
Aristocrático y cosmopolita, melancólico y contradictorio, Martin Bora es mucho más que un simple oficial de la Wehrmacht. Desde su rango de militar privilegiado en la Roma invadida por las tropas alemanas, donde las atrocidades de la guerra conviven de modo asombroso con un mundo de lujo y exuberancia, Bora ejerce de investigador de casos criminales, dispuesto a jugarse la vida en una lucha contrarreloj por salvar a inocentes.
En este primer caso publicado en castellano, Bora debe aclarar los puntos oscuros del supuesto suicidio de una joven y algo casquivana secretaria de la embajada del Reich. Con la ayuda del inspector de policía Sandro Guidi, Bora se adentrará en una intrincada maraña de odios, traiciones y alianzas secretas donde la curia vaticana desempeña un ambiguo y a veces peligroso papel. Tras una investigación obstaculizada tanto por amigos como por enemigos, las respuestas que aguardan a Martin Bora y al inspector Guidi sacudirán para siempre sus vidas y sus conciencias, uniéndolos, a pesar de sus diferencias, en una lucha contra la barbarie, mientras la bellísima y desolada Roma, con sus gentes, sus invasores y sus cobardes gobernantes, vive los últimos días de un mundo en decadencia.
Ben Pastor conduce con mano maestra el pulso de esta historia, en la que personajes históricos como Dollmann, Kesselring o Caruso se alternan en una trama detectivesca que constituye una impresionante y fidedigna reconstrucción de los últimos días de ocupación nazi. Roma, Caput Mundi, cabeza del mundo, es también escenario de un mundo en destrucción.
«Una originalísima autora de novela negra […]. Una vez más, se demuestra la extraordinaria capacidad para evocar e involucrar al lector que tiene una trama de misterio cuando está en manos expertas.» – La Repubblica
«Mucho más que una simple historia de delincuentes […]. Novela tras novela, Ben Pastor va componiendo uno de los frescos más vigorosos, emocionantes e inteligentes sobre la historia "criminal" del siglo XX. Y Martin Bora es un personaje sencillamente extraordinario.» – Tuttolibri
«Con Ben Pastor la novela negra da un salto de calidad y se impone, más allá de las etiquetas, como literatura a secas, que logra entretener, emocionar y hacer reflexionar.» – Sergio Zavoli
«[Una novela] que se lee con devoción y admiración, y que aumenta el ambiguo encanto de un personaje redondo como Martin Bora.» – La Stampa
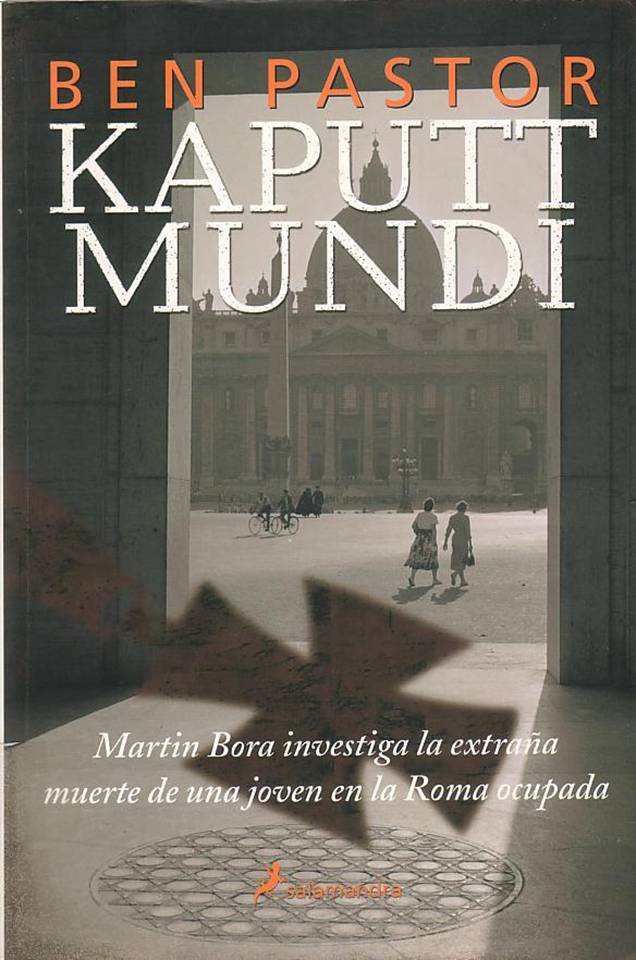
Ben Pastor
Kaputt Mundi
Título original: Kaputt Mundi
Traducción: Ana Herrera Ferrer
Copyright © Ben Pastor, 2002 - © Hobby & Work Publishing S.r.l., 2003
A Aldo Sciaba y a todas las víctimas, conocidas y desconocidas, de las Fosas Ardeatinas.
Roma caput mundi regit orbis frena rotundi.
«Roma, cabeza del mundo, sujeta las riendas del orbe.»
(Sello imperial)
Ipsa caput mundi bellorum maxima merces.
«La propia Roma, cabeza del mundo,
es el mayor botín de guerra.»
Lucano, Farsalia, II, 655
1
ROMA, 8 DE ENERO DE 1944
De nuevo el avión. De nuevo el animal. El mismo sueño en todos sus detalles, la misma reiteración obsesiva. Rusia, el verano pasado. Camino entre los negros muñones de los girasoles en dirección al avión caído, temeroso de lo que voy a encontrar allí. La voz de mi hermano resuena por todas partes, pero no comprendo una sola palabra de lo que dice. Sólo sé que es la voz de los muertos. Un rastro de sangre me precede y me sigue. Luego, el resto del sueño, como siempre.
Me despierto bañado en un sudor frío (esto también se ha convertido en algo frecuente) y durante un buen rato intento no volver a dormirme. Sólo sé que estoy soñando de nuevo cuando el sonido del animal detrás de mí me llena de pavor. Es un sonido rápido, chirriante, como si un perro grande subiese a la carrera por unos escalones de piedra. Yo subo y subo y las escaleras dan vueltas en una amplia espiral y una luz cegadora entra por unas ventanas al fondo a la derecha. Centímetro a centímetro acorta la distancia y sólo sé que es una hembra y que no se apiadará de mi Sus garras suenan como el metal sobre la piedra pulida, mármol quizá. No puedo subir con la rapidez suficiente para escapar. Hojeando este diario veo que la primera vez que tuve este sueño fue la noche anterior a la emboscada de septiembre.
***
Martin Bora no pensaba en su pesadilla cuando entró en el hotel Flora desde la amplia avenida, muy temprano por la mañana. Un cielo atigrado clareaba detrás de los edificios de la ciudad, veteado aquí y allá por unas nubes como cintas. Via Veneto se iba llenando de luz, como un lento río que se remansa, un sábado que prometía ser frío y claro. Su alma estaba a salvo en su interior, bien guardada. La ansiedad no tenía lugar en sus horas de vigilia y, sorprendentemente, las cosas que antes le parecían divertidas se lo seguían pareciendo.
Media hora después, el inspector Sandro Guidi, de la policía italiana, se encontraba de pie ante la elegante mole del mismo hotel, protegiéndose los ojos del sol con la mano. En la entrada presentó su documentación a un joven soldado de rostro impasible. Mientras esperaba en el lujoso vestíbulo a que le dejasen subir, se felicitó por no haberse perdido de camino hacia allí, pero todavía se preguntaba por qué lo había convocado de forma tan inesperada el mando alemán.
En el despacho del tercer piso tuvo que esperar otra vez. Un empapelado muy bonito y cortinas a los lados de unas luminosas ventanas. Detrás del escritorio, un mapa detallado de la ciudad, un tablón de anuncios atestado, tres acuarelas de las antiguas calles de Roma, que parecían húmedas. En el escritorio se acumulaban los documentos, cuidadosamente apilados pero aún sin revisar, eso saltaba a la vista. Algunos mapas estaban doblados e introducidos en fundas transparentes bajo una libreta. Guidi había visto a algunos ayudantes de campo alemanes un par de veces. Le vinieron a la mente la franja escarlata de sus pantalones y el entorchado de plata que les cubría el hombro derecho y el pecho, con el brillo ceremonial de la jerarquía del ejército. ¿Qué podía querer de él el ayudante de campo del general Westphal? Probablemente se tratase sólo de una formalidad, o incluso de un error. Sin embargo, la voz que sonó detrás de la puerta le resultó inconfundible, porque su italiano carecía de acento.
– Buenos días, Guidi. Bienvenido a Roma.
Guidi se dio la vuelta.
– ¡Mayor Bora! No esperaba encontrarlo aquí.
– ¿Por qué no?
– Bueno, no lo esperaba después de lo que ocurrió en Lago el mes pasado.
Bora esbozó una sonrisa de satisfacción y Guidi observó su apostura, su educado desenfado, su discreción, cualidades que recordaba del pasado.
– Sí -dijo Bora-. El capitán Lasser de las SS tiene buenos amigos.
– ¡Incluso aquí, en Roma!
– Yo también tengo amigos.
Bora invitó a Guidi a tomar asiento frente al escritorio, donde el único objeto personal a la vista era la foto enmarcada de una mujer, y se sentó en la esquina de la mesa sujetándose ligeramente la muñeca izquierda y la mano postiza enguantada que la remataba.
– Bien, ¿cómo es que le han enviado aquí? -preguntó-. Ayer pasé en coche por Santa María la Mayor y lo vi salir de la iglesia; lo habría reconocido en cualquier parte: el pelo rubio, larguirucho y siempre tan correcto. A su lado los demás quedamos en evidencia.
Guidi se encogió de hombros. La invitación comenzaba a resultar bastante halagadora y no estaba seguro de querer tal cosa. Era evidente que Bora no tenía ninguna razón para llamarlo allí, aparte de la pura amistad.
– Me han trasladado, eso es todo, pero nunca había pensado que vendría a la capital. Francamente, las ciudades grandes me intimidan.
Sin querer, Guidi se encontró comparando la elegante presencia del ayudante de campo con su aspecto desaliñado de paisano, pero el rostro juvenil de Bora expresaba cordialidad.
– Lo entiendo. No se preocupe, Guidi, conozco bien Roma. Le haré de cicerone. ¿Tiene algún caso ya?
– No sé si puedo hablar de eso aquí.
– Debe de ser el caso Reiner, entonces. Está en boca de todo el mundo. La gente se pregunta si era simplemente una secretaria de la embajada alemana que se cayó por la ventana de un cuarto piso. Bien, me alegro si lo han trasladado aquí para eso. ¿Dónde se aloja?
– En una casa de via Merulana.
– Debería haber buscado algo más céntrico. ¿Está con usted su madre?
– No.
– Espero que se encuentre bien…
– Sí, gracias. -Guidi notaba la atenta mirada de Bora. Su relación en el norte de Italia había sido circunstancial, debido a los casos criminales en que de un modo u otro había alemanes implicados. La situación ahora era diferente, y no estaba acostumbrado a tratar con él sin un motivo concreto.
– Hay muchas cosas que valen la pena en la ciudad, ya lo verá. -Bora se puso en pie y Guidi interpretó acertadamente que la entrevista había acabado-. Nos vemos mañana a las nueve en punto.
– No sé si podré.
– Seguro que sí.
Bora se encaminó hacia la puerta con paso enérgico y Guidi observó que, cuatro meses después del ataque con la granada, su cojera era menos pronunciada. De hecho, tenía muy buen aspecto.
– Mi chófer lo llevará a casa.
– No es necesario, mayor.
– Sí lo es. Ha venido a pie. Tiene las orejas rojas del frío. -La impaciencia de Bora hizo su aparición, y Guidi recordó también ese rasgo de su carácter-. Nos vemos mañana.
Después de la reunión Guidi se sintió furioso consigo mismo por haber dejado que Bora llevase la voz cantante y se impusiese sutilmente. En Lago ya había ocurrido de forma harto frecuente, cosa que lo contrariaba, pero la concisa fuerza del alemán era tan irresistible como molesta. Desprovisto de indulgencia, era la antítesis de Guidi, porque éste no estaba dispuesto a asumir tantos riesgos como Bora.
En el cuarto año de guerra la vida en la ciudad era gris, y el coche del ejército alemán recorría calles donde los escasos transeúntes también parecían grises. Guidi estaba impresionado por el enorme tamaño de Roma. Lejos de la provincia del norte (donde«alemanes» significaba Bora y su destacamento), la capital italiana, después de la pérdida del sur, se había llenado de miembros de la Wehrmacht y las SS, paracaidistas y aviadores; sus mandos se habían instalado en los mejores hoteles y se había prohibido a los civiles el acceso a las avenidas más elegantes. Roma estaba sitiada por dentro, por extraño que resultara. Muy extraño también ver a Bora con todas sus medallas. Guidi nunca se las había visto en el severo uniforme de campaña; sin embargo, daban cuenta de todo lo que había que saber militarmente de él.
Cuando el soldado alemán se apeó para abrirle la portezuela del coche, Guidi notó la mirada curiosa y hostil del vecindario clavada en él.
En cuanto a Bora, no perdió tiempo preguntándose si Guidi se había sentido obligado por su invitación. Al cabo de unos minutos el general Westphal entró con una nota escrita en italiano.
– ¿Qué pone aquí?
Bora leyó.
– Dice: «Las mujeres no nos quieren ya / porque llevamos camisas negras. / Dicen que deberíamos ir encadenados. / Dicen que deberían llevarnos a la cárcel.» Es una canción que cantan los fascistas en el norte.
– Pues es muy derrotista. Escriba una nota para Foa y el responsable de la PAI, la Polizia dell'Africa Italiana, y hágales saber que todo eso está muy bien para Saló, pero que no queremos que se cante en Roma. Si Foa se queja, échele la bronca.
– Señor, el general Foa no es un fascista, sino un héroe de guerra. No es aconsejable actuar con demasiada severidad.
– También es medio judío. Intimídele, y no le preocupe mostrarse antipático. Los ayudantes de campo no deben quedarse atrás a la hora de echar los perros a alguien.
Resultó que Foa era un anciano desagradable que no aceptaba la injerencia de los alemanes, y Bora acabó haciéndose un enemigo por la estúpida cancioncilla. Después de la llamada preparó un memorándum para la reunión de Westphal con el mariscal de campo Kesselring, que tendría que entregar él mismo donde éste se encontraba, a dos horas de distancia, en el árido macizo del monte Soratte. Los cazas aliados sobrevolaban como buitres todo el camino hasta aquel lugar, donde hacia el este la montaña distante dibujaba una silueta de piedra que guardaba un extraño parecido con Mussolini. El general Maelzer, comandante de la guarnición de la ciudad, convocó a Westphal, y antes de mediodía Bora ya se encontraba en camino hacia la guarida del mariscal de campo.
Volvió a la ciudad mucho después del toque de queda. En su escritorio le esperaba un mensaje del Vaticano con una nota garabateada por Westphal en el margen: «Informe al secretario de Estado del Vaticano de que acudirá mañana a primera hora para hablar del asunto en persona. Si es el cardenal italiano, diga que no; si es el alemán, diga que ya veremos. En cualquier caso, salúdeles de mi parte, etcétera. No se deje engañar por la cháchara filosófica de Hohmann. Infórmeme el lunes de todo esto y del viaje.»
9 DE ENERO
A las siete menos cuarto del domingo, un día frío y lluvioso en que las calles adoquinadas a lo largo de la muralla del Vaticano estaban resbaladizas por el hielo, Bora fue a ver a quienquiera que hubiese elegido la Secretaría de Estado para aquel encuentro. Secretamente esperaba que fuese el cardenal Borromeo, ya que lo conocía menos que al cardenal Hohmann y, por lo tanto, le resultaría más fácil mentir. Sin embargo, tuvo que reunirse con este último, que había sido obispo de Leipzig y enseñaba ética cuando Bora estudiaba en la universidad. El dinámico octogenario, que tenía fama de no aceptar nunca un no por respuesta, advirtió la preocupación del ayudante de campo y emitió una risita estridente.
– ¿Qué es esto? ¿El general Westphal me envía a un paisano? Bora se inclinó para besar el anillo del cardenal.
– ¿Ha ido a misa?
– Pues no, eminencia.
– Entonces vaya a misa primero. Va a empezar una en la sala contigua.
Bora se removió inquieto durante el oficio, celebrado en la capilla del bello apartamento que se encontraba justo fuera de las fronteras del Vaticano y al que tenían prohibido el paso todos los soldados alemanes. A su vuelta, Hohmann comía unos dulces junto a una mesita.
– Si no ha tomado la comunión -comentó con un vivaracho parpadeo de sus ojos azules-, eso significa que le han ordenado que me mienta.
– No he tomado la comunión -admitió Bora-, pero no por ese motivo. Eminencia, el general Westphal desea informarle de que investigaremos el asunto del arresto preventivo de civiles por las autoridades italianas.
– Eso es una mentira, porque no lo harán.
– También envía sus respetos a vuestra eminencia.
– Me importa un comino, mayor. -Hohmann tendió el exquisito plato de dulces a Bora, que lo rechazó, tenso-. ¿Qué fue del descarado universitario con quien yo discutía sobre el Glaucón?
– Las cosas han cambiado.
– Tonterías. De un sajón a otro, mayor Bora, diga a su comandante que quiero algo más que su palabra en este caso. Si no se hace responsable por escrito, el Santo Padre puede requerir verle personalmente, o ver al general Maelzer, o al mariscal de campo.
– Incluso el mariscal de campo tiene sus órdenes.
– ¿Qué le habría dicho al cardenal Borromeo, de haber sido él el elegido para entrevistarse con usted?
– No estoy en disposición de decírselo.
Jovial, Hohmann se dio una palmada en la rodilla. -Entonces, es «no». Le han dicho que a él le diga «no» y a mí «quizá». Bueno, supongo que eso significa algo.
– Ruego a vuestra eminencia que acepte el ofrecimiento verbal del general Westphal. Me temo que es lo mejor que podrá obtener.
– Nuestra eminencia la aceptará si usted le hace notar que se porta con nosotros como el prisionero de Platón con sus compañeros.
Bora le dirigió una mirada de frustración.
– Con todos mis respetos, no puedo decir a mi comandante que es ridículo.
El profesor que había dentro del cardenal se ablandó lo suficiente para acompañar a Bora hasta la puerta y darle un paternal apretón en el hombro.
– Está bien, mayor, no tiene que decírselo.
– Aun así, necesito una respuesta al ofrecimiento.
– La respuesta es no.
Más tarde, desde la balaustrada de la colina de Janículo, Roma se veía neblinosa por el humo. La gente quemaba cartones y muebles en sus cocinas, ya que el gas y la calefacción central estaban cortados. La vista tenía los colores oníricos de un lugar septentrional, una calidad flamenca de perspectivas brumosas, con aleros de tejado suspendidos y siluetas difuminadas. Pero las cúpulas traicionaban a Roma, al igual que las oscuras copas de los pinos y el montículo de mármol blanco que formaba el monumento de Víctor Manuel, un trono adecuado para un gigante.
– ¿Cómo puede saber tanto de Roma si llegó hace sólo diez días?
Bora pensaba en Hohmann, cuya franqueza casi le había costado la vida en Alemania, y lentamente se volvió para responder la pregunta de Guidi.
– La primera mujer de mi padrastro vive aquí. Pasé muchos veranos con ella, por esa zona. -Señaló un lugar indeterminado en el centro de la ciudad, donde las venerables casas de ladrillos se apiñaban en torno a iglesias panzudas.
Durante las cuatro horas que habían pasado visitando monumentos, con una pausa para comer, la conversación de Bora fue inquisitiva pero superficial, y no tenía visos de adquirir más profundidad. Así pues, Guidi decidió provocarle un poco.
– Mayor, ¿qué sabe del caso Reiner?
– No mucho. Si hay algo turbio, queremos que se resuelva.
– ¿Y qué más?
– Eso es todo. Se rumorea que tenía varios novios… y alguna también. -Bora estaba muy tieso, con una rigidez irritante. -No sabía nada de eso.
– Bien, eso prueba que somos capaces de mantener la boca cerrada.
– Han pasado tres semanas desde la muerte y no ha aparecido ni una sola palabra en la prensa. Me han dicho que el cuerpo todavía sigue aquí.
– Las cenizas. Fue incinerada a petición de la familia. Comprenderá que después de la caída no era cuestión de colocarla en un ataúd abierto.
– Tampoco se dice nada acerca de la autopsia. Y la llave de su apartamento no se ha puesto a disposición de las autoridades italianas.
– El edificio pertenece al gobierno alemán.
Guidi se irritó al ver que Bora no soltaba prenda.
– Así que es eso, mayor. Me han traído aquí para que, como recién llegado, entorpezca la investigación.
– No sé a quiénes se refiere con esos que le «han traído», pero los alemanes no son. Además, tiene una opinión muy baja de sí mismo. Quizá piensan que usted es el único que puede resolver el caso.
Durante los siguientes minutos Bora señaló varios monumentos entre la neblina e hizo comentarios sobre ellos. Guidi, todavía enojado, no estaba de humor para apreciarlos.
– Francamente, mayor -dijo con tono cortante-, después del asunto de Lago pensaba que estaría usted en el cuartel general, en Alemania.
Inesperadamente Bora sonrió.
– ¿Por cuestiones de seguridad, quiere decir? ¿A causa de un imbécil como el capitán Lasser? -Se abstuvo de añadir lo cerca que había estado de suplicar aquella seguridad-. La guerra en Italia no ha terminado, ni mucho menos. Me gusta participar en ella.
– No sé por qué sigue metido en la guerra cuando podría ahorrársela.
Bora sacó una cajetilla de Chesterfield.
– No hablará en serio, supongo -Le ofreció un cigarrillo, sin coger uno él mismo-. Desde España, llevo siete años de grandes batallas. Por la gloria, Guidi, la maldita idea de la gloria… ¡Significa mucho más que una mano perdida o un colega idiota! España, Polonia, Rusia… me presenté voluntario para todos esos lugares. Estar en guerra es tan divertido como estar enamorado, cuando uno siente la necesidad.
Guidi no se dejó impresionar por la bravata.
– ¿Es la única lección que puede sacarse?
– No. En España aprendí lo que hace una guerra civil a un país, de modo que no me importa estar aquí, en absoluto. Ya sé lo que se puede esperar. En cuanto a Italia, fue Albert quien me trajo aquí. -Bora se refería al mariscal de campo Kesselring, por el que sentía afecto, aunque su rostro se endureció-. Le aseguro, Guidi, que su rey cometió un error cuando se volvió contra nosotros. Haremos lo que debemos hacer, pero al final quedarán abandonados a su suerte.
– ¿Quiere decir los italianos? Entiendo. Entonces ¿por qué busca mi compañía?
Bora miró el encendedor que sostenía.
– ¿Es que tiene que haber un motivo? Esto no es una investigación policial.
– Alguien de arriba me ha encontrado un alojamiento en via Paganini, «más céntrico». Me lo han notificado esta mañana y tengo motivos para creer que usted tiene algo que ver.
– ¿Por qué?
– Eso es lo que le pregunto, mayor Bora. -Irritado, Guidi se subió el cuello del abrigo para protegerse del viento. Era un buen abrigo, caro y nuevo, y estaba muy orgulloso y celoso de él en aquellos años tan malos. Bora apartó la vista y se encerró en sí mismo. El inspector no lograría sacarle nada más aquel día-. Creo que ya me ha enseñado bastantes cosas por hoy -agregó.
En silencio, caminaron por el mirador hacia el monumento a Garibaldi, donde Bora ordenó a su chófer que condujese al inspector de vuelta al trabajo.
***
10 DE ENERO
Lo primero que preguntó Westphal el lunes fue:
– ¿Qué demonios está pasando en Verona? ¿Al final los fascistas han decidido celebrar juicios por su cuenta?
Bora asintió.
– Han condenado a muerte a Ciano.
– ¡Bien! Tiene mérito Mussolini por deshacerse de su yerno. No debería haber dejado su lucrativo puesto en el Vaticano. ¿Y quién más, aparte de Ciano?
Bora no tuvo que mirar la lista.
– De Bono, Gottardi, Pareschi y Marinelli.
– ¡Bah! Dos de ésos están decrépitos.
– Los fusilarán por traición mañana a las nueve.
– Se lo merecen. Ahora deme las malas noticias.
Bora informó de sus reuniones con Kesselring y Hohmann, y añadió que ya había pedido audiencia con el cardenal Borromeo para tantear al ala moderada del Vaticano.
– La peor noticia es que los americanos han cruzado el río Peccia. Llevaban allí desde el jueves, y ya lo han atravesado. Los franceses continúan al norte de Cassino y puede que se queden allí varias semanas.
– Entonces ¿todavía van lentas las cosas?
– Sí, todavía van despacio.
Westphal entró en su despacho. Al cabo de un rato lo llamó.
– El sábado hay una fiesta en la casa de Ott. Quiero que vaya si Dollmann también va. ¿Lo conoce? Bien. Siéntese a su lado. Para ser un SS, le encanta hablar -comentó Westphal con una sonrisa irónica-. Ya sabrá cómo es, claro.
– He oído rumores, general.
Bora no dijo que el más benévolo de ellos era: «Dicen que Dollmann se tira a su chófer.»
– ¿Rumores? Por Dios, sí que hice bien al elegirle. Ahora sólo tenemos que encontrar una forma de utilizar su otro talento… Aquél por el cual le hicimos venir aquí.
– Espero que no sea necesario.
– No se engañe. Todavía no hemos visto más que la punta de las actividades clandestinas que se avecinan. Pregunte a Dollmann en la fiesta. Por cierto, nos vamos a Frascati mañana, yen el camino de vuelta pasaremos por la costa. No saldremos hasta las siete, pero esté aquí a las cinco, como de costumbre.
– Aconsejo que salgamos a las seis y media. Los bombarderos americanos empiezan su actividad hacia las ocho.
– Así lo haremos. ¿Alguna novedad sobre el caso Reiner?
– Sólo que han encargado la investigación a un recién llegado. Oficialmente sigue siendo un «accidente», pero nosotros sabemos que no fue así.
– ¿No estaba la puerta cerrada por dentro?
– O por fuera. Las llaves no han aparecido.
Por la tarde, Bora preparó dos itinerarios: uno desde Frascati a Anzio y por la costa hasta Lido, y luego de vuelta a Roma, y otro que tomaba el camino de regreso tierra adentro en Aprilia, bordeando los montes Albani por el sur. Su partida, sin embargo, se vio retrasada por los informes de nuevos combates en torno a Cervara.
El sol casi había salido cuando cruzaron el limite meridional de la ciudad y, mientras atravesaban el populoso barrio de Quadraro, ya se elevaba sobre el horizonte. Pasaron junto a casitas de estuco de un solo piso, pintadas de ocre y mostaza, con patios de postal cercados por vallas y pavimentados con losas de cemento. Había macetas con cactus cubiertos de escarcha junto a la puerta de las viviendas más pretenciosas, de tres o cuatro pisos de alto, con balcones de mampostería poco imaginativos. Bora leía sus notas al general:
– La tasa de nacimientos en este lugar es elevada… unos dos mil trescientos al año.
Westphal miraba por la ventanilla con expresión de desprecio.
– Fíjese en lo que le digo: un día de éstos vendremos aquí y sacaremos a todos los hombres y los colgaremos. Todos esos comunistas y socialistas, chusma desagradecida que ha venido aquí desde sus chozas del campo. ¡En este sitio puedes considerarte afortunado si no te hacen volar por los aires!
Bora había observado que el automóvil no llevaba los acostumbrados sacos de arena en el suelo. Una mina podía hacer explotar el chasis y matarlos a todos, sin escapatoria posible. De todos modos, su coche estaba bien provisto de sacos el día que le arrojaron la granada, y lo cierto era que no había servido de mucho. Tomó nota del nombre de las calles por si, llegado el caso, tenían que salir a pie de aquel barrio. A pesar de su posición en el estado mayor, llevaba la pistola normal de ordenanza al cinto. Debido a las misiones que le habían encomendado tenía una visión muy realista de las exigencias de la guerra, había explicado a Westphal, y éste había dicho que a él no le importaba.
A nueve kilómetros de Roma, cuando pasaron por la ciudad del cine de Mussolini, el general se arrellanó en el asiento y se mostró más afable.
– No necesito informes sobre esto, la mayoría de las amantes de sus colegas son de Cinecittá. -Bora levantó la vista del mapa topográfico que tenía extendido sobre las rodillas-. A Maelzer no le gusta, pero no puede hacer nada al respecto. Cada veinte minutos partía un tranvía en cada dirección… ahora todo está patas arriba.
No lejos de la carretera se veía la vieja vía férrea de Pío IX, que trazaba una linea recta paralela entre granjas y campos. Más allá de Osteria del Curato, la carretera hacia Frascati y la de Anagni divergían. El coche del estado mayor giró a la izquierda en el cruce y casi había alcanzado el monumento conocido como Torre del Medio (Westphal estaba indicando a Bora sus planes para el día) cuando dos cazas británicos irrumpieron por el sudeste, rápidos y bajos, y se acercaron a ellos.
A una orden de Westphal el chófer, que aterrorizado había virado bruscamente y se había salido de la carretera, volvió a ella y continuó el viaje. La primera pasada de los aviones fue ensordecedora, seguida por el rugido de los motores mientras se elevaban y luego daban la vuelta, se ladeaban y volaban de nuevo hacia ellos.
– Nos bombardearán -advirtió Bora.
La expresión de Westphal era pétrea, pero jamás daría la orden de detenerse. Los cazas pasaron sobre ellos, con los cañones llameantes. Un estruendo seco de proyectiles hendió el aire, el asfalto voló en torno al coche y algunos fragmentos golpearon el parabrisas y las ventanillas laterales, trozos de metal sueltos rozaron las portezuelas y por un momento el ruido traspasó el umbral de lo audible y resultó hasta doloroso. Recortados contra el cielo despejado, los aviones habían dado la vuelta y se lanzaban de nuevo hacia ellos con la agilidad de peces mortíferos. Bora sabía que en la tercera pasada seguramente no fallarían. Delante de él, en un gesto ingenuo de autoprotección, el chófer frenó y se cubrió la cabeza. Westphal se preparó para la explosión; Bora, que llevaba una pluma en la mano, le puso el capuchón y se la guardó en el bolsillo. El ensordecedor rugido de los motores ahogaba sus pensamientos.
Entonces, ante los mismísimos ojos de los alemanes, los aviones se separaron y alzaron el morro, y sus vientres mate dieron paso al brillo de las carlingas cuando viraron para reunirse en el este. Una descarga retumbó en rápida sucesión desde un puesto antiaéreo emplazado en algún sitio. No tenían buena puntería, pero bastó para disuadir a los pilotos. En el súbito silencio que siguió se oyó claramente a Westphal blasfemar para sí.
Bora también hubiese hecho lo mismo, pero decidió anotar la hora en su libreta. Si alguno de los dos hombres estaba asustado, no dio muestras de ello. Cuando el coche volvió a arrancar, Westphal dijo:
– Olvidemos Frascati. Vamos directos a Aprilia, quiero hablar con algunos comandantes. ¿Quién es el responsable allí?
– El coronel Holz.
Holz, después de apelar inútilmente a Westphal, protestó diciendo que sus hombres tenían que permanecer en alerta.
– No creo que tenga elección -afirmó Bora.
– Y todo porque el mariscal de campo tiene la manía de la invasión -exclamó Holz-. Llevamos tres meses vigilando la maldita costa, ¡y el enemigo ni siquiera ha pasado el río Garigliano, veinticinco kilómetros en total! ¿De qué van a servir unas tropascansadas? -Como Bora no se mostraba comprensivo, añadió-: Mire, mayor, veo que ha estado en Rusia… sabe lo agotador que es mantener una línea.
– Peor es perderla.
– ¡Maldita sea, no me está escuchando! ¡Hablaré directamente con Kesselring!
– Hágalo, coronel.
Holz había empezado a alejarse de Bora, pero cambió de idea y se volvió hacia él con un medio giro brusco de los talones. -Si alguna vez deja a Westphal, haré que pague por esto. Bora casi perdió la paciencia, pero se contuvo.
– Como desee, coronel.
La misma escena se repitió en Anzio, y desde allí por la costa hacia el norte.
– Se van a salir con la suya -gruñó Westphal mientras comían a toda prisa en algún lugar de la carretera, ya de vuelta-. Yo no les hago caso, pero el mariscal de campo les escuchará, desde luego. -Tenía un mapa desplegado sobre el maltratado capó del coche y tomaba un bocadillo mientras lo miraba.
Bora bajó la vista, en parte para ocultar la rabia que sentía por la respuesta que habían encontrado, y en parte porque empezaba a notar un dolor paralizante en el brazo izquierdo y no quería que Westphal lo notase. Mientras veía cómo éste dibujaba círculos en el mapa, dijo:
– Si es necesario, se pueden inundar las tierras desecadas. Westphal asintió y se acabó el bocadillo.
– En este momento la clave está en el interior. -Sus miradas se encontraron por encima del mapa-. ¿Lo conoce usted bien?
– He estado en Sora, Anagni… Tivoli. Lo conozco bien. -Bora hablaba mientras Westphal señalaba los lugares-. Fueron ciudadelas inexpugnables durante tres mil años. El monasterio que está por encima de Cassino también… No me gustaría tener que tomarlo. -Volviendo al mapa, el dedo del general dibujó un círculo sobre la llanura que rodeaba Roma y Bora meneó la cabeza-. El resto es pan comido.
Westphal asintió con expresión sombría. Tenía el nudillo clavado en el centro turístico de Lido, a pocos kilómetros de Roma.
– Dios quiera que no ocurra nada ahí. El Camino Imperial del Duce los traería hasta nosotros en una hora.
– ¿Desembarcarían tan lejos del grueso de sus fuerzas?
– Con los americanos nunca se sabe. -El general dobló el mapa y se lo tendió a Bora-. Vamos. Quiero estar en Soratte antes de que algún comandante se ponga en contacto con el mariscal de campo.
Guidi tenía que admitir que su nuevo alojamiento era mucho más práctico que el de via Merulana, tan alejado del centro. Ahora, desde la puerta de su casa en via Paganini podía ir a pie hasta su despacho en via Boccaccio si el transporte público fallaba. Los propietarios, de nombre Maiuli, eran de Nápoles, un profesor de latín retirado y su esposa, que tenía «una extraordinaria joroba», en palabras del hombre. Dada la tendencia a la superstición de los meridionales, Guidi sospechaba que el profesor no albergaba un afecto desinteresado por ella, ya que era un inveterado jugador de lotería. Escuchó a la anciana pareja, perdida entre la colección de baratijas y santos de escayola que abarrotaban el salón, mientras le informaban de las costumbres de la casa.
– El baño está al final del pasillo y la criada viene a limpiar por la mañana.
– La cena es a las ocho en punto.
– No queremos visitas nocturnas. Esta es una casa decente y nos enorgullecemos de albergar sólo a huéspedes selectos. -… y nunca más de dos a la vez.
– ¿Quién más se aloja aquí? -preguntó Guidi.
– Lippi, que estudia arte -se apresuró a responder el profesor Maiuli.
– Tendrán la oportunidad de conocerse dentro de poco.
– ¿Les importa que fume?
Donna Carmela puso mala cara.
– Preferiríamos que no lo hiciera, pero supongo que un cigarrillo después de comer no mata a nadie.
Una vez en su habitación, Guidi se sentó en la cama y se quedó mirando una truculenta litografía de la ejecución de san Genaro que había justo encima. Era una decapitación a todo color y le resultó especialmente desagradable porque acababa de ver las fotos de fráulein Reiner después de la caída. Quería preguntar de nuevo a Bora por ella, porque al parecer era muy conocida entre los oficiales. De momento prefería no hacer conjeturas, a la espera de que las pistas salieran de la nada, como a menudo ocurría. Después de asegurarse de que la puerta estaba cerrada, cogió la litografía, la descolgó del clavo y la colocó debajo de la cama, boca abajo, donde se quedaría hasta que viniese la criada por la mañana a limpiar.
11 DE ENERO
Por la mañana, mientras se preparaba para su primera reunión con el jefe de la policía de Roma, Guidi se cortó en la barbilla al afeitarse en su habitación. Recordó que había visto un frasco de alcohol en el baño y salió al pasillo con un pañuelo apretado contra la mandíbula. Cuando llegaba a la puerta, una joven que iba detrás de él se adelantó y puso la mano en el pomo.
– Lo siento, tengo que entrar yo primero.
Guidi se quedó sorprendido, pero retrocedió de inmediato. Estaba a unos pasos de distancia cuando la joven salió.
– Por cierto, ¿qué le ha pasado? -preguntó.
Guidi se lo dijo.
– Ah, pensaba que tenía dolor de muelas. -Así pues, aquélla era la estudiante de arte, que él pensaba que era un hombre. De unos veintitantos años, juzgó. Demasiado delgada, las ropas le quedaban muy holgadas, pero su rostro era fino y luminoso, y tenía unos ojos oscuros muy bonitos.
– ¿Es usted el policía?
– Soy el inspector Sandro Guidi.
– Y yo Francesca Lippi. Encantada de conocerle. -Y dirigiéndose hacia su habitación añadió-: Uso mucho el baño porque estoy embarazada.
El recién nombrado jefe de policía, Pietro Caruso, era miope. Su hirsuta cabellera empezaba a encanecer y la llevaba muy bien peinada sobre la cabeza alargada. Estaba sentado en el escritorio de la Questura Centrale, un puesto que ocuparía oficialmente al cabo de pocas semanas.
– ¿Sabe lo que significa mi nombre? -preguntó a Guidi, cuyas credenciales tenía delante-. Significa «aprendiz de una mina de azufre». Eso significa.
Guidi no acertaba a entender por qué se lo explicaba, a menos que fuera para dejar claro lo mucho que había prosperado. Estaba impaciente por recibir el expediente del caso Reiner, pero la segunda pregunta de Caruso no tenía más relación con el asunto que la primera.
– ¿Dónde fue usted al colegio?
– En Urbino.
– ¿Al internado o al reformatorio? -A Caruso pareció hacerle gracia su propia broma-. No, en serio… Los padres escolapios, ¿eh? Bien. ¿Y luego?
– La universidad de allá.
– ¿Cómo pudo permitírselo?
– Tenía una beca. A mi padre le concedieron una medalla de oro póstuma y gracias a eso pude recibir una educación. -Para evitar la siguiente pregunta, Guidi explicó-: Murió en el cumplimiento de su deber en Licata, en el veinticuatro.
– ¿Era carabiniere o policía?
– Policía.
– Muy bien. ¿Algún idioma extranjero?
– Cuatro años de francés en el colegio.
– Hoy en día la gente debería aprender alemán.
Guidi no supo qué decir, de modo que no dijo nada. -Bueno, tendremos que conformarnos con lo que hay -gruñó Caruso. Con la nariz pegada al papel, leyó el expediente de Guidi-. Aquí dice que usted ya ha trabajado con los alemanes.
– Bueno, a decir verdad, no…
– ¿Se llevaba bien con ellos?
– Sí.
Caruso le miró por encima de las gafas.
– Antes de pasar al caso Reiner, déjeme ver su carnet del partido.
Guidi lo sacó y se lo tendió por encima del escritorio.
A pesar de su ascendencia piadosa, la vocación del cardenal Giovanni Borromeo, más conocido por sus muchos amigos como Nino, no había sido temprana. En tiempos, cuando la ciudad era reciente capital del reino unificado de Italia, había sido un miembro destacado de la ociosa juventud de la alta sociedad romana. Entonces se viajaba por ella como por un archipiélago cuyos hoteles sobresalían cual islas de elegancia y vida decadente en un mar de calles que empezaban a ampliarse y modernizarse. Frecuentó las carreras de caballos y el teatro, y «amó mucho», como él mismo confesaba, y también fue muy amado. «Pero Dios es el que más me ha amado -añadía indefectiblemente ahora-. Él lo sabía. Lo sabía todo, y cuando me atrapó no me dejó escapar. Es el último de mis amantes. Por supuesto -concluía-, hay que tener muy presente que Dios no es ni macho ni hembra.»
La solicitud de una entrevista por parte de Bora no le sorprendió. Conocía al cardenal Hohmann lo bastante bien para competir con él, una rivalidad amistosa, pero rivalidad al fin y al cabo, y apreciaba que el ayudante de campo alemán tratase sagazmente de aprovecharse de la situación. Todavía joven para ser cardenal, según su pasaporte tenía cincuenta y cinco años, pero en realidad tenía un par más. Alto y elegante, hablaba latín con el mismo acento romano que tenía en italiano, y con la naturalidad carente de afectación de quien no necesita demostrar su valía.
Había conocido a Bora en una audiencia papal concedida a oficiales alemanes durante la visita de Hitler en 1938, y ambos acabaron hablando de música religiosa y de los órganos de las iglesias romanas. Aquel día, Bora lo encontró en su despacho de via Giulia, sentado ante su escritorio, con una pila de periódicos a la derecha y tazas de café vacías alineadas en el alféizar de la ventana. Lo primero que preguntó fue cómo había ido la entrevista con Hohmann y, a pesar de la reserva del alemán, adivinó cuál había sido el resultado por el simple hecho de que éste acudiera ahora a él.
– No apele a mi sentido común, porque no tengo -dijo con ligereza a Bora-. Yo no soy alemán.
Cuando el oficial aceptó la invitación de sentarse y se acomodó en un estrecho sofá tapizado de brocado rojo, Borromeo sonrió.
– Y preferiría que me llamase sólo «cardenal». Dejemos lo de «eminencia» para aquellos a quienes les gustaría ser Papa.
Escuchó lo que Bora tenía que decir, frunciendo el ceño de vez en cuando, pero sobre todo mirando por la ventana las adelfas bien podadas de su balcón, todavía verdes a pesar del frío viento invernal.
– Bien, ¿y por qué iba yo a darle una respuesta distinta de la de Hohmann? -preguntó-. Nos piden que aceptemos que no pueden, o no quieren, frenar los excesos de la administración fascista en Roma.
– Creo que no le digo nada nuevo al cardenal si le aseguro que al ejército alemán no le gusta ningún gobierno provisional.
– ¿Preferirían gobernar la ciudad ustedes mismos?
– Preferiríamos no tener injerencia alguna de la PAI y lo que queda de las unidades policiales fascistas.
– Eso no viene al caso. Esperábamos que frenasen el celo de los Camisas Negras que quedan en la ciudad… aunque yo mismo, en cierto modo, soy también fascista. La Iglesia era fascista mucho antes de que el Duce planeara su Marcha sobre Roma. Marchamos hacia Roma el año sesenta y cuatro después de Cristo, con Pedro y Pablo a la cabeza. -Borromeo hizo sonar una campanilla de su escritorio. Ante la tímida aparición de un clérigo en el umbral, se limitó a hacer un gesto. Poco después trajeron una bandeja con una cafetera y tazas-. No confío en la gente a la que no le gusta el café. -Así se aseguraba de que Bora aceptase la bebida- Su embajador se entiende bien con nosotros, ¿por qué el ejército no?
– El ejército no se mete en política, cardenal.
– Pero sí las SS. Sí la Gestapo. Lo que está diciéndome es que ustedes, los alemanes, no frenarán ningún exceso de nuestras fuerzas policiales ni de las suyas.
Bora se bebió el café y dejó la taza.
– El cardenal puede ayudarnos asegurándose de que no haya necesidad de ningún exceso policial. -No había sonreído durante toda la conversación y ahora empezaba a irritarse-. Cuando hablamos de la «Roma subterránea», nos referimos a algo más que las catacumbas, y la Iglesia parece tener algo que ver en ello.
– No se atrevería a decirle eso a Hohmann. ¡Es una insolencia!
– Pero es cierto.
Borromeo cruzó las piernas con impaciencia y se levantó la vestidura para liberarlas.
– El domingo hay un concierto en la iglesia evangélica de via Toscana. Música de Hammerschmidt… Si asiste usted, le daré una respuesta. -Se encogió de hombros al ver la cara de extrañeza de Bora-. Ah, sí, voy a los oficios protestantes de vez en cuando. No vestido así, por supuesto. Es bueno saber qué tal lo hace la competencia, especialmente si hay buena música.
Cuando Bora volvió de su recado, Westphal exclamó:
– ¡Malditos curas! Les cuesta una eternidad decidirse, y lo único que queremos es que rechacen una petición imposible.
Bora le tendió algunas fotos de la ejecución de Ciano, a las que el general echó un vistazo.
– Maldito sea, también.
– ¿Debemos permitir su publicación?
– Tendrá que llamar al coronel de la Gestapo Herbert Kappler para averiguarlo. De todos modos, tenía que tropezarse con él tarde o temprano…
Bora obedeció.
***
En su lúgubre despacho de via Tasso, después de colgar el teléfono, Kappler se volvió hacia el capitán Sutor, que estaba repantigado en un sillón frente a él.
– Acabo de hablar con el ayudante de campo de Westphal. ¿Quién es ese hombre?
Sutor levantó su cabeza redonda y estiró el cuello para echar un vistazo a su libreta.
– Bora, Martín-Heinz… von Bora. De la editorial de Leipzig. Hijo del difunto director de orquesta e hijastro de ese cerdo prusiano de Von Sickingen. Fue comandante del destacamento de la Wehrmacht en el norte.
– ¿Y qué más sabemos de él?
– Es medio inglés. Lo trasladaron a petición de las SS por cometer errores en el transporte de prisioneros judíos, pero no se le puede tocar. Tiene un historial militar estelar y muchos amigos. Parece más joven de lo que es, treinta años, tiene los ojos vivos y es muy estricto, sobre todo considerando que pasó dos años en el frente ruso. El mariscal de campo es amigo personal de su padrastro. El típico enchufado.
– Eso no debería contar para nosotros.
Sutor se encogió de hombros como un burócrata despreocupado.
– Usted me lo ha preguntado.
– Bueno, no importa. Parece lo bastante listo para cuidarse solito. Señálemelo si viene a la fiesta del sábado.
Aquella noche, Guidi observó que Francesca Lippi ya había cenado, aunque ni siquiera eran las ocho.
– Los Maiuli han ido a visitar a unos vecinos -le explicó ella desde el salón-. Tendrá que servirse usted mismo.
Guidi sólo comió una pequeña ración de ensalada. A través de la puerta abierta veía a la chica, que leía sin prestarle la menor atención. Trató de distinguir si llevaba anillo, pero no vio ninguno.
Estaba sentada con una pierna doblada debajo del cuerpo, acurrucada. La punta de la lengua asomaba roja cuando se humedecía el dedo para volver las páginas. La timidez de Guidi con las mujeres no le ayudaba en momentos como aquél. Se estaba liando un cigarrillo con aire taciturno cuando ella preguntó:
– ¿Trabaja usted con los alemanes?
– No.
– ¿No vino en un coche alemán el domingo?
– No tenía relación con mi trabajo.
Ella le miró desde la silla con su carita ávida y afilada como la de un zorro.
– Supongo que tenía información de todos nosotros antes de venir aquí.
Guidi se recostó en su asiento y decidió no fumar. La antipatía por los alemanes era palpable no sólo en aquella casa, sino en las calles, e incluso en las comisarías de policía. Sólo aquellos cuyo poder inmediato dependía de su presencia seguían todavía el juego progermano, y Caruso el primero. A Guidi le desagradaban también los alemanes y le dolía que lo identificasen con ellos, pero la política sólo era parte del motivo. Influían más la historia, el carácter nacional, la conducta. En ese sentido Bora era un animal extraño, tan conocedor de todo lo italiano que de alguna forma hacía olvidar su nacionalidad. Aquella noche, Guidi era capaz de excusar el maltrecho idealismo del mayor y, sin embargo, tener celos de él y envidiar su estilo y su seguridad en sí mismo, sin por ello albergar el menor deseo de emularle.
12 DE ENERO
El viernes por la mañana, mientras Westphal y Bora leían los sombríos informes sobre la segunda incursión aérea en Brunswick de aquella semana, Guidi encontró un fajo de papeles encima del escritorio de su despacho.
– ¿Qué es esto? -preguntó a su hombre de confianza, un policía diligente llamado Danza.
– Ha llegado del mando alemán, inspector.
Guidi se apresuró a liberar los documentos del par de gomas elásticas cruzadas que los sujetaban.
– ¿Algo más?
– Sí, señor. El suboficial que lo ha traído dijo que deberá usted mantener al corriente al ejército alemán.
Guidi notó que se sonrojaba.
– Al diablo.
Danza señaló un sobre en el escritorio.
– También ha llegado esto para usted.
Contenía una nota mecanografiada y firmada por Caruso. «Mientras me informa regularmente de los avances en el caso Reiner, mi homólogo alemán será el general Maelzer. Preséntele a él sus informes a través de la oficina del general Westphal y, en particular, de…»
Guidi no necesitaba leer más para saber que a continuación venía el nombre de Bora. La cordialidad, los viajecitos en coche, la visita turística por Roma, todo cobraba sentido ahora. Inclinado sobre la pila de documentos, fue pasando airadamente las páginas hasta que encontró el primer y único nombre en la lista de sospechosos: el secretario general de la Confederación Nacional de Sindicatos Fascistas, que ahora dirigía su «oficina destacada» en la ciudad.
– Dios mío -murmuró.
A continuación llamó al despacho de Caruso en la piazza del Collegio Romano.
– Así es -dijo fríamente el jefe de policía-. Por eso necesitábamos a alguien nuevo. El sospechoso no lo conoce, de modo que no hará falta que sea usted tan discreto como los demás. Siga mirando el expediente, hay muchas cosas sobre los tejemanejes de su excelencia. Los alemanes quieren su cabeza, de manera que tiene que demostrar que fue él.
– Entiendo, doctor Caruso. Entonces ¿qué?
– Enseñaremos a nuestros aliados los alemanes que somos tan buenos como ellos en lo que respecta a la administración de justicia. Su excelencia podría ser la prenda que debemos entregarles. He ordenado que le adjudiquen un coche, Guidi.
Guidi miró el expediente pensando con desazón que Caruso acababa de interpretar su papel de cazador de talentos en el gran juicio-espectáculo de Verona.
– ¿Y si averiguamos que el secretario general Merlo no tiene nada que ver con el caso?
– Entonces será mejor que tenga a algún otro de reserva.
El barrio Panoli se hallaba a orillas del Tíber, al norte del parque Villa Umberto, y durante la década anterior había sido el favorito de la clase alta y los nuevos ricos. La casa del coronel Ott de las SS estaba situada en la esquina de viale Romania con via Duse, y sus elegantes lineas destacaban por encima del boj bien cuidado del jardín. Cuando Bora llegó, ya había varios invitados en el espacioso salón. Ott lo saludó en la entrada, le tendió un coñac y le presentó a su esposa, que acababa de llegar en avión para celebrar su décimo aniversario de boda. Junto al gran piano Bora vio a Dollmann, quien conversaba con un hombre que llevaba un uniforme similar al suyo. Ambos eran esbeltos y rubios, con el pelo peinado hacia atrás, de rasgos angulosos que denotaban astucia, y ambos miraban alrededor.
Recordando el consejo de Westphal, Bora se acercó a saludar a los dos SS. Enseguida Dollmann se fue con él hacia la mesa de los canapés.
– Kappler se muere de ganas de hablar con usted -comentó con una sonrisa.
– No sé si debería sentirme halagado, coronel.
– ¿Porque es el jefe de la Gestapo en Roma? No sea mojigato. Es un hombre encantador. Tome un poco de caviar.
Bora lo miró a los ojos, un gesto de franqueza habitual en él que a menudo ponía nerviosos a los demás.
– En esta misión podría aprender mucho de usted; a ambos nos gusta la cultura italiana.
– Ah, sí, a Kappler también. Colecciona obras de arte. Antiguas, a poder ser. -Dollmann miró alrededor con sus ojos astutos-. A diferencia de otros hombres que coleccionan jovencitas como la Reiner. ¿Qué sabe usted de esa historia?
– No más que usted, coronel. Oficialmente es un accidente o un suicidio.
– Pero usted no creerá eso, ¿verdad?
– Últimamente creo cosas más extrañas aún.
– La mujer salía con un par de rufianes. Y hablando de rufianes, los aliados han tomado Cervara y pronto se habrán apoderado de todo, desde Ortona hasta el sur de Gaeta.
Bora bebía lentamente para que no le ofrecieran más copas mientras intentaba recoger información.
Dollmann lo reprendió amablemente.
– Acábese la bebida, quiero que pruebe vodka auténtico. Viene de épocas mejores en Kursk. -Cogió una tostada untada de una pasta cremosa-. Por cierto, ¿cuál era su especialidad en Rusia?
Bora estaba seguro de que el SS ya lo sabía. No obstante, se lo dijo.
– La guerra de guerrillas.
– Y en el norte de Italia también, según me han dicho. ¿Tiene pesadillas?
– No acerca de la guerra de guerrillas. -Bora apuró el coñac. De la bandeja más cercana cogió dos vasitos de vodka y ofreció uno a Dollmann-. Por Roma, caput mundi.
– Sí. Cabeza de nuestro mundo al menos. ¿También del Vaticano? -Dollmann mantuvo el vodka ante sus labios, sin beber-. Ha estado usted a sus puertas dos veces esta semana.
– Es el ejército el que me obliga a ser tan devoto. -Bora levantó la vista de su copa y miró a Dollmann con franqueza-. Por favor, indíqueme si debería reunirme con otras personas en esta habitación o en el Vaticano. Usted es el principal intérprete del Reich y conoce bien esta ciudad, mientras que yo soy nuevo en Roma yen la guerra. Además, no estoy seguro de saber qué significa exactamente «rufianes» en el contexto del caso Reiner.
– Uno al menos era de los nuestros. Eso es todo cuanto conseguirá usted en esta ronda de bebidas.
Hacia la mitad de la fiesta apareció el general Maelzer, ya bastante achispado y con ganas de hablar. Dollmann se lo presentó a
Bora. El general hizo algunas preguntas intrascendentes y luego dijo:
– Es usted joven, mayor, y enseguida se buscará algún apaño; no me importa que folle, pero no apruebo las relaciones con mujeres italianas.
– ¡Estoy felizmente casado, general!
– Si así fuera, su esposa se encontraría aquí. Está tan bien casado como lo permiten los tiempos de guerra.
A continuación Maelzer se acercó a otro corrillo de invitados e inició una nueva ronda de bebidas. Bora, que se había casado a toda prisa antes de partir a la guerra, no estaba tan seguro de sí como aparentaba. Hombre sensible y romántico en algunos aspectos, durante cinco años había mantenido un compromiso inquebrantable, pese a los escasos permisos y a tener una esposa superficial. Igual que ocurría con otros aspectos de su vida, su amor por el objeto podía ser mucho mayor de lo que se merecía, en virtud del mismo idealismo que lo hacía irreducible en su trabajo.
Momentos después Dollmann se unió de nuevo a él.
– ¿Qué ha dicho? No tiene sentido enfadarse con el Rey de Roma cuando ha bebido unas copas de más.
En ese momento se servía una cena fría que ninguno de los dos quiso tomar. Se quedaron sentados con una copa en la mano, y Bora observó a las parejas que empezaban a intimar con, según le pareció al coronel, algo más que simple nerviosismo.
Aquella noche, Guidi se quedó despierto hasta tarde leyendo el expediente. El único ruido que se oía en el piso eran los ronquidos que emitía el cuerpo deforme de la signora Carmela. Por lo demás reinaba el silencio en todo el edificio. Había hecho las averiguaciones de rigor sobre los vecinos, personas de clase media, empleados y dependientes de comercios, estudiantes. En el piso de arriba había un niño pequeño al que se oía llorar por las mañanas. En el mismo rellano, una mujer llamativa, con los labios muy rojos y vestida de negro, recibía visitas de ruidosos parientes masculinos, y un anciano solitario a quien la signora Carmela llamaba «Maestro» tocaba el piano, y bastante bien en opinión de Guidi. Curiosamente, la persona de la que menos había averiguado era Francesca, cuya pequeña habitación se encontraba en el otro extremo del pasillo. Salía hacia el trabajo muy temprano por la mañana y estaba en casa para el toque de queda. Guidi ignoraba si los Maiuli sabían que estaba embarazada. Recordó su semblante pálido y demacrado, la forma descuidada en que se apartaba el cabello mientras leía y lo recogía detrás de la oreja formando una onda castaña. Nunca sonreía, apenas hablaba en las comidas y respondía secamente a todo el mundo.
Magda Reiner, por el contrario, continuaba viviendo vicariamente una existencia feliz en las fotografías de veranos pasados, tan diferentes de las últimas y espantosas imágenes. Su rostro rubio, regordete y risueño, recortado contra montañas desconocidas, junto a amigos desconocidos, estaría siempre a salvo de todo daño. En una foto abrazaba sonriente a otra mujer.
En cuanto al ras Merlo, Guidi no sabía si reír o llorar a medida que leía sobre él. Su nombre de pila era Radames, aunque lo cambió por Rodolfo. Nacido en 1900, había sido bersagliere de las tropas en bicicleta durante la campaña abisinia. Casado con Ignazia Pallone desde 1930, tenía cuatro hijos: Vittorio, Adua (conocida como Aida), Libico, a quien todos llamaban Lorenzo, y Cadorna, conocido como Carletto. Había desempeñado un papel decisivo en la creación del Istituto Forlanini diez años antes yen la actualidad era jefe de lo que quedaba en Roma de la prestigiosa Confederación Nacional de Sindicatos Fascistas. Corrían rumores de que había combinado su apellido y el de su mujer para formar el seudónimo Piemme, y bajo ese nombre había escrito la letra de la conocida canción de la campaña africana Macallé:
La nell'arida terra del Tigrè,
nel tramonto de/gran sole d'or,
solitario, il forte Macallé
pieno di ricordi sorge ancor!
Allí, en la tierra árida del Tigrè,
en el ocaso del gran sol de oro,
solitario, el fuerte Macalé
se alza todavía lleno de recuerdos.
Desde que conoció a Magda Reiner en una fiesta, durante la celebración del aniversario de la Marcha sobre Roma, el 28 de octubre, fueron inseparables, o casi, hasta la muerte de ella, el 29 de diciembre. «Movido por los celos», como indicaba el informe sin más comentarios, le había dado alguna que otra paliza ante testigos. Y ahora se esperaba que aquel policía de provincias averiguase si la había empujado por la ventana.
En cuanto al resto, los datos eran escasos. La muerte había ocurrido después de una fiesta navideña, alrededor de las 19.45, debajo de la vivienda de la mujer en via Tolemaide, en la acera. La difunta había mantenido relaciones sexuales al menos una vez en las horas que precedieron a su fallecimiento y, aunque su habitación y la puerta del apartamento estaban cerradas, lo que retrasó la entrada de las autoridades, no se encontró ninguna llave.
Unas pocas calles más allá, Bora salió de la fiesta de Ott a la una de la noche, bajo una llovizna que caía al sesgo y empezaba a convertirse en aguanieve. A menudo conducía él mismo, sobre todo de madrugada, y tomaba rutas distintas por la ciudad oscura. Debía admitir que estaba furioso con Dollmann, a cuya locuacidad había correspondido en exceso soportando una buena carga de cotilleos.
Sin embargo, eso no era todo. La melancolía y la soledad, que había logrado enterrar durante el año anterior, se habían removido en su interior y ahora asomaban su feo rostro. No quería reconocerlas como propias, no quería renunciar a la invulnerabilidad. Además, los crueles chismorreos le provocaban náuseas tanto por los actores como por el escenario. Los líos de Kappler, los líos de Magda Reinen… ¿Qué querría saber Westphal de todo eso? Notaba como si tuviera barro en la boca.
Hablar de su mujer había estado a punto de desarmarlo. Pensar en ella le causaba dolor… aparte del deseo, el mal de amor, la angustia que lo encrespaba y mantenía en vela muchas noches. Ella estaba en su interior, a pesar de sí misma incluso. El estaba siempre a la defensiva respecto a sus sentimientos hacia ella, y Dollmann le había hecho demasiadas preguntas después de las groseras palabras de Maelzer.
– ¡Está usted enamorado, mayor! -El comentario jocoso había surgido cuando ambos se mostraban menos reservados-. ¡Incluso diría que es usted apasionado!
La simple idea lo avergonzó.
– Soy un hombre disciplinado -señaló.
– Claro, y la disciplina sirve precisamente para dominar las pasiones, ¿verdad?
16 DE ENERO
El domingo, el cardenal Borromeo, vestido con traje y chaleco bajo el abrigo marrón claro, estaba puntualmente en la iglesia evangélica, donde un contralto con gafas cantaba All praise be to you, Jesus Christ. Sentado en el primer banco, no dio muestras de reconocer a Bora y lo tuvo en vilo hasta el final del concierto. Entonces le informó que la Santa Sede respaldaba la posición del general Westphal. Bora se sintió visiblemente aliviado. Dio las gracias al cardenal y se disponía a irse, pero el religioso lo retuvo bruscamente en su asiento.
– Por otra parte, mayor, me ha sorprendido oír que su oficina está colaborando con la policía italiana.
Bora lo negó.
– Mi comandante me habría informado si tuviéramos que avergonzarnos ante Su Santidad por aceptar una cooperación que declinamos expresamente.
– Compruebe sus fuentes, mi querido amigo.
Hasta el lunes Bora no averiguó la verdad, en un memorándum del general Maelzer.
– No sé nada de esto -dijo Westphal-. ¿Y usted?
– Es la primera vez que lo veo, mi general.
– Bueno, Maelzer tendrá sus motivos para hacerlo participar a usted en el caso de una chica que se ha roto la crisma. De todos modos, deberá tratar con la policía italiana en su tiempo libre.
– No se puede hacer gran cosa a deshora -observó Bora-. No con los italianos.
– Bueno, pues reúnase con ese tal Guidi cuando pueda y que le dé sus informes. -Westphal le tendió el mensaje de Maelzer-. Esto no me gusta más que a usted. Ahora no podemos decir al Vaticano que no tenemos nada que ver con la policía italiana, y ese asno de Caruso acabará causándonos problemas.
Los días siguientes al 19 de enero Bora tuvo otros asuntos de que preocuparse aparte del jefe de policía. Las largas horas que pasaba con Westphal (a menudo incluso quince al día) prácticamente se convirtieron en veinticuatro cuando los británicos avanzaron más allá del río Garigliano y dejaron atrás Minturno, junto a la costa, en dirección al pueblo de Santa Maria Infante, situado en un cruce de caminos. El jueves se lanzó un contraataque desde Ausonia sobre el próspero sur de Cassino, y por entonces todo el mundo hablaba con nerviosismo de un inminente desembarco. Kappler llamó para preguntar el número de soldados disponibles en Roma para su inmediata incorporación al frente, si fuese necesario. Bora respondió que unos diez mil. Westphal pasó todo el día en Soratte y regresó tarde, cansado después de su conferencia con Kesselring. Aun así, se quedó la mayor parte de la noche ante un mapa que sujetaban unas tazas de café vaciadas a toda prisa, evaluando las posiciones enemigas y el tramo inacabable de costa en estado de alerta. A la espera.
Kappler telefoneó de nuevo a las cuatro de la madrugada para advertir de que la Gestapo y las SS estaban preparadas para proceder a movilizar a conductores de vehículos y acompañantes.
– Adelante -dijo Westphal, y se llevó un puño a la boca para disimular un bostezo-. Si eso es lo que vamos a llevar ante un ejército invasor, nos merecemos lo que nos pase. -Miró a Bora, que había estado examinando los mapas del litoral desde Livorno a Nápoles-. Bueno, la cosa ya no va tan lenta -comentó-. El mariscal de campo tiene razón; han bombardeado demasiado los alrededores para que no ocurra lo mismo en el sector de Roma. Sobre todo después de que ayer atacaran el aeródromo de Littorio.
– En cualquier caso, debería ser en esta costa si los informes sobre las actividades en la bahía de Nápoles son correctos.
– La cuestión es dónde y cuándo. -Westphal se pasó las manos por su barba incipiente-. Sea bueno, Bora. Aféitese y corra al cuartel general de la Gestapo, a ver qué se le ocurre a Kappler.
21 DE ENERO
En el calendario eclesiástico se celebraba la fiesta de Santa Inés con una lectura del Evangelio según san Mateo, la parábola de las vírgenes prudentes y las necias. Durante las horas de luz llegaron informes telefónicos contradictorios del frente, y al caer la noche las únicas noticias de interés hacían referencia a un intenso ataque aéreo sobre Londres. Dominado por una premonición tenaz, Westphal se quedó levantado hasta tarde. Luego, sobre todo debido a que Kesselring había aceptado rebajar la alerta después de tres días de gran tensión, dijo a Bora que iba a acostarse.
– Llámeme si pasa algo.
Bora se preparó para hacer guardia durante las horas muertas que seguirían, cuando incluso la alerta nacida de la premonición había cedido ante el cansancio físico. No ocurrió nada. No podía ocurrir nada. En torno a él y a aquella habitación todo el edificio parecía embrujado, envuelto por el silencio. Poco después de medianoche empezó una carta para su mujer, la releyó y decidió no enviarla.
Un cigarrillo más tarde, sus pensamientos derivaron hacia temas dispares e irrelevantes, como si estuviese soñando. ¿Quién era el SS con quien se había citado Magda Reiner, y de verdad era Dios el último amante de Borromeo? ¿Era cierto que Kappler coleccionaba arte etrusco, como le había dicho Dollmann? ¿Era aquél un buen momento para coleccionar nada? Y así siguió. El café se le enfrió en la taza, los nombres de los mapas se convirtieron en confusos garabatos en la ladera de las montañas y a lo largo de las onduladas costas. En cierto momento apagó la luz y abrió la ventana. Fue como sumergir el rostro en agua helada, una sensación tonificante y benéfica. A aquella hora tardía reinaba la calma. Una fina neblina se extendía como un dosel de gasa sobre la ciudad. Se sentó ante su escritorio a oscuras, frente a la ventana. A las tres llegaron por fin las noticias.
Bora trató de serenarse después de colgar el teléfono y, de camino hacia la habitación del general, se detuvo un momento para alisarse el uniforme. No hizo falta despertar a Westphal. Miraba hacia la puerta cuando su ayudante de campo apareció erguido y con la cabeza descubierta.
– ¿Dónde? -preguntó de inmediato.
– Código Opción Richard.
– ¿Anzio?
– Y Nettuno. -Bora desvió la vista mientras el general se vestía a toda prisa, furioso-. Van directos hacia el interior.
– Llame a Soratte enseguida.
Bora ya se alejaba del umbral cuando la voz de Westphal le hizo retroceder.
– Hay que prepararse para evacuar este edificio y la ciudad.
A primera hora de la mañana se evaluó la magnitud del desastre. Para entonces ya habían despachado tropas de urgencia a fin de acordonar la zona de desembarco, y el hueco que quedaba tras ellos probablemente sería rebasado en cualquier momento. Sin embargo, a mediodía el tapón seguía firmemente en su sito.
– Si no se deciden hoy ni mañana -dijo Westphal, verbalizando su deseo, con los ojos brillantes de angustia y esperanza-, todavía podríamos deshacer las maletas.
A Bora le resultó más fácil no sonreír.
– Están a menos de sesenta y cinco kilómetros. En Rusia recorrimos esa distancia en una hora.
– Pero no se enfrentaban a soldados americanos. No, no. Schlemm y Herr lo están haciendo muy bien. La división sesenta y cinco es un fantasma resucitado, pero pronto tendremos la trescientos sesenta y dos y las demás, si logramos contenerlos hasta entonces. La división blindada lo conseguirá. -Westphal se puso el sobretodo-. Voy a Soratte y no volveré hasta que aparezca Von Mackensen. Si Kappler reclama más hombres, dele lo que pida.
Bora salió tras él del despacho.
– Dada la importancia de las noticias, me permito indicar que en los próximos días asistiremos a un recrudecimiento de los ataques de la resistencia en Roma.
– Sí, claro. Me aseguraré de que el mariscal de campo escuche la voz de la experiencia… y le prometo que pondré sacos de arena en mi coche. Hablando de experiencia, ¿sabemos algo de Holz?
– De sus subordinados. Lo han matado hoy a primera hora.
– Qué pena. Bueno, duerma un poco mientras pueda. Si le llaman del Vaticano, no se ponga, a menos que sea del secretario de Estado para arriba. Ya sabe lo que debe hacer si el enemigo consigue pasar. -A punto ya de marcharse, Westphal parecía alterado, pero de pronto se volvió sonriendo hacia el semblante pálido e impasible de Bora-. Quién sabe. Se pueden oír los cañones desde Roma…
2
23 DE ENERO
El domingo parecía que los alemanes se habían desvanecido por ensalmo. Sus vehículos grises no patrullaban las calles. Incluso las feroces bocas de los tanques se habían retirado de todas las avenidas y las plazas recoletas. Rumores disparatados de liberación corrían por la ciudad y se negaban, pero el retumbar sordo de la artillería hacia el oeste no mentía. Guidi se sorprendió al oír la educada voz de Bora, quien le proponía por teléfono tomar juntos un almuerzo tardío.
– Imposible, mayor. -Decidió rechazar la invitación-. Tengo trabajo.
– Muy bien. Entonces iré a verlo.
Guidi no tuvo oportunidad de decir nada, porque el alemán ya había colgado. Durante los diez minutos siguientes se dedicó a ordenar el escritorio, pues sabía que Bora no tardaría en llegar a via Boccaccio desde via Veneto. Pronto el Mercedes negro se detuvo junto a la acera y el ayudante de campo se apeó con aire despreocupado, con el abrigo doblado en el brazo izquierdo, y subió por la escalera con su andar rígido y rápido.
– Deje la puerta abierta -indicó a Guidi-. He pedido que traigan la comida.
– ¿Aquí?
– ¿Por qué no? -Bora no dijo que apenas había probado bocado en los dos últimos y frenéticos días-. Tengo hambre.
Los hombres de la comisaría desaparecieron discretamente. En cuanto a Bora, consciente de que nadie se atrevería a preguntarle por la situación militar, se mostró más despreocupado de lo que la situación requería. Preguntó amablemente a Guidi por su nuevo domicilio y si podría serle de ayuda «ahora que al parecer trabajaremos juntos».
Guidi observó al alemán, plantado junto a la ventana, de espaldas a ésta con evidente desprecio de toda prudencia, y sospechó que tal vez intentaba ocultar las señales de la falta de sueño o la preocupación. Se acercó a él para verle mejor la cara.
– ¿Quiere decir que no lo sabía en nuestro primer encuentro?
– Claro que no, me enteré hace sólo una semana, pero me alegro. -Para mirar al inspector a la cara, Bora se volvió hacia la luz del día, que estaba algo nublado. En su fino cutis las arrugas desaparecían cuando cambiaba su expresión-. ¿Por qué me mira de esa forma? -Se echó a reír.
Guidi se encogió de hombros.
– Pensaba que quizá no sea buena idea hablar junto a la ventana -se limitó a contestar. Retrocedió unos pasos y señaló una silla-. ¿Quiere tomar asiento?
– No, gracias. Mi trabajo en Roma me obliga a pasar demasiadas horas sentado.
Había tal despreocupación en aquella respuesta que Guidi se sintió tentado de creer que los rumores de invasión no podían ser ciertos. No obstante, Bora parecía cansado, eso era evidente.
Mientras comían, conversaron sobre el caso Reiner.
– Roma es nuestra. -Bora dejó caer aquella insinuación política como si estuviese hablando de una propiedad inmobiliaria-. No permitiremos que el asesino escape… si es que hay asesino. Queremos atraparlo.
– El Rey de Roma quiere atraparlo -apostilló Guidi con ironía-. No es posible que sienta usted aprecio por Maelzer, mayor. Es un zopenco y un borracho. Los romanos no lo soportan.
– Bueno, yo no soy romano.
– Le conozco demasiado bien para creer que simpatice con él. Bora comía despacio, sin levantar la vista.
– Usted no me conoce en absoluto.
Mientras Guidi, al ver aparecer las viandas, descubrió que tenía apetito, el alemán parecía haber perdido el interés por la comida. Se reclinó en su asiento, sacó una llave del bolsillo y la dejó encima de la mesa.
– Tengo una agenda muy apretada, así que visitaremos la casa de Reiner en cuanto acabemos.
– Si no le importa, iré en mi coche.
– Bien. Yo preferiría ir mañana a primera hora, pero estaré un poco ocupado. -Bora quitaba hierro a su misión (como hacía a menudo), ya que de hecho tenía que visitar el frente de Anzio en nombre del general Westphal. De todas maneras, su calma era genuina, porque no tenía miedo-. Sin embargo, mañana después de trabajar iremos a ver una obra de Pirandello. Ya le explicaré luego por qué.
En el apartamento de Reiner, en via Tolemaide (una bocacalle de via Candia, en el barrio de Prati), Bora se asomó por la ventana y miró la acera, cuatro pisos más abajo.
– ¿Alguien la vio caer? -preguntó a Guidi.
– No. El toque de queda era a las siete entonces, y pasaba de esa hora. Tal como está prescrito, todas las luces estaban apagadas. Un vecino dice que oyó gritar a una mujer entre las siete y media y las ocho, pero no está seguro de que tuviese que ver con el incidente.
Bora se volvió.
– No es un invierno demasiado frío comparado con los de Alemania, pero desde luego hace frío. ¿Por qué tendría abierta la ventana del dormitorio?
– Quizá porque pensaba quitarse la vida. A pesar de que no se hayan encontrado las llaves (alguien pudo cogerlas en la calle, si las llevaba encima cuando cayó), no podemos descartar el suicidio, ni siquiera un accidente. Investigaré todas las posibilidades.
Mientras Guidi empezaba a registrar la habitación, Bora se quedó junto al alféizar de la ventana observando con aire taciturno los pequeños restos de vida que había allí: excrementos de paloma, una pelusa, unas pavesas llegadas de Dios sabía dónde. «Qué poco queda después de nuestra muerte», pensó. Su siguiente pregunta sonó despreocupada por encima de la vibración de los cristales que producía la artillería lejana:
– ¿Qué ropa llevaba cuando murió?
Con la cabeza metida en el armario, Guidi sacó un sobre del bolsillo y se lo tendió.
– Aquí tiene las fotos. Quizá prefiera verlas cuando haya pasado más tiempo desde la comida.
Bora las miró de inmediato.
– Son horribles.
– Ya ve que llevaba un camisón y una bata. Ahora me preguntará si había alguien aquí con ella, y la verdad es que no conozco la respuesta. De los doce apartamentos de este edificio, sólo dos más están arrendados. Había una fiesta navideña en el piso de abajo, y ruido suficiente para que la gente no se enterara de lo que había pasado. Un policía la encontró a las siete cincuenta y cinco. Aunque era evidente que ya no podía hacerse nada por ella, la trasladaron a la farmacia del barrio. Su propietario, el doctor Mannucci, tuvo el sentido común de asegurar que estaba muerta. -Mientras hablaba, Guidi abría cajones y husmeaba en su interior-. Por cierto, mayor, alguien ha estado aquí antes que nosotros. Salvo la cama (falta una funda de almohada, ¿no se ha dado cuenta?), han arreglado la habitación.
– Preguntaré al respecto -afirmó Bora.
– Sería interesante saber qué fama tenía la víctima en su comunidad. Veintisiete años, soltera o separada legalmente (en este punto los informes discrepan) y «no demasiado guapa pero sí llena de vida». Así es como la describe una compañera de trabajo en el expediente.
– No lo he leído todavía.
– Bueno, no hay demasiada información. Aquí está la foto del pasaporte de Magda Reiner.
Bora echó un vistazo al documento que Guidi le tendía.
– Algunas fuentes -dijo refiriéndose a Dollmann, que le había contado un montón de cotilleos- aseguran que parecía buscar marido o algún arreglo doméstico similar.
– ¿Entre los italianos o entre los alemanes?
– Ambos. -Bora hojeó el pasaporte y se lo devolvió-. En cuanto a la idea de que era lesbiana, surgió después de una fiesta de trabajo en la cual las cosas se salieron de madre. -Como Guidi le miraba fijamente, repitió, molesto-: Se salieron de madre. Hubo besos, caricias y cosas por el estilo.
– ¿Cómo lo sabe?
– Me lo contó un colega que estuvo allí. Pero ¿por qué me hace hablar? Según tengo entendido, ya tiene un sospechoso.
Guidi pasó los dedos por la mesita de noche, sin una mota de polvo.
– Uno a quien prácticamente no se puede tocar. Se trata del ras Merlo, uno de los últimos y más prominentes miembros del partido en Roma.
– ¿Podría ser él?
– Júzguelo usted mismo, mayor. Es un donjuán de mediana edad, calzonazos y con un montón de hijos. Su esposa es una mujer gorda a la que se conoce como la Granadera, y al parecer no se priva de atizarlo cuando se pone furiosa. Se señalan los celos como motivo, fueran o no suficientes para llevarlo a matar. Por lo visto suele pegar a sus novias ocasionales. No tenemos pruebas de que estuviese en este edificio aquel día a última hora de la tarde, pero poco después del incidente vieron a alguien que se le parecía, muy alterado, en via Santamaura.
– Paralela a esta calle. -Bora cerró la ventana. Se volvió hacia la habitación, miró la cama deshecha de Magda y apartó la vista-. ¿Y qué hacía allí?
– Estaba vomitando junto a los cubos de basura del mercado, pero debo añadir que vive en piazzale degli Eroi, no demasiado lejos de aquí.
– ¿Sabe que usted lo está investigando?
– Hemos hecho bien al jugar la carta del accidente. Puede que Merlo sospeche que hay una investigación en marcha, pero no lo sabe con certeza. Más importante aún, no me conoce. Mientras mantengamos la declaración oficial, no tiene ningún motivo para vigilar los pasos que da.
– ¿Y por qué no lo llama y lo aclara todo de una vez?
Guidi recordó que Bora solía plantear preguntas con el único ánimo de provocar.
– Está claro que ni siquiera Caruso quiere ponerle la mano encima directamente. Aunque puede que se le haya pegado de su mujer, Merlo tiene fama de ser muy vengativo con los enemigos políticos.
– Ah. Y no hablemos de lo que le haría a usted. Entiendo. En cualquier caso, mañana por la noche tendremos ocasión de verlo en el teatro. La representación lo merece, y él asistirá.
Bora no siguió al inspector en su registro del resto del apartamento, tres habitaciones en total. Cuando éste volvió, estaba sentado a los pies de la cama, cansado o melancólico, o tal vez indispuesto. Probablemente para evitar las preguntas personales, se puso en pie al instante.
– Vamos -exclamó-. No puedo quedarme aquí todo el día. -Mientras estaban frente a frente en el estrecho ascensor, explicó sin que el otro le preguntara-: Se rumorea que empezó trabajando de secretaria en Stuttgart. Era de Renningen, que está cerca de allí. Entró en el Comité Olímpico alemán en el treinta y seis, se enamoró de un atleta extranjero y la relación tuvo consecuencias. Al parecer estuvo casada brevemente con un fotógrafo del ejército, trabajó en el cuartel general del ejército y después de la separación legal consiguió un puesto en la embajada alemana en París. Llevaba seis meses en Roma y por lo visto le encantaba. «Le gustaba divertirse», según me han contado. No era más que una joven a la que le gustaba beber en compañía, poco más que un polvo fácil.
Guidi no esperaba esa explicación.
– Naturalmente -se sintió obligado a decir-, todo eso se lo han contado los hombres.
– No. -Habían llegado a la planta baja y, mientras Bora recorría el pasaje abovedado que llevaba hacia la puerta principal, Guidi dedujo, por la rigidez de su torso, que el dolor le atenazaba-. Mi primer acto oficial en Roma fue llamar a su madre. Al parecer una prima sin hijos está educando a la hija de Magda en Renningen. Pero también es cierto que no me he sentado a charlar con sus amigas. Eso es cosa de la policía.
Después de despedirse del inspector, Bora fue a la farmacia adonde habían llevado a la joven muerta. Era un edificio estrecho muy interesante en via Andrea Doria, con una placa ovalada encima de la puerta que rezaba: «Medicinas gratis para los pobres.» En el interior, con el pretexto de comprar un analgésico, empezó a conversar con el doctor Mannucci. Primero le preguntó por la colección de bellos botes de botica que exhibía, y luego por los acontecimientos del 29 de enero. El farmacéutico, un anciano robusto con un mostacho anticuado y un gran interés por las humanidades, sin duda comprendía el verdadero motivo de las preguntas, pero actuó con suma cortesía, como si se tratara de la preocupación de un amigo. Mientras cogía y apartaba con paciencia al gato bien alimentado que jugaba con plumas y papeles en el mostrador («Baja, Salolo, baja. Pórtate bien»), explicó:
– Sí, dije que la llevaran al hospital del Santo Spirito. Que la llevaran tranquilamente, sin prisas. Como comprenderá, no había motivo para correr a la sala de urgencias, porque tenía el cráneo aplastado y estaba casi irreconocible.
Bora abrió laboriosamente la caja de Cibalgina y tomó dos comprimidos. Con la pragmática solidaridad del soldado, observó:
– Después del incidente su precioso suelo necesitaría un buen fregado.
– Bueno, la sangre es menos problemática que los vómitos… y también tuvimos que limpiarlos esa misma noche.
– ¿Ah, sí? ¿Alguno de los policías que la trajeron?
El doctor Mannucci lo miró a los ojos. Ambos eran conscientes de la esencia de aquella conversación.
– En absoluto.
Al volver a casa, Guidi encontró a sus escasos moradores en un estado de euforia silenciosa. Los inquilinos de todos los pisos se habían reunido en el salón, donde Francesca estaba ovillada como un gato en el suelo y pegada a la radio.
– Tiene que oír esto. -La signora Carmela le cogió por el brazo-. ¡Los americanos han llegado de verdad!
Su marido se apresuró a completar la noticia:
– Los alemanes se marchan. Dicen que no queda ninguno en la ciudad… están saliendo por via Casia.
Guidi miró a Francesca, que seguía junto a la radio, escuchando atentamente con la cabeza baja.
– ¿Quién lo dice? -preguntó.
– ¿Qué más da? ¡Los americanos están aquí! -La mujer de los labios pintados de rojo, Pompilia Marasca, conocida como Pina, estaba extasiada-. ¡Los americanos, nada menos!
Guidi miró al extraño corrillo. El profesor anunció con una sonrisa que compraría un número de lotería con la fecha de ese día. Los dos estudiantes del piso de arriba, que por su edad pronto serían llamados a filas, se daban codazos y hacían chistes infantiles que revelaban alivio. La signora Carmela lanzaba besos a los santos en sus urnas de cristal.
– Siento tener que decirlo -exclamó Guidi-, pero los alemanes no se han ido. Puede que vengan los americanos pero todavía quedan alemanes aquí. Vayan a verlo ustedes mismos.
– ¡Eso no significa nada! -Francesca lo miró con expresión iracunda, la extrema palidez de su rostro acentuada en la penumbra del pequeño salón-. Es el fin de los alemanes, ¿es que no se da cuenta? ¡Es sólo cuestión de tiempo!
– Además -susurró el profesor entre sus dientes postizos-, ¿cuánto tardarán setenta mil hombres bien armados en llegar hasta nosotros? Yo hacía carreras en bicicleta hasta Anzio y volvía.
Los estudiantes juraron haber visto el resplandor de la batalla las noches pasadas; discrepaban de la dirección y la hora, pero coincidían en que se trataba del avance aliado.
– Esperemos que tengan razón -repuso Guidi.
– ¿Y qué ocurrirá si los alemanes no se van de Roma? -preguntó de pronto Pompilia-. ¿Habrá lucha en las calles? -Eso espero.
– ¡Oh, Dios mío!
– Pero recibirán de todos los lados. -Francesca se puso en pie para irse, desdeñosa. Estaba a punto de añadir algo más (y Guidi deseó que no lo hiciera), pero se abstuvo. Se echó hacia atrás el cabello y tiró de él hasta que su rostro adquirió los rasgos de una extraña muchacha oriental. Cuando salió, la oscuridad del salón pareció acentuarse.
La perspectiva de que la batalla se desplazara a Roma dio pie a una discusión sobre si los alemanes se situarían fuera de las murallas o se harían fuertes en el Vaticano.
– Sea ciudad abierta o no, los aliados podrían bombardear Roma hasta arrasarla -opinó uno de los estudiantes.
Al oír aquellas inoportunas palabras Pompilia creyó conveniente desmayarse a los pies de Guidi.
– Que alguien apague la radio -ordenó él-. No vale la pena preocuparse hasta que lleguen noticias fidedignas. Profesor, ¿le importaría ayudar a esta dama?
Pompilia seguía inconsciente, a pesar de los suaves cachetes y de que le humedecían el rostro con agua, y sólo recuperó el conocimiento cuando Guidi decidió decir que la cogería por los tobillos si alguien la agarraba por las axilas.
– Puedo andar -susurró, y tras levantarse salió del salón.
Aquella noche, Guidi se acostó temprano. Durmió mal y soñó que los americanos habían entrado en la ciudad y que él les decía cómo llegar al despacho de Bora. Este le telefoneaba para agradecerle que le hubiese mandado a los americanos, porque así podían ir juntos a ver una obra de Pirandello. Pero los norteamericanos lo mataban.
La habitación estaba muy oscura y fría cuando despertó con el cuello dolorido. Incapaz de encontrar una postura cómoda, estuvo un rato dando vueltas en la cama hasta que su agudo oído captó que una puerta se abría en el otro extremo del pasillo. Francesca iba al baño. Oyó chirriar las bisagras de la puerta de éste cuando la joven la cerró.
Guidi se incorporó en la cama para ahuecar las almohadas. Alemanes, americanos… Tal vez Bora le había mentido y en ese mismo momento se dirigía hacia el norte con un ejército en retirada. De vuelta al norte, donde los partisanos tenían tantas oportunidades de matarlo como los americanos. «Que se pudran», pensó, pero en realidad no se lo deseaba a Bora.
Se tumbó boca arriba. ¿Por qué tardaba tanto Francesca? No había oído el agua del lavabo ni el de la cisterna, y tampoco había vuelto a abrirse la puerta. Esperó unos minutos más y se levantó. Caminó a tientas en la oscuridad, con el oído aguzado. Giró la llave en la cerradura sin hacer ruido y salió al pasillo. Por debajo de la puerta del baño no se filtraba la luz de ninguna vela. Antes de llamar con los nudillos probó su resistencia y se abrió de inmediato.
– ¿Francesca? -susurró, sin pensar en lo embarazosa que resultaría la situación cuando la muchacha contestara.
Pero no hubo respuesta. Al percibir una corriente de aire helado encendió la luz; el baño estaba vacío y la ventana que daba a la calle, abierta de par en par.
24 DE ENERO
El lunes por la noche, Bora comentó que Pirandello lo ayudaba a comprender a los italianos.
– No lo dirá en serio. -Guidi se sintió ofendido-. Sus obras son absurdas.
– Precisamente. -Desde donde estaban sentados, ahora que el entreacto les permitía ver a todo el público, distinguieron la cabeza engominada del ras Merlo, que se movía arriba y abajo junto a un sombrero verde chillón. Bora miró hacia allí con una mueca de desagrado-. Las autoridades de dos naciones le siguen la pista y aquí está ese hombre, asistiendo a una representación sobre verse atrapado con las manos en la masa.
Durante toda la velada Bora se había mostrado de muy buen humor, no del todo justificado por el sarcasmo de la obra, y a Guidi le pareció incluso relajado, mucho más de lo que jamás lo había visto. En cuanto a él, no compartía su estado de ánimo. No había pegado ojo hasta el amanecer esperando a que Francesca regresara.
En lugar de interrogarla directamente, había pedido que le pasaran un informe sobre su pasado. No sabía exactamente qué buscaba, pero se sentía apesadumbrado.
Bora se dirigió a otro palco, donde Guidi lo vio saludar a un grupo elegante, besar la mano de las damas v charlar casi hasta el final del entreacto.
– Unos conocidos -explicó al volver-. ¿Sigue aquí Merlo? No veo su cabeza pringada.
– Está recogiendo algo que se le ha caído a su acompañante.
En el siguiente entreacto Bora volvió a ausentarse del palco. Guidi lo vio en la platea, donde avanzó con paso firme entre las filas medio vacías hasta acercarse a Merlo y su acompañante. A continuación le pisó torpemente el pie y se disculpó, y así tuvo ocasión de entablar conversación con él. Incluso lo invitaron a sentarse a la izquierda de la joven, donde pasó el resto del entreacto. Se unió a Guidi cuando las luces, que milagrosamente funcionaban aquella noche, ya se habían apagado.
– ¿Está mal de la cabeza, mayor?
– ¿Por qué? Merlo no me conoce.
– Sabe que usted es un ayudante de campo alemán.
– Somos muchos, Guidi. Quería asegurarme de estar cerca por si se iba la luz. No sea aguafiestas. El tipo quedaría bien en un anuncio de brillantina Linetti, y ella… bueno, ¿qué podría decir? Merlo le dobla la edad.
– No se deje engañar por su cara de gordinflón inocente. Aunque no tenga nada que ver con el caso Reiner, participó directamente en el asunto Matteotti.
– ¿Quiere decir en su asesinato? -No había nada que pudiera desanimar a Bora aquella noche-. Una forma bastante fea de eliminar a la oposición socialista. ¿Le he dicho que estaba en Roma cuando ocurrió, hará unos veinte años? La mujer de mi padrastro me contó cómo enterraron al pobre hombre en una tumba improvisada en la Campagna. Sí, imagino a Merlo cavándola. Fue el tercer verano que pasé aquí, y todo el mundo buscaba el cadáver, pero nadie logró encontrarlo. ¿Cómo puede decir que los italianos no son absurdos? -Se reclinó en la butaca y, cuando se alzó el telón, añadió en voz baja-: Fue Merlo quien vomitó en los alrededores de la casa de Reiner, por cierto. ¿Que cómo lo sé? No todo el mundo tiene miedo de delatar al ras fascista, por lo que parece.
Cuando salieron del teatro la noche estaba clara y hacía mucho frío; incluso Bora lo admitió. Se oía claramente el retumbar de cañones más allá de la ciudad. Guidi lo miró en la penumbra y el ayudante de campo comentó:
– Qué noche más bonita. -Después de su visita al frente sabía que lo peor ya había pasado y que habían conseguido contener al enemigo. Sin embargo, no dijo nada que permitiera a Guidi aventurar conjeturas-. He recibido un telegrama de mi padrastro -agregó-. Mi mujer llegará la semana que viene.
25 DE ENERO
– He investigado lo que me pidió, inspector -dijo Danza a Guidi-. La chica figura en el registro con el apellido de su madre, Di Loreto. No consta apellido paterno. Ha asistido a clases en la academia de bellas artes, se hace llamar Lippi y dice que es estudiante de arte. Complementa los ingresos de su trabajo en una papelería posando para algunos pintores, que al parecer es como se gana la vida su madre. Poco más hay que añadir… Trabaja en una papelería en la piazza Ungheria.
– ¿Tiene amigos o amigas?
– Conocidos. Va al cine con ellos de vez en cuando. No se sabe que tenga una relación estable. Si está embarazada, ignoramos de quién ni de cuánto.
– Intente averiguarlo. ¿Algo más?
– Depende de lo que ande buscando. Podemos pedir que la sigan, inspector. Tal vez descubramos algo.
Los datos sin más revelaban tan poco como los que atañían a Magda Reiner, y el paralelismo provocó cierta desazón a Guidi. Anotó el nombre de los estudiantes y de la mujer de los labios pintados de rojo.
– No. Investigue a éstos.Danza leyó la lista y se echó a reír.
– ¡A ésta la conozco!
– ¿Qué quiere decir? ¿Está fichada?
– En la brigada antivicio. Nada importante. Prostitución callejera sobre todo. En los dos últimos años se ha portado bastante bien. Supongo que no quedan demasiados hombres por aquí.
– ¿Política?
– ¿Pina? No; nada por encima del ombligo.
De no ser por el uniforme, el teniente coronel Kappler le habría parecido un hombre insignificante. Lejos de consolar a Bora, a quien habían invitado al cuartel general de la Gestapo para hablar de las operaciones contra la resistencia, la idea en cierto modo lo angustió. El capitán Sutor, después de presentarle con una rigidez que denotaba animosidad, salió de inmediato cuando Kappler rodeó el escritorio para estrecharle la mano.
– Me alegro de que haya podido venir, mayor. Quería hablar con usted desde que nos conocimos en la fiesta de Ott. Después de todo, ambos tenemos una larga experiencia haciendo frente a las dificultades. ¿Ha oído que Graziani ha desaparecido de la ciudad?
Con la única ventana del despacho cerrada y la luz eléctrica encendida, el espacio resultaba claustrofóbico. Bora se mantuvo en guardia, pero procuró no traslucir la tensión. Era el momento de estudiar el carácter del otro, de observarse mutuamente con detenimiento y tomarse las medidas. Era consciente del escrutinio de Kappler y de la necesidad de transmitir una imagen de tranquilidad.
– No estoy destinado a los servicios de inteligencia en Roma. Mi experiencia se centra en el fin militar de las operaciones de la guerrilla, nada más.
Kappler se echó a reír.
– El general Westphal me ha hablado de su preocupación por las actividades de los partisanos después del desembarco en Anzio. Los atentados del miércoles y de ayer demuestran que tenía usted razón. Comparto su preocupación y me parece muy inteligente que coordinemos nuestros esfuerzos. Da igual lo que tarden los aliados en llegar; usted sabe que estamos aquí de prestado. Nada más.
Bora lo miró sin decir nada, de modo que Kappler añadió:
– Estimo que tardarán de dos a seis meses, quizá menos. -Como Bora seguía sin hablar, asintió con la cabeza y cogió una hoja del escritorio-. Estamos en las últimas, en lo que concierne a Roma. Por eso debemos hacer algunos preparativos.
– Yo he realizado la mayor parte de mi servicio en Rusia, coronel, y sólo algunos de los principios son aplicables a Roma. Todo depende de la cohesión ideológica de los partisanos y del apoyo social que reciban. Seguramente cuentan con la ventaja de la proximidad.
Kappler le tendió una lista de organizaciones clandestinas.
– Ideológicamente son un cajón de sastre, pero todos nos odian por igual. Vienen a ser lo mismo.
Bora leyó el papel. Sin levantar la vista dijo:
– El terreno es de lo más difícil, tanto si retrasamos dos horas el toque de queda como si no. En lo que a mí respecta, las condiciones son similares a las de la selva, y sabemos qué zonas de la ciudad se han convertido en reductos inexpugnables.
La alusión al Vaticano llevó a Kappler a apostillar:
– Y en verdaderos refugios y santuarios.
Bora levantó la vista del papel, pero no miró a Kappler sino el mapa de Roma que había en la pared.
– No cabe duda de que fuera de la ciudad los aliados les están suministrando armas. Cuando estuve en el norte, el número de partisanos se estimaba en un millar en todo el país. No tenían armas buenas, sólo granadas Brixia, pistolas baratas, ningún arsenal digno de ese nombre. ¿Cuántos calcula usted que son miembros pasivos o realizan alguna operación de vez en cuando, y cuántos están en activo y a tiempo completo?
Kappler le dio unas cifras que Bora no discutió.
– No obstante, hay muchos agentes extranjeros ocultos en Roma. Americanos, británicos… personas que, como usted mismo, hablan el idioma lo bastante bien para pasar por italianos. Se rumorea que hay por aquí cuatrocientos prisioneros de guerra aliados que lograron fugarse. Vaya usted a saber, quizá asisten a nuestras fiestas… Y con colegas como Dollmann…
Bora hizo caso omiso del comentario y sacó un fajo de documentos de su maletín.
– He traído copias de las directrices del ejército que recibimos entre finales de noviembre y principios de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno. Tome, por favor. En Rusia las unidades de la resistencia ascendían a más de quinientas. Tenían grandes extensiones de tierra a su disposición, conocían el terreno, hablaban el dialecto local y podían presumir de disponer de comandantes bien adoctrinados.
– ¿Ahorcó usted a alguno? -Ahorqué a más de uno.
– Pero ¿acaso las compañías como la suya no perdonaban la vida a los que se rendían, que era una buena costumbre del ejército al principio de la guerra?
– Yo hablo ruso. Los comandantes que desconocían la lengua estaban en desventaja a la hora de preparar panfletos de propaganda y hablar con la población. Los ahorcamientos indiscriminados sólo contribuyen a causar más problemas, a menos que se sepa mantener bien la presión. Como sabe, coronel, gobernar mediante el terror en los territorios ocupados tiene sus inconvenientes.
– En Roma no nos enfrentamos a unos chapuceros analfabetos.
– Se puede ser muy culto y al mismo tiempo chapucero. Nuestro problema en Italia está en el norte, igual que en el pasado reciente. Incluso podrían formarse «repúblicas partisanas» según el modelo soviético. En cuanto a Roma, yo prestaría atención al santoral fascista… Las tropas irregulares tienden a lanzar ataques en fechas significativas, lo que ideológicamente es correcto pero predecible.
Kappler tenía una expresión extraña, entre admirativa y maliciosa.
– En cualquier caso, debemos asegurarnos de que no surja ningún problema. Estoy hablando, creo, con una persona que comprende muy bien el peaje personal que hay que pagar en aras del valor. Es decir, creo que usted debe de sentir cierta amargura. -El silencio de Bora animó a Kappler a continuar-. Deje que le enseñe cómo hacemos nuestro trabajo, mayor.
Lo que siguió fue una visita guiada por los demás pisos del amplio edificio, donde los apartamentos se habían convertido en un conjunto de celdas. Bora se fijó en los tabiques y en las ventanas cegadas con ladrillos, y notó que el aire viciado estaba impregnado del característico olor dulzón de las salas de interrogatorios, a sudor masculino y sangre lavados con agua y jabón. En apariencia nada de eso le puso nervioso, por lo que Kappler pudo apreciar.
Cuando lo conducía de vuelta a su despacho, Kappler parecía entusiasmado.
– Tenemos otro local junto a la estación del tren: la rama italiana. No es tan eficiente, pero funciona. Todas las cosas que se hacen en este edificio tienen que ver con la vida, tal como sucede en el campo de batalla. Todos estamos alerta para conocerlas y formar parte de ellas.
– Bien. -Bora pensó que aquél era un momento tan bueno como cualquiera para trazar una línea divisoria, de modo que repuso-: Puede que yo esté alerta para conocerlas, coronel, pero no formo parte de ellas.
– Dichoso usted, que no tiene que vérselas con la realidad a la que mis setenta y tres hombres y yo nos enfrentamos cada día. De todos modos, estoy seguro de que no es eso lo que piensa. De lo contrario, ¿por qué le habría traído Kesselring a Roma? -Kappler sonrió-. A usted le seduce la disciplina tanto como a mí. Para nosotros resulta difícil distinguir la ira personal del deber. ¿No perdió usted a un hermano en Rusia?
– Sí, fue abatido en Kursk.
– ¿Desaparecido o muerto?
Bora mantuvo la serenidad gracias a su acostumbrado dominio de sí.
– Yo mismo recuperé su cuerpo.
– Qué desgracia para sus padres. Espero que tenga más hermanos. ¿No? Me asombra su entereza, mayor, y lo lamento mucho por su hermano, ya que todos somos hermanos de armas.
Bora se sintió tan vergonzosamente agradecido por aquellas palabras que notó que su sentido crítico le abandonaba. Dijera lo que dijese, hasta el final de la reunión no se dio cuenta de que estaba perdido, contaminado por las afirmaciones de Kappler, tanto si se había traicionado a sí mismo mostrando su conformidad con alguna como si no.
Lo último que dijo Kappler fue:
– Por cierto, acabamos de arrestar a ese medio judío de Foa. Comunique al general Westphal que no tendrá que preocuparse nunca más por las peroratas del vejestorio.
Cuando Bora se marchó, el capitán Sutor dio rienda suelta a su descontento por la visita.
– No soy injusto, coronel. Conozco bien el ejército. Él es el ejército, no ganamos nada relacionándonos con él, y tampoco me inspira confianza después de lo que dijo Lasser.
Kappler hizo un gesto indulgente.
– Lasser tiene cierta tendencia a la histeria. No es la primera vez que trata de crucificar a alguien con pruebas bastante endebles. El y Bora se llevan mal. Además, Lasser es un bocazas.
Sutor arrugó la nariz y se tragó su resentimiento.
– Creo que comete un error al mostrarse tan cordial con Bora, coronel. Yo no le habría enseñado nuestras instalaciones. Ahora irá derecho a ver a Westphal y Kesselring. Y a Dollmann le cae bien.
– ¿Qué otra cosa cabría esperar de Dollmann? Maniobrarán el uno con el otro como jugadores de ajedrez, y eso está muy bien. Ambos son educados, católicos… El único defecto de Bora, desde el punto de vista de Dollmann, es que es heterosexual.
– Da igual, señor, mantengo mi opinión. No me fío de ese hombre y usted lamentará haberlo hecho.
Kappler cogió la gorra del escritorio y se la puso.
– Creo que lo que le pone a usted nervioso es que pueda descubrir que salió con Magda Reiner y que su historial con las damas de París es envidiable. Vayamos a hablar con Foa, Sutor. Tiene bastante sangre judía para ser un soplón.
***
27 DE ENERO
– ¿La encuentra atractiva, mayor Bora?
– No estoy seguro de que «atractiva» sea la palabra más adecuada. No parece una loba. Más bien es como la abstracción de una loba, esbelta y sin pelo, excepto la melena. Parece alerta y amenazadora, diría yo. No hay ternura en ella, o es una ternura feroz.
Dollmann asintió. Estaban solos en la cuarta sala del museo
Capitolino, caminando alrededor de la escultura de bronce protegida con sacos de arena, y sin tocarlos pasó la mano por las flacas ubres que colgaban de su cuerpo.
– «Se acercan a los pechos de la loba y se alimentan / con la leche que no estaba destinada a ellos…»
– ¿Ovidio?
– Bravo. Además, la adición posterior de los gemelos es demasiado ornamental para la severidad de la loba. ¿Qué diría usted que representa?
Bora pensaba en el animal de sus pesadillas, pero sonrió. -El tótem tribal que cabe esperar de una sociedad de pastores. Convertimos en símbolo sagrado precisamente lo que más tememos.
– O en tabú. Observe que su postura es estática más que dinámica, mayor. Está observando un peligro que se encuentra a lo lejos, o que no es mayor que ella y está justo al lado. La protección de las crías no da a su mirada una expresión tierna, sino más bien vigilante, alerta ante el peligro. Inmovilidad, vigilancia, amenaza, preocupación. Nadie se atrevería a acercarse y, aunque no gruñe (no tiene la boca contraída ni el morro arrugado), podría arrancar de un mordisco la mano a cualquiera.
– Lo hizo -dijo Bora con calma.
Dollmann sonrió.
– No pretendía dar un doble sentido a mis palabras, pero lo cierto es que de algún modo existe una conexión entre esta loba y nuestra presencia aquí. Yo antes pensaba que ideológicamente éramos sus hijos.
– Quizá Ovidio se refería a nosotros… nosotros somos el peligro del que ella se protege.
– Creo que somos ambas cosas. Nos alimentamos de sus ubres y eso nos molesta, luego volvemos, ya crecidos, a incomodarla. Somos así de poco civilizados, así de ingratos.
Bora acercó la mano derecha ala boca de la loba, con los dedos extendidos, como si fuera a darle de comer.
– Ella se impone al final.
– Caput mundi. -Dollmann se balanceaba sobre los pies mientras observaba al ayudante de campo. Vestido de civil y con pajarita, tenía el aspecto atildado de un profesor británico, no de un SS. En la solitaria sala del museo dijo en inglés-: No es a Kappler al que debemos vigilar, sino a Sutor.
28 DE ENERO
El viernes, Guidi esperó a Francesca frente a la papelería. Si a ella le sorprendió verlo allí, no dijo nada, ni siquiera cuando la saludó llevándose la mano al sombrero y echó a andar a su lado.
– Mire -dijo él-, no sé si debería hacerle este favor, pero la he oído salir por la noche en dos ocasiones.
El chal de la joven estaba a punto de caer al suelo, y cuando él fue a cogerlo ella se apartó.
– ¿Y qué? -Se envolvió los hombros con la prenda de lana, una pobre protección contra el viento helado-. ¿Va a arrestarme por romper el estúpido toque de queda de seis a cinco? Mamma mia, ¿es que viene usted de la luna? -Cuando Guidi se disponía a hablar, ella volvió hacia él su rostro alargado-. Si voy a ver a mi novio, no pienso dejar de hacerlo sólo porque usted lo diga.
Guidi no tenía motivo para sentirse decepcionado por sus palabras. Aun así, dijo con tono desabrido:
– A causa de los sabotajes los alemanes nos han privado de dos horas más. No es la policía italiana quien vigila estas cosas. Vaya a ver a su novio durante el día.
– Por el día tengo que trabajar. Además, está casado.
Francesca esbozó una sonrisa, pero sólo enseñando los dientes, como hacen los animales, sin expresar la menor alegría. Por un momento pareció que la calavera se le transparentaba a través de la piel, lo que estropeó su belleza.
Guidi se encontró de pronto echándose un farol, utilizando el hueco lenguaje policial, porque a fin de cuentas no tenía nada que decir.
– Se lo advierto, busque otra forma de reunirse con él o tendré que denunciarla. Sé muy bien adónde va por las noches en realidad.
– Apuesto a que no lo sabe -repuso ella lentamente, pero se la veía menos segura de sí misma.
– La seguí -mintió él-. Así pues, ¿qué piensa hacer?
Francesca tenía los labios pálidos debido al frío, agrietados. Dio la espalda al viento, precavida o desanimada, o simplemente triste. No impotente, sino triste.
– Está bien -respondió, y Guidi esperó impaciente sus siguientes palabras-. No volveré a verlo por la noche.
Guidi tendría que haberse marchado entonces, pero continuó caminando a su lado hasta la parada del tranvía. Una vez allí, al ver que la joven temblaba, se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. Francesca no se movió; evitaba su mirada, parecía todavía una prisionera resentida, cuya amistad a él le resultaría imposible conquistar.
Más tarde, en el despacho, Danza intentó quitarle hierro al asunto.
– Hay muchísima gente escondida por toda la ciudad, inspector. Cualquiera puede ir a reunirse con cualquiera. En los últimos meses han venido centenares de personas de no se sabe dónde, y el doble de esa cifra desaparece como por arte de magia. Judíos, monárquicos, disidentes, lo que quiera. Desertores a puñados, escritores, oficiales de los carabinieri reales… todos escondiéndose de usted, de mí, de los alemanes, de los fascistas… ¿Qué podemos hacer nosotros? O jugamos a la policía política o lo dejamos correr.
¿Que esa chica va a ver a su novio por la noche? Pues si lo hace que le aproveche, y si no…
– No -le interrumpió Guidi-. Creo que sí, que es eso. -Le angustiaba pensar que podía estar vulnerando la ley por una mujer, como había estado a punto de hacer sólo un mes antes en el norte. Danza optó por la prudencia.
– Entonces olvídelo. Desde que los americanos han desembarcado, en una semana hemos tenido intentos de asesinato, neumáticos rajados, depósitos de gas volados, y los alemanes campan a sus anchas. Con todos los respetos, esa chica no me preocupa más que los gatos callejeros.
Al volver a casa, la última persona a la que Guidi deseaba ver era a Pompilia Marasca. Intentó evitarla, pero ella consiguió cortarle el paso cuando subía por la escalera.
– Qué susto me dieron ustedes -dijo-. Después de recuperar el conocimiento la otra noche estuve varias horas enferma pensando que podía haber combates en las calles.
Guidi se encogió de hombros.
– Quién sabe. Quizá no los haya.
– Las mujeres como yo debemos tener mucho cuidado. Soy muy nerviosa, ¿sabe? Desde que murió mi marido padezco de los nervios… Lo que usted ve no es más que un manojo de nervios.
Sus nervios estaban bien ocultos bajo las carnes de los senos y las caderas, pensó Guidi. La miró a la cara, atento a los demás ruidos de la casa: voces, pasos, el lloriqueo vacilante del niño de arriba. Francesca llegó justo entonces de la calle. Pasó al lado de ambos sin hacerles el menor caso, en dirección a la puerta de los Maiuli. Los rojos labios de Pompilia se tensaron.
– Debería darle vergüenza a esa fresca. ¿Qué se habrá creído? ¡Y encima está orgullosa!
Era el primer comentario de la mujer que interesaba a Guidi. -¿De qué está orgullosa? -preguntó impasible.
– ¿Es que no se ha dado cuenta? Dios mío, los hombres nunca se dan cuenta de nada. Incluso los Maiuli, que son de lo más inocente, se preguntan qué le pasa a esa chica. ¿Qué le va a pasar? ¡Parece mentira, la verdad! Fíjese bien la próxima vez… aún es pronto, pero ya se nota. Desde que vive aquí no me ha dicho ni diez palabras, y yo llevo ya tres años en esta casa. En fin, ¿qué se puede esperar de gente como ella?
Guidi metió las manos en los bolsillos del abrigo.
– No sé a qué se refiere.
– Su madre es judía y en cuanto a su padre… es un obispo o algo así. Por eso ha podido ir al colegio y todo eso. Más de uno la ha oído jactarse de ello.
Guidi acariciaba con los dedos el forro de lana de los bolsillos, donde Francesca había hundido sus ásperas manos mientras esperaban el tranvía.
– Lamento que se asustara -dijo-. Esperemos que no ocurra nada malo por aquí.
– ¿Nada? Pues justo antes de que llegase usted ha habido una fuerte explosión en piazza Verdi.
Guidi no se molestó en contarle que una patrulla alemana le había detenido cuando pasaba en coche junto a la Casa de la Moneda y, a pesar de sus documentos, los intolerantes guardias lo habían sacado del vehículo y le habían impedido continuar.
Pompilia hizo un mohín y se llevó las manos a la cara.
– Mire qué pálida estoy. Casi me desmayo. Cuando una es tan nerviosa, hay que hacer un gran esfuerzo para mantener la cordura.
29 DE ENERO
Bora y Guidi no volvieron a reunirse hasta el sábado a última hora, delante del Hotel d'Italia, a sólo una calle de distancia del despacho de Guidi en la Pubblica Sicurezza, en la otra punta de via Rasella. El hotel se alzaba frente a la imponente puerta de hierro forjado de villa Barberini, cuya filigrana aparecía en la oscuridad y se desvanecía rápidamente cuando los faros de los vehículos alemanes la iluminaban.
– Vamos a mi habitación -dijo Bora-. He hablado con una amiga de Magda… Tal vez le interese lo que me ha contado.
Minutos después, aprovechando que había luz eléctrica, Guidi tomaba notas en el estrecho escritorio junto a la ventana. Encima había una foto de la esposa de Bora (en todo caso, de la misma mujer cuyo retrato tenía el mayor en su mesa de trabajo), con una pequeña instantánea de un piloto alemán metida en una esquina y una flor de pie de león seca en el otro lado.
– ¿No le ha dicho de quién tenía miedo Magda, mayor?
– No lo sabe. Lo que sí es seguro es que Magda no quería que sus amigos fuesen a su casa ni que nadie la llevara en coche desde la embajada. Bebía mucho y «se comportaba de un modo extraño», pero mi informante no me explicó qué quería decir con eso. Es la chica a la que dieron un nuevo destino después de la famosa fiesta. Dice que todo el mundo estaba borracho, que los besos eran en plan de broma y que Magda conservó su trabajo porque tenía un novio en las SS.
– ¿Alguna idea de quién podría ser?
– Todavía no, pero puedo decirle quién más vivía en el edificio de Magda.
Guidi consultó su libreta.
– En la planta baja, una soprano retirada, sorda y senil, que nunca sale. En el tercer piso, tres oficiales alemanes que ya no viven allí. ¿Correcto?
– Correcto. Los oficiales están ahora en otro sitio. -Se refería a Anzio, Guidi lo sabía-. De todos modos, tenían una coartada y testigos. Estaban celebrando una fiesta en su casa, un piso debajo del de Magda. Los demás apartamentos no están arrendados y se usan como almacén de la embajada.
– Bueno, quienquiera que tuviese una llave del apartamento lo registró como un profesional antes de nuestra llegada. Dudo que fuera el asesino, pero… tanto si quería destruir pruebas como simplemente eliminar pistas que podían resultar molestas, el caso es que la investigación se ha visto perjudicada desde el principio. Magda salía con Merlo, salía con un SS, temía a alguien. De momento Merlo es el único al que podemos situar en las proximidades de su casa la tarde que murió, y debo decirle, mayor Bora, que el jefe de policía está convencido de su culpabilidad.
– Quizá tenga razón. O quizá Merlo no le caiga bien. He oído que, a diferencia de sus colegas del palacio Braschi, Merlo jamás acepta sobornos.
Se quedaron callados. Bora, sentado en el sillón que había a los pies de la cama, miraba fijamente la foto de su esposa. Siguiendo su mirada, Guidi también observó la imagen de nuevo. Una rubia de aspecto atlético y aire insatisfecho, con un peinado elegante y un perro sujeto con una cona en la calle de alguna bonita ciudad.
– Se llama Benedikta -dijo Bora.
– Muy guapa.
– Sí, lo es, gracias. No la veo desde hace un año. -Bora cogió los cigarrillos y el encendedor con una torpeza impropia de él-. Llegará el jueves en un tren de la Cruz Roja. -«Como seguramente sabrás, tu esposa llega el día 3», le había telegrafiado su padrastro. Bora no tenía ni idea de por qué debía haberlo sabido. Se colocó un cigarrillo entre los labios, un gesto que Guidi empezaba a reconocer como un antídoto contra la timidez o el nerviosismo-. ¿Quiere fumar?
– Sí, por favor.
– Bien. Tenga. Yo también fumaré. -Bora encendió el pitillo y exhaló una rápida bocanada de humo-. Podrían haberme trasladado a un hospital alemán el pasado septiembre, pero no quise poner en peligro mi misión. Creo que hicieron un buen trabajo en Verona. De todos modos, la mano no podía salvarse. Ya lo sabía.
– Parece que se defiende bien.
– Ya. -Bora sonrió-. Tendría que haberme visto esta mañana. Me rajaron los cuatro neumáticos del coche. ¿Ha intentado alguna vez cambiar una rueda con una sola mano? Bueno, pues cambié las cuatro, yo solito. Me defiendo bien, sí. -Aunque estaba sentado de cara al espejo de la pared de enfrente, Bora evitaba mirarlo-. Me pasé semanas aprendiendo a abrocharme y desabrocharme los pantalones, ponerme la camisa y abotonármela, colocar la correa metálica del reloj en la punta del larguero de una silla para poder meter la mano derecha, y todo ello en un tiempo récord. Ahora me visto más deprisa que antes con las dos manos. Me afeito, conduzco, escribo a máquina, hago flexiones, disparoun fusil. Sin embargo, estrictamente hablando, ahora no puedo lavarme las manos, aplaudir ni abrazar a nadie. También se ha acabado lo de tocar el piano, que a veces es lo que más me cuesta sobrellevar. -Dio varias caladas al cigarrillo y, animado por el silencio de Guidi, añadió-: No; eso no es cierto, claro. Lo más difícil será ver a mi mujer el jueves.
Guidi no entendía cuál era el problema.
– ¿Ella no lo sabe?
– Sí, lo sabe. La última vez que hablamos por teléfono fue en octubre.
– Estoy seguro de que está deseando verlo.
– Eso espero. -Bora sonrió con timidez-. De todos modos, está claro que quiere sorprenderme. Me he enterado de su llegada por el telegrama de mi padrastro. Se quedará ocho días. Yo estaré trabajando, por supuesto, pero gracias a Dios podré pasar las noches con ella. No hace falta que le diga lo insoportable que resulta físicamente una separación de un año.
En ese momento se fue la luz. El sonido de las sirenas, que empezaron como un gañido quejumbroso, aumentó de tono en la oscuridad.
– ¿Un ataque aéreo? -preguntó Guidi-. Yo creía que Roma era una ciudad abierta.
– Sí -repuso Bora con tono seco-. A veces las bombas también se equivocan.
– ¿Qué hacemos?
Ningún ruido que delatara movimiento acompañó a la respuesta de Bora:
– Hay un refugio en el sótano del hotel. En caso de un ataque directo, podemos elegir entre volar en pedazos o quedar entenados bajo los escombros de todos estos pisos.
– Me arriesgaré a quedarme aquí, si a usted no le importa. -No. Yo también me quedo.
Del otro lado de la puerta llegaba ruido de gente que bajaba a tientas por las escaleras. Guidi tenía la boca seca. En la oscuridad absoluta, el aullido de oscilante intensidad era como un fantasma sonoro que corría por la ciudad. «Espero que Francesca esté a salvo -pensó de pronto-. Me da igual con quién esté… pero que esté a salvo.»
La llama del encendedor de Bora parpadeó.
– ¿Otro cigarrillo?
– No; ahora no.
El ascua del cigarrillo permitió a Guidi ver a Bora en los minutos siguientes… unos minutos largos que se prolongaban y achataban en tiras de tiempo, y durante los cuales Guidi intentaba discernir si tenía miedo o sólo estaba nervioso. Desde luego, la posibilidad de morir agudizaba su sensación de soledad; era como si de repente ninguna regla fuera aplicable y toda vida resultase vulnerable. Si Bora estaba pensando que era injusto morir a pocos días de la llegada de su esposa, lo único que mostraba eran los lentos arcos luminosos que dibujaba su cigarrillo cuando le daba largas caladas. Guidi se reclinó en la silla y expulsó todo pensamiento de su mente para no sentir apego a nada cuando las explosiones recorriesen la ciudad de punta a punta.
Pero las explosiones se retrasaban. En aquel extraño silencio Bora dijo:
– No entiendo por qué tardan tanto.
Guidi lo oyó caminar con impaciencia hacia la ventana, tantear en busca del tirador y abrir. El frío aire de la noche inundó la habitación. Los reflectores barrían el cielo y su luz acariciaba aquí y allá la parte inferior de las nubes y se diluía o se reflejaba en ellas. No se oía ruido de motores ni de baterías antiaéreas, ni siquiera desde el asediado barrio de Castro Pretorio. El único ruido de artillería que sonaba a intervalos regulares procedía de Anzio.
– Sólo obuses -observó Bora-. Puede que los reflectores hayan iluminado una nube, o quizá era un avión amigo. -No cerró la ventana hasta que empezó a sonar la señal de que la alarma había pasado.
Pronto volvió la luz, se fue de nuevo y luego volvió definitivamente. Guidi se sentía avergonzado porque había tenido miedo y a buen seguro no había conseguido disimularlo.
– No ha sido exactamente un bautismo de fuego, ¿verdad? Bora tuvo la cortesía de fingir no haberlo notado.
– Demos gracias por lo que tenemos. ¿Le apetece un coñac? -Pues no me importaría.
Cuando bajaban hacia el bar, se encontraron con otros huéspedes, tanto civiles como militares, que volvían a sus habitaciones desde el sótano, algunos medio vestidos. Uno de ellos era el capitán Sutor de las SS, a quien Bora no esperaba ver allí en mangas de camisa y con una mujer, pero al que saludó con una leve inclinación de la cabeza.
3 DE FEBRERO
– Bueno, ¿por qué han detenido a Foa? -decidió preguntar Westphal a Bora.
– No hay ninguna acusación concreta, excepto que no ha colaborado con los oficiales de la Gestapo. Al parecer se negó a dar informes de algunos colegas de los carabinieri reales.
– Lo tienen en arresto domiciliario, ¿no?
– No; está en la prisión gubernamental. Francamente, es poco razonable esperar que denuncie a sus camaradas oficiales.
Westphal tomó un papel con filigrana y empezó a escribir.
– Si es listo, eso es lo que hará. Por supuesto, yo a los de las SS o las SD no les daría ni la hora, pero Foa no tiene elección. Gracias por decírmelo, Bora.
– ¿Debemos pedir que tengan un poco de consideración con él? Tiene casi setenta años.
Westphal estaba de un humor excelente por las noticias de la sangrienta derrota de las tropas americanas en Cisterna y no se enfadó.
– No. ¿A nosotros qué nos importa? A usted lo insultó por teléfono. Tome. -Le tendió la hoja de papel firmada-. Dos días de permiso a partir de mañana. Vaya a recibir a su mujer a la estación, por el amor de Dios. Faltan tres horas, pero tenerlo rondando por aquí es como tener un ternero enfermo en una granja. Ahora no me sirve de nada. A menos que llegue el fin del mundo, procuraré que nadie lo moleste hasta el lunes por la mañana.
Bora se apresuró a ir a la estación Termini.
Cuando entraba, se encontró con el coronel Dollmann, que salía sin prisas.
– ¡Bueno, bueno! -Se detuvo sólo lo suficiente para saludarlo, sin apartar la vista de las flores que llevaba Bora-. ¡Qué galantes estamos esta mañana! ¿Es legítima o ilegítima? -Cuando el otro respondió a regañadientes, se echó a reír-. También puede ser divertido. Que lo disfrute.
Bora caminó de arriba abajo por el solitario andén hasta que el tren entró por la derecha y se detuvo en las vías blancas por el hielo. La estación (mármol, piedra caliza, superficies desnudas) dejó de parecer tan grande cuando el rostro de Benedikta, borroso detrás de la ventanilla y enmarcado por su cabello rubio, apareció ante él. Notó con claridad que su corazón se encogía convulsivamente y bombeaba sangre mientras ella se apeaba. Con mirada ansiosa escrutó la plenitud de sus pechos bajo el vestido gris de lana, las piernas esbeltas, el cabello recogido flojamente bajo el ala del pequeño sombrero.
– ¡Martín!
Era evidente que no esperaba encontrarlo allí, pero Bora interpretó su sorpresa como una reacción ante sus heridas, un obstáculo que había previsto pero que ahora le resultaba insoportable. De pronto todo -su mutilación, las flores, el mismísimo espacio que había entre ellos- le sobraba. La estrechó entre sus brazos y se besaron, y desde el abrigo desabrochado el perfume del vestido de Benedikta ascendió vertiginosamente hacia él; su contacto lo excitó de inmediato v le provocó un dolor jubiloso, y la sangre aulló en sus venas mientras la vida lo reclamaba y se reafirmaba. Explorar con la lengua su boca, encontrar al instante el manantial de su saliva, el dulce borde de su lengua, lo hizo ruborizar hasta notar el rugido de la sangre en los oídos.
Los ojos de Benedikta, tan tristes en otras ocasiones, lo miraban como estrellas resplandecientes, pero él sólo vio en ellos la excitación física.
– Sigues sabiendo muy bien… -dijo ella-. ¿Cómo te encuentras? Me alegro de que hayas venido a recibirme.
Las flores habían quedado aplastadas en el abrazo y ella se echó a reír.
– ¿Por qué me dijiste que cojeabas? ¡No cojeas!
Se dirigieron hacia la salida. Bora no recordaría después si había más personas en el tren o en el andén; era de suponer que sí, pero no las vio. Dikta llenaba con palabras nerviosas el silencio de su admiración y lo observaba por debajo del fino arco de sus cejas.
– No sé por qué te ha dicho tu padre que venía. Sí, están todos bien. Mamá está bien. Tu cuñada te manda saludos. Blubo y Ulki tienen cachorros. Y tú, Martin, ¿estás bien?
Bora estaba demasiado excitado para pensar. La llevaba cogida del brazo, aspiraba su perfume y se decía que todo iba bien, porque ella estaba allí y lo quería. Respondió a la pregunta como solía, con brevedad, y ella rió de nuevo.
– Qué bien se te da.
Fuera les esperaba un coche con chófer. Dikta le preguntó adónde la llevaba y Bora contestó:
– Al Hotel d'Italia. Es donde me alojo.
Ella se volvió hacia el chófer, que estaba cogiendo sus maletas del carrito del mozo de estación para cargarlas en el portaequipajes, y le indicó:
– Cuidado con la sombrerera; no es un macuto militar. ¿Seguro que quieres que nos alojemos juntos, Martin?
– Pues claro. ¡Ni se me ocurriría otra cosa!
– Como quieras.
– Es un lugar seguro, Dikta.
Durante el breve trayecto hasta el hotel, Bora contuvo su ansiedad y respondió distraído a las preguntas acerca de los monumentos por los que pasaban. El costado de Benedikta, su musculosa cadera de deportista, se apretaba contra el suyo en el asiento; ninguno de los dos tenía un gramo de grasa, y él se estremecía con el mero contacto. El deseo desenfrenado por su esposa lo dominaba, era como si no conociera su propio cuerpo y lo que le ocurría fuese algo extraño y terrible. Se controlaba porque estaba el chófer y porque estaba acostumbrado a la autodisciplina, pero ansiaba tocarla a través de sus finas ropas, meterse debajo del vestido de lana gris. Era como si todo sufrimiento valiese la pena sólo por disfrutar de aquel momento, como si el dolor y la proximidad de la muerte y el peligro se disiparan en ella, quedaran encerrados dentro de ella.
– ¿Has adelgazado, Martin?
– No lo sé.
– Estás pálido. Se te notan las venas en las sienes. ¿Es una cicatriz lo que tienes en el cuello?
– No es nada. Del parabrisas, cuando estalló.
Ella apartó la vista. Cuando tomaron un recodo de la calle, el sol de pronto iluminó el cuello de lana de su abrigo; al ver aquello y el mohín de sus labios recortados contra el frío brillo del día, a Bora se le hizo la boca agua. Pródiga y bella, pródiga y bella. Sintió el desvergonzado deseo de lamerle el rostro lentamente, buscar su boca y romper de nuevo su sello, enloquecido por extrañas imágenes de intimidad que le hacían mudar el semblante. Dikta lo sabía, por supuesto, pero no hizo nada hasta que llegaron al hotel y cruzaron el vestíbulo, donde otros oficiales se volvieron a mirarla. En el ascensor, inesperadamente le puso una mano entre los muslos y lo besó detrás del mozo cargado de hombros.
Cuando se cerró la puerta de la habitación, él la abrazó codiciosamente. Se hablaban contra la boca del otro, pero ahora los labios, las manos y los movimientos habían perdido su delicadeza y sus cuerpos se frotaban en un frenético y silencioso roce de ropas, hasta que Benedikta dejó caer la falda y la enagua hasta los tobillos y su cuerpo cubierto hasta las caderas casi desnudas resultó escandaloso e irresistible. Bora le acarició los muslos y perdió la cabeza. Se liberó sólo de la parte del uniforme que le estorbaba y no reparó en cómo desgarraba la seda que cubría la húmeda y profunda hendidura del cuerpo de su mujer.
Más tarde, Benedikta se mostró divertida por el bochorno que él sentía. Descuidadamente recogió los jirones de su ropa interior y se dirigió hacia el baño.
– No te disculpes, Martin. Después de todo, ha pasado un año entero. Debería guardarlo como recuerdo, porque siempre eres tan comedido…
Bora se quedó de pie, avergonzado, con las ropas húmedas, viendo cómo ella se duchaba. Lamentaba que el encuentro se hubiera producido así, no sólo por su rapidez, sino porque le parecía degradante. Porque él la amaba y su corazón ansiaba un amor más lento y más completo, pero Dikta siempre calmaba su propia urgencia de forma rápida. Se excitó de nuevo al ver su cuerpo brillante por el agua, mientras ella se enjabonaba y se pasaba las manos por los pechos, los muslos y las rodillas. Se preguntó anhelante cómo se redondearía su vientre para albergar a un hijo de su sangre. Quizá la Navidad próxima… ¿Por qué no? Le daba vueltas la cabeza sólo de pensar que podía haber ocurrido ya, por aquel líquido translúcido que había pasado de él a ella. Así de rápido. La latencia de una vida, en su precariedad, hacía que todos los peligros fuesen soportables, irrelevantes incluso, y la volvía a ella mucho más valiosa aún.
Mientras la observaba, fuera de la habitación el silencio sólo quedaba roto por el rítmico paso y los cantos de las columnas de SS que, como todos los días, marchaban para su entrenamiento por via Rasella.
Como si saliera de una lluvia cálida, Benedikta se recogió el pelo y lo retorció para eliminar el exceso de agua.
– Vamos, prepárate, Martin.
Mientras iban en el coche (ella no quería comida italiana, de modo que se dirigían al Corso, a un restaurante húngaro), Bora no podía pensar en nada más. Cuando una joven embarazada entró en el restaurante, se sonrojó, pero su esposa no lo notó.
A media tarde ya estaban de vuelta en el hotel. Benedikta le dijo en tono de broma que debía mirarla menos y comer más. De la maleta abierta sobre la cama empezó a sacar su ropa. La alisaba con las manos y la colocaba a un lado. De cada prenda que desdoblaba se desprendía su perfume, como si sus propios movimientos fueran un aroma.
– Gracias por las rosas, son muy bonitas -dijo-. Y por ir a recibirme a la estación.
– ¿Cómo podías pensar que no acudiría?
Ella sonrió después de colocar en silencio algunas prendas.
– Bueno, habría sido comprensible teniendo en cuenta… En todo caso, me alegro de que no lo hayas mencionado, Martin.
– ¿Que no mencionara qué? -preguntó Bora, que creía que Benedikta estaba hablando de tener un hijo o de sexo. Encendió un cigarrillo para ella y se lo tendió por encima de la cama-. Creo que ambos estábamos pensando en eso.
– Eres estoico. Es admirable cómo te enfrentas a la adversidad.
– Ah, es eso. La verdad es que no tenía mucha elección, Dikta. Ella dio una calada y dejó el cigarrillo en equilibrio sobre el borde del cenicero. Cuando se inclinó sobre la maleta, dejó ver la deseable curva del busto bajo la blusa.
– Lo que quiero decir es que no estás enfadado conmigo.
– ¿Por qué iba a estarlo?
Esta vez, ella levantó la vista de la ropa que estaba colocando. Parpadeó, aunque seguía sonriendo.
– Bueno… por lo que te escribí, claro está.
Bora experimentó un ligero malestar, todavía no justificado, pero ya nocivo. Al mismo tiempo descendió bruscamente la excitación sexual y la inquietud ocupó su lugar.
– Me trasladaron de improviso y todavía no me han enviado el último correo -explicó-. No sé a qué te refieres.
El vestido de vivos colores que Benedikta sostenía se desplomó como un pájaro muerto en su mano.
– Oh, Martin. -Se sentó en la cama lentamente-. ¡No me digas que no lo has leído!
– ¿Qué me escribiste?
– Entonces ni siquiera sabes por qué estoy aquí…
Apagó nerviosamente el cigarrillo en el cenicero antes de volver a hablar, evitando la mirada de Bora. La habitación parecía haberse encogido ante él, como si ella fuese la única cosa que mereciese su atención, la más terrible e inquietante. Ella le asestó el golpe con rapidez.
– He pedido la nulidad al Vaticano. Es casi seguro que saldrá adelante. Comprendo cómo debes de sentirte, pero no tiene sentido discutir.
Bora no necesitaba convencerse de que había oído bien; lo sabía.
– Dios mío…
Benedikta lo miró, menos apesadumbrada ahora.
– Por supuesto, sé que los católicos no se divorcian, de modo que pensé que, como tú lo eres, así podrías ser libre para volver a casarte. Lo he hecho por ti, Martin. Podría haber actuado de otro modo, pero le he dado muchas vueltas y creo que esto es lo mejor. Además, tú siempre superas los contratiempos. Superarás éste también. Estoy segura. -Como Bora no se acercó a la cama, se encaró a él cobardemente-. No es porque estés mutilado. -Vio cómo la sangre le subía al rostro al oír sus palabras y trató de justificarse-. Bueno, sí, has perdido una mano… -En su afán por defenderse alzó la voz, que le temblaba ligeramente-. Pero yo ya había tomado la decisión antes de eso. De todas maneras, ahora no importa, ¿no crees? Tú eres estoico, yo no. No sé hacer frente a la adversidad, ya lo sabes. No me gusta, huyo de ella. Nunca me has preguntado si estaba cansada de esperar, y la verdad es que estoy harta.
– ¿Crees que yo controlo esta guerra?
– Entonces no deberías haberte casado conmigo. Sabes que pierdo el interés enseguida. Si hubieras tenido sentido común, lo habrías comprendido. -Sacó unas prendas de la maleta y las estrujó entre las manos. Sin aliento, no dio a Bora opción de hablar-. Siempre me he divertido, siempre he tenido todo lo que he querido. Lo sabías antes de casarte conmigo. Lo sabías. La guerra lo ha estropeado todo y tú estás en ella desde el principio. Estoy segura de que incluso te gusta. Pues adelante, sigue y disfruta de tu guerra, pero no me pidas que forme parte de ella. ¿Por qué me iba a sacrificar yo, cuando ni siquiera creo en los sacrificios? ¿Por qué? Tengo demasiadas cosas por las que vivir, Martin. Es así. No puedo seguir aprisionada en un matrimonio hasta que esto acabe.
A Bora le pareció increíble que ella consiguiese evitar el llanto, porque él se sentía desgarrado.
– ¡Pero tú querías casarte!
– Todo el mundo se casaba entonces, pero se suponía que la guerra duraría unos meses, ¡no cinco años!
Bora era consciente de la insoportable inutilidad de las palabras incluso mientras las pronunciaba.
– No sé en qué te he fallado, aparte del hecho de tener que estar lejos de ti… y tú sabías que sería así; sabías cuando nos casamos que era militar de carrera y que me iría. He pasado todos los permisos contigo, te he escrito cada día que he podido, incluso desde Rusia. Te he sido fiel durante estos cinco años, por el amor de Dios. ¡Vivía sólo para volver a verte, sin importar lo que ocurriese!
De pronto comprendía lo que significaba la dureza de los ojos de Benedikta, lo que su brillo significaba para él.
– Es una lástima que todo fuese sólo por parte de uno y que yo nunca estuviera de acuerdo. Y si dije que sí lo estaba, en realidad no lo sentía, lo que a fin de cuentas es lo mismo; tú eres un hombre inteligente, deberías haberlo comprendido. -Se quedó mirándolo de hito en hito-. Y no me digas que no has tenido amantes, porque todos los hombres las tienen cuando van a la guerra. Y si de verdad me has sido fiel, eso no basta. En cinco años hemos pasado dos o tres meses juntos, y nunca uno seguido. ¿Qué clase de matrimonio es éste? Nunca me han interesado las relaciones a distancia. Me niego a aceptarlas. Veo que me amas y eso complica las cosas, pero ya está hecho y sólo te queda afrontar la realidad, aceptarla, como has hecho siempre.
Bora no recordaba haber alzado nunca la voz a su esposa, pero esta vez lo hizo.
– ¿Cómo puedes decirme que acepte esto? -exclamó-. ¡Maldita sea, sabes muy bien que no puedo! Ni siquiera hemos hablado de ello… ¿Es que yo no tengo nada que decir? ¡No puedes decidir sola por los dos!
– Ya lo he hecho. -Benedikta desdobló un documento y lo dejó encima del edredón para que él lo cogiera-. Mi madre me ha llamado desde su casa de invierno en Lisboa. Es ahí adonde iré después. Estoy aquí sólo para arreglar la documentación.
Bora no tocó el papel, ni siquiera lo miró.
– ¿Seguirías conmigo si no me hubieran herido?
– La pregunta no tiene sentido, es una mera conjetura. -Necesito saberlo, por el amor de Dios. ¿Seguirías conmigo?
– Quizá, pero no podemos hacer nada a ese respecto. -Se sentó en la cama; su perfil alterado era apenas visible para él-. Habría sido mejor que murieses. Para los dos. Si hubieses muerto, yo no tendría que pasar por todo esto. Estoy intentando ser amable, pero me lo pones muy dificil al no aceptarlo, como harías si fueses un poco razonable.
– Lamento no haber muerto.
No valía la pena decir nada más, porque aquello no tenía nada que ver con la lógica, sólo con los deseos de Benedikta. Y ella no lo quería, eso era todo. La lealtad y el compromiso no significaban nada si ella nunca los había compartido. A Bora le dolía ver la mentalidad de su mujer, miserablemente desenmascarada y simple, escueta, una máquina barata. Lo que quería Dikta era vergonzosamente sencillo, pero él no podía dárselo.
Durante la hora siguiente permanecieron en silencio, ella sentada en la cama, Bora de pie junto al alféizar, de espaldas al mudo resplandor de la ventana, hasta que la luz del día se debilitó y abandonó la habitación. Todo su ser estaba hecho pedazos… hebras, cabos sueltos, piezas extrañas, y él debía recogerlos y trenzarlos para volver a dar forma a su equilibrio.
Qué distinta parecía la persona que estaba allí de la que había pronunciado aquellas palabras, pensó; se diría que se las habían arrancado, como una causa ya remota, inalcanzable. ¿Era posible hacer las paces con la persona que estaba allí? En lugar de unirse, las certezas se desprendieron de él, cayeron como la costra de una herida para dejar al descubierto la carne viva. El sentimiento de culpa dio paso al resentimiento, y éste acabó ahogado en la angustiosa sensación de ir a la deriva. Se sentía perdido, con el alféizar de la ventana como único fondeadero. Perdido, perdido. Entre él y el lecho había una distancia inmensa, insalvable, aunque pudiera recorrerla. El alféizar en realidad formaba parte del exterior, no de la habitación. Dikta era la habitación, un continente en la oscuridad, bordeado de escarpados acantilados y costas peligrosas, desconocidas en su mayor parte. ¿Por qué su corazón no se lo había advertido?
Sólo por el susurro de la ropa advirtió que Dikta se estaba desnudando y se metía en la cama, con los sonidos que él recordaba de las noches que habían compartido. A pesar de sí mismo y de la espantosa incredulidad y amargura de su mente, sintió una oleada carnal que le subía por los muslos ante el mero recuerdo, que resultaba dolorosísimo esta vez.
Se quedó donde estaba hasta que ella lo llamó. Entonces la sangre empezó a entonar de nuevo su canción oscura, que era como un murmullo, como una nota sostenida, sin palabras, que se desplazaba por sus venas hasta que todas ellas cantaron a su vez y las voces se multiplicaron en su interior. Voces conocidas que hablaban de matar, engendrar hijos y probar la propia valía. A ella nada de eso le importaba, pero en las entrañas de Bora la canción era negra y lo alimentaba, lo llenaba e impulsaba, y aun así lo dejaba hambriento. Lo enfureció que Dikta lo llamara porque temía que no volviese a invitarlo si la rechazaba ahora. Imaginó su desnudez bajo las sábanas y se odió por ser como todos los hombres, cuya determinación flaquea cuando su cuerpo se siente fuerte y enloquecido.
– Ven a la cama, Martin.
La canción que sonaba en su interior lo arrastraba. Le martilleaba, pero él albergaba el deseo desesperado y desatado de hacerla cambiar de opinión. La tristeza mortal y aquella necesidad desatada y desesperada lo llevaron a desnudarse y tenderse junto a su esposa en la cama, donde sufrió mientras ella deslizaba las manos y la boca hacia la proa erguida de su vientre.
Por la mañana, Benedikta yacía en la cama con la sábana entre las piernas y los tobillos cruzados. Recostada sobre las almohadas, su torso era rosado y opalescente a la luz de la mañana, y los pezones divergían en la cúspide de sus pechos, descarados, con las areolas pequeñas de las mujeres que nunca han dado a luz. Una fina pelusilla rubia formaba una línea en el vientre debajo del ombligo, adonde llegaba, como una ola cansada, la sábana retorcida que le cubría el sexo.
– Dame un cigarrillo -dijo.
Bora estaba sentado a los pies de la cama, de cara a ella, y aun así su voz lo sobresaltó. Ya vestido, ofrecía una extraña imagen deorden en el caos del lecho. Era la última vez, pensaba, que le desconcertaría la forma en que Benedikta buscaba la relación sexual, sin juegos previos, con una implacable necesidad de hacer el amor… cómo yacer con ella era algo ágil pero duro, no «yacer» juntos precisamente, sino una lucha muda y agotadora que los dejaba exhaustos en el húmedo espacio del lecho.
Ella todavía tenía rastros de humedad en la cara interna de los muslos, lechosa y delicada. Al verlo, Bora sintió una melancolía hueca, algo casi parecido al arrepentimiento. Encendió un cigarrillo para su mujer y se lo tendió.
– Lamento que hayas tenido que enterarte así, Martin.
– ¿Que hayas tenido que decírmelo a la cara? -Reflejado de forma inmisericorde en el espejo, su rostro recibió la luz que entraba por la ventana cuando se echó hacia atrás, y la expresión que mostraba era la adusta máscara militar Lo prefiero. -Una pequeña contracción de la mandíbula cuando hablaba fue el único cambio que Dikta percibió en su semblante-. ¿Puedo saber al menos la verdadera razón?
– Ya te la he dicho. No tenemos nada en común, ésa es la verdad.
– ¿Llevamos cinco años casados y no tenemos nada en común?
– Sólo hemos compartido tus pocas semanas de permiso, nada más. -Adivinando lo que Bora iba a decir, se apresuró a añadir-: No me interesa que me participes tus pensamientos y sentimientos, Martin. Me trae sin cuidado que me llames por teléfono o me escribas desde el frente. Lo que yo quiero es alguien conmigo ahora. Sin duda tú vivías para todos esos permisos; cuando todo estaba dicho, entonces la cosa se reducía a lo que tenemos entre las piernas, y aunque intentes adornarlo la verdad es que lo necesitas mucho. Es cierto. -Se encogió de hombros y luego los relajó-. Eres un buen amante… eso lo echaré de menos. Eres el mejor amante que he tenido.
El cumplido lo hirió, ya fuese por su fundamento mercenario o porque estaba sensible y la naturaleza animal del juicio de su esposa lo volvía vulnerable.
– No quiero que digas eso.
– Aun así, lo echaré de menos.
– Pero ¿cómo puede estar ocurriendo esto? Yo te amaba, no era sólo por el sexo.
– Lo comprendo, pero eso no cambia nada. No hay posibilidad de apelar, porque he explicado a la Iglesia mis motivos… mis faltas, si quieres, y el matrimonio quedará más que disuelto; nunca habrá existido. -Las mejillas de Dikta se ahuecaron al dar una calada al cigarrillo-. En cuanto a lo que querías esta vez… Algunas personas me lo advirtieron después de que te hirieran. En estos tiempos os pasa a todos los hombres, aunque no lo digáis. Ante la posibilidad de morir sentís el deseo frenético de reproduciros. Pobre Martin… Comprendo tu necesidad, pero yo no quiero tus hijos.
– Nunca te he dejado embarazada. -Bora buscó nerviosamente el encendedor en sus bolsillos.
Ella lo miró. Luego colocó bien las almohadas detrás de la espalda.
– ¿Por qué me dices eso?
– Porque quizá no puedas quedarte encinta, aunque siguiéramos juntos.
Ella fumó en silencio durante unos minutos, con la cara vuelta. El humo se elevaba desde su boca formando volutas y quedaba suspendido sobre su cabeza, como un halo, creando una ilusión de luz azulada en torno a ella. Casi se acabó el cigarrillo antes de volver a hablar.
– Sí lo estuve -afirmó con tal calma, con tal aparente seguridad que su marido tuvo tiempo de asimilar el golpe y fingir que se recuperaba-. Cuando viniste hace un año por Navidad fue la tercera vez. Estuve a punto de decírtelo, pero pensé que era mejor callar. Me sentía fatal y no quería tenerlo. Y no lo tuve. Había visto sufrir a la mujer de tu hermano con el embarazo, las molestias, los cambios en su cuerpo, y luego el dolor al dar a luz al hijo de alguien que ya se estaba pudriendo en Rusia. -Apartó la sábana y él no reaccionó ante su desnudez, pero su respiración era pesada y rápida-. Me libré de ellos, Martin. Es mejor que lo sepas y no preguntes nada. Sólo eran unos coágulos de sangre, no eran niños. Nada más que unos trocitos de carne que quedaron en la mesa de la comadrona.
A Bora le entraron ganas de vomitar. Se levantó y fue al baño, se acercó al frío borde del lavabo y se dobló en dos, presa de las arcadas. Sólo experimentó unas dolorosas náuseas que apenas le hicieron expulsar un poco de saliva, porque no tenía nada en el estómago, que se retorcía como un trapo sin líquido que soltar. Después lo asaltó la ira, y un sufrimiento probablemente aún mayor. Un agudo dolor físico, como cuando la granada le arrancó la mano y la sangre brotó a borbotones y le salpicó; trozos de carne, de hueso, fragmentos de su cuerpo, trocitos de sí mismo, coágulos de sangre. Apoyado contra la pared alicatada, con respiraciones irregulares dejó que el aire saliera desde los pulmones por la boca abierta; luego inspiró hondo y espiró, como había hecho para soportar la atrocidad de la mutilación sin gritar, hasta que recuperó el control infligiéndose una violencia extrema, casi como si se forzara a sí mismo. El dolor persistió largo rato. Arañas de dolor tejían en él su tela, la tensaban y retorcían, y luego se comían sus hilos de saliva y se arrastraban una tras otra por sus miembros dejándolo insensible.
Desde la ventana abierta el agradable aire de la mañana le secó el sudor frío del rostro y el cuello.
Las medias caían de las manos de Benedikta como venas de agua fangosa cuando empezó a vestirse sentada en la cama. Si ella hubiese yacido muerta sobre el colchón, si él hubiera yacido muerto a los pies del lecho, no habría pasado menos entre ambos que en aquel momento. Se puso el sostén sin mirar a Bora, como si fuera un desconocido al que uno encuentra en un probador. Sus dedos abrocharon la cinta de encaje sobre el vientre, luego la hicieron girar y la subieron hasta el pecho. Se cubrió los senos con las copas y se pasó los tirantes de raso por los hombros.
Bora no podía mirarla. Pasó a su lado para coger el arma y la pistolera de la mesilla de noche, se la ciñó y salió de la habitación. Fuera el aire estaba límpido y el cielo despejado. En las calles, las sombras formaban alfombras azules sobre las cuales la gente se volvía azul. Fue en coche hasta Villa.Umberto y entró en el parque atravesando los campos de equitación, donde el verde se imponía al azul incluso en aquella época del año. Estacionó el vehículo bajo el encaje que creaban las ramas de los pinos y se quedó sentado en él. Una hora después, se acercó un policía para averiguar discretamente qué hacía allí y le dijo que no pasaba nada, aunque tenía la Walther en el regazo; cuando más tarde apareció otro agente, Bora se limitó a apuntarle con la pistola.
La luz bañaba con su brillo los espacios abiertos al cielo, pero en la zona sombreada donde él se encontraba caía una llovizna que parecía arrojar monedas sobre la hierba helada y amarillenta, y hacía que el coche semejara la piel de un leopardo. Al cabo de un rato se volvió blanca y las sombras, todavía moteadas, se movieron sobre la tierra. Bora las miró y recordó el cielo estival sobre su cabeza cuando su hermano murió. Unos niños comían pipas de girasol alrededor del lugar donde se había estrellado el avión. «Gdye nyemetsky pilot?», les había preguntado, y con las manos se abrió camino a través del bosque frondoso, de altas flores y espinos, oyendo el crujido del barro salado entre sus dientes. Cómo corrían las sombras ya entonces. Apartó la vista del exterior y buscó una superficie neutra dentro del coche.
Allí estaba la hendidura en la tierra rusa, como si un arado la hubiese abierto a fin de prepararla para la siembra, y la humedad de los terrones se evaporaba con el calor hasta que el campo de girasoles tembló doblemente, un espejismo suspendido sobre él mismo. Flores y más flores, y más allá el timón dentado y verdoso que sobresalía como la aleta de un pez muerto.
Los chicos comían pipas de girasol y su hermano estaba muerto.
Transcurrió mucho tiempo antes de que el tañido de las campanas de las iglesias de la Trinidad y de San Isidoro llegase a través de los espacios ahora ocres y rojos. Transcurrió aún más tiempo hasta que el aire se quedó sin sombras y adquirió el color muerto de las cenizas. Entonces la luna menguante se levantó para pintar de gris la oscuridad.
Bora no notaba el frío. Tenía el cuerpo insensible y su mente pasaba ordenadamente de un pensamiento a otro con el ritmo delos mecanismos bien dentados. Pensamientos sobre Rusia, sobre la muerte, sobre Benedikta. La oscuridad se aproximaba hasta que, como una cortina, se pegó a las ventanillas y ya no sabía si tenía los ojos abiertos o cerrados. Se pasó todo el día y la noche sentado en el coche, reflexionando.
Por la mañana, la escarcha vestía las agujas de los pinos mientras viajaba a via Veneto, con la cabeza despejada. Allí estaba el mundo cerrado que conocía, con pasillos alfombrados y el tecleo de máquinas de escribir tras las puertas, donde los ayudantes tenían rostro adolescente y los murmullos nunca creaban ecos. Dejó sus cosas a mano en el escritorio y se lavó y afeitó antes de presentarse en la oficina de Westphal.
– ¿Qué hace aquí tan temprano, mayor? -El general lo miró con expresión afable.
La respuesta fue extraordinariamente fría, carente de emoción, como si las asombrosas palabras no guardasen relación con su significado.
3
5 DE FEBRERO
El tiempo todavía era frío, pero no helado.
– Ya sabe lo que dicen de los años bisiestos -comentó la signora Carmela a Guidi cuando éste se disponía a salir hacia su trabajo-. «Año bisiesto, año siniestro.»
– No puede ser peor que hasta ahora -observó Guidi-. ¿Quiere que le compre algo en la tienda?
– No, gracias. Recuerde que hoy es el día del tabaco, por si acaso le hace falta. Yo no apruebo que se fume, pero como no tengo ninguna queja de usted en todo lo demás… -La signora Carmela se tocó el pequeño amuleto que llevaba sobre el pecho, un fino cuerno de oro que le gustaba mucho acariciar-. No sé si debería preguntárselo, pero ¿qué tal le van las cosas con Francesca?
Guidi estaba con la guardia baja.
– No estoy seguro de cómo deberían ir.
– Esperábamos que usted la ayudase a abrirse un poquitín -explicó ella con un suspiro-. Es una chica muy rara. Apenas habla, come como un pajarito. Parece que no quiere tener con nosotros más relación que la propia de un huésped. Nos gustaría estar más unidos a ella, si nos dejase.
Guidi se despidió con alguna fórmula de cortesía y, como era el día en que debía informar a Caruso, se fue directamente a la
Questura Centrale. En la sala de espera le relataron con hilaridad contenida el percance sufrido por el jefe, al que habían arrestado por error en una de las habituales redadas de civiles y retenido unas horas, hasta que consiguió probar su identidad.
– Todavía está irritable, inspector. Tenga cuidado cuando entre. También está muy enfadado con el Vaticano.
– ¿Por qué? ¿Por recriminarle que haya violado el derecho a la extraterritorialidad de San Pablo?
– Dios le libre de mencionar esa operación.
Con su hirsuta cabellera, la cabeza de Caruso parecía el lomo erizado de un gato. Cuando Guidi entró, levantó el brazo derecho para indicar que reparaba en su presencia, sin despegar la nariz de los documentos que estaba leyendo.
– Sea breve. ¿Alguna novedad en el caso Reiner? -Cuando Guidi le informó de lo que había averiguado, Caruso lo miró por encima de sus gafas y ladró-: ¡Novios, novias! ¿De qué está hablando? ¡Como si pudiera dedicarse a perder el tiempo! Le han entregado en bandeja un sospechoso. Lo único que tiene que hacer es probar su culpabilidad. ¿Qué ha estado investigando por su cuenta?
Guidi seguía de pie, porque el jefe de policía no le había invitado a tomar asiento.
– Naturalmente, estoy investigando la implicación de Merlo. Hasta ahora no he encontrado razón alguna por la que quisiera matar a esa mujer.
– Está claro que no ha leído el material que le di.
– Le gustan las faldas y es celoso, doctor Caruso, pero…
– ¡Aquí tiene! -Caruso sacó del cajón una funda de piel y la arrojó sobre el escritorio-. No creía que fuera a necesitar tanta ayuda. Encontramos estas gafas en el baño de Reiner, con las iniciales y todo. No son mías, ni de sus supuestos novios alemanes, sino de Merlo.
Guidi no daba crédito.
– ¿Cuándo…?
– ¡Eso da igual! El caso es que las encontraron. Siga las pistas, en lugar de investigar a tontas y a locas. En esta oficina no nos da miedo inculpar a uno de los nuestros. Y a usted tampoco debería dárselo.
– Me habría ayudado muchísimo haberlo sabido antes. Creía que no teníamos acceso al apartamento.
El jefe de policía le dirigió una mirada llena de odio. El Osservatore Romano estaba doblado sobre su escritorio. Sin duda había leído las reacciones del Vaticano ante su asalto nocturno a San Pablo Extramuros. Guidi tuvo la osadía de decir:
– Todos sabemos que no le asustan las consecuencias, doctor Caruso. Es una gran lección para todos nosotros que arrestase no sólo a judíos y objetores de conciencia, sino también a oficiales del ejército y la policía.
Caruso no captó la ironía.
– Sí, fue una operación brillante. La Iglesia se queja, pero nunca pasa de ahí. Me he limitado a cumplir con mi deber. Ahora lárguese y haga usted lo mismo. Merlo es culpable y no hay por qué protegerlo.
Guidi cogió las gafas y salió de la oficina con la maliciosa necesidad de hacer un comentario despectivo, y los hombres que estaban en la habitación contigua, que habían oído toda la conversación, lo precipitaron al sonreír de oreja a oreja.
La condesa Ascanio parecía verde a la luz que se filtraba por las ranuras de las persianas bajadas; verde y listada, y frente a ella la figura de Bora también quedaba diseccionada por esas franjas alternas de luz y oscuridad.
– Donna Maria -dijo.
Ella golpeó las baldosas del suelo con la contera de goma del bastón y abrió los brazos en una invitación imperiosa.
– ¿A qué esperas? ¡Ven! -Su abrazo fue largo y fuerte. Luego lo apartó lo suficiente para cogerle la cara y besarlo en las mejillas (sus labios eran suaves y fríos), y añadió con voz quebrada-: Qué apuesto eres. Retírate un poco. Fammiti vedere, quanto sei bello.
Bora dejó que lo examinara, aunque sabía que su escrutinio siempre había sido muy minucioso.
– ¿Cuánto tiempo llevas en Roma? ¿Cinco semanas? ¿Y todavía no habías venido a verme? ¡Eres malo, muy malo! -La única mención que hizo a sus heridas fue-: Y pensar que había hecho afinar el piano para ti, esperando que vinieras. -Eso fue todo-. No sé por qué esperaba que lo harías. Lo sabía. Esta es tu casa y al final siempre vuelves.
Bora la dejó hablar, oprimido por la pena y luchando en vano contra ella.
– Ya se habrá enterado de lo de Peter -dijo por fin.
– Sí -afirmó ella-. Tu padrastro me escribió. Pobre Peter, con un hijo en camino. Dios nos pone a prueba, Martin… nos pone a prueba con mucha dureza. -Como Bora se limitó a asentir, añadió-: Siéntate. Dime, estás bien, ¿verdad? ¿Estás bien?
– Estoy muy bien, donna Maria.
– Aquí, siéntate aquí. Han pasado cinco años, y la última vez que te vi tenías mucha prisa por volver a casa y casarte. -Cuando sonreía, las arrugas de su rostro se multiplicaban-. ¿Y tu esposa? ¿Todavía no tenéis niños?
Bora tomó asiento. Se sentía como si fuese de arena y las amables palabras de la anciana lo erosionasen poco a poco.
– Está en Roma -se obligó a explicar-. Ha acudido al Sagrado Tribunal de la Rota.
Donna Maria apretó la mandíbula mientras palpaba el puño de su bastón. Parpadeó un par de veces.
– ¿Qué ha pasado? -Y acto seguido agregó-: Tengo que preguntarle a Nino por esto.
– Dudo que el cardenal Borromeo esté al corriente de las nulidades matrimoniales, donna Maria.
La punta del bastón tamborileó con enojo. Cuando la anciana volvió a hablar, había recuperado la serenidad una vez más.
– ¿Qué tal lo llevas?
A Bora la pregunta se le antojó despiadada, pero necesaria. Estaba preparado.
– Me temo que no demasiado bien.
– ¿La quieres?
– Sí.
– ¿Tienes una foto suya?
Cuántas veces le habían hecho esa pregunta. Sacó la que llevaba en la cartera y se la enseñó. La anciana la examinó.
– Hum -musitó-. Hum. ¿Y ella te quiere?
– Donna Maria, me ha dejado.
– A veces dejamos a las personas para liberarlas, como hice yo con tu padrastro. Por supuesto, en nuestra posición era imposible seguir casados después de que la Gran Guerra empezara en Sarajevo. Fue lo mejor que pudo pasar. Él conoció a tu madre y se casó con ella y fueron felices, y yo me enamoré de D'Annunzio -explicó con satisfacción-. Yo era la Chiaroviso de sus Faville, no la Boulanger. Pero tú… ¿qué vas a hacer?
Bora sintió que las palabras se escapaban de él y se avergonzó al pronunciarlas.
La anciana reaccionó con un imperioso golpe de la contera.
– Che sciocchezze! Qué disparate, Martin.
– Es la verdad, donna Maria.
– Mírame y dime que es verdad.
– Es verdad, donna Maria.
– ¿Por ella? ¿Por haber perdido cinco dedos? Qué disparate. Vamos, eres un joven robusto. ¡Que tenga que oírte decir semejantes disparates, Martin! Cuando acabe la guerra, y vosotros vais a perderla, igual que Su Santidad perdió Roma ante Italia en mil ochocientos setenta… sí, sí, vais a perderla. Está perdida ya, no vale la pena hablar de ello. Bueno, pues entonces encontrarás a alguien con quien tener hijos. -Lo miró sin parpadear, sin sonreír-. Tienes muchos niños dentro, ahí donde los guardáis vosotros los hombres. ¡Eres muy joven! Cuando me escribiste desde Rusia, vi tus fotos en ese lugar dejado de la mano de Dios, con la nieve hasta la cintura. Si no deseaste morir entonces, ¿a qué viene esto ahora? No te hagas el alemán conmigo.
Bora sonrió a su pesar por el malentendido.
– No estoy pensando en el suicidio, donna Maria. Quiero que me envíen al oeste, al frente.
– ¿A Anzio?
– Lo antes posible. El general Westphal no puede alegar motivos de salud para retenerme. Estoy bien. Me siento bien.
– ¿Le harías eso a tu madre? Ya ha perdido un hijo, el de tu padrastro. Es una locura. -Más pacientemente, lo miró de arriba abajo-. ¿Tienes al menos una amante? Si no la tienes, estos días deben de ser muy duros para ti.
Bora deseaba arrellanarse en el sillón, abandonarse. Sin embargo, el miedo a perder el control lo obligaba a estar sentado muy tieso, empeñado en el esfuerzo de mantener el dominio de sí. La condesa Ascanio meneó la cabeza lentamente. Apoyándose en el bastón y la mesita, se levantó y salió de la habitación.
– No volveré hasta dentro de una hora, Martin -dijo. Bora contuvo su dolor hasta que la anciana cerró la puerta tras de sí.
9 DE FEBRERO
Francesca le pidió que la llevara en coche durante el desayuno, mientras daban cuenta de las delgadas rebanadas de pan y el café aguado sobre el mantel almidonado que la signora Carmela ponía cada día en la mesa. Guidi se quedó mirándola, y también los Maiuli, que esperaban que ambos se llevasen bien. El profesor hundió la nariz en la taza y su esposa se tocó bajo el chal el amuleto en forma de cuerno.
Enmarcado por el cabello oscuro, el rostro de la joven, pálido y con expresión preocupada, era mucho más delicado que el tono de su voz.
– Hoy hace frío y tengo que hacer una entrega en la piazza Venezia.
Guidi frunció el entrecejo.
– La plaza está cerrada al tráfico civil.
– Ya lo sé. ¿Por qué cree que se lo pido precisamente a usted?
Los Maiuli intentaban con tanta desesperación pasar inadvertidos que parecían haberse hundido en sus sillas. Impaciente, Francesca se echó el pelo hacia atrás.
– Tengo que llevar una remesa de sobres a una oficina. He pensado que, como usted tiene permiso para viajar libremente, podría ayudarme, pero supongo que no es así.
– No he dicho que no pueda llevarla.
Fuera, el hielo cubría el parabrisas del pequeño Fiat de Guidi. Mientras él lo quitaba con un trozo de cartón, Francesca resoplaba de frío embutida en su largo abrigo sin forma. Primero se dirigieron a la tienda, donde ella recogió un paquete mediano, y luego indicó a Guidi que tomase corso Umberto hacia piazza Venezia. A mitad de camino por la amplia avenida los guardias alemanes los detuvieron. Tras examinar los documentos de Guidi los dejaron pasar.
Una vez que Francesca hubo entregado el paquete, Guidi se ofreció a llevarla de nuevo a la tienda. En su torpe intento de entablar conversación mencionó a su madre, que celebraba su cumpleaños ese día, y ella dijo con tono ligero:
– ¿Su madre era maestra? La mía es modelo. No es difícil; lo único que tiene que hacer es quitarse la ropa y dejar que los pintores la miren, aunque no necesariamente porque quieran pintarla. En realidad es una puta.
Guidi estaba seguro de no haber oído bien.
– ¿Perdón? -murmuró.
Ella se echó a reír.
– ¿Le escandaliza que llame puta a mi madre? Pues lo es. Se acuesta con los hombres a cambio de dinero. Alemanes sobre todo, porque tienen dinero, y cuando se trata de meterse en un agujero caliente, ¿qué más da que la puta sea judía?
Mientras miraba de reojo el semblante sarcástico de la joven, Guidi conducía a paso de tortuga.
– ¿Y su padre?
– Me mandó al colegio. Enviaba talones de vez en cuando. Gire en la esquina siguiente, por ahí. No, ahí. Lo vi un par de veces cuando yo era más joven y se hacía pasar por tío mío. Es un hombre guapo. Un hombre de Dios. Si no cambian las cosas, preferiría aceptar su dinero que el de mi madre. Apenas me llega para la habitación y manutención. -Relajó los hombros y se puso una mano sobre el vientre-. Es demasiado tarde para solucionar esto, conque… bueno, se ha ganado el derecho a nacer en este maravilloso mundo… Tendré que aceptarlo. Ni siquiera me di cuenta de que estaba embarazada hasta el mes pasado. Hacía dos años que no tenía la regla, por lo poco que como y todo lo demás.
A veces Guidi se preguntaba cómo seguía siendo tan ingenuo a pesar de su trabajo. Poco acostumbrado a las conversaciones femeninas, dijo torpemente:
– ¿Qué piensa hacer?
– Darlo en adopción. ¿Se le ocurre algo mejor?
– No sé qué decirle.
– Empieza a notarse hasta con las ropas de invierno. Creo que nacerá a últimos de mayo o primeros de junio. Lo que más me preocupa es decírselo a los Maiuli. Son muy puritanos, pero no creo que quieran perder un huésped.
– ¿Su novio no… no se hará cargo de todo?
– Vaya, qué amable es usted. No; lo más probable es que no quiera saber nada.
– Ah, ya. No me acordaba de que dijo que estaba casado. Francesca echó la cabeza atrás mientras reía.
– ¡Y usted es policía! ¿Cree todo lo que le cuento? -Bajó del coche en cuanto llegaron ante la papelería y, antes de cerrar de un golpe la portezuela, dijo-: Quizá no vaya a dormir esta noche. Dígale a los Maiuli que me quedo en casa de una amiga.
A mediodía Guidi -después de perderse sólo una vez- llegó en su coche al cuartel general del ejército alemán en el hotel Flora con la intención de informar de la inesperada aparición de las gafas de Merlo. Una joven uniformada de rostro frío le indicó que el mayor Bora había salido y no esperaban que volviese pronto. Guidi consideró que era mejor no decir que había visto su Mercedes aparcado abajo.
– ¿Puedo dejarle un recado? -preguntó.
– Sí, desde luego.
– Escriba sólo esto: «Debemos averiguar quién entró allí antes que nosotros.»
La joven se quedó mirándolo, picada por la curiosidad, pero anotó las palabras. Detrás de ella, la puerta de Bora estaba abierta y se veía todo su escritorio: papeles apilados, mapas. Faltaba algo en el despliegue de objetos, pero Guidi no sabía qué.
A lo largo de via Veneto, los vehículos blindados y las patrullas armadas y nerviosas lo disuadieron de quedarse por allí hasta que apareciese Bora. Sin embargo, si hubiese esperado diez minutos más, habría visto a Bora salir hacia la Questura Centrale, donde debía soltar una severa reprimenda a Pietro Caruso, de la Polizia Repubblicana, en nombre del mando del ejército alemán del sur.
Aquella noche, lo primero que le contaron los Maiuli fue una noticia que habían oído por la radio: un avión canadiense se había estrellado en la periferia. Lo segundo fue que Francesca no había aparecido. Guidi les tranquilizó dándoles el recado de la joven y, mientras preparaban la cena, fue a su habitación para escribir en su libreta las últimas novedades. Las notas en realidad eran preguntas. ¿Caruso había recibido las gafas de Merlo ese mismo día? Si sus hombres habían conseguido acceder al apartamento de Magda, ¿por qué no le habían entregado la llave? ¿La habían recuperado los alemanes? ¿Qué probaban las gafas de Merlo, aparte de que alguna vez había visitado a Magda?
Ahora que la necesitaba, no podía contar con la ayuda de Bora. «Desde luego, no estaba en el trabajo -pensó-. Seguro que estaba en alguna habitación del fondo con su esposa. Y la secretaria se quedó allí para cubrirle.» En su estado de ánimo negativo, Guidi sintió celos del alemán, con su bella esposa, y del uso que indudablemente estaba haciendo de «las noches con ella». Lo comparó con la falta de interés de Francesca por él… como si ella tuviese que sentirse interesada por él. «Dice que tiene un amante… ¿Será verdad? ¿Será el padre de la criatura? No me extrañaría que no tuviera ningún amante.» A la lánguida luz de la lámpara de la mesita de noche, Guidi se dio cuenta de que había escrito el nombre de Francesca en toda la página. Entonces recordó con repentina claridad que lo que faltaba en el escritorio de Bora era la foto de su mujer.
***
– Yo no le digo nada, Bora. Nunca pierdo el tiempo aconsejando a hombres adultos que aseguran saber lo que hacen. Es el mariscal de campo quien dice que está usted loco. -Sentado con los brazos cruzados, el general Westphal indicó con la cabeza un breve mensaje sobre su escritorio-. ¿No pone ahí «Dígale a Martin que está loco»? A mí me da igual que le vuelen la cabeza en Anzio. La noticia de que mi ayudante de campo ha muerto en el frente quedaría muy bien en la antepenúltima página de los periódicos de Leipzig.
Bora guardaba silencio. No quería porfiar y perder la posibilidad de que le concedieran el traslado.
Westphal se lo olió.
– ¿Sabe? Muchos hombres la emprenden contra los muebles y se emborrachan cuando les ocurre eso. Usted se ha afeitado y ha vuelto al trabajo. Eso no es bueno. Cuando descargue lo que lleva dentro, va a ser mucho peor que romper muebles.
Bora tenía ahora tal control sobre sí mismo que su propia imagen en el espejo no traicionaba sus pensamientos.
– Le aseguro al general que no «descargaré» nada, y se equivoca si cree que quiero dejar Roma porque mi mujer está aquí. Su presencia no tiene nada que ver con mi deseo de abandonar mi puesto aquí. Si el general me hubiese dado permiso, habría partido el sábado pasado.
– Sabía lo que hacía.
– Aun así, sigo queriendo que me trasladen.
Westphal le dirigió una mirada severa por encima de su corva nariz.
– No moleste al mariscal de campo con sus deseos. Está de muy mal humor después del desastre de esta mañana en Castel Gandolfo, aunque a nosotros nos viene bien. ¡Quinientos refugiados muertos en la villa Propaganda Fide y ningún alemán por los alrededores que justificara las bombas aliadas! Pasaré fuera la noche y espero que mañana haya olvidado lo del traslado. Si espera lo suficiente, le aseguro que Anzio vendrá a usted.
***
Todos los demás, hasta la secretaria de Bora, se habían marchado ya de la oficina cuando Dollmann entró con una invitación y la dejó sobre el escritorio.
– Una reunión informal en mi casa, mayor. Espero fervientemente que asista. ¿Debo entender que está, por así decirlo, de nuevo en el mercado? -Al ver que Bora, malhumorado, no respondía, Dollmann explicó-: Acabo de tener la ocasión de acompañar a su encantadora esposa a la estación de ferrocarril. Ah, no se preocupe. He cuidado bien de ella estos días. Incluso la he llevado a bailar un par de veces. Vamos, vamos, mayor, antes de sulfurarse piénselo. Mejor yo que otro. Puede confiar en mí.
– Si no le importa, prefiero no hablar de mi esposa.
– Muy bien. -Dollmann esbozó una sonrisa vacua-. Si le apetece venir a la fiesta, ya sabe que está invitado. Dios mío, no voy a decirle que lo siento por usted. Creo que en Roma se está mejor soltero. -De pronto su expresión se endureció con una desagradable mueca burlona-. He visto que su coche está ahí fuera, con el motor en marcha y el chófer esperando. Sería un estúpido si cediera y fuera a despedirla.
La punta de la pluma de Bora se dobló en el papel y se formó una mancha de tinta.
– Métase en sus asuntos, coronel.
– Ya sabe que no pienso hacerlo. El sábado de la semana que viene, a las siete en punto, con uniforme de diario. -Dollmann agitó el guante a modo de saludo y salió de la oficina.
Bora no volvió a levantar la vista de su trabajo hasta las diez de la noche, cuando la distracción que había esperado obtener con sus deberes burocráticos dio paso al agotamiento. Por desgracia, lo único que le quedó tras arrancar todo lo demás capa a capa fue el pensamiento de su mujer.
Francesca volvió a la hora de la cena. En la mesa el profesor Maiuli informó a todos de que pronto daría lecciones particulares.
– Se llama Rau, Antonio Rau. Es un muchacho que desea pulir su latín, inspector. Esta mañana pensaba que me gustaría enseñar de nuevo, en la comodidad de mi propio hogar, y esta valiosa mujercita -dijo señalando a su jorobada y menuda esposa- entra en la habitación y dice: «San Cayetano, padre de la providencia, no permitas que en mi casa falte la subsistencia.» ¿Y qué creen que ocurrió? Pues que a mediodía ya tenía un alumno. Les digo que si los americanos tuviesen a esta mujer como mascota ya estarían aquí.
Guidi sonrió.
– Bueno, consuélese con la idea de que los alemanes tampoco la tienen.
En el otro extremo de la mesa Francesca se echó a reír. Su boca, grande y sensual, le resultaba tan atractiva que por un momento Guidi lo olvidó todo acerca de ella, como si aquel receptáculo rojo y riente le enviara un mensaje de amistad.
– Y les diré algo más -siguió Maiuli-. Mi esposa estaba sentada junto a la radio, deseando que acabasen los bombardeos y atentados, y esta misma tarde dieron la noticia de que habían encontrado una bomba en el Cafre Castellino, en piazza Venezia, y que la habían desactivado a tiempo. Debía estallar a las diez en punto, cuando los oficiales alemanes lo frecuentan. Conociendo su tendencia a tomar represalias, ha sido una bendición que no explotase. Y lo único que ha tenido que hacer esta jorobada maravillosa ha sido desearlo.
Francesca todavía sonreía pero, con la misma rapidez con que una nube modifica la luz del día, la intensidad de su sonrisa se vio ofuscada. Guidi notó el cambio, pero no formuló ningún juicio. Tenía hambre y la sopa humeante en su plato recibía la mayor parte de su atención. Sólo cuando Francesca se excusó, se preguntó si las palabras de Maiuli tenían algo que ver con el cambio experimentado por la joven. ¿Pensaba que había estado con él en piazza Venezia aquel mismo día y que la explosión podía haberles afectado? ¿Estaba asustada? Después de cenar Guidi se quedó leyendo, por si ella aparecía de nuevo, pero Francesca ya se había acostado y al final él también se fue a su habitación.
***
Horas más tarde, un golpe en la puerta despertó a Maiuli mucho después de que se hubiera quitado la dentadura postiza y puesto el pijama. No había electricidad y a la débil penumbra de una vela recorrió el pasillo a trompicones. Al abrir y ver un uniforme alemán se le erizó el escaso cabello que conservaba. Aunque intentó dominarse, la llama vacilaba tanto que hacía destellar las medallas y el cordón plateado del visitante.
– Querría ver al inspector Guidi, por favor -dijo Bora.
La impaciencia de Guidi quedó de manifiesto cuando salió de su habitación abrochándose los pantalones.
– Mayor Bora, francamente…
– Vístase, Guidi.
– Estoy seguro de que lo que sea podrá esperar hasta mañana.
– Vístase.
La penumbra no permitía descifrar la expresión de los rostros. Guidi sólo veía que Bora estaba erguido, con su habitual rigidez.
– ¿Tiene que ver con Magda Reiner?
– Por supuesto. ¿Qué otra cosa iba a ser? No tengo la costumbre de sacar a la gente de la cama sólo para charlar.
– Está bien, pero tengo que pedirle que espere fuera. Ha dado un susto de muerte a esta pobre gente. -Mientras volvía a su habitación, Guidi oyó a los Maiuli cuchichear detrás de la delgada pared y atisbó el rostro desdeñoso y pálido de Francesca a través de su puerta entreabierta. Furioso, se vistió a toda prisa, cogió las gafas de Merlo y las metió en el bolsillo de su abrigo nuevo.
En el vestíbulo del Hotel d'Italia sólo había dos oficiales alemanes que daban cabezadas junto a sus copas. Guidi, que apenas bebía, tuvo que tomar dos coñacs en el bar antes de sentirse lo bastante sociable para hablar de las últimas pruebas.
– Esto es lo que he averiguado, mayor, y espero que tenga usted algo importante que añadir. -Le irritaba que Bora buscase su compañía aquella noche, cuando acababa de pasar una semana con su mujer y podía quedarse sentado ahí, tranquilo y con expresión satisfecha, sin tocar el licor que tenía delante.
– Para serle sincero, no me di cuenta de que me había dejado un recado hasta última hora de la tarde. -Bora atizó aún más su irritación-. Mi secretaria me lo dio, pero no le presté atención.
– Es lógico, tenía otras cosas que hacer.
Con el pulgar, Bora hacía girar lentamente al anillo de oro que llevaba en el dedo anular derecho, un gesto que parecía habitual y no alertó a Guidi.
– He recibido un paquete de los padres de Magda -explicó- y he hablado por teléfono con ellos hoy mismo. Creo que debería saber lo que me han contado, pero antes -añadió sacando una nota del puño de la guerrera- lea esto; es lo que he escrito en respuesta a su mensaje.
Guidi leyó el papel.
– ¿Qué significa esto: «Registraron y limpiaron la habitación no una, sino dos veces, antes de llegar nosotros»? ¿Cómo lo sabe?
– El jefe de policía hizo una copia de la llave el trece de enero. El Servicio de Seguridad alemán entró en el apartamento la misma noche de la muerte de Magda Reiner.
Animado por la bebida, Guidi se mostró dispuesto a porfiar. -Dejarse unas gafas no es lo que yo llamaría «limpiar». ¿Qué quiere decir, mayor?
– No quiero decir nada. Usted es el investigador. Yo sólo soy un soldado que lo acompaña en el camino.
La arrogancia de Bora adoptó una forma demasiado sutil para que Guidi reaccionase. Este dejó la funda alargada de piel en la barra y dijo:
– Ahora le toca a usted leer. A ver si le resulta más fácil que a mí seguir la pista del óptico de Merlo.
Bora vio el nombre grabado en la funda.
– Sciaba -leyó para sí, y repitió-: Sciaba. Magnífico. De todos los ópticos de Roma, tenía que acudir precisamente a un judío. -Roma es suya, mayor. El establecimiento de este hombre está cerrado y no hay nadie en su casa. Nadie sabe dónde está. Bora anotó el nombre del óptico.
– Lo intentaré, pero no le prometo nada.
– ¿Le han dicho algo nuevo los Reiner?
– Sin querer, han confirmado la imagen que la mayoría de la gente al parecer tenía de su hija: ambiciosa, un poco alocada y frívola sin llegar a mercenaria. En cuanto a lo de que era poco probable que tuviese motivos para estar deprimida… eso es otro cantar. En el paquete que me han enviado hay un recorte de periódico. Mire, es una lista de bajas de guerra. Al parecer Magda estaba muy interesada por este hombre, que desapareció en el frente griego el verano pasado y seguramente murió. Su madre le quitaba importancia, pero creo que en algún momento Magda pensó en el suicidio, aunque no lo intentase. -Pensativo, Bora alisó el artículo con los dedos-. En su historial laboral figura una baja médica de tres semanas poco después de la desaparición del hombre, sin más detalles. Si pensó en quitarse la vida, sin duda lo ocultó muy bien; de lo contrario le habrían retirado la acreditación.
Libre de pronto de somnolencia, la mente de Guidi trabajaba a mil por hora.
– ¿Qué más había en el paquete?
– Cartas y fotos. Están en la caja fuerte de mi despacho.
– Maldita sea. Esperaba… ¿Por qué en la caja fuerte?
– Porque es el mejor lugar para guardarlas.
Como siempre, las palabras de Bora sonaron educadas y disuadían de plantear más preguntas. Guidi no sabía qué había querido decir. No era capaz de descifrar la expresión de su rostro. Se preguntó si Bora perdía alguna vez el control, decía palabrotas o pasaba un día entero sin afeitarse dos veces.
– He traído las fotos -añadió el alemán, y sacó del bolsillo varias instantáneas que dejó sobre la barra-. Son de ella, y unas pocas de parientes suyos. El lugar y la fecha figuran al dorso.
Guidi las miró. Había muchas de los dos últimos años; Magda posando con varios amigos de ambos sexos, sentada en una calesa tirada por caballos frente al Coliseo o tomando el sol en la playa.
– Esta la hicieron en Ostia el noviembre pasado. -Bora señaló la última-. Hace tres meses, a veinte kilómetros de aquí. Si se fija bien, verá que el hombre situado detrás de ella con una revista es el ras Merlo.
– Con gafas, nada menos.
– Sí. El resto de las fotos son más antiguas: los Juegos Olímpicos, París, el tipo del frente griego, Navidades en casa. -Bora bebió un traguito de su copa y la dejó en la barra-. Estoy leyendo las cartas. Ya le informaré si encuentro algo interesante.
Guidi bostezó y echó un vistazo a su reloj de pulsera.
– Son casi las dos de la madrugada y tengo que levantarme a las siete para ir a trabajar. ¿Realmente era necesario traerme aquí?
– Sí. Estoy celebrando algo.
– ¿Sí? ¿Qué?
Bora bebió otro sorbo de coñac ambarino.
– Estuve en el Café Castellino hoy a las diez en punto. Creo que vale la pena celebrarlo.
12 DE FEBRERO
El sábado por la mañana, Francesca puso mala cara cuando Guidi salió del baño y pasó junto a su puerta.
– Debe usted de caer muy bien a los alemanes, ya que vienen a buscarle en medio de la noche.
Guidi se detuvo. Olvidando que llevaba la camisa puesta, se echó la toalla húmeda al hombro.
– Tenemos suerte de que no hayan venido a preguntarme por lo de piazza Venezia.
Ella se rió. En camisón, se sentó en la cama con las piernas cruzadas y el pelo le cayó sobre la cara como una lacia ola oscura. -No sé a qué se refiere.
– Yo creo que sí.
– ¿Me está hablando como policía? Porque si es así, será mejor que esté dispuesto a actuar en consecuencia. Lo único que hice fue entregar un paquete, y fue usted quien me llevó.
Sin importarle la presencia del inspector, se quitó el camisón por encima de la cabeza y apareció su torso desnudo; los senos azulados en las puntas e hinchados por el embarazo, el vientre redondeado, pero todavía casi plano.
– Puede estar seguro de que eso requerirá ciertas explicaciones. -Cogió una combinación de algodón que estaba a los pies de la cama, olió las sisas y luego se la puso-. ¿Vamos a la policía a contarlo todo?
Guidi abrió la boca y volvió a cerrarla sin decir nada. Recordaba muy bien (con toda exactitud) la última vez que le había ocurrido algo semejante: hacía un año, seis meses y dos semanas. Lo que no recordaba era el nombre de la mujer. Su rostro enrojeció mientras seguía plantado en el umbral de la habitación, con la toalla mojada en el hombro. Con las piernas fuera de la cama, Francesca se estaba poniendo un sencillo vestido de lana encima de la combinación. Cuando acabó, lo miró.
– ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Es que nunca ha tenido una novia a la que haya visto desnuda? ¡Pero si se ha puesto rojo!
Se echó a reír ocultando la cara en el bulto negro de sus medias de algodón. Guidi se apartó del umbral, con la respiración agitada. El tintineo de unas llaves en la puerta principal le advirtió de que la signora Carmela volvía de su misa temprana en la iglesia de Bellarmino, y su marido de su paseo diario a paso de tortuga alrededor de la manzana.
Por la noche Guidi volvió al domicilio de Magda. Traspuso la puerta principal enmarcada en piedra caliza y recorrió el pasaje abovedado que ya conocía hasta el oscuro pozo pavimentado del patio interior. No había portero, y subió por las escaleras de la izquierda hasta el cuarto piso.
Con la ayuda de Bora había elaborado una lista con algunas de las personas que habían asistido a la fiesta navideña la tarde que Magda murió. Los oficiales alemanes se encontraban ahora en Anzio o en Cassino, y los civiles alemanes habían abandonado Roma el 9 de enero. Guidi había seguido la pista de dos invitados italianos, por los cuales se enteró de que Merlo no había acudido a la fiesta. Nunca habían oído el nombre de Magda Reiner y no sabían si se esperaba que asistiese. Aquella noche, durante una hora examinó todos los detalles del dormitorio. Sabía que no podía confiar demasiado en las pistas que habían dejado los que le habían precedido en la búsqueda. El vestido de la difunta (le faltaba un botón, observó) y sus medias estaban en el sillón, como si los hubiese dejado allí para irse a la cama o se estuviera preparando para salir de nuevo. Lo único que encontró fueron algunas facturas de tiendas, un trozo de papel blanco arrugado entre la pared y el armazón de la cama y, debajo de ésta, un puñado de polvo en el que habían quedado atrapados unos hilos de tela, un pelo, unos fragmentos impalpables y finos que parecían ceniza, migas de pan o de pastel, un trocito de chocolate oscuro.
El magro expediente del ras Merlo había ido creciendo sin parar, sobre todo gracias a la habilidad de Danza para husmear en los archivos y tirar de la lengua a la gente. Incluía informes fechados de juergas en burdeles del ejército cerca de Vittorio Veneto en 1917, un par de heridas graves infligidas a adversarios políticos por la época en que desapareció Matteotti y el despotismo frustrado y mezquino que Guidi asociaba ahora con el fascismo. Aun así, parecía un hombre honrado en lo concerniente al dinero. En cuanto a su relación con Magda, Bora había averiguado por la amiga de ésta que en dos ocasiones había ido a trabajar con morados en los brazos y que últimamente le había dado por llevar un pañuelo de cuello. Era algo, pero no bastaba. Las contusiones no llevan firma. Dejó la linterna en la mesita de noche y se acercó a la ventana, probó el tirador, la abrió y volvió a cerrarla, midió los dos pasos que la separaban del lecho. La conclusión era evidente. ¿Por qué la ventana estaba abierta en una noche de finales de diciembre, si no era para arrojarse por ella?
Mientras bajaba por las escaleras, Guidi se paró ante cada puerta cerrada del edificio de apartamentos. No había rótulos con nombres ni inquilinos. ¿Qué almacenaban los alemanes en aquellos pisos vacíos? Probó la llave que tenía en varias cerraduras, sin éxito. Tras la puerta de la soprano, en la planta baja, se oía una radio con el volumen muy alto; estaban informando de que habían logrado detener el avance de la 34a División americana al sur de la ciudad de Cassino.
* * *
Bora oyó la misma noticia en el monte Soratte, donde pasaba el día con Kesselring y el general Westphal. La oscuridad se extendía ya sobre la ciudad cuando regresó, franjas violetas pintadas en un cielo claro. Pasó en el coche junto a las casas oscuras a gran velocidad, en dirección al frente de Anzio, hundido en el barro.
13 DE FEBRERO
De hecho Bora sólo llegó hasta Aprilia. Milagrosamente había conseguido circular por caminos rurales que los bombardeos habían respetado, entre cráteres, tierra levantada y árboles astillados justo cuando empezaban a brotar. Después de pasar junto a una línea férrea en desuso, al amanecer llegó a la estación de Carroceto, donde todavía se intercambiaba fuego de artillería, pero la lucha se había detenido lo suficiente para que las tropas salieran a gatas de las trincheras y recogieran a sus muertos. Un teniente con los nervios crispados y la cara grisácea le fue guiando e, incapaz de contenerse, se echó a llorar cuando Bora le ordenó que se sentase. Los muertos americanos e ingleses yacían en las calles sobre un colchón de barro ensangrentado, boca arriba, allí donde habían caído, y los camilleros parecían más bien carniceros.
– ¡Cuidado, el alambre está electrificado! -exclamó alguien.
El teniente todavía sollozaba con la cara entre las manos cuando Bora se alejó en un camión del ejército hacia Aprilia.
El humo se cernía en pálidas capas sobre la ciudad. Por todas partes se veían vehículos inutilizados, mulas muertas, carros volcados, cadáveres de civiles cubiertos de polvo y ceniza, terraplenes derrumbados, toda una geografía bélica que Bora había aprendido de memoria en otros lugares, por lo que podía moverse por ella sin desfallecer. El fuego de artillería se oía a ráfagas desde la dirección del mar, más allá de los frutales de apenas diez años y la linea zigzagueante que formaban las tapias encaladas de los huertos. Bajo los fantasmas del humo, Aprilia llevaba el nombre del mes de su nacimiento y, como otras ciudades de la tierra desecada, mostraba los habituales edificios de ladrillo que más bien parecían fábricas: ayuntamiento, iglesia, casa del fascio, algunos bloques de viviendas de trabajadores. Resultaba difícil reconocerlos en aquel momento. El fuego de artillería iba y venía.
El hospital de campaña improvisado, donde se apiñaban los heridos enemigos todavía sin interrogar, era el destino de la misión de reconocimiento que habían encomendado a Bora. Ocupaba una casa cuadrada de dos pisos construida con ladrillo barato (en la ciudad sólo había casas de ladrillo de dos pisos) y estaba abarrotado de camas y camastros entre los cuales un médico del ejército se movía con paso cansino.
Durante todo el día había percibido y reconocido los olores de la batalla, y al entrar en el hospital se sintió consternado al darse cuenta de que los había echado de menos. Dulzones, íntimos, agrios y fuertes, los olores de la carne herida y muerta eran dolorosos y obscenos, pero habían formado parte de él durante tanto tiempo que su obscenidad le resultaba incluso bienvenida. El médico (el capitán Treib, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y una rubia barba de días en el rostro) se quedó mirando los galones de la campaña rusa que adornaban el pecho de Bora y luego lo condujo por las salas atestadas. El fuego de artillería, procedente de algún lugar al oeste (Bora sabía de dónde: la extensión llana y fangosa de tierra saneada y sembrada a la fuerza, afirmación de grandeza de Mussolini), se había recrudecido. Una explosión cercana hizo oscilar las lámparas del techo, incongruentemente ornamentadas. Los cristales de la ventana vibraron, el yeso se descascarilló y cayó. En el otro extremo de la sala, un soldado al que la explosión había amputado un miembro dijo en inglés «Dios mío», y luego lo repitió a voz en grito. Bora se volvió para mirarle.
En ese momento, cuando se enderezaba después de haberse inclinado sobre el lecho de un americano, un proyectil alcanzó la esquina del edificio. Espacio, tiempo y palabras parecieron explotar. Una palangana de metal salió despedida y se estrelló contra un anaquel; cristal, yodo y fenol volaron alrededor. Cayeron trozos de ladrillo, azulejos y piedras, una lámpara se desplomó con un montón de yeso y cables unidos a ella, las ventanas quedaron oscurecidas mientras el tejado se derrumbaba, y por entre sus cristales destrozados entró un furioso alud de escombros. Polvo, fragmentos de cristal y metal irrumpieron en el interior, mientras desde el piso superior caían cascotes que bloquearon las escaleras y la puerta. Un aullido inquieto y agudo dio paso a una segunda explosión y la onda expansiva hizo vibrar el montón de escombros de la escalera y lo derribó. Enormes nubes de humo y yeso pulverizado inundaron la habitación. El techo se hundió por el centro.
Esta vez Bora se vio arrojado de espaldas contra la pared y quedó atrapado tras un montón de vigas de madera. Por encima de los escombros vio las altas llamas que devoraban un camión aparcado junto a la ventana con los cristales reventados, y una verdadera tormenta de polvo de yeso llenó la habitación, donde la única lámpara que aún colgaba del techo se balanceaba, humeante como un incensario. Intentó liberarse pero no pudo; estirarse lo suficiente para llegar hasta el lecho medio aplastado, pero tampoco lo consiguió. Lo único que podía hacer era apaciguar la respiración y contener las náuseas. No era el miedo lo que se las provocaba. Era la repulsión física de verse atrapado, la neurótica reacción de su cuerpo a los días de Stalingrado, cuando la impotencia de ver que no había salida lo hacía vomitar antes de la acción, como si su envoltorio animal tuviese que vaciarse para reivindicar su autonomía de la inanición y la derrota. Conocía muy bien la sensación, que amenazaba con hacerle perder el control incluso mientras, con la coronilla apoyada contra la pared, se esforzaba por recuperar el dominio de sí mismo y de la respiración.
Siguieron otras explosiones, acompañadas del estrépito y los chasquidos de cosas que se rompían, se aplastaban y caían. Bora encontró espacio suficiente para deslizarse hacia el suelo y agacharse, con la espalda pegada a la pared, ahora tan dueño de sí que casi era preferible el pánico a estar constreñido interiormente de aquella manera por la disciplina, poseído por ella, incapaz de soltarse.
– ¡Oh, Dios mío! -vociferaba el soldado mutilado en la habitación destrozada.
Se levantaban y caían nubes de polvo que oscurecían hasta los objetos más cercanos. La tensión de Bora era tal que apenas era consciente del dolor en la pierna izquierda, pero cuando se tocó la rodilla palpó la sangre. El líquido cálido y pegajoso había tenido tiempo de empapar la ropa y el cuero de sus pantalones. También había llenado la bota izquierda. El dolor llegó lentamente, viajando a través de su cuerpo embotado. Se preguntó cómo era posible que no lo hubiera notado, aunque de haberlo hecho a duras penas habría podido controlar su respiración. Se llevó a la nariz los dedos manchados de sangre y aspiró ese olor íntimo, a sí mismo, tan terrorífico y conocido. El sudor frío lo invadió igual que cuando estaba en Rusia, pero esta vez no venía acompañado por el miedo. Su mente no elaboraba ni preveía nada, de modo que cada momento era un desastre en sí mismo, único, soportable por su brevedad, independiente de lo que viniera a continuación.
«Habría sido mejor que murieses», había dicho su mujer. Y tiempo atrás (ahora le parecía mucho, mucho tiempo, desde su época en Polonia y el primer silencio de Dikta) su corazón le había advertido de que ella ya no lo quería.
Se oía el rugido de los aviones. Bora reconoció el sonido de los bombarderos de medio alcance, de una precisión mortífera. Alrededor del hospital caían racimos de bombas y el eco de cada una devoraba el de la anterior, hasta que parecía no haber obstáculo alguno de cráneo o carne entre el estruendo atroz y el cerebro, y el estrépito daba la impresión de desaparecer. Con un esfuerzo sobrehumano Bora alcanzó el lecho por encima de las vigas y apretó la mano frenética del hombre que yacía en él.
La impasible secretaria de Bora miró a Guidi con indiferencia. -El mayor no está y no creo que venga hoy. No ha dejado mensajes para ningún civil.
Guidi se tomó con calma su sequedad y su italiano con fuerte acento alemán.
– ¿Ha dejado algún paquete para mí?
La secretaria lo miró con enojo. Bajo la gorra militar su cabello, cuidadosamente peinado, formaba en las sienes sendos rodetes que brillaban como si fueran de metal.
– ¿Ha dicho Guidi? -Sacó de debajo del escritorio sus torneadas piernas enfundadas en seda y se dirigió al despacho de Bora.
El inspector la oyó revolver papeles. Enseguida regresó con las manos vacías.
– Lo siento, no hay nada.
Guidi respiró hondo.
– Tendría que haber un paquete de cartas.
La mujer se sentó al escritorio y con fingido aire absorto colocó una hoja en blanco en la máquina de escribir.
– ¿Cartas? Entonces tendría que haberme dicho que buscaba unas cartas.
De un cajón sacó un sobre de papel marrón cerrado, con la indicación «Briefe» de puño y letra de Bora. Sin malgastar más palabras se lo tendió y empezó a mecanografiar.
El sobre contenía la traducción de las cartas de Magda y una nota de Bora que Guidi decidió no leer hasta salir del edificio. Nerviosos después del ataque aéreo de la mañana sobre la linea de ferrocarril que cruzaba el Tíber, los alemanes se mostraban rudos e inquisitivos, y al inspector le desagradaban en especial los uniformes de la Gestapo, que salpicaban sombríamente los vestíbulos.
Bora había anotado el nombre de pila de los dos hombres mencionados en la correspondencia más reciente de Magda. Uno, Emilio, era italiano y «muy joven, ahora ausente de la ciudad». El otro era alemán, todavía se encontraba en Roma, se llamaba Egon y era capitán de las SS. «Creo que es el capitán Sutor, pero no sé si mi mediación serviría de algo ante él -concluía la nota-. Si lo necesita, le pondré en contacto con él. Si las cosas no fructifican en los dos días próximos, póngase en contacto con el coronel Eugene Dollmann de las SS, cuyo número de teléfono mi secretaria tiene instrucciones de darle.»
Guidi leyó entre líneas que Bora, en el momento de escribir aquello, no estaba seguro de poder volver del lugar adonde se disponía a partir.
***
14 DE FEBRERO
Las cabezas de los gruesos girasoles de cara marrón se mecían formando olas sobre la tierra negra y se agitaban sobre sus larguísimos tallos. Un cielo profundo, las granjas encaladas bajo los tejados de paja como una cabellera bien cortada. Aves y aviones cosidos en el cielo como heridas, las manos apartaban los tallos y las hojas vellosas y nadie le detenía. Una risa amarilla hecha de luz parecía correr entre los girasoles mientras se doblaban y caían para dejar al descubierto más cielo y más tierra; lanzaban vítores y aplaudían con sus hojas barbudas. Se hinchaban e intentaban aplastarlo bajo el negro y el amarillo mientras caminaba, pero nada podía librar a Bora de lo que iba a encontrar.
La aleta del timón de cola se recortaba, sobria y verde, muy alta, contra el cielo.
Ojalá los girasoles lo hubieran rodeado y atrapado como a alguien que desea ahogarse. Pero se levantaban y se apartaban a un lado y nadie le detenía, nadie le detenía.
– Por el amor de Dios, Bora, ¿está vivo?
El mayor miró al hombre que lo zarandeaba y al fin reconoció al general Westphal junto a la cama. No tenía ni idea de dónde se encontraba, aunque era obvio que Westphal había conseguido llegar hasta allí. El general seguía zarandeándolo.
– Maldita sea, llevo diez minutos llamando a su puerta y al final el conserje ha tenido que abrirme con la llave maestra. ¡Pensaba que se había ido al otro mundo! ¿Cuándo volvió y, en el nombre de Dios…? ¡Pero si hay sangre por todas partes!
Con gran esfuerzo, Bora se incorporó hasta recostarse contra la cabecera de la cama. Se sentía vacío y tenía náuseas, pero empezaba a recordar.
– No he tenido tiempo de cambiarme -se disculpó-. Ya sé que llego tarde. -Y añadió algo que resultó incomprensible hasta para él mismo.
Cuando intentó levantarse de la cama, Westphal se lo impidió.
– No se mueva, idiota.
Se volvió hacia el umbral, donde había alguien a quien Bora no veía, y añadió:
– Que venga un médico inmediatamente.
16 DE FEBRERO
Según le pareció a Guidi, el «chico» a quien el profesor Maiuli había empezado a dar clases de latín hacía tiempo que había dejado atrás la edad escolar. Probablemente era un estudiante universitario, ya que se habían suspendido las clases. Guidi llegó pronto a casa y, después de cruzarse con Rau por las escaleras, preguntó al profesor:
– ¿Cómo ha evitado el reclutamiento? Es curioso que los alemanes no lo hayan cogido para trabajos forzados.
Maiuli se tocó el pecho.
– Tiene mal los pulmones. No debe preocuparse por Antonio, inspector. He visto sus documentos universitarios y todo está en regla. Vive con sus padres junto a San Lorenzo.
– Un lugar ideal para que te caiga una bomba. ¿Y atraviesa toda la ciudad para que usted le dé clases?
– Ha oído hablar de lo bueno que es el profesor -intervino la signora Carmela-. No tiene nada de raro.
Francesca se había quedado en casa porque le dolía la cabeza, aunque no tenía pinta de encontrarse mal. Había oído toda la conversación con una sonrisita indescifrable en los labios.
– El tal Rau tiene un perfil muy bonito -afirmó. Cuando Guidi se volvió hacia ella, añadió-: ¿Qué? Es cierto. -Se llevó un trozo de pan a la boca y se puso el abrigo-. Voy a ver a mi madre. No me esperen despiertos.
En las últimas horas había sonado varias veces la alarma antiaérea y el día anterior varias bombas habían caído por error en la comisaría de Monteverde.
– ¿Quiere que la lleve en el coche? -se ofreció Guidi. Llovía, estaba oscuro y era casi la hora del toque de queda cuando llegaron. No se veía gran cosa de la casa, excepto que era igual que las demás de via Nomentana, donde los restos de un horno de ladrillo marcaban los límites del casco antiguo.
Guidi bajó la ventanilla.
– ¿Quién vive aquí? -preguntó.
– Mi madre, ya se lo he dicho. ¿Por qué?
El resentimiento de Guidi iba en aumento. No sabía cómo dominarlo, y de pronto se volvió más descarado.
– No me gustaría haberla traído a ver a su amante -dijo malhumorado.
En el pequeño coche, Francesca era una melancólica presencia sin rostro hasta que la iluminaron los faros de un camión que se acercaba. Los faros tenían unas franjas maquiladas de negro y no proyectaban más que una astilla de luz de un amarillo turbio en su mejilla.
– ¿Y a usted eso qué le importa? No tengo por qué darle cuenta de lo que hago con mi vida.
Cuando se apeó del vehículo y la casa se la tragó, Guidi no se movió del sitio. Por la ventanilla bajada entraba la lluvia helada, y sin embargo seguía asomado, mirando la casa. Francesca conocía bien a Antonio Rau, eso estaba claro. Una mirada, una palabra apenas pronunciada, la forma en que se rozaban al cruzarse en el vestíbulo. Guidi había visto a Rau tres veces y no le gustaba. Era el amante de la joven, su contacto con la resistencia clandestina o ambas cosas. Tres veces había estado a punto de decirle algo y sólo lo había retenido la certeza de que Francesca estaba peligrosamente implicada, lo que suponía un riesgo inmediato para los propietarios de la casa, y de que él tendría que hacer algo al respecto. Los alemanes eran el enemigo, ahora más que nunca… No; no se trataba de eso. Sin embargo, no quería ni pensar en qué situación le colocaban los tejemanejes de la muchacha con respecto a Bora.
De vuelta en via Paganini, Pompilia Marasca le salió al paso en la escalera, con una vela en la mano.
– Quería hablar con usted -dijo, con la otra mano apoyada en la cadera.
Era difícil quitársela de encima.
– Son casi las diez. ¿No puede esperar?
– Como buena ciudadana, creo que no.
En la penumbra Guidi miró sin el menor interés su ceñido vestido negro.
– Bueno, ¿de qué se trata?
– Es sobre ese visitante nuevo con pinta de judío que reciben en su apartamento. Ha venido tres días, entra y sale libremente; vaya usted a saber qué viene a hacer aquí o a quién viene a ver. ¿Cree que los vecinos estamos ciegos? Por menos de eso se denuncia a la gente ante los alemanes. -Entrecerró los ojos y haciendo un mohín con sus labios pintados de rojo añadió-: Tendría que decir a la joven dama que tenga cuidado con sus relaciones antes de que alguien haga algo impropio de un buen vecino.
– Gracias por su preocupación -repuso Guidi secamente-. Continúe vigilando.
Procurando mantener derecha la vela, Pompilia retrocedió de mala gana.
– Si nadie hace nada, ¿para qué sirve que me fije en las cosas?
17 DE FEBRERO
El jueves, de vuelta al trabajo desde hacía dos días y cojeando de nuevo, Bora telefoneó al capitán Sutor de las SS para invitarle a comer.
Sutor se mostró receloso.
– ¿Y a qué se debe?
– ¿Aparte de celebrar nuestro desfile de prisioneros angloamericanos de ayer? Voy a ver qué daños causaron ayer los aliados en el Coliseo y el cementerio protestante. Como pasaré por ahí de camino hacia la puerta de San Pablo, he pensado que quizá quiera acompañarme.
– ¿Y por qué iba a querer? Me importan un bledo las ruinas antiguas. En cuanto a usted, suponía que después de Aprilia se le habrían quitado las ganas de ver lo que hacen las bombas.
Bora mantuvo la calma.
– He oído que lo de Montecassino fue mucho peor. Bueno, no quiero apartarle de su trabajo. Si cambia de opinión, estaré en el Coliseo a las doce.
A mediodía, cuando el Kfz 15 de Sutor se aproximó a su Mercedes en el Coliseo, por el lado del Palatino, Bora no se sorprendió.
– Me alegro de que haya podido venir -dijo, y señaló los desperfectos en los venerables arcos y, más allá, los andamios llenos de piedra pómez en torno al Arco de Constantino.
– ¿Qué va a hacer, contarme la historia del Coliseo?
– Si lo desea. Pero no era ésa mi intención. No nos conocemos, y probablemente deberíamos. Nuestra situación en Roma es bastante similar.
Sutor se quitó la gorra y se echó hacia atrás su rubio cabello.
– A mí me parece que usted se mueve bastante más que yo.
– Sólo porque hablo el idioma. Pero no confraternizo demasiado.
– ¿Qué se lo impide?
– La fuerza de la costumbre. -Bora lo miró a la cara. Ninguno de los dos prestaba atención a las ruinas-. Después de cinco años de vida de casado cuesta empezar de nuevo.
– ¿Por qué me cuenta esto? Yo no soy su confesor.
– No, pero está bien relacionado. -Empezaron a caminar despacio en torno a la formidable arena-. Iré al grano, capitán. Usted es de mi edad, lleva aquí más tiempo que yo… Pasado mañana se celebra una fiesta en casa de Dollmann y estoy seguro de que ambos estamos invitados.
– Ah, ya, usted lo que quiere es un lío. ¿Acaso no confía en la opinión de Dollmann en este tema? -Sutor sonrió ante su propio chiste-. Quizá debería intentarlo con su secretaria, mayor. Es un magnífico ejemplar. -Al ver que Bora mantenía una expresión cordial, añadió con tono jactancioso-: Sí, conozco a la mayoría de las mujeres que irán a la fiesta. ¿Qué busca exactamente?
Bora se encogió de hombros.
– Una mujer con un buen cuerpo. Atlética, ya sabe. Que no esté gorda.
– ¿Eso es todo? -Sutor se echó a reír-. ¡No puedo creer que tenga unos gustos tan sencillos!
– El físico es lo único que cuenta cuando no va a haber nada más que eso, capitán.
– ¿Rubia o morena?
– Eso me da igual. -Bora guardó silencio, deseando creer al menos una mínima parte de lo que estaba diciendo. Le dolía el brazo izquierdo. Todavía se resentía de las contusiones que le había provocado el ataque aéreo y el fragmento de metralla que tenía en la pierna había resucitado todos los dolores de sus heridas de septiembre. Dejó que Sutor lo pinchase, sin apresurarse a responder-. Ya que insiste -agregó, cuando casi habían dado la vuelta completa al Coliseo-, y hablando de secretarias, pensaba en una chica como la pobre Reiner. Como sabe, he estado preparando los documentos para sus padres. Eché un vistazo a sus fotos. No sé nada de su carácter, pero físicamente era muy atractiva.
Sutor se mostró receloso, pero inmediatamente bajó la guardia. Rubio y de aspecto felino, parecía más inteligente de lo que era; de eso Bora estaba seguro.
– Era una chica muy simpática -dijo.
– Bueno. -Bora se detuvo-. Ahí está mi coche y allí el suyo. ¿Vamos al cementerio inglés o a comer?
– Espere un minuto, mayor. ¿Se sabe ya cómo murió? Bora se dirigió hacia su vehículo.
– Ya sabrá que las puertas estaban cerradas. Supongo que se suicidó. ¿Cementerio o almuerzo?
– Eso no es todo. -Sutor lo retuvo-. Usted sabe algo más y no quiere decírmelo.
– No es cierto. Siento mucho haber sacado el tema.
– Eso significa que sí hay algo más. Mire, yo la conocía bien, de modo que creo que debería contármelo.
– No puedo decirle nada. Por favor, olvídelo. Si no le importa, preferiría que fuésemos a la puerta de San Pablo.
Sutor lo detuvo cuando iba a cerrar la portezuela del coche.
– No. Vamos a almorzar. Habíamos quedado para comer, y eso es lo que vamos a hacer.
En el restaurante (Sutor insistió en ir al Dreher) reanudó la conversación.
– Ya que ha sacado el tema, debe contármelo todo. Vamos, ¿qué ha averiguado en la investigación?
– No la llevo yo, sino el inspector Guidi, de la policía italiana.
– ¿Cómo puedo ponerme en contacto con él?
– Me está incomodando, capitán. ¿Por qué quiere implicarse en esa historia tan desagradable? Ya conoce a los policías y sus estúpidas preguntas.
– ¿Y qué? ¿Cree que no sabré responder a las preguntas que me haga? Tengo una información que puede interesar a ese hombre. No tengo nada que ocultar. ¡Maldita sea, debo pensar en mi carrera!
Bora bajó la vista mientras desdoblaba la servilleta. Pensaba en las tristes salas de via Tasso y se le encogió el corazón al oír las palabras de Sutor.
– Bien, le daré el número de Guido, pero por favor no le diga cómo lo ha conseguido.
Aquella noche, Guidi estuvo trabajando hasta tarde. Cuando volvió a casa, Francesca era la única que seguía despierta, leyendo la Città en el salón lleno de santos. Era un momento tan bueno como cualquier otro, y el inspector le informó del chismorreo que le había contado Pompilia la noche anterior.
Francesca dejó caer la revista sobre las rodillas. Sus huesudos pómulos era como cuchillas contra el oscuro tapizado del sillón.
– ¿Por qué no escucha a las ratas, ya que estamos?
– Si los chismorreos ponen en peligro a los Maiuli escucharé a quien haga falta.
– ¡Ja! -La joven recuperó el buen humor-. ¿No se da cuenta de que está celosa? Igual que usted.
– ¿Por qué iba a estar yo celoso?
– Porque no le he dicho que me gusta.
– Yo tampoco a usted.
Fue una jugada inteligente por su parte. Francesca perdió la ventaja y por un momento ambos se miraron sin pronunciar palabra. Al cabo ella volvió a coger la revista y pasó deprisa las páginas.
– Si es Rau quien le preocupa, le diré que no es judío ni es el padre de la criatura.
– Pero usted le conoce. Si ocurriera algo, los Maiuli se verían en un aprieto.
Francesca arrancó la primera página de la revista y la rompió en pedacitos.
– ¿Está prohibido conocer a alguien que viene aquí por asuntos particulares? Usted es el policía. Si algo ocurre, será porque usted hará que ocurra.
Guidi recordaría su voz, que no sonaba fría sino distante, meses después, cuando todo aquello formase parte del pasado. -Y usted ¿qué cuenta de nosotros a su amigo?
– Nunca me pregunta.
Pero eso también iba a cambiar.
18 DE FEBRERO
El viernes por la mañana, Guidi notó una renovada rigidez en los andares de Bora. Por lo demás, estaba como siempre. Ni rastro de ansiedad por la batalla de Cassino, que se encarnizaba al sur, muy cerca.
– Mayor, he recibido una llamada del capitán Sutor a través de su intérprete.
Bora sonrió mientras se dirigía a cerrar la puerta de su despacho.
– ¿Se reunirá con él?
– La semana que viene. Mientras usted estaba fuera, volví al apartamento de Reiner. La prueba más concluyente de que alguien lo registró es que no hemos encontrado cartas ni trozos de papel con anotaciones. Sólo recibos de algunas tiendas.
– No todo el mundo guarda su correspondencia -apuntó Bora-. Yo, por ejemplo, no lo hago.
– Escúcheme, mayor. Es posible que eliminaran pruebas, aunque no sabemos, por ejemplo, si la funda de la almohada faltaba desde el principio o qué significa que falte. Pero hay restos de ceniza en la habitación. Ya sé que la gente quema todo lo que encuentra en la estufa, pero sólo vi cenizas en el dormitorio de la chica. -Sacó del bolsillo un frasquito de cristal con unos restos que casi parecían polvo-. No son pavesas que entraran desde la calle. Creo que en algún momento alguien quemó papeles en la habitación.
Bora recordó las cenizas que había visto en el alféizar de la ventana.
– Si así fuera -repuso-, sólo pudo ocurrir antes de su muerte. Una tercera persona pudo llevarse los documentos.
– Bueno, supongamos que por algún motivo Magda decidió hacer desaparecer cartas, direcciones, lo que fuera. Un acto prudente, podríamos decir, para una empleada de embajada. Eso indica que deseaba ocultar algo o temía que registraran sus pertenencias.
Bora se sentó en la esquina del escritorio, con la pierna izquierda extendida… vendada, dedujo Guidi al reparar en la tirantez de la tela en la rodilla. Sacó de un sobre marrón un paquete de cartas y se lo tendió.
– Son los originales que traduje para usted. Aun cuando escribía a casa, se cuidaba de mencionar el apellido de sus novios. ¿Era la correspondencia que recibía de otras personas lo que preocupaba a Magda?
– Posiblemente. Hay algo más. Por mera curiosidad, ¿qué se guarda en los apartamentos vacíos que hay encima y debajo del de Magda?
– Material de oficina. -Bora volvió a meter las cartas en el sobre-. Nada importante, pues de lo contrario no lo dejaríamos en una casa sin portero ni seguridad. Espero que me permitan acceder a esas dependencias.
– Por favor, inténtelo. Hasta ahora sólo sabemos a ciencia cierta que el día veintinueve de diciembre llegó a casa antes de las siete de la tarde, se cambió de ropa y a las ocho yacía muerta cuatro pisos bajo su ventana. Si se quitó la vida, por el motivo que fuera… bueno, caso cerrado, pero si alguien la mató, no sería tan idiota como para dejarse las gafas.
– O unas cartas.
– En el supuesto de que Merlo se hubiera dejado las gafas, aquella tarde bien pudo ir al apartamento sólo para recogerlas y encontrarse en el escenario del crimen. Lo que vio bastaba para provocar náuseas a cualquiera. -Guidi observó cómo Bora colocaba las cartas dentro de una caja fuerte empotrada en la pared-. En cualquier caso -agregó-, mi situación es comprometida. No puedo acusar abiertamente a Merlo, pero tampoco puedo exculparlo. No sé qué ocurre entre el jefe de policía y la facción de Merlo, pero yo estoy en medio. Los otros casos que llegan a mis manos son menudencias: pequeñas bandas en el mercado negro, disputas de vecinos, cosas por el estilo. Por lo visto me han traído aquí por una sola razón: para probar la culpabilidad de Merlo y asumir las consecuencias.
Bora volvió a sentarse en la esquina del escritorio.
– Eso no excluye que Merlo sea culpable. Comprobaré lo de los apartamentos vacíos, pero no le prometo nada. También intentaré localizar al óptico de Merlo.
19 DE FEBRERO
– ¿Sciaba? -En la fiesta, Kappler repitió el nombre que Bora acababa de pronunciar-. No tenemos ningún detenido llamado así. Es un poco impertinente por su parte suponer que, como ese hombre tiene un apellido judío, lo tenemos nosotros. -No obstante, parecía divertido por la pregunta de Bora.
Este estaba bastante seguro de que Sutor había hablado de Magda Reiner a su superior y se arriesgó.
– Lo busco en relación con el caso Reiner.
Kappler arqueó las cejas en señal de sorpresa o interés.
– Si rascas un poco, detrás de todo judío encuentras un mujeriego. ¿Por qué no prueba suerte en la prisión estatal?
Bora dijo que lo haría. Como Dollmann había prometido, era una reunión íntima e informal. Los invitados eran sobre todo hombres de las SS y el Servicio de Seguridad, y algún que otro miembro del ejército de tierra y las fuerzas aéreas. Maelzer no estaba y Westphal acudiría más tarde. Sonaba música americana en un gramófono, una canción de amor cadenciosa y melancólica con la que se podía tanto bailar como llorar.
– Podría haberme pedido a mí que le presentara a algunas damas -prosiguió Kappler-. Creo que mis gustos son más parecidos a los suyos que los del capitán Sutor. No parece usted una persona a quien le cueste conseguir lo que quiere. Posee una perseverancia algo caprichosa, pero así somos los militares. Las mujeres son distintas.
Dollmann, por su parte, iba de invitado en invitado.
– ¿Por qué demonios ha pedido a ese cabeza de chorlito de Sutor que le haga de celestina? -susurró a Bora al pasar por su lado.
– Necesitaba hablar con él y ésa era una excusa creíble.
– Se está jactando de ello con todo el mundo y ahora usted se verá obligado a llevarse una mujer a casa.
– Yo va no estoy obligado a nada.
Dollmann cambió de tema.
– Hemos oído hablar de su valor en Aprilia. Se abrió paso entre los escombros, a pesar de las heridas, y por los prisioneros heridos, nada menos.
– Verse atrapado como una rata no es algo apropiado para fanfarronear.
– Nosotros lo sabemos, pero usted debe decir a los demás que fue un acto de valentía. -Dollmann le guiñó un ojo-. Aquí viene una de las candidatas del bueno de Sutor. Lo dejo con ella.
Bora cogió un vaso de la bandeja más cercana antes de que la mujer se aproximase a él. Era una rubia corpulenta con cintas cubiertas de lentejuelas en el pelo y una expresión cordial y obtusa. Se llamaba Sissi, Missy o algo por el estilo, llevaba un escote más que generoso y tenía acento austriaco.
– Hola, mayor. ¿Dónde se hospeda usted?
Bora había bebido bastante, pero todavía medía sus palabras.
– En el Flora -mintió a medias, porque su oficina estaba allí.
– ¡Yo también! Qué curioso. No lo he visto allí ninguna noche.
– Es que a menudo paso la noche fuera.
– Podría quedarse en el hotel y no perderse nada de lo que puede encontrar fuera.
– Tal vez, pero usted no sabe qué busco.
La mujer sonrió abiertamente, dejando ver manchas de carmín en los dientes. Aunque todavía era joven, Bora advirtió en ella cierto cansancio de los hombres mezclado con el deseo.
– No será tan extraño que no pueda adivinarlo. Se me da muy bien adivinar cosas.
Al otro lado de la habitación llena de humo, Dollmann miró a Bora y alzó a modo de brindis el vaso que tenía en la mano. Bora bebió un sorbo de bourbon.
– A mí también.
¿De veras? -Con el rostro alzado, la mujer parecía juzgar por la expresión de su rostro si estaba lo bastante excitado para tomar una decisión-. Espero que no sea usted de los difíciles, mayor.
– Pues sí. Debería verme cuando no he tomado un par de copas. Soy testarudo. ¿Y qué puede enseñarme usted que ya no sepa?
Ella se puso de puntillas y le susurró algo al oído. Bora se echó a reír.
– Eso lo aprendí en España.
– No como lo hago yo.
Cuando Bora se dio cuenta de que estaba llegando a una fase de peligrosa sinceridad, decidió buscar una compañía más segura para el resto de la noche. Al final se acercó a Dollmann, que comentó:
– Parece que no se le da mal con las mujeres. He contado cinco hasta el momento.
– Sí, y ya he tenido suficiente.
– Probablemente sea por la bebida, no por ellas. De todos modos, las entretiene casi tan bien como yo. A ellas les apasiona la seducción y, mientras se la proporcionen en cantidad, el resto no les importa. Pero probablemente usted tampoco quiere eso.
Bora no confirmó ni desmintió sus palabras. Con mano firme encendió el cigarrillo de Dollmann y el suyo. Se sentía intranquilo, alterado por la excitación superficial que le producía hablar con mujeres disponibles.
– ¿Le dijo mi esposa por qué pidió la nulidad?
– Pensaba que no quería hablar de ella.
– Como ve, se lo pregunto.
– Lo mencionó de pasada.
– ¿Y qué opina usted?
– Una pareja inadecuada… carente de lealtad. Muy distinta de usted. Me intriga qué fue lo que los unió y mantuvo juntos, aunque sospecho qué pudo ser.
La mirada de Dollmann era como un anillo alrededor de Bora, que no hizo nada para eludirlo. Las palabras salieron de sus labios con amargura.
– Nada especial, coronel. Sencillamente la follaba mejor que los otros.
– Sabía que era eso. -Dollmann se rió de su propio comentario y de la rápida explicación de Bora-. Pero no deje que estas mujeres se enteren.
Pasada la medianoche, en el gramófono sonaba a todo volumen una música más alegre, los invitados bailaban y Dollmann tardó unos minutos en darse cuenta de que el mozo esperaba con el teléfono en la mano. Un momento después llamó a Westphal, que palideció de repente. El general se abrió camino entre las parejas que bailaban hasta Bora, que estaba apoyado contra la pared con dos actrices parlanchinas.
– Bora -lo llamó con apremio-, venga. Han empezado a lanzar bombas incendiarias sobre Leipzig.
Al cabo de unos minutos los sajones se encontraban ya en el Flora a la espera de más noticias. De pie junto al teléfono en su despacho, Bora se sentía totalmente sobrio. Era como si por su torrente sanguíneo no corriese la menor pizca de alcohol mientras esperaba saber qué barrios y zonas residenciales habían sufrido los ataques. Westphal se paseaba nerviosamente.
– El objetivo debe de ser la fábrica de aviones, Bora.
Éste le miró sin apartar el auricular del oído.
– Esperemos que así sea.
– ¿Dónde viven sus padres?
– En Lindenau.
– Yo tengo parientes políticos en Moeckern. Vuelva a intentarlo.
Bora no necesitaba que lo animasen. La comunicación de larga distancia, vacilante y entrecortada, condujo desde el cuartel general de las fuerzas aéreas a otras llamadas, otras pausas densas. Recordó los versos de Thomas Hardy, unos fragmentos significativos que en aquel momento estaban cargados de angustia. «Sobre los campos de Leipzig, salpicados de hojas y recorridos por una veta blanca, el puente de Lindenau… Hasta el cielo voló el puente de Lindenau…» Westphal seguía paseándose y Bora permanecía al teléfono.
Cuando llegó la confirmación de que el fuego enemigo sólo había alcanzado las fábricas de cazas y bombarderos de Leipzig, ya era domingo por la mañana y hasta la última de las chicas de Sutor dormía.
20 DE FEBRERO
El domingo por la mañana, menuda y contrahecha, sentada en una silla de la cocina, la signora Carmela frunció el entrecejo.
– El profesor es muy bueno y dice que no soy chismosa, y eso me enorgullece. Por supuesto, es demasiado amable conmigo y no merezco muchos de los cumplidos que me hace, pero la verdad es que chismosa no soy. Ni siquiera le mencionaría esto, inspector, si no estuviera preocupada por Francesca. El profesor y yo somos viejos, tenemos nuestra vida hecha, lo que Dios nos tenga reservado ahora bien estará, pero ella es joven y corren tiempos difíciles. La verdad, estoy muy preocupada por ella.
Guidi prefirió no preguntar por los motivos.
– ¿Ha hablado con ella?
– Es como hablar con la pared. La pared no dice ni sí ni no. Pero lo que me dejó helada fue ver cómo anoche le entregaba algo a Antonio Rau. Yo no estaba espiando, pero lo que le dio fue un fajo de billetes muy grueso. -La signora Carmela se estremeció bajo el chal-. ¿De dónde puede sacar tanto dinero una joven? ¿Y por qué se lo da a un hombre a quien acaba de conocer? Temo por ella. Me gustaría que la vigilara un poco, para que no se meta en líos.
Guidi asintió sin pensar. Su reloj de pulsera marcaba las siete de la mañana, llovía a cántaros v Francesca no había dormido en casa. Prometió «hacer algo» y de una bolsa de papel sacó el botín obtenido en una redada contra estraperlistas la noche anterior, en forma de hogaza de pan.
Los Maiuli y él se disponían a disfrutar, para variar, de un desayuno de lujo, cuando Francesca entró en el apartamento, empapada y pálida de frío. Se detuvo ante la puerta de la cocina.
– ¿Pan blanco? -exclamó-. ¡Qué bien! -Sin saludar a los ancianos se dirigió a Guidi, que en ese momento estaba masticando un trozo-. Me cambio en un momento y me uno a usted.
Minutos después volvió en camisón, una ofensa al decoro de aquella casa decente.
– Espero que no les moleste que me haya puesto cómoda. -Se quedó de pie junto a la mesa mientras cortaba una rebanada de pan.
Con el rabillo del ojo Guidi vio la consternación de los ancianos al notar el bulto bajo la holgada prenda de franela. El semblante del profesor denotó indignación cuando la joven añadió alegremente:
– Buenos días a ustedes también. ¿Qué pasa? ¿Les ha comido la lengua el gato?
1 DE MARZO
Todavía llovía a mares diez días después, cuando Bora cruzó el Tíber hacia las «nuevas prisiones» de Regina Coeli, que se alzaban frente al puente como un dique de ladrillos. Había pasado una semana fuera de Roma visitando a las tropas que intentaban recuperar Anzio, charlando con los soldados en Cisterna y otros puestos amenazados del interior, interrogando a prisioneros con rango de oficial y, en general, buscando el peligro. La vida en el cuartel general «empezaba a agobiarle», como había dicho con calma a Westphal, y éste le había dejado marchar una semana.
Entró en la prisión con un permiso firmado por Maelzer. Aldo Sciaba estaba en el ala tercera, controlada por los alemanes, donde Bora esperaba encontrar también al general Foa, pero no fue así. Sacaron a Sciaba de su celda para que se entrevistara con él en un cuarto vacío y sin ventanas. El hombre escuchó sin pronunciar palabra mientras Bora le explicaba por qué estaba allí. Cuando le tendió la funda que contenía las gafas de Merlo, las sacó para examinarlas.
– ¿Y bien? -lo apremió Bora-. ¿Las ha hecho usted?
– Sí.
Bora ordenó al guardia italiano que saliera.
– Cuénteme algo más.
– ¿Me sacará de aquí si hablo?
– No. Lo único que puedo hacer es arreglarlo para que su esposa pueda visitarlo.
– ¿Y que la arresten también?
– ¿Por qué? Ella no es judía.
Sciaba era un hombre bajito, de aspecto paciente y tez cérea que debido al largo encarcelamiento había adquirido un matiz grisáceo.
– No, no. -Agitó una mano con aire cansino-. Déjela fuera de esto. Simplemente hágale saber que estoy vivo. -Durante el minuto siguiente examinó con atención las gafas, miró a través de los cristales, las levantó ante la débil bombilla eléctrica-. Estas ya no le sirven a su excelencia -concluyó-. Son las que le hice hace dos años. Nunca ha tenido demasiado bien la vista, pero últimamente ha empeorado. Tenía que graduárselas con frecuencia. Estas no podría llevarlas ahora. ¿Dónde las ha encontrado?
Bora decidió no contestar.
– ¿Cuándo fue la última vez que se las graduó?
– En octubre, antes de que me encerraran aquí. Seguramente llevará el último par que le vendí, hace unos seis meses.
– ¿Y usted suele guardar las gafas usadas?
– Sí, señor. Estas estaban en mi almacén. Por eso le pregunto dónde las encontró.
– No las encontré. Bien, es todo lo que necesito saber por ahora.
Al ver que Bora se disponía a marcharse, Sciaba añadió:
– Por favor, diga a mi mujer que no se preocupe por mí. Dígale que me tratan bien y todo eso.
Bora asintió, con la mirada inescrutable bajo la sombra de su visera.
– Nací como ciudadano italiano. Eso debe de contar, ¿no?
Bora cogió las gafas, las guardó en la funda, que se metió en el bolsillo de la pechera, y fue hacia la puerta. Antes de llamar con los nudillos para que le abrieran sacó de la manga izquierda un trocito de papel muy bien doblado. Su mano se unió a la del prisionero sólo lo justo para efectuar la entrega.
– De su mujer -se limitó a decir.
De vuelta en su despacho, dio a su secretaria la tarde libre y llamó a la oficina de Dollmann. Este no respondió a su pregunta, sino que inquirió a su vez:
– ¿Por qué quiere conocer el paradero de Foa, mayor Bora?
– Porque con un «suicidio» como el de Cavallero basta.
– ¿Qué sabe usted de eso?
– Sólo que los generales italianos que se niegan a colaborar no se disparan dos veces en la sien derecha, y menos si son zurdos.
– Por lo que sé, Foa está vivo. -Dollmann arrastró las palabras, indicio de que no quería facilitarle la información por teléfono-. No puedo decirle dónde se encuentra. Creo que sería mejor que siguiera usted con sus visitas turísticas y fuera a la Domus Faustae.
Dicho esto, colgó, pero Bora ya había captado la indirecta en el consejo de Dollmann. El nombre latino de la basílica de Letrán sin duda apuntaba a la prisión de Kappler en la cercana via Tasso.
Antes de salir pasó por el despacho de Westphal.
– El único motivo por el que le dejo ir -le advirtió el general- es que no me gusta que los informantes de las SS denuncien a oficiales del ejército, no porque me importe un pimiento ese tal Foa. Si lo ve, convénzalo de que hable. En cuanto a lo demás, lo único que puedo darle es una petición firmada para que trasladen al óptico a la sección italiana de la prisión estatal, y eso sólo por motivos prácticos relacionados con el caso Reiner.
– ¿No deberían trasladar también al general Foa?
– No lo van a hacer, así que no me lo pida.
Sutor no estaba en via Tasso. Fue Kappler quien recibió a Bora y, tras leer la petición de traslado, prometió que haría lo posible.
– Si no hay ninguna acusación política contra Sciaba, se le puede trasladar, probablemente a finales de mes. -Invitó a Bora a sentarse delante del escritorio, frente a él-. ¿No le dije que no lo teníamos nosotros? Tome asiento, no tenga prisa. Dígame, ¿qué opina del atentado contra el vicesecretario fascista de hace dos semanas?
Bora se sentó.
– Que si se empeña en celebrar todos los santos del partido recibirá más.
– Sí. Le dije con toda claridad que no es momento de desfiles, pero no quiso escucharme. Tiene otras juergas planeadas para el diez y el veintitrés. -Señalando el cuello de la chaqueta de Bora preguntó-: ¿Dónde la consiguió?
Bora supo que se refería a la Cruz de Caballero con Hojas de Roble.
– Me la concedieron en Rusia. Me llegó la semana pasada.
– Un poco llamativa, pero muy reveladora. Ayuda a compensarle por sus sufrimientos pasados. Ahora harán postales con su retrato para que las coleccionen los niños.
– El lunes, el mariscal de campo Kesselring visitó nuestro mando. -Bora hablaba con el tono más neutro que podía, sin apartar la vista de Kappler-. Cree que la suerte que corran oficiales como Foa es clave para mantener la lealtad de las tropas italianas que quedan en el norte.
– ¿Ah, sí? ¿Lo ha comentado con el general Wolff de las SS?
– El mariscal de campo tiene previsto hacerlo. Después de todo, Foa aceptó colaborar con las autoridades alemanas. Su arresto sólo se debe a su falta de disposición para revelar el paradero de otros oficiales.
Kappler, que hasta ahora le había escuchado con calma, dejó escapar una risita de indignación.
– Esos «otros» oficiales son precisamente los que se niegan a servir con usted y conmigo.
– Yo puedo arreglármelas sin ellos.
– De modo que ha venido a ver a Foa. ¿Y quién le ha dicho que está aquí?
– Nadie. -Apartó la mirada de Kappler por primera vez al oír la sirena de una ambulancia-. ¿Es él?
El otro no respondió. Tabaleaba los dedos nerviosamente sobre un cenicero y tenía contraída la estrecha mandíbula. El cenicero era un plato antiguo.
– Tendrá que venir a verle en otro momento.
Por encima de los papeles que cubrían el escritorio, Bora miró aquellas manos en torno al frágil plato sin pintar. Con los hombros relajados y la respiración regular, se le daba mucho mejor que a Kappler el juego de control fingido.
– Lo haría si no fuera porque tengo que convencer a Foa de que acepte nuestras exigencias e informar al mariscal de campo mañana por la mañana.
Kappler apartó las manos del cenicero.
– Muy bien. Lo verá tal como está. Es un agitador. Ya trató usted con agitadores en Rusia.
– He oído decir que montó un numerito en la prisión estatal y que deben mantenerlo aislado. Lo comprendo, coronel.
Bora no conocía a Foa, pero había visto fotos de su rostro de facciones angulosas, con el cabello cano peinado hacia atrás. Lo que quedaba de él en la angosta habitación que había encima del despacho de Kappler (indescriptiblemente hedionda y asfixiante) era una calavera que se transparentaba bajo la fina piel de los pómulos, extrañamente tirante. Sólo los ojos tenían vida; muy abiertos, siguieron los movimientos del visitante hacia la estera del rincón.
– General Foa, vengo de parte del mariscal de campo Kesselring.
Foa no se movió ni dio muestra alguna de oírlo. Sólo sus ojos parpadearon ante el uniforme de Bora. Estaba recostado contra un rincón, como si una sola pared no bastase para sostener la quebrada lasitud de su esqueleto. Cuando su vista se adaptó a la penumbra, Bora vislumbró manchas de sangre seca en la camisa del hombre y en sus pantalones. También había gotitas y salpicaduras de sangre en las paredes. Las heces sanguinolentas y la orina de la incontinencia causada por el dolor habían sido evacuadas, en un absurdo intento de intimidad, en el rincón menos visible desde la puerta.
Bora avanzó un paso y se sobresaltó cuando Foa murmuró:
– ¿Quién demonios es usted?
– Me llamo Bora. -Se inclinó hacia él-. Hablé con usted por teléfono en enero sobre una canción republicana. -La inane necedad de sus palabras rompió sus pensamientos como una sarta de cuentas diseminadas.
– Conque usted es el militar cerril al que chillé por teléfono.
– Cuando Foa estiró los labios en lo que Bora reconoció como una sonrisa, quedaron a la vista las hinchadas encías y la dentadura mellada; la lengua también estaba negra, como un extraño músculo enfermo que le hubiese crecido en la boca. Una barba gris y llena de costras cubría la barbilla del anciano, y en la comisura de los labios había coágulos de sangre seca.
– Señor -dijo Bora agachándose ante la estera-, debo hablar con usted.
– Si cree que voy a decirle algo, váyase por donde ha venido.
Foa seguía quieto. Había una horrible inmovilidad en vida -si es que aquello era vida- en aquel apestoso cuerpo pegado a las ropas ensangrentadas. Incapaz de soportar aquella inercia aplastante, Bora le tendió la mano para ayudarlo a sentarse.
– No me toque -gruñó Foa, lanzándole una mirada terrible e imperiosa con unos ojos llenos de vida en aquel rostro muerto.
Bora retrocedió. En cierto modo tenía que negar su sufrimiento pasado para aceptar aquello, avergonzado porque la pureza inmaculada de la sangre que una vez había brotado de él no tenía nada que ver con aquella forma de extraer la sustancia de la carne por medio de la tortura, espantosa como una profanación, impura. Le repugnaba y le condenaba por asociación, y ambos hombres lo sabían. La siguiente frase que consiguió articular sonó inconsistente a sus propios oídos, y Foa dijo no. Sin escuchar aquello que estaba diciendo, Bora continuó de todos modos, furioso con sus propios sentidos por agobiarle con la vista, el olfato y la pavorosa inminencia de la muerte.
– General, le ruego que nos permita ayudarle. Esto es un ultraje intolerable, no puede continuar…
– Deme un cigarrillo.
Bora tuvo que esforzarse para mantener la mano firme mientras le colocaba un cigarrillo entre los labios y lo encendía, con la cabeza gacha para no mirarle.
– Le ruego que lo reconsidere, general.
– Déjeme en paz.
– Un hombre de su edad…
Aquellos orgullosos ojos inyectados en sangre se clavaron en los de Bora.
– ¡De mi edad, de mi edad! Yo ya era coronel cuando usted ni siquiera tenía vello púbico. Déjeme en paz. Si tiene que matarme, máteme y acabemos de una vez. No quiero decirle nada a usted, ni a Kesselring ni a Kappler. Nada, nada, nada.
– Sólo quiero ayudarle.
– ¿Ayudarme? Este es mi país. Ustedes no son de aquí, ni usted ni los americanos. Escupo en su ayuda. Dígaselo a Kesselring. -Le diré lo que crea conveniente, general Foa.
– Entonces váyase al infierno con todos los demás.
Bora se irguió lentamente. El hecho de que siguiera allí no probaba más que un mortificante sentido de la vergüenza. Se volvió porque sabía que Foa lo estaba mirando de hito en hito y quería ocultar su turbación.
– No puedo irme sin que me dé alguna garantía.
– ¿Para que no se sienta tan culpable quizá? -Foa agitó una mano débilmente-. No. Tengo que mear. Ayúdeme a levantarme.
Bora obedeció. Lo ayudó a ponerse en pie cogiéndolo por el codo y lo llevó hasta el otro rincón, donde lo sujetó mientras Foa se desabrochaba los pantalones con movimientos torpes. Quería apartar la vista, pero el chorro era pura sangre y el prisionero se desmayó. Su cuerpo desmadejado estuvo a punto de caer al suelo y Bora tuvo que sujetarlo. Lo llevó medio a rastras de vuelta a la estera.
Cuando se marchó de la celda, se enteró de que Kappler se había ido y no volvería aquel día. Mejor, pensó, porque toda salvaguarda de discreción había desaparecido y una disputa en aquel momento podía poner en peligro lo que pensaba hacer a continuación. Cuando la recia puerta que había al pie de las escaleras se abrió, agradeció el aire fresco y tonificante de la calle y lo aspiró a bocanadas. Al otro lado de la calzada lo esperaba su coche, con el conductor en posición de firme junto a él. Comparado con las heridas y miserias de Foa, su pálido semblante juvenil parecía casi una hoja en blanco. Bora le ordenó que volviese solo al cuartel general.
Caminó bajo la lluvia evitando la seguridad de las calles amplias y las plazas, manteniéndose apartado de las imponentes iglesias varadas en húmedas playas de adoquines, pasando por zonas donde nunca se aventuraban los alemanes, mientras cavilaba qué podía decirle a Kesselring que, con la ayuda de Dios, resultase «conveniente».
Aquella noche, llamó a Guidi justo cuando la comisaría estaba en plena agitación porque habían tiroteado a un mensajero alemán en via Veintitrés de Marzo. Al enterarse, Bora recordó el paso de la ambulancia cuando estaba en el despacho de Kappler y que el coronel había abandonado el edificio a toda prisa. Preguntó si contaban con una descripción del asesino.
– Había algunos niños jugando en la calle. Ahora los estamos interrogando. -Guidi se abstuvo de añadir que se había visto a una mujer huir corriendo con el maletín del soldado.
Bora se retiró del teléfono un par de minutos, presumiblemente para informar a Westphal, y a su vuelta refirió a Guidi su visita a Regina Coeli.
– Mayor, ¿está en condiciones de garantizar que podremos contar con el testimonio de Sciaba si se celebra un juicio?
– Ni siquiera puedo garantizar que no le pegasen un tiro en cuanto salí a la calle. ¿Qué le hace pensar que yo puedo garantizar algo en esta maldita ciudad?
Guidi sabía cuándo debía dejar correr un tema.
– Me reuniré con el capitán Sutor mañana por la tarde -dijo-, y después me pondré en contacto con usted.
– Haga lo que quiera.
Hasta las nueve y media se dedicó a redactar un informe completo de las hazañas militares de Foa para reforzar la posición de Kesselring ante el general Wolff. Rara vez le dolía la cabeza, pero aquella noche la tensión le agarrotaba los hombros y el cuello, como si tuviera una varilla clavada en la base del cráneo.
Su secretaria se preparaba para irse. Se escurrió como un líquido detrás del escritorio, con sus largas y firmes piernas bajo la ceñida falda del uniforme. Bora la vio aproximarse a su mesa (lo hacía cada noche, a fin de pedir instrucciones y permiso para retirarse) con las manos entrelazadas sobre la falda.
– Buenas noches -se limitó a decir.
Volvió a bajar la vista hacia los papeles, pero con el rabillo del ojo siguió mirando las manos de la mujer, una mancha blanca sobre la oscura falda. Por primera vez reparó en que desprendía un leve aroma que, sin embargo, le resultaba familiar, inseparable de la oficina. La secretaria llevaba las uñas muy cortas, pero bien redondeadas; a la luz de la lámpara de mesa se apreciaba una pelusa muy fina y rala en sus muñecas.
Bora levantó la vista. El sereno rostro de la mujer quedaba fuera del cono de luz de la lámpara. La placidez de sus rasgos prometía seguridad. No amistad ni apoyo; sólo seguridad. Ella lo observaba con la expresión controlada de una mujer a quien no se ha invitado a ir más allá.
– ¿Algo más, señor?
Bora leyó en su rostro palabras y movimientos, y fue como si una breve embriaguez intentase abrirse paso a través de él, densa v callada. Las manos de la secretaria continuaban enlazadas en el nido de su regazo, sin anillo alguno. Bora notaba el calor de la lámpara en el rostro, suave pero ardiente, y el dolor le bajó desde el cuello por la columna vertebral. Se reclinó en la silla y ella notó la resistencia de su mente, no de su cuerpo. Inmóvil, temió perderlo de forma rápida e irremediable en aquel momento. La excitación de Bora ya se había convertido en algo más, era algo más. Volvió la vista hacia los papeles que tenía delante.
– No, gracias. Buenas noches.
En casa de los Maiuli, mientras tanto, la signora Carmela decía:
– No, inspector. No ha salido de casa en todo el día porque le duele la garganta, pobrecilla. -Sin reparar en el alivio de Guidi al oír aquellas palabras, le sirvió la cena-. No entiendo por qué no nos dijo que se había casado; le habríamos hecho un regalito.
– ¿Casada? ¿Qué quiere decir?
– Bueno, si no, ¿cómo es que está esperando una criatura? Vaya a preguntarle qué tal se encuentra.
Guidi dijo que no. No quería ver a Francesca después de que la noche anterior se hubiera negado a responder a sus preguntas sobre Rau. «Le debía dinero y se lo he devuelto», se había limitado a decir. Ante su insistencia la joven se había levantado del sillón y lo había besado impulsivamente en la boca. Eso era una respuesta, desde luego, pero no la respuesta.
4
2 DE MARZO
En el monte Soratte, Bora se sintió decepcionado al enterarse de que el general Wolff de las SS ya había llegado y estaba reunido con Kesselring. Se vio obligado a dejar su documentación sin posibilidad alguna de defender la causa de Foa. De vuelta en Roma el jueves por la mañana, fue convocado al palacio Propaganda Fide, donde los cardenales Hohmann y Borromeo, coaligados en contra de su costumbre, le soltaron un sermón sobre los daños causados por los bombardeos nocturnos en los patios interiores del Vaticano y la estación de ferrocarril.
– ¿Han sido ustedes? -preguntó Hohmann con una reprobadora mirada de profesor.
Bora intentó no sentirse ofendido por la pregunta.
– ¿Por qué íbamos a bombardear Ciudad del Vaticano? La otra noche fue bombardeada piazza Bologna… Está claro que no fuimos nosotros. Nos han golpeado brutalmente en esta parte de la ciudad, eminencia.
– Una ciudad abierta debería estar libre de ocupación militar, mayor.
– No por definición. Por definición debe estar simplemente desmilitarizada.
– Y supongo que su uniforme no denota ningún carácter militar.
– Depende de si «carácter» se considera un rasgo distintivo o bien una cualidad inherente.
– Así pues, mientras esté en Roma, aducirá su militarismo accidental, más que metafísico. Soldado sólo exteriormente, ¿eh?
– Yo no participo en ninguna acción ofensiva, eminencia. -Sólo si restringe de manera engañosa su definición de «ofensa».
– Hablando de definiciones escolásticas, mayor Bora -terció Borromeo-, ¿por qué no viene a ver los libros que hemos salvado de las ruinas del palacio episcopal en Frascati? -Enseguida lo condujo a la habitación contigua-. ¿Está usted loco? ¿Qué hace tratando de emplear evasivas con Hohmann? Hará picadillo cualquier racionalización que se le ocurra a su ejército. Está exasperado por lo que ha ocurrido hoy en la prisión de trabajos forzados.
Bora se desmarcó educadamente.
– No dispongo de información suficiente para hablar de ese incidente.
– ¡Por el amor de Dios, mayor! ¿Qué se puede decir cuando matan a tiros a una pobre mujer por pedir ver a su marido? -Los libros estaban guardados en cajas de embalaje dentro de un pequeño laboratorio, adonde entró el cardenal, seguido de Bora-. Le complacerá saber que un conjunto de obras rescatadas del siglo dieciocho es de la editorial de su familia en Leipzig, con su lema Fidem Servavi y todo. El cardenal York reconoció los excelentes comentarios sobre santo Tomás de Aquino cuando los vio.
– Los nuestros no eran tan buenos como los de Grocio -repuso Bora. Dudaba que Borromeo lo hubiera sacado de la sala sólo para separarle de Hohmann, y su forzada cordialidad le molestaba.
– Debo coincidir en que su edición crítica de Spinoza era mucho mejor.
Empezaron a hojear los venerables libros, que a Bora le interesaban menos que los motivos de Borromeo para no hablar con claridad.
– Conque ya se ha aprobado la nulidad -espetó de pronto.
– Sí -asintió el religioso.Bora dejó el libro.
– Es asombroso cómo se pueden eliminar de un plumazo cinco años.
– La Iglesia ata y desata como juzga oportuno, mayor.
Hacia mediodía el cielo romano atronaba de nuevo con el rugido de los aviones que bombardeaban el extrarradio, probablemente las cocheras ferroviarias del este. El estrépito procedente de los barrios occidentales indicaba que los depósitos de munición podían ser el objetivo prioritario. La respuesta de las baterías antiaéreas sólo retumbaba de vez en cuando, poco convencidas de su efectividad. A pesar de todo, Bora estaba sereno cuando Guidi se reunió con él frente a la casa de Magda Reiner.
– Siento llegar tarde, mayor. La calle está cortada.
– No llega tarde, es que yo he llegado pronto. Aquí tiene las llaves de los apartamentos vacíos. ¿Subimos?
No había electricidad, de modo que tuvieron que subir por las escaleras. Como Bora cojeaba, Guidi lo precedió hasta el primer rellano.
– Estamos en un callejón sin salida, mayor -dijo-. Las gafas de Merlo aparecieron en un almacén requisado sólo cuando pareció que yo no era lo bastante rápido siguiendo la pista oficial. ¿La intención de Caruso es perjudicar a Merlo o proteger a otra persona?
Bora se detuvo ante la puerta y se inclinó para introducir la llave en la cerradura. Guidi reparó en las canas que salpicaban su pelo oscuro.
– Cuando lo averigüe, probablemente le relevarán del caso. Pero ¿Caruso es el único que podría tener interés en enredar las cosas?
La puerta se abrió a un recibidor pequeño y completamente oscuro. Guidi entró primero, con la linterna.
– Bueno, me viene a la mente el capitán Sutor. La trajo a casa aquella tarde y dice que la dejó en la puerta no más tarde de las siete y cuarto. Sin embargo, he hablado con un testigo, un oficial de la Polizia dell'Africa, que recuerda haber visto un coche con matrícula alemana aparcado junto a la acera al menos hasta las ocho menos veinte. Así pues, en teoría Sutor podía estar por la zona cuando Magda murió.
Excepto el recibidor, todas las habitaciones del apartamento estaban llenas de cajas casi hasta el techo. Guidi oyó a Bora trastear a la débil luz de su propia linterna y decir:
– Da por supuesto que ese coche era de Sutor. Recuerde que aquella tarde había una fiesta en el edificio, a la que asistían alemanes. Además, Sutor se ofreció a hablar con usted voluntariamente, incluso insistió.
– El capitán sabe que no puedo comprobar su coartada aunque quiera, mayor. El caso es que él y Merlo estaban por el barrio. Las pruebas pudieron ser eliminadas por las SS o por la oficina del doctor Caruso. Dígame, ¿sabe lo que hay en estas cajas? -preguntó Guidi, y Bora le mostró libros de contabilidad en blanco, resmas de papel de escribir, sobres-. ¿Alguien está cubriendo a Sutor, o protegiendo su inocencia, y haciendo lo contrario con Merlo? No se practicó a la víctima ninguna prueba de alcoholemia ni toxicológica, de modo que no sabemos si Magda estaba borracha o drogada, y mucho menos si era una suicida. Aceptaría continuar investigando y planteando las preguntas para las cuales no tengo respuesta, pero me presionan para que cierre el caso.
– Si lo desea, puedo vérmelas con Caruso.
– ¿Y también con las SS, que puede que estén detrás de él?
Bora no respondió y devolvió el material de oficina a las cajas. Fueron de habitación en habitación y de un apartamento deshabitado a otro, y en todos había montones de artículos de escritorio sin usar, los suficientes para más de un siglo de burocracia. En el último apartamento (el 7B) encontraron más de lo mismo, pero desde la cocina Bora exclamó:
– ¿Qué es esto? Enfoque aquí, Guidi.
El inspector lo hizo. La unión de los haces de ambas linternas reveló qué había pisado Bora: migas y cortezas de pan, y un corazón de manzana seco. El espacio era pequeño, no más de dos metros por uno y medio, un hueco entre las cajas, que Guidi examinó de rodillas. Se habían cuidado de no abrir las ventanas, pero ahora el inspector fue hasta la pila de cajas que tapaban la de la cocina, las quitó y abrió los postigos. Aparecieron pocas pruebas más: restos de cenizas en que había quedado impresa una pisada, pelusa de una manta. Guidi lo examinó todo y recogió cada material en un sobre de los que Bora le tendía.
Después se sentaron en el coche del alemán para hablar del hallazgo.
– Aunque no nos apresuremos a sacar conclusiones, mayor, debemos admitir que es muy extraño que alguien se pusiera a merendar en un apartamento vacío perteneciente al ejército alemán, y en el mismo edificio donde se produjo una muerte.
Bora observó que Guidi sacaba una cajetilla casi vacía de Serraglio y se apresuró a ofrecerle sus Chesterfield.
– Me costó mucho conseguir que el jefe del Servicio de Suministros me entregara las llaves. Me hizo firmar y me dijo que desde mediados de octubre no se abría ningún apartamento. Supongamos que alguien se coló en el siete B. ¿Está relacionado este hecho con la muerte? ¿Un criminal que acecha a su víctima, en un edificio propiedad de los alemanes, dejaría huellas de su paso?
– No, a menos que se viera obligado a salir precipitadamente. -Guidi aceptó el cigarrillo, más largo que los Serraglio, y lo colocó en su cajetilla para fumarlo más tarde-. Pediré que analicen estos restos, a ver si nos dan alguna pista.
Bora encendió un Chesterfield.
– Puede que no tenga nada que ver, pero resulta que el hombre del frente griego no murió en el campo de batalla. Si desapareció fue porque desertó. Me lo han confirmado fuentes fidedignas de Berlín. Por supuesto, no se sabe dónde pudo acabar, ni siquiera si sigue vivo, duda que estaría fuera de lugar si hubiera caído en nuestras manos después de su hazaña.
Por la acera, justo en el sitio donde Magda Reiner había caído, pasaba una joven bien vestida y con un ramo de hojas verdes. Ninguno de los dos hombres se interesó en ella, pero la siguieron con la vista mientras hablaban. Para Guidi, que desde el beso de Francesca se sentía flotar en una nube, todas las cosas estaban pervertidas por su creciente interés en la chica. Observó la mano de Bora en el volante, con la alianza en el dedo, pensó en lo que significaba, y la pregunta surgió sola.
– ¿Puede aconsejarme sobre un tema completamente distinto, mayor?
– Desde luego.
– ¿Qué…? Bueno… ¿Cuánta compostura considera conveniente mantener en una relación?
Bora no se mostró sorprendido o supo ocultar bien su sorpresa. Apagó el cigarrillo a medio fumar.
– Eso depende de las personas implicadas. ¿Los dos son libres para seguir adelante?
– Posiblemente. La conozco desde hace poco, pero sé que no está casada.
– Bien. La siguiente pregunta es si ella está interesada.
– Eso creo. -Como Guidi interpretó que la expresión de Bora traslucía cierta curiosidad por haberle elegido como consejero, juzgó oportuno añadir-: Puesto que lleva usted años casado, mayor…
– Además sé cómo es la educación católica.
– Le aseguro que no es tanto una cuestión religiosa como de seguridad en mí mismo. Soy un hombre tímido, como habrá observado. -Guidi se sonrojó pero, como Bora seguía impertérrito, haciendo girar lentamente con el pulgar el anillo de oro en su dedo, siguió adelante-. Ella es muy decidida, pero no sé si está demasiado interesada en mí. En ciertos aspectos es muy temperamental, pero sé que también es frágil. Nuestras conversaciones son superficiales, pero entre ambos se desarrolla otro diálogo al mismo tiempo. Creo que sabe a qué me refiero: movimientos, un cambio de expresión… Lo noto, aunque no sé de qué se trata.
– ¿Está enamorado de ella?
– No lo sé. Por cierto, está embarazada.
Esta vez Bora tardó en reaccionar.
– ¿Y quiere que le diga si puede hacerle el amor? Le agradezco que juzgue relevante mi opinión.
– Usted está casado…
– Guidi, mi esposa me ha abandonado -repuso Bora con tono afable, con un comedimiento cortés más que con el deseo de despertar compasión-. Se ha equivocado al confiar en mi consejo.
La noticia pilló desprevenido a Guidi. De repente se sintió muy avergonzado por haber envidiado a Bora durante las semanas anteriores.
– Mayor, no lo sabía.
– No importa. Tengo que hacerme a la idea. En cuanto a usted, ¿por qué no se lo pregunta a ella? Una mujer decidida le dirá lo que siente… si usted quiere oírlo, claro.
Se miraron a la cara, de pronto sin fingimientos; por una vez las diferencias entre ambos se habían limado, se habían hecho pequeñas, insignificantes. Bora fue el primero en bajar la vista, para proteger cierto espacio íntimo y lleno de pesar. Lentamente sacó un cigarrillo de la cajetilla y lo dejó sobre el salpicadero, como si no hubiese decidido qué hacer con él. Sólo cuando Guidi encendió una cerilla se lo colocó entre los labios e inhaló el humo.
– El jueves que viene se celebrará una recepción en el Excelsior -dijo-. Es una fiesta de oficiales y debería usted acudir. El general Westphal debería conocer al hombre que dirige la investigación del caso Reiner. Sería una influencia política positiva para usted, por si Caruso decidiera ponerle en un aprieto.
– Me da vergüenza decirle que quizá no disponga del atuendo adecuado, mayor…
– Últimamente he visto unas combinaciones de ropa muy curiosas, pero podemos hacer que abran alguna tienda; sólo tendría que elegir lo que quisiera y cogerlo.
– Lo dice como si no hubiera que pagar.
Guidi sonrió. En contraste, el semblante de Bora era serio tras la débil barrera del humo
– No tendrá que hacerlo. Dios sabe que los propietarios de esos comercios ya no necesitan el dinero.
***
9 DE MARZO
En los tres días siguientes hubo bombardeos diarios sobre Berlín. El primer objetivo fueron las fábricas textiles del sudoeste del Gran Berlín, y el lunes (Westphal había partido en avión para reunirse con Hitler aquel día) mil cuatrocientos aviones atacaron la ciudad. El martes, las cocheras ferroviarias romanas fueron de nuevo bombardeas y los barrios populares al otro lado del Tíber sufrieron graves desperfectos. El cardenal Hohmann telefoneó al Flora para quejarse por la falta de una defensa aérea adecuada. Bora atendió la llamada.
– La iglesia de San Jerónimo ha quedado derruida, y no hablemos del sufrimiento de los cientos de personas que se han visto arrojadas a las calles. ¿Qué se hará con respecto a esto, mayor?
– No lo sé -respondió el oficial alemán-. ¿Qué se hará con las catacumbas de Priscila?
La referencia indirecta al lugar donde mucha gente se escondía puso fin a la conversación.
El miércoles se ejecutó a diez rehenes como represalia por el ataque a un depósito de gasolina, y Hohmann volvió a llamar. De nuevo Bora le dijo que no sabía nada y le aconsejó que se pusiera en contacto con la Gestapo.
Cuando llegó el jueves Guidi ya había conseguido un traje. No en un comercio judío, como había propuesto Bora, sino en una tiendecita de segunda mano. Era un traje negro y lúgubre, y las mangas le quedaban tan largas que la signora Carmela tuvo que meterle los puños. Esta le comentó que con él parecía un enterrador y que daba mala suerte ir de negro a una fiesta.
A aquella hora el Excelsior -una mole rematada con torreones- parecía la proa ornamentada de un enorme buque a punto de ser botado, tan grande que su casco quedaba sumergido en la oscuridad. Había coches aparcados a lo largo de via Veneto y via Boncompagni, una verdadera exposición de matrículas diplomáticas, chóferes con librea y uniformes militares. La seguridad era total. Bora, que se reunió con un encandilado Guidi en la entrada, estaba impresionante con su uniforme y un verdadero desplieguede galones, medallas e insignias en la pechera derecha de la guerrera. Guidi señaló la Cruz de Caballero y el alemán se limitó a decir:
– Era de esperar. Supongo que es lo único que merezco.
En el vestíbulo que había más allá del mostrador de recepción, Bora juzgó de una sola mirada la importancia de la fiesta, que comunicó a Guidi. Allí estaban Maelzer, Westphal, Dollmann, Kappler, Sutor, oficiales de la Luftwaffe, de las SS, fascistas, diplomáticos, algunos prelados y muchos civiles. Borromeo destacaba entre la multitud de trajes de gala como un príncipe renacentista mientras charlaba con las damas desplegando su impenitente encanto. Bora saludó a sus superiores y presentó a Guidi, a quien Maelzer prestó poca atención; en cambio, Westphal lo miró de arriba abajo. El inspector italiano estaba impresionado por el rango y la belleza de los presentes. Las mujeres le parecían inalcanzables y ajenas, una raza diferente de las grises amas de casa que esperaban horas y horas en la calle para llenar un cubo de agua en la fuente. Con cualquiera de aquellos vestidos Francesca habría refulgido como una princesa. La mayoría de los italianos radicales lucía el uniforme del partido y Bora le presentó a aquellos que conocía. Guidi se alegraba de que no hubiesen asistido ni Caruso ni Merlo.
Se dio cuenta de que Bora estaba en su ambiente. El mayor se movía igual que en otros lugares, con cautela, pero también con una actitud confiada. Fueron de grupo en grupo y no tardaron mucho en llegar a Dollmann, cuya leve sonrisa le estiraba los labios más que separarlos.
– Encantado de conocerle, inspector -saludó el SS en italiano, y de inmediato desvió la vista hacia Bora-. Me alegro de que el mayor le haya traído como invitado. No deje que nuestra chatarra le intimide, somos bastante cordiales debajo de todas las águilas y los galones.
A continuación Dollmann empezó a preguntarle por su trabajo con tal afabilidad que Guidi se sintió tentado de creer que le interesaba de verdad.
Bora se había alejado y caminaba por la sala. Con un movimiento de la cabeza saludó a Kappler, que hablaba con un colega y le hizo un breve gesto para que se detuviera.
– Querría hablar con usted, mayor Bora. -Cuando éste se acercó con semblante inexpresivo, añadió-: Creo que tuvo usted escaso éxito con Foa.
– No tuve ningún éxito.
– Ya le dije que es un agitador. -Rozando la provocación, aunque sin caer en ella de forma flagrante, Kappler miró a Guidi-. ¿Quién es ese hombre que ha venido con usted? Ah. Ya lo sé. Sutor me ha hablado de él. ¿Es bueno?
– Creo que sí.
Mientras tanto, Dollmann decía a Guidi, que parecía tan incómodo como se sentía:
– Hay gente de lo más variopinto esta noche. ¿Se da cuenta de que puede haber miembros de la resistencia y agentes extranjeros entre nosotros, comiéndose nuestros pasteles y espiándonos con toda frescura? -Soltó una carcajada de desprecio-. Sí, no me extrañaría que se atrevieran. Yo siempre estoy alerta, pero ¿quién sabe? Por eso me gusta Roma. La intriga es espléndida.
A su debido tiempo Bora se acercó al cardenal Borromeo, junto al cual se encontraba la esposa de un diplomático estadounidense, «actualmente fuera de Roma». Ya se había percatado desde lejos de que el vestido que lucía era de una sencillez exquisita, un conjunto de color hueso y líneas rectas. Ahora se fijó en que no llevaba joyas, sólo una fina cadena de oro. Su rostro era juvenil y anglosajón, de expresión franca, terso y atractivo. Con su mal inglés, Borromeo se la presentó como la «signora Moorfi», y Bora se inclinó para besarle la mano sin darse cuenta de que Dollmann había aparecido por atrás y se dirigía a la mujer.
– El mayor Martin-Heinz Douglas freiherr Von Bora, señora Murphy. Mayor, la señora Murphy, Carroll de soltera, de Baltimore, cuyo marido es agregado de la embajada en la Santa Sede. El mayor es un héroe del frente ruso, señora Murphy. Su especialidad son las operaciones contra la resistencia.
Al levantar la vista de la mano de la mujer, Bora vio que su expresión se volvía fría, pero de nada servía enfadarse con Dollmann por haber frustrado sus posibilidades de diálogo. Una vez causado el daño, el coronel se alejó. La señora Murphy retiró la mano y lacolocó sobre el codo izquierdo como si quisiera crear con el brazo una barrera entre ambos.
– Y bien, mayor, ¿no tiene usted ninguna virtud?
El no esperaba la pregunta. La primera respuesta que le vino a la mente fue:
– Me gustan los niños.
– Ah. ¿En qué sentido?
– En el buen sentido, madam. Me gustaría tener hijos.
Como todavía llevaba la alianza de boda, pensó que podía decirlo sin parecer atrevido. El hecho de que ella casi se sintiera tentada de sonreír al oír el tratamiento británico hizo que Bora se relajase. Separó un poco las piernas y se distendió, pero sin resultar insolente.
– Habla inglés muy bien. La mayoría de los alemanes tiene un acento espantoso.
Bora rió y dijo:
– Nací en Edimburgo. Mi abuela era escocesa.
Ella sonrió en esta ocasión, cosa que él encontró tan seductora que la sangre se le aceleró.
– Voy a menudo al Vaticano -añadió el oficial-. Lamento no haberla visto allí.
La señora Murphy bajó prudentemente la mirada hacia la insignia dorada que él llevaba en el pecho, con unas serpientes enroscadas y atravesadas por una espada dentro de una calavera.
– Difícilmente podía verme. No me gustan las reuniones de militares. La única razón por la que estoy hablando con usted es que el cardenal Borromeo le tiene en gran estima. Me ha comentado su generosidad con los prisioneros heridos.
– Estoy en deuda con el cardenal -afirmó Bora con sinceridad. Pocas veces se había sentido tan atraído como ahora por una mujer. Casi se había olvidado de Dollmann, Guidi y la fiesta. Estar a su lado era maravilloso. Maravilloso. Pensaba que no sería capaz de retroceder hasta un estadio de placer tan elemental sólo por la proximidad de alguien.
– ¿Qué tal se encuentra en Roma?
– Pues de ninguna forma. Vivo en Ciudad del Vaticano. Ustedes tienen Roma… ¿Sabe cuánto disfrutarían muchos niños, ya que al parecer le gustan tanto, con las exquisiteces que hay esta noche en las mesas?
– Damos según nuestras posibilidades, madam. Además, no son caramelos lo que lanzan sus compatriotas.
Ella lo observó y él pensó que vislumbraría el nudo de inseguridad y dolor que tenía en su interior. La miró a su vez con su franqueza habitual, pero con cierto esfuerzo. Ella se sentía halagada por su mirada, de eso estaba seguro. Sin ternura, sus labios le interrogaban, formulaban a propósito preguntas banales que él respondía con cautela. Pero Bora sí sentía ternura, además de la necesidad impulsiva de ganarse su aprecio.
– ¿Qué más piensa de mis compatriotas, mayor?
– Encuentro superficiales a los hombres, pero admiro a las mujeres.
– A mí no me gustan los hombres alemanes.
– Eso es algo que debo lamentar, madam.
Sólo cuando Borromeo recuperó su lugar junto a ella y reanudó la conversación, Bora pidió permiso para retirarse y continuó de mala gana su ronda por el vestíbulo.
Dollmann se llevó a la boca un canapé de mantequilla y le comentó con toda naturalidad:
– Está usted excitado. -Al ver su expresión de asombro añadió-: Pero no se nota, se lo aseguro. -Recorrió con la mirada el uniforme de Bora de forma inocente y franca-. ¿Le gusta esa mujer?
– Mucho.
El coronel miró hacia donde la señora Murphy hablaba con otras damas del cuerpo diplomático.
– Es inexpugnable.
Bora bebió un largo trago de agua mineral.
– Eso la honra -repuso.
– ¡Es usted un hombre admirable!
– O un idiota.
– No, no. De buena ley, ésa es la expresión.
– Pues de poco me sirve, coronel. Cuando la virtud tiene en sí misma su propia recompensa, es que uno se está haciendo viejo.
– ¿Ha aceptado su ofrecimiento de llevarla a casa en coche?
– ¿Cómo sabe que se lo he preguntado?
– He pensado que lo haría.
– No ha aceptado.
– Qué lástima. Cuando acabe la fiesta yo llevaré a su secretaria, si no está usted interesado. Pobre chica, sólo tiene ojos para usted, pero me temo que al final accederá a contentarse con menos. -Al advertir que Bora miraba discretamente a Guidi para ver cómo se desenvolvía, agregó-: Me cae bien su colega, ese tal Guidi. Un buen tipo. ¿Se lleva bien con él?
– Sí y no. Somos muy distintos.
– Eso es culpa suya, si lo piensa bien. Es peligroso buscar un hermano.
Bora encajó el golpe, pero no bien. Había bajado las defensas mientras hablaba con la señora Murphy y ahora intentaba reconstruirlas a toda prisa, pero no con la rapidez suficiente para contestar a Dollmann. Cuando hubo recuperado la compostura, Egon Sutor, ya borracho, se acercó lentamente con otro oficial de las SS llamado Priebke.
– ¿Se divierte, mayor, o todavía está con el rabo entre las piernas?
Bora sonrió ante el doble sentido de las palabras.
– Este es un mundo muy duro, capitán Sutor.
– ¿Y qué va a hacer, dejar que siga colgando?
– La alternativa es enderezarlo. Pero ya sabe que el perro que mueve la cola se delata.
– Es un buen tipo, ¿verdad? -Sutor se volvió hacia Priebke-. No suda, no se emborracha y es fiel a su esposa, de la que está separado. Sería aburridísimo si no fuera porque es un hijo de puta en el campo de batalla, y eso que va a misa cada domingo.
Priebke esbozó una ancha sonrisa.
– Veo que ha traído a su perro policía, mayor. ¿Es para que le haga compañía o por seguridad?
– Me sobraba una invitación.
– Es el que investiga lo de Magda -explicó Sutor-. Me preguntó cosas de ella. Como si tuviera que hablar con un asqueroso italiano de las mujeres que me he follado. ¿Qué tal van las pesquisas, mayor Bora?
– Tendrá que preguntarle al perro.
En un rincón, Guidi no daba crédito a sus ojos. Mejor vestido que de costumbre, con su rebelde cabello negro bien peinado hacia atrás y su atractivo perfil recortado contra el espacio blanco de una cortina corrida, Antonio Rau conversaba de pie junto a la mesa de los canapés. Un alud de pensamientos atascó la mente de Guidi y sólo uno se salvó del atolladero: Francesca corría un grave peligro si Rau trabajaba para los alemanes. Enseguida desechó la idea de preguntar a Bora por él. Como Dollmann estaba a su lado, mirando melindrosamente los dulces que traían en una bandeja, se volvió y reanudó la conversación con él. Al cabo de un rato le preguntó:
– ¿Quién es el oficial que está hablando con ese hombre de cabello oscuro? -Así se acercaba al tema indirectamente-. Me parece que he visto su foto en alguna parte.
Dollmann miró al militar.
– Lo dudo. No es más que un oficial de enlace, trabaja en una de nuestras oficinas. Se llama Gephardt. Y está hablando con uno de nuestros traductores de italiano.
«Ah, conque a eso se dedica Rau», pensó Guido, intentando disimular su ansiedad.
– Creía que con intérpretes tan buenos como usted su ejército no necesitaría la ayuda de ningún traductor.
– Yo no hago trabajos menores. Supongo que ustedes también tienen gente que escribe mensajes y avisos para la población en italiano sencillo. ¿Ve a aquella chica de rojo? Es la secretaria del mayor Bora.
– Tuve ocasión de verla en su despacho. Es muy guapa.
– ¿Verdad que sí? -Dollmann parecía hacerle preguntas irrelevantes, sin ninguna intención-. Es una lástima, pero no consigue interesar al bueno del mayor. Como sabe, es un buen partido. -Picado por la curiosidad, Guidi siguió la mirada de admiración que Dollmann dirigió a Bora-. Y muy simpático.
Junto a la mesa de los canapés, Rau había visto a Guidi, pero continuaba charlando. Cada vez que el inspector se arriesgaba aobservarlo, recibía a cambio una atenta mirada por parte del otro. Llevaban un rato observándose mutuamente cuando Bora se acercó a Guidi.
– ¿Qué le parece la fiesta? -A diferencia de Dollmann, Bora nunca se prestaba a facilitar información y sus preguntas tenían siempre una intención.
– Jamás había visto a tantos oficiales de las SS juntos. El coronel Dollmann dice que puede haber espías, agentes enemigos e incluso algún aprovechado entre nosotros.
– Es posible.
Guidi observó que Bora llevaba en la mano un vaso lleno para evitar que le diesen bebidas que no deseaba. A él le habían cambiado tres o cuatro veces la copa y empezaba a sentir el efecto agradable pero peligroso del alcohol, que podía llevarle a bajar la guardia. Cuando miró de nuevo hacia la mesa, Rau ya no estaba.
– ¿A quién busca? -inquirió Bora-. Está inspeccionando toda la sala.
– ¿Yo? No, mayor. Es que soy un poco cateto.
Guidi se sintió pronto aliviado al ver que Rau seguía en la fiesta. Ahora se movía entre los grupos de invitados italianos. Unos pasos más allá, Bora se reunió con la elegante mujer a quien Guidi había visto que se acercaba antes. Fuera lo que fuese lo que le decía, ella le escuchaba con expresión escéptica, aunque al mismo tiempo parecía querer sonreír.
Momentos después se fue la luz, pero los candelabros ya tenían velas y de inmediato unos criados las encendieron. A su tenue luz, las calaveras de las condecoraciones y el brillo de las botas y los cinturones resultaban siniestros. Bora continuaba hablando con la señora Murphy y Dollmann se había vuelto hacia otro grupo. Rau conversaba con un civil gordo, cada uno con un plato de comida en la mano. El general Maelzer se servía una copa y Westphal observaba a Guidi, lo que causaba cierta desazón a éste, puesto que no podía comunicarse con él de un modo inteligible.
Después de la fiesta Rau se marchó solo, lo que significaba que tenía el privilegio de un salvoconducto. Guidi lamentó no haber llevado su propio coche, que le habría permitido seguirlo. Frente a él en el vestíbulo, unos minutos más tarde, con aire despreocupado Bora se ponía el guante en la mano derecha con ayuda de los dientes.
– Vamos a dar un paseo, Guidi. Necesita despejarse. Y yo también, y eso que no me he emborrachado.
Pronto Bora caminaba delante de Guidi por via Veneto, que por la noche parecía un canal bordeado de grandes edificios, árboles y jardines frondosos.
– ¿Qué hay de los restos que encontramos? No los ha mencionado ni una sola vez esta noche. -Al no obtener respuesta se volvió hacia Guidi. A la luz de la luna, en el aire frío su respiración formaba impacientes nubes de vapor en torno a su figura uniformada-. ¿Y bien?
– Nada, mayor. Los envié a la Questura Centrale y se ve que se han perdido. Mañana hablaré del tema con Caruso y es muy posible que me aparte del caso.
Bora sonrió y Guidi comprendió por qué las mujeres le encontraban «encantador», como había dicho Dollmann.
– Caruso no pinta nada -dijo con tono poco amistoso-, y tendré que recordárselo.
– Es el jefe de la policía, mayor.
– Porque nosotros queremos. Por cortesía nuestra. Tendrá que vérselas conmigo y no hay más que hablar. No me irrite, Guidi. ¿Por qué se niega a recibir ayuda?
– Por el mismo motivo que usted.
– Se equivoca. -Bora se detuvo en la acera, y Guidi también-. Yo acepto la ayuda de algunas personas. Mis heridas me han enseñado a ser humilde. No me gusta, pero he aprendido. No podía ser de otro modo, ya que una monja me ayudaba a hacer mis necesidades cuando estaba demasiado débil para tenerme en pie. Podría haberme muerto de vergüenza, pero en lugar de eso pensaba: «Es una monja, y mira lo que está haciendo.» No; hay un momento en que se debe aceptar que te echen una mano.
»Cambiando de tema, no crea nada de lo que haya podido decirle el capitán Sutor esta noche. Me ha dado la impresión de que no se tomaba demasiado en serio su conversación con usted.
Guidi se aflojó la corbata.
– Voy un paso por delante de usted, mayor. Sospecho que el capitán Sutor se encontraba en la habitación de Magda la tarde que murió. ¿Por qué, si no, estaba tan impaciente por hablar de ella conmigo? No era sospechoso y sin embargo, como usted mismo dijo, se ofreció a hablar. Reconozco que he perdido algunas pruebas por culpa de las maquinaciones de Caruso, pero los últimos tres días no he estado cruzado de brazos. He seguido la pista de un invitado más a la fiesta de aquella tarde, un italiano. Al parecer llegó tarde y, como había electricidad, subió en el ascensor. Con las prisas se equivocó y bajó en el cuarto, en lugar del tercero. Aunque no dobló el recodo del pasillo para ver qué pasaba, oyó una violenta discusión entre un hombre y una mujer que hablaban alemán. Eso fue a las siete cuarenta. No sé qué opinará usted, pero yo creo que Sutor estaba en el edificio justo antes de que Magda muriese.
Dejaron de formarse rápidas nubes de vaho ante la cara de Bora, por lo que el inspector dedujo que debía de contener el aliento. El alemán no dijo nada. Guidi miró el enorme vacío oscuro de la calle. Olió el gélido aire nocturno.
– Así pues -prosiguió-, comprenderá que quizá Caruso esté trabajando para los alemanes y su intervención, mayor Bora, tal vez contribuya a empeorar las cosas. No puedo probar que Sutor matara a Magda Reiner, pero han tendido una trampa a Merlo para incriminarlo… de eso estoy seguro. Es posible que usted no sea más que un títere, como yo mismo, y puede ser que su propia gente esté detrás de todo esto. No voy a ayudar a condenar a un hombre inocente y, ocurra lo que ocurra, continuaré investigando la muerte de esa mujer hasta que el resultado me satisfaga.
– ¿Y qué me dice del hombre que se escondía tres pisos más arriba del apartamento de Magda Reiner?
– ¿Qué quiere que le diga, suponiendo que fuese un hombre? Desde que estoy en Roma me han hablado de espías e informantes escondidos por todas partes, ¡incluso en las fiestas elegantes!
De nuevo Bora se quedó callado. Había escuchado las palabras de Guidi sin exteriorizar frustración ni resentimiento. Ahora caminaba junto a él pero casi en el borde de la acera, junto a la calzada. El cielo nocturno parecía interesarle mucho más que lo que el inspector le había dicho.
– Es Capela -dijo señalando una estrella-. La Cabra, en la constelación del Auriga. Una estrella preciosa, ¿no le parece? Se encuentra tan lejos que la luz que vemos ahora mismo fue emitida cuando mi madre tenía siete años. Y la luz que despide ahora la veremos cuando tengamos setenta y dos. -Soltó una risa apagada, cordial-. Cuando usted tenga setenta y dos, vamos. Yo no apostaría por Martin Bora. -La estrella parecía sola en una oscura y vacía región del firmamento-. Es mejor tenerme como amigo que como enemigo, Guidi.
– Probablemente lo mismo pueda decirse de casi todo el mundo.
– Algunas personas se crean enemigos inútiles.
– Algunas circunstancias hacen inútiles los amigos.
Bora se levantó el cuello del gabán para protegerse del viento nocturno.
– ¿Se refiere a la guerra? La diferencia entre nosotros es que usted no la ve como una contingencia.
Guidi ignoraba por qué estaba enfadado con Bora. Sólo sabía que no quería que conociese a Francesca ni que tuviese nada que ver con ella. Temía por la joven, aunque aparentemente no había motivo para preocuparse por Bora, que nunca invadía su intimidad. De quien debía preocuparse era de Rau. Y éste se codeaba con los amigos de Bora.
Siguieron andando. Bora sentía la dolorosa necesidad de compartir la angustia que lo acosaba, pero se contuvo. Porque no se podía o no se debía hacer, lo que venía a ser lo mismo. Caminaba junto a Guidi oyendo el sonido de sus propios pasos, pasos que se hacían más regulares a medida que la pierna sanaba de nuevo, y Bora volvía a sentir la misma fuerza de antes, pero casi neurótica por haberse visto interrumpida, una gran cantidad de energía vengativa, física e implacable. La acompañaba la sensación de virilidad, le quisiera o no Dikta, la esperanza de que, como la guerra, después de todo, ella sólo fuese algo circunstancial para él y no la necesitase.
Sin embargo, la estructura interior era débil, delgada. Los apoyos que la sustentaban no resistirían. Y la mujer americana de aquella noche… Se había sentido atraído por ella de una forma irresponsable, seguramente ella lo había notado pero había decidido no usarlo contra él, compasiva como son a veces las mujeres buenas. Bora se lo agradecía. Todavía sentía en la boca el sonido blando y líquido del idioma inglés, como un caramelo que se deshiciera lentamente, sabroso, balsámico, refrescante.
– Me han ascendido a teniente coronel -dijo como si tal cosa.
– Felicidades.
– Gracias. Añadiré una tachuela al galón del hombro el primero de junio.
Guidi caminaba con las manos hundidas en los bolsillos, sumido en sus pensamientos, que Bora desconocía, aunque tenía una mente perspicaz y percibía cosas y estados de ánimo; al final siempre los rechazaba y por eso su esposa podía decirle: «¿No lo sabías?», o «Tendrías que haberlo comprendido, eres un hombre inteligente», como si la inteligencia tuviese algo que ver con el conocimiento tal como él lo experimentaba la mayor parte del tiempo, lo aceptase o no. A veces le parecía que el mundo era espeso y él muy fino, transparente, y que atravesaba la realidad como una aguja de cristal penetra en una madera gruesa y porosa que se resiste pero al final cede.
Quizá fuese significativo que, desde que Dollmann le preguntó si tenía pesadillas («No con la guerra de guerrillas», respondió), éstas lo acosasen casi todas las noches. El animal desconocido lo perseguía incansablemente. Incluso ahora, mientras caminaban por la ciudad (la luna llena se había elevado por encima de los tejados y borraba las estrellas, las sombras se alargaban y desenrollaban alfombras ante ellos), veía el siniestro triángulo del timón del avión y la pesadilla era no llegar a él, sabedor de lo que había allí. Era impensable compartir con Guidi lo que tenía en el corazón.
* * *
10 DE MARZO
– Si hubieras estado en casa ayer, te lo habría dado.
Francesca miró el paquete plano que Guidi tenía en las manos.
– ¿Por qué? ¿Qué pasaba ayer?
– Que era tu santo.
– ¿Ah, sí? -Ella cogió el regalo y empezó a abrirlo, sonriendo al principio, pero sólo hasta que vio lo que contenía. Entonces se puso seria-. Medias de seda. Dios mío, ¿son unas medias de seda?
Guidi, que se había gastado una fortuna en ellas, y para colmo las había comprado en el mercado negro, dijo:
– Espero que no te parezca un regalo demasiado personal. -Sin embargo, deseaba que lo tomara como un regalo personal.
Francesca se chupó las uñas para humedecer las ásperas cutículas antes de deslizar la mano derecha en el interior de uno de los delicados tubos tejidos.
– Son preciosas.
Era viernes por la mañana y estaban solos en el apartamento. Los Maiuli habían ido al hospital de San Giovanni a visitar a un conocido que había resultado herido en uno de los ataques aéreos recientes. Las ventanas seguían vibrando mientras se bombardeaban las distantes cocheras ferroviarias. Guidi, que quería alertar a Francesca sobre Rau sin estropear aquel momento, permaneció de pie en medio de la cocina, indeciso. Ella interpretó que su actitud se debía a otro motivo.
– Está bien -dijo, y le besó menos precipitadamente que la otra vez, pero fue un beso superficial, sin abrir los labios.
Guidi se lo devolvió de la misma forma y luego la besó más apasionadamente.
– ¡Vaya! ¿Te enseñaron a hacer esto en la escuela católica? -Me gustaría hacer el amor contigo, si quieres.
– Ya. ¿Y qué hay de mi amante?
– No tienes amante.
– Si tú lo dices. -Francesca devolvió las medias a su envoltorio-. Llegarás tarde al trabajo si no te das prisa.
Su falta de respuesta fue una irritante decepción para Guidi. -Mira -dijo dejando súbitamente a un lado la diplomacia-, ¿sabes que Rau se relaciona con los alemanes?
Una vez más, la respuesta de la joven lo sorprendió.
– Sí. Qué agallas tiene, ¿verdad? Me ha dicho que asistió a esa gran fiesta a la que fuiste anoche. Es sorprendente la cantidad de cosas de las que se entera escuchando. No te preocupes por él. No vendrá esta semana.
– ¿Ya ha recibido suficientes lecciones de latín?
– No vendrá, eso es todo.
En su despacho, Bora leía los informes sobre el ataque aéreo de tres días sobre Berlín. El tiempo en Roma había empeorado de repente y dudaba que los bombarderos atacaran la ciudad, pero los oía volar por encima, y la señora Murphy seguramente también los oiría desde el Vaticano, como una hermosa prisionera en un laberinto. ¿Tenía hijos? Debería habérselo preguntado. Sería maravilloso tener hijos con ella. Sólo de pensarlo se le estremecían el cuerpo y el alma. Entretanto, repasaba la terrible lista de pérdidas en Berlín. La fábrica de aviones de Daimler-Benz había volado, y también las oficinas de la Bosch. Leyó acerca de esos objetivos y de los secundarios preparándose para informar a Westphal.
El cuartel general fascista telefoneó para confirmar que el desfile de aquel día comenzaría en via Tomacelli. Sí, sabía dónde caía, y no, no pensaba asistir. No iría ningún alemán. ¿Podía enviar al menos a algún representante? No. No iría ningún alemán.
De hecho, Westphal le había indicado: «Evítelos como la peste.» Bora echó un vistazo al mapa de Roma colgado en la pared. Cada vez parecía más una isla, su contorno irregular se veía erosionado por los ataques diarios. Las antiguas carreteras que partían en abanico de la ciudad (Aurelia, Flaminia, Casia, Salaria, en el sentido de las agujas del reloj hacia las más meridionales, Appia y Ardeatina) podían volverse intransitables cualquier día. Y seguía la claustrofobia del ejército y las SS. Oyó que su secretaria entraba en la habitación contigua e iniciaba sus movimientos habituales de la mañana: se quitaba el abrigo, se acercaba al escritorio, apartaba la silla para ver qué órdenes le habían dejado, las leía.
Al poco apareció en la puerta del despacho y se puso firmes.
– ¿Por qué no se toma el día libre? -propuso Bora.
– ¿El día libre, mayor?
– Se lo merece. Tómeselo.
Ella dejó de nuevo los papeles en el escritorio.
– Gracias, mayor.
– Estaba usted muy guapa en la recepción.
Ella captó no sólo la cortesía de sus palabras, pero se limitó a decir:
– Gracias, señor.
Al poco llegó Westphal con un cigarrillo entre los labios y los periódicos bajo el brazo.
– ¿Adónde va su chica?
– Le he dado el día libre.
– ¿No se estará ablandando? -El general sonrió-. ¿Se acuesta con ella?
– No, señor.
– Era una broma. Como si hubiera motivos para bromear. Bueno, ¿qué pasa con Berlín? Creo que se me va a quitar el buen humor rápidamente.
Lo que ocurría en el despacho de Caruso podía suponerse por los gritos que de vez en cuando soltaba el anciano, los puñetazos que daba en el escritorio y el generoso uso que hacía de la palabra merda, en lo que parecía ya una verdadera diarrea de insultos.
Guidi aguantaba estoicamente el chaparrón. Dejó que la andanada se intensificara, luego menguase y por último desaguara en un albañal de gruñidos, preocupado tan sólo de que la saliva que rociaba el injurioso Caruso dejase manchitas en su informe mecanografiado.
– ¿Sabe lo que es esto? ¡Esto es una mierda! ¡Son enormes trozos de mierda que usted me da esperando que me los zampe! -El informe salió volando de su mano y aleteó como un pájaroherido hasta caer al suelo-. ¡Tiene al asesino, val) tiene! Las pruebas están ahí, si tiene ojos para verlas. ¿Qué Sra todas estas tonterías de «dudas razonables» y «posibilidad de culpables desconocidos»? ¿Quién va a tragarse esto?
– Los alemanes.
– ¡Los alemanes harán lo que yo les mande!
– Muy bien, doctor Caruso. El ayudante de cacáode Westphal vendrá a las diez.
Caruso tragó saliva, descompuesto por el desprecio.
– No lo recibiré. En cuanto a usted, le prohíboar prosiga la investigación. Fuera de mi despacho.
Guidi se agachó para a recuperar el informe yCaruso exclamó:
– ¡Déjelo! ¡Eso se queda aquí y no lo verá nadiemás que yo! ¡Irá a la basura, junto con usted!
Guidi dejó caer el informe.
– Si leyera algo más que la primera página, señor.comprendería por qué he solicitado más tiempo. Quiero encontrral asesino de Magda Reiner. Lo que todavía no acierto a entendees por qué se ha intentado incriminar a Merlo, pero lo averiguaré. -Como el jefe tenía el rostro congestionado, con las venas a purde reventar en las sienes, añadió-: Al final desvelar una posible onspiración es tan importante como averiguar cómo murió esa mujer. Si hace falta, estoy dispuesto a «incriminar a uno de los nuestros», como usted mismo dijo, doctor Caruso.
Sentado en la silla, silencioso e inmóvil, Caruso tenía los ojos hundidos bajo las cejas contraídas. La única señal deactividad en su cuerpo era el desplazamiento de rayita en rayita del manecilla de oro de su reloj de pulsera. Parecieron pasar horas antes de que dijera:
– Está despedido.
Tenía que haber dicho «suspendido», pero dijo despedido», como un jefe que se siente insultado. Mientras Guido se encaminaba hacia la puerta sin hacer comentario alguno, gruño:
– Ya le reemplazará algún otro. Fuera. Fuera. ¿Se cree usted muy listo? ¡No sabe lo listo que es!
En el despacho contiguo, los policías estaban callados y de pie detrás de sus escritorios. Cuando Guidi salió, le dedicaron un aplauso mudo, sin dejar que las palmas se encontraran.
Sabiendo que Bora no era alguien a quien pudiera negarse a recibir, Caruso se fue a casa a las nueve, indispuesto.
Para entonces Guidi ya estaba de vuelta en via Paganini. La frustración y la rabia se apoderaban de él con rapidez, mucho más intensas que si las hubiera descargado de algún modo durante la discusión. Le dolía la cabeza cuando entró en el apartamento, que estaba frío y silencioso. Los Maiuli no habían regresado. Desde sus urnas de cristal, los santos eran los únicos que le contemplaban. Probó a poner la radio, pero no había electricidad.
Cuanto más intentaba aplacar su rencor, más contrariado y vengativo se sentía, harto de su propia actitud. Le mortificaba que le hubiesen echado a gritos del despacho, como si su serenidad no sirviese de nada. Maldita sea, había vivido siempre así, sin meterse con nadie. Estaba harto de eso.
Era un día nublado, el pasillo estaba oscuro y sólo la puerta de Francesca, entreabierta, proporcionaba un poco de luz al fondo. «¿Estará en casa? -se preguntó-. ¿Y qué hace en casa?» Guidi se dirigió hacia allí y estuvo a punto de llamar, pero no lo hizo; empujó la puerta hacia dentro.
Francesca estaba sentada en la cama, su piel cetrina resaltada por la blancura de las sábanas, con el pecho desnudo, como ya la había visto una vez, aunque en esta ocasión tampoco llevaba braguitas. Sólo las medias de algodón, que enfundaban sus piernas hasta la mitad de los muslos. Sobre su carne pálida, el contraste de la prenda negra causó gran impresión en Guidi, al igual que el inesperado triángulo de vello oscuro entre las piernas, que el vientre, cada vez más hinchado, no escondía todavía, aunque pronto lo haría.
Francesca tenía la inmovilidad abstraída de la modelo que aparta su mente de las cuestiones más inmediatas, como su propia desnudez y el hecho de que la contemplen. La falta de emoción que acompañaba a la exhibición de su cuerpo fue quizá lo que infundió valor a Guidi, que empezó a desabrocharse la camisa contorpe energía. Cuando iba por la mitad, ella se echó hacia atrás con los codos apoyados en el colchón, de modo que su vientre quedó levantado y aplanado por la postura y se hizo más visible el triángulo oscuro entre sus muslos. Entonces Guidi se apresuró; se desabrochó los pantalones y se los quitó, luego se desprendió de los zapatos y los calcetines, y se quedó, largo, delgado y blanco, a los pies de la cama; su piel era como la cera de una vela, clara y lampiña, con un brillo opalescente a la luz. Por último se quitó los calzoncillos, que se habían tensado en torno a la turgente protuberancia de la entrepierna.
No habría soportado que Francesca se riese, mirase a otro lado o hiciese algo distinto de lo que hizo: colocar los pies enfundados en las medias sobre el borde de la cama y separar las rodillas como un hermoso animal. Guidi se arrodilló entre ellas, pero estaba incómodo, de modo que la cogió por las caderas, la echó hacia atrás y se tendió encima. Tímido para usar las manos, intentó nerviosa y enérgicamente penetrarla embistiendo bajo el bulto de su vientre en la dirección correcta. Enseguida lo consiguió; le parecía que hacía muchísimo tiempo que no entraba en una mujer, y sin embargo todo resultaba de nuevo tan familiar que se deslizó rozando los costados del estrecho conducto hasta que estuvo dentro del todo. Cuando la penetró por completo, pudo cambiar el ángulo de los brazos y relajarse antes de empezar a moverse.
Los brazos de la joven formaban un círculo en torno a la cabeza y sus pechos eran grandes, con el pezón oscuro. El perfil de su rostro se dibujaba sobre la exuberante y lustrosa oscuridad de su cabello suelto. Guidi palpó la firmeza de sus senos y con los pulgares siguió la curva del cuerpo hasta las axilas, donde una mata de vello suave exhalaba un leve olor a vida. Entonces empezó a moverse y enseguida su cuerpo tembló y vibró sobre ella, dentro de ella; le susurró dulces palabras e intentó besarla, pero la joven no le dejó, aunque apretaba los muslos en torno a él para obligarlo a moverse mas deprisa. La sangre corrió por las venas de Guidi en frenéticas sacudidas y el placer empezó a llegarle en oleadas desde su vientre, por la frotación en el interior de ella, hasta que se puso tan rígido y duro que tuvo ganas de gritar. Y gritó por un momento, mientras daba frenéticas embestidas moviendo las nalgas, los muslos y la espalda arriba y abajo. Entonces sintió una nueva rigidez, la necesidad de volver a gritar, y arqueó la espalda e hincó las rodillas en el colchón y surgió el semen en chorros repetidos que le parecieron una gran descarga de fluido espeso, y después lo que había sido divino durante unos momentos lo abandonó. Se quedó quieto entre las piernas de ella, que también se relajó.
Su deseo enseguida cedió paso a una incomprensible pero imperiosa necesidad de llorar, de acompañar el vaciamiento del cuerpo con el del alma mediante las lágrimas, pero logró vencerla. Francesca se incorporó sobre los codos con una sonrisa que no era ni burlona ni de alegría… sólo de satisfacción de la carne. Con una palmadita en el hombro le indicó, amablemente pero sin darle alternativa:
– Ya puedes salir.
Una gran vergüenza invadió a Guidi, como Adán al descubrir su desnudez una vez despojado de toda divinidad, y sólo quedó la pálida flaccidez de la carne, que se deslizó fuera por sí sola y volvió a ser suya, unida a él de forma poco favorecedora como un apéndice, y eso fue todo. Se puso los calzoncillos, donde la humedad formó una mancha, mientras Francesca se sentaba y se limpiaba entre las piernas con la blusa, que a continuación arrojó a un rincón mientras preguntaba:
– ¿Qué hora es?
De vuelta de su inútil visita a la Questura Centrale, Bora estaba al teléfono cuando un ordenanza entró con la noticia de que los partisanos habían atacado el desfile fascista.
– ¿Han herido a Pizzirani? -Bora colgó el auricular.
– No, señor. No está claro qué ha pasado, pero el desfile se ha disuelto. La PAI se encuentra en el lugar y las SS están de camino. -Bueno, nosotros no podemos hacer nada. Informaré al generalWestphal.
Este lo había oído todo desde su despacho.
– ¡Menudos idiotas! ¡Lo sabía! -exclamó-. Sabía que se meterían en líos. ¡Espere a que se entere el general Maelzer! Bora, póngase en contacto con Kappler para que le dé información de primera mano.
Bora marcó el número de via Tasso.
– Justamente estaba pensando en usted! -dijo Kappler-. ¿Ya está al corriente de lo de Pizzirani? No, sólo su ego ha quedado algo magullado, pero se han acabado las ceremonias. Ya lo sabíamos, ¿verdad? Desde luego, la guardia republicana cargó, pero fueron mis hombres los que cogieron a un puñado de sospechosos. Voy al lugar de los hechos para echar un vistazo. ¿Por qué no se reúne allí conmigo?
Via Tomacelli discurría recta hacia el puente de Cavour, pasado el cual se encontraba piazza Cavour, que se extendía al pie de la gigantesca y monstruosa tarta del palacio de justicia.
– Típico. -Kappler habló a Bora con el pie sobre el estribo de su coche, como un cazador pisando a su presa-. Granadas y algunos disparos, y se han largado. A los fascistas les ha entrado el pánico. A nosotros nunca nos habría ocurrido.
Bora acusó la indirecta.
– Permítame que disienta. Puede ocurrirnos a nosotros, aunque no hacemos desfiles. ¿Qué espera que le digan los arrestados?
– Quién sabe. Probablemente no tienen nada que ver con esto. El problema es que las clases altas de Roma apoyan abiertamente los atentados y actos de sabotaje.
– En ese caso no hacemos más que empeorar las cosas yendo a fiestas con ellos y brindando a su salud. Atrapar a los peces pequeños no nos lleva a ninguna parte.
– Vaya, gracias -replicó Kappler con acritud-. Y yo que pensaba que estaba haciendo un buen trabajo… Los mayores delincuentes son esos amigos suyos con faldas del Vaticano. Los atacantes podían haber ido tranquilamente andando hasta el castillo de Sant'Angelo desde donde estamos ahora.
– Los mayores delincuentes son nuestros compañeros de juergas y las mujeres que nos llevamos a la cama.
– Ah. En ese caso usted y el coronel Dollmann están a salvo.
De algún modo Bora consiguió no mostrarse ofendido.
– Pizzirani nos ha informado de que planea convocar otro acto en los alrededores el día veintitrés. Quiere celebrar el día de la Fundación del Fascismo al final de esta calle, en el teatro Adriano.
– Debe de estar loco; allí no hay seguridad.
– No se inquiete por eso, coronel. Deberíamos preocuparnos sólo de nosotros mismos. Dejemos que los fascistas vuelen en pedazos al otro lado del Tíber si son lo bastante idiotas para sentarse encima de las bombas.
Kappler se echó a reír.
– No puedo creer que sea el mismo hombre que sentía debilidad por Foa.
– No tengo nada en contra de él.
– Aparte de que es judío, supongo.
Bora no dijo nada. Miró hacia el otro lado del puente, donde la achaparrada estatua de Cavour se alzaba en su alto pedestal sobre un triste oasis de palmeras raquíticas.
Más tarde, se saltó la comida para dirigirse a Santa María de la Oración y Muerte, una siniestra iglesia al final de la vieja calle que confluía con via Giulia. El único motivo por el que acudió allí fue que era el aniversario de la muerte de su padre. No tenía intención de rezar ni de ver las reliquias de la antigua hermandad que en tiempos tuvo la misión de enterrar los cadáveres abandonados. Entró y salió de la misma forma que los visitantes de Roma, que se adentran en los templos y enseguida buscan de nuevo el exterior; el tiempo justo para aspirar el olor a incienso y yeso y sentir que han cumplido con su deber.
A continuación fue a casa de donna Maria, en via Monserrato. Si había algún lugar que en aquellos momentos pudiese considerar su hogar era aquel palazzetto, de estilo casi español por su entrada barroca y su balcón de hierro forjado, donde, desde que Bora recordaba, siempre había una adelfa en una maceta. Donna Maria, conun gato encaramado al hombro, lo vio desde la ventana del salón y dio unos golpecitos en el cristal con la empuñadura del bastón. Bora la saludó y entró.
– ¡Ma come, Martin! ¡Has encontrado flores en Roma, cuando la mayoría de la gente no encuentra ni nabos!
– Donna Maria, el día que no le traiga flores sabrá que algo malo pasa.
– Hace mucho tiempo que viste mis arriates en La Gaviota. Me temo que desde la temporada pasada sólo crecen flores silvestres.
– ¿Todavía va allí en verano?
La anciana se encogió de hombros.
– De vez en cuando, pero hace dos años que no voy. Las casas de campo son para amantes jóvenes que quieren escapar. Tuvo su momento, Martin. Todavía parece un hermoso pájaro blanco, con los versos de D'Annunzio sobre los días felices encima de la puerta. Pero él murió y yo soy vieja. -Con el rostro entre las flores miró tímidamente a Bora-. Quiero que tengas la llave.
Guidi estaba poniéndose los pantalones cuando la puerta principal se abrió y a continuación se oyó la voz chillona de la signora Carmela, que se quejaba a su marido de una cosa u otra. Se quedó helado. ¿Cómo no se le había ocurrido que volverían pronto? Por un momento fue incapaz de pensar en una forma de escapar.
– No digas nada -susurró Francesca, y a él le pareció notar cierta ironía compasiva en su tono.
La joven se puso el vestido de estar por casa y salió de la habitación cerrando la puerta tras de sí. Guidi la oyó explicar a los Maiuli que el inspector había pasado por allí (tenía que justificar la presencia del maletín en la mesa de la cocina) y se había marchado de nuevo; no volvería para comer y no debían preocuparse por él. Cuando regresó al dormitorio, limpió la sábana con una toallita húmeda.
– Puede que ellos sean tontos, pero la criada no -murmuró a Guidi, que permanecía de pie con aire avergonzado-. Ahora espera hasta que se echen la siesta y entonces finges que vienes de la calle. No se enterarán de nada.
El inspector se sentó en el silloncito del rincón sin decir palabra. El orgasmo y la escena con Caruso lo habían dejado agotado; además, se sentía humillado, en tanto que Francesca parecía tranquila e incluso divertida por las circunstancias mientras, con las piernas cruzadas sobre el lado seco de la cama, empezaba a leer un giallo, una novelita policiaca, sin mirarle siquiera.
Guidi la observó. Ahora todo era diferente y su rencor resultaba inútil. Ella lo tenía en sus manos. El se lo había permitido y ahora, escondido en su habitación, se daba cuenta de que Francesca lo tenía en sus manos en más de un sentido. Intentó sentirse enfadado, pero eso era también una farsa. Observó cómo pasaba las páginas tras humedecerse la punta del dedo con la lengua. El giallo se llamaba L'inafferrabile, un título que en cualquier otro momento le hubiese parecido risiblemente irónico. Necesitaba un cigarrillo, pero ella no fumaba y temía que los Maiuli oliesen el humo y sospechasen. Francesca, que nunca ayudaba en las tareas domésticas, parecía no reparar en el ruido que hacía la signora Carmela mientras preparaba la comida en la cocina. Lleno de odio hacia sí mismo, Guidi la observaba.
11 DE MARZO
El sábado por la mañana, Pompilia Marasca estaba sacando brillo a la aldaba de su puerta cuando Guidi salió del piso para comprar el periódico.
– ¿Hoy no trabaja, inspector?
El ni siquiera levantó la vista.
– Me he tomado el día libre.
– Vaya, en esa casa todo el mundo libra del trabajo. La signorina Lippi lleva diez días sin acudir a él.
Guidi se rindió y decidió seguirle la corriente.
– ¿Y usted cómo lo sabe?
– Fui a comprar unos sobres ayer y el dependiente de la tienda me lo dijo.
– Quizá tiene unos días de vacaciones. Pregúntele a ella.
La mujer pasó cariñosamente su mano grasienta sobre el llamador en forma de pera.
– Sí, seguro que es eso.
12 DE MARZO
Era una tarde lluviosa de domingo y se celebraba el aniversario de la coronación de Pío XII en la plaza de San Pedro. Maelzer había prohibido que los oficiales asistieran al acto y se habían apostado centinelas en los puentes para asegurar el cumplimiento de la orden. Bora, a quien habría encantado ver de nuevo a la señora Murphy, oía el discurso del Papa por la radio y se lo traducía a Westphal, así como los ocasionales lemas antialemanes que coreaban las tres mil personas congregadas. Cuando llegó un ordenanza para entregar uno de los folletos encontrados en la plaza, se lo tradujo también. Estaba firmado por el grupo comunista Unione e Libertà.
18 DE MARZO
A pesar del dolor en el brazo izquierdo, más agudo que de costumbre, Bora llevaba cinco horas trabajando cuando, antes del mediodía, sonó la alarma antiaérea. Westphal se hallaba en Soratte, y sobre el escritorio había pilas de informes relativos a la línea de Cassino, que se venía abajo. Como siempre, Bora se negó a salir de su despacho, pero pidió a su secretaria que se uniera a los demás en el refugio. Al otro lado de la puerta abierta ella levantó la vista de la máquina de escribir y dijo que se quedaba también. Las bombas cayeron muy cerca esta vez. El rugido de los motores y el estrépito de las explosiones hacían difícil identificar de dónde procedían. Bora suponía que el objetivo era la vía férrea del este, pero las cargas parecían explotar incluso fuera de ese perímetro, a no más de seiscientos metros de distancia. No había nada que hacer. Después de Aprilia tenía una visión más que fatalista de los ataques aéreos. Encendió un cigarrillo y continuó trabajando.
En un momento dado la jefatura del mando alemán pareció a punto de hundirse en sus propios cimientos. Ciudad abierta o no, Bora pensó que el Flora bien podía ser el siguiente objetivo de los bombarderos. Su secretaria entró, más pálida que serena, y se sentó al otro lado del escritorio. Bora le tendió un cigarrillo y, al ver que le temblaba demasiado la mano para prenderlo, se lo encendió. Permanecieron una hora sentados y luego (eran las doce y media) el ayudante de campo subió a la azotea para ver qué barrio habían atacado. Cuando volvió, Dollmann estaba en su despacho, con su aspecto impecable de siempre. Quitándose el abrigo, el SS preguntó:
– ¿Qué ha visto desde arriba?
– Hay una columna de humo negro hacia el este, fuera de Porta Pia. Parece que han atacado via Nomentana y los hospitales universitarios. Debemos organizar alguna ayuda.
Dollmann se quedó mirándolo.
– Lo único que podemos hacer por los romanos es abandonar Roma, y ahora mismo es imposible. De hecho han atacado via Messina, y también via Nomentana, piazza Galeno y al menos un ala entera del hospital policlínico de via Regina Margherita. Es un amasijo de cristales rotos y escombros, con tuberías de agua reventadas por todas partes. La gente que guardaba cola para comprar comida ha volado en pedazos. No sé cuántos heridos hay. Es lo peor que he presenciado en Roma. En los próximos días veremos numerosos desplazados por las calles. -Cerró suavemente la puerta del despacho con el pie-. En realidad he venido en misión caritativa. Voy a librar a su viejo amigo Foa de las garras de Kappler. Incluso las manos de Caruso son mejores en este caso. -Le guiñó un ojo sin simpatía alguna-. Ahora me debe una, mayor Bora.
***
20 DE MARZO
El lunes, cuando el jefe de policía menos lo esperaba, Bora entró en su despacho sin anunciarse con una copia del informe de Guidi en la mano.
– Ha llegado a oídos del general Westphal la minuciosidad con que su oficina está llevando a cabo la investigación de la muerte de nuestra compatriota Magda Reiner. Estoy aquí para expresar el agradecimiento del general al inspector Guidi por un trabajo bien hecho.
Caruso pareció tragar un trozo de comida repugnante.
– Esta visita inesperada, mayor… -empezó, pero la actitud de Bora le disuadió de continuar en aquel tono-. Lamento no poder compartir la opinión de su jefe -dijo-. He asignado el caso a otra persona. El inspector Guidi perdió algunas pistas importantes. Cometió graves descuidos. Estoy seguro de que ustedes quieren que se haga justicia, y se hará.
Bora sacó de su maletín la declaración escrita de Sciaba y, en lugar de entregársela, la colocó ante la cara de Caruso.
– Estamos totalmente de acuerdo. Por supuesto, cualquier fechoría cometida en el seno de la policía italiana hace que nos resulte imposible confiar en ninguno de sus miembros. Tengo órdenes de asumir de inmediato un papel más activo en la investigación. Por lo tanto, estoy aquí para recoger todas las pruebas y documentos del caso.
Caruso todavía estaba leyendo.
– ¿Qué es esto? -exclamó airado-. ¿Guidi ha ido a suplicar a su puerta?
– En absoluto. -Bora volvió a guardar el documento en el maletín-. No veo al inspector desde hace más de una semana. ¿Puede decirme dónde se encuentra?
– En su casa, supongo. Está suspendido.
– Comprendo. Queremos que se reincorpore.
Con su habitual bravuconería, Caruso dio una palmada en el escritorio.
– ¡Mire, mayor, yo tengo grado de general, y le recuerdo cuál es su posición!
– Mi posición es representar tanto al general Westphal como al mariscal de campo Kesselring, cuyos deseos he expresado. Si prefiere una orden directa, puedo conseguirla también. Por favor, sea tan amable de llamar al inspector Guidi para comunicarle su restitución, mientras yo me llevo todo el material del caso Reiner.
Caruso se puso en pie de un brinco.
– ¡Esto es un ultraje! ¡No se atreverá usted a tocar nuestros archivos!
– No. Tengo dos hombres fuera que lo harán por mí.
Momentos después, la signora Carmela anunciaba a Guidi que tenía una llamada.
– Es para usted.
La última voz que el inspector esperaba oír era la de Caruso. La penúltima, la de Bora, que le telefoneó al cabo de media hora para invitarlo a comer.
Guidi comprendió que era improbable que se tratase de una coincidencia.
– Mayor -dijo con irritación-, acaban de reintegrarme a mi puesto después de retirarme del caso. ¿Tiene usted algo que ver?
– Dios me libre. Sólo me ocupo de mis propios asuntos. Le llamo porque no me gusta comer solo.
Al final Guidi agradeció la invitación. En el Hotel d'Italia todas las demás mesas estaban ocupadas por hombres de uniforme. Bora se lo hizo notar amablemente.
– Espero que no le importe que hayamos quedado aquí, donde estoy en familia, por así decirlo. Corren tiempos difíciles y nosotros tenemos una desventaja con respecto a los romanos: nos bombardean desde abajo también.
El inspector se sentó tras echar una ojeada alrededor para ver si por casualidad Rau estaba allí. Tal como Francesca había dicho, el joven no se dejaba ver desde el día 10, cuando ocurrió el atentado en via Tomacelli. Prefería no sacar conclusiones de aquel hecho. Al otro lado de la mesa, Bora parecía tranquilo y descansado, perocuando el camarero sirvió las bebidas se tomó tres aspirinas con un vaso de agua.
– Tengo que decírselo, Guidi. Le veo distinto.
– ¿Ah, sí? -El inspector se avergonzó al oír aquellas palabras, pues pensó que Bora observaba en él una especie de alivio sexual-. No imagino el motivo.
– No lo sé. Parece preocupado. Caruso debió de hacerle pasar un mal trago.
Guidi se apresuró a asentir.
– No quería mostrarme tan brusco por teléfono, mayor. El caso es que mañana vuelvo a via Boccaccio. Pensé que usted tenía algo que ver con eso.
Bora repitió que no era así. Sin embargo, su amabilidad se replegó y se tornó reservada. Comieron hablando de trivialidades, hasta que el alemán volvió a sacar el tema.
– Bueno, ¿mantendrá su decisión de investigar el caso de Magda hasta el final?
– No sólo eso. Aunque estaba relevado de toda obligación, comprobé las facturas de comercios de Roma encontradas en el apartamento de Reiner. Una es de una zapatería de via del Lavatore y la otra de una tienda de ropa que se llama Vernati.
– ¿Y?
– Bien, el primer establecimiento, cuyo lema es «Desde la muerte… a una vida fuerte y resistente», supongo que refiriéndose al cuero que usan, hace calzado de caballero y señora. Allí compró un par de zapatos de hombre con suela de goma. En cuanto a Vernati, hay tres tiendas con ese nombre, y Magda fue a la mayor de todas, Alla Primavera!, en via Nazionale. Es una tienda de ropa masculina. Compró unos pantalones, una camisa y un abrigo el quince de diciembre. Todo de buena calidad.
Bora le miró intrigado.
– ¿Ah, sí? ¿De qué talla?
– Ni la de Merlo ni la de Sutor, por lo que puedo juzgar. Más bien la suya, diría yo.
Como Bora se mostró entre divertido y enfadado, Guidi se apresuró a añadir:
– Quiero decir para un hombre más alto que la media. Además he averiguado que, a pesar de todos sus defectos privados, Merlo se muestra implacable con la corrupción dentro del partido en Roma. Esto explica algunas cosas, ¿no cree?
Bora, que manejaba el cuchillo y el tenedor con dificultad, dejó ambos con impaciencia. Por un momento la frustración se reflejó en su rostro.
– Sólo si podemos conectar con la muerte de Magda al misterioso receptor de las ropas, que puede o no ser el inquilino secreto -repuso-. No puede esperar demasiada colaboración por nuestra parte si empieza a investigar a Sutor o a cualquier otro alemán.
– Lo sé. Además, no hay motivos para suponer que Magda sabía que había alguien escondido en el siete B.
En aquel momento, mientras estaban allí sentados, Guidi tuvo la extravagante tentación de explicar a Bora el verdadero motivo de su preocupación: que detestaba tener que mentir a los Maiuli, que Francesca seguía mostrándose tan indiferente con él como antes y que la noche anterior había conseguido lo que se podría llamar masturbarse dentro de ella, silenciando cualquier sonido, temeroso de que la signora Carmela pudiese oírlos. Aunque hubiesen sido amigos, no era algo que pudiese contar a Bora mientras comían. Observó la cara bien afeitada de los alemanes sentados a sus mesas, con el cabello tan corto que dejaba al descubierto la nuca rosada y las sienes huesudas. ¿Iría Rau por ellos? De pronto estar allí sentado le produjo repugnancia. La confianza de Bora le hacía sentirse culpable, pero también le llenaba de animadversión. Veía la fragilidad de la vida humana en aquella relajación, además de la imposibilidad de avisarle, porque no quería hacerlo. ¿Y si…?, ¿y si…?, pensaba. ¿Qué haría si Francesca le dijera que el próximo al que tenían previsto matar era Bora?
– Mire, he reflexionado mucho. -La serena voz del alemán llegó a él-. Y he llegado al menos a una conclusión por lo que a mí respecta. Ante los americanos me rendiría. Ante los ingleses, quizá. Ante los rusos o la resistencia, jamás. La única forma quetendrán de atraparme es con un agujero en la cabeza, y no me importaría hacérmelo yo mismo.
Guidi miró alrededor.
– Mayor, podrían oírle…
– ¿Y qué? Tenernos que considerar todas las posibilidades. Estoy seguro de que los americanos lo hacen. Y sé que la resistencia también.
5
22 DE MARZO
El miércoles, la primera edición de Il Messaggero fue retirada después de que Bora tradujera para Westphal el editorial titulado: «Por qué bombardean Roma», donde se sugería indirectamente a los alemanes el traslado de los posibles objetivos de futuros bombardeos aliados. La segunda edición apareció sin dicho artículo, pero Francesca ya había conseguido varios ejemplares.
El día transcurría con lentitud. Estaba nublado y hacía frío, aunque ya sobraba el abrigo y las mujeres empezaban a vestirse con colores más vivos. Guidi se había instalado de nuevo en su oficina de via Boccaccio, al pie de via Rasella.
Bora, que tenía una comida de trabajo con Dollmann, aprovechó la oportunidad para mencionar que todavía no habían trasladado al general Foa a la cárcel italiana.
Dollmann refunfuñó.
– ¿Por qué está obsesionado con ese viejo? Olvide la idea de sacarlo de los Mataderos. Está acabado.
– Me lo prometió, coronel. No soporto saber que están torturándolo por hacer lo que usted o yo haríamos en las mismas circunstancias: proteger a nuestros hermanos oficiales. Tiene la misma edad que mi padre.
– Vamos, déjelo ya. Su padre era un famoso director de orquesta y está muerto. En cuanto al insensato de su padrastro, tendrá usted mucha suerte si no acaba metiéndole en un lío, como cabe esperar de esos monárquicos prusianos que empezaron a escribir un diario como solteronas a los dieciocho años en Lichterfeld y nunca lo han dejado.
– Yo escribo un diario -explicó Bora-. Y además en inglés.
– ¿Habla de temas políticos?
– No. Me temo que son una serie de impresiones sobre personas y lugares, al estilo de una solterona.
– Eso también puede tener un sentido político. -El tono de Dollmann era burlón pero amistoso-. ¿Me menciona en su diario?
– Sí. ¿Hablará con Himmler sobre Foa?
– Por supuesto que no. ¿Y qué dice de mí?
Bora bebió un trago de agua.
– Que es un hombre con el alma tripartita.
– ¿Ah, sí? ¿Y cuál de ellas domina, la racional, la irascible…?
– En realidad creo que la concupiscente, aunque no lo he reflejado en el papel.
Dollmann se reclinó en la silla y, si se sentía molesto, lo disimuló como quien embellece con adornos un trozo de feo metal.
– Procuro mi bienestar. ¿Usted no?
– No. Mi esposa cree que soy autodestructivo.
Había una fría y cauta oferta de alianza en las palabras que Dollmann pronunció a continuación:
– Dé gracias por tener a los ángeles custodios de los ayudantes de campo… die hochheilige Lampassen. -Se refería a las bandas escarlata de los pantalones de Bora.
– Les rezo a menudo.
– Bien. Reserve toda una hoja en su diario para mañana; ambos estamos invitados a las celebraciones fascistas. Podrá escribir un verdadero bestiario.
Bora sirvió vino al SS.
– El general Wolffle miraría con buenos ojos si presentase el caso de Foa ante el comisario del Reich. El tiene relación con Himmler, pero usted es su amigo.
– Creo que hace usted esto únicamente para incordiar a Kappler. Si ése fuera el motivo, y sólo ése, quizá podría pensarlo.
– ¿Qué otra razón podría haber?
Dollmann se echó a reír.
– Hohmann le enseñó bien. Ya veremos. En todo caso, le daré un consejo, mayor: si no lo hace ya, mantenga su diario cerrado bajo llave y sea amable conmigo en él.
23 DE MARZO
Bora despertó mucho antes del amanecer empapado en sudor.
Todavía estaba oscuro como boca de lobo y la habitación era un vacío indescifrable. Había tenido la pesadilla de siempre, pero los detalles habían sido tan vívidos que aún le parecía oler el metal quemado y notar la resistencia de la cabina del avión agrietada y llena de sangre bajo sus puños mientras intentaba abrirla. Sin embargo, no veía a su hermano en el interior. Luego la escalera de caracol, el animal que lo perseguía, que le alcanzaba, sin la menor esperanza de poder escapar.
La manecilla fosforescente de su reloj marcaba las cinco en punto cuando se levantó. «Un lobo -pensó-, el animal es un lobo.» Se afeitó bajo la ducha (el agua estaba casi fría y caía poca), se vistió y bajó por las escaleras para tomar una taza de café. «Y es hembra.»
A aquella hora no había nadie en el bar, excepto la camarera, que parecía haber pasado una mala noche.
A Bora le esperaba un día largo y ajetreado. Repasó su agenda mientras el silbido de la máquina de café parecía lo único que impedía que la mujer se quedara dormida. Sus obligaciones empezaban a las seis, hora en que debía acudir a la oficina; a las siete y cuarto, despacho con el general Westphal sobre las últimas novedades; a las siete y media, reunión con el general Maelzer en el Excelsior; entre las 8.45 y las nueve se le esperaba en el Centocelle, donde las fuerzas aéreas evaluaban los daños que había sufrido el aeropuerto durante el último ataque. A mediodía, una comida rápida con Westphal antes de que el general partiese hacia Soratte y lectura crítica de la prensa romana. Antes de las dos debía asistir alas celebraciones fascistas, bien en el Ministerio de las Corporaciones (los alemanes habían conseguido convencer a los italianos de que se congregaran allí, en lugar de en el teatro Adriano) o en el palacio de Exposiciones. Después debía partir hacia Soratte para reunirse con Westphal y esperar a que Kesselring volviera de Anzio.
Se bebió el café y salió del hotel, donde le aguardaba su chófer. A medida que se alejaban en la luz grisácea que precede al amanecer, echó un vistazo a via Rasella, donde los adoquines descendían como escamas de pescado hacia la comisaría y las oficinas de Il Messaggero.
Mientras el ayudante de campo despachaba con Westphal, Guidi llegó a via Boccaccio, esquina con via Rasella, y empezó a trabajar. En el Excelsior, el Rey de Roma todavía no se había levantado de la cama a las siete y media, de modo que Bora lo esperó mirando de reojo a las personas que poblaban el hotel a aquella hora de la mañana. Reconoció al ministro del Interior, a varios oficiales que aparecían siempre que había comida gratis y al menos a dos estrellas de cine que, según había oído, tomaban drogas y, en consecuencia, tenían los ojos vidriosos. El general Maelzer le recibió a las 7.50 con el mal humor propio de quien sufre de resaca.
Mientras Bora cambiaba una rueda pinchada de camino al aeropuerto de Centocelle, Guidi telefoneaba a la signora Carmela para ver si Francesca había vuelto a casa.
– Pues no, no ha venido, pero acaba de llamar, y la verdad es que estoy muy preocupada. Ha dicho que no podía decirme desde dónde llamaba y que no la esperase pronto. No es la primera vez que lo hace, pero lo cierto es que su voz sonaba muy extraña.
Guidi colgó con un gusto amargo en la boca. Tenía delante las esquemáticas notas que había tomado sobre Antonio Rau. Nacido en Arbatax, en la costa de Cerdeña, soltero, oficialmente sin empleo. Su padre había sido minero en Austria, donde se había casado, lo que explicaba el conocimiento que tenía el joven de la lengua alemana. Nunca había ido a la universidad y sus padres no vivían cerca de San Lorenzo. ¿Estaría Francesca con él, y por qué?
– ¿Qué tal es la seguridad en el palacio de los Gremios? -preguntó a Danza.
– Máxima, inspector. Además se oficiará una misa en Santa María de la Misericordia; la Guardia Republicana Fascista se ocupa de la vigilancia allí. En via Nazionale tienen preparado otro acto y la PAI ha cortado todas las entradas a la calle.
– Bien. -Guidi se levantó del escritorio y caminó hacia la ventana. A la izquierda se veían los escalones que conducían a via dei Giardini. En el húmedo cielo primaveral las primeras golondrinas volaban como lanzaderas en un telar.
En Centocelle, la combinación de insignias en los uniformes de los oficiales de las fuerzas aéreas era demasiado parecida a la que había llevado su hermano para que Bora las mirara. Con la vista baja escuchó a los pilotos que pedían que se reparasen las pistas de aterrizaje y tomó notas.
A las 11.30 un colega de Guidi se dirigió hacia el cine que había en la misma calle para ver una película.
– Es más barato que comer, y de todos modos ya no queda nada bueno para llevarse a la boca -le dijo.
A mediodía Westphal le comentó enfadado que deberían cerrar Il Giornale d'Italia.
– ¡Esto es lo que pasa cuando el fundador de un periódico es medio judío y medio inglés! «Obstinada defensa de la Línea Gótica», ¿eh? Quiero llamar al editor y preguntarle quién ha escrito esto.
La Mostra della Rivoluzione Fascista había tenido su sede hasta hacía poco en el palacio de Exposiciones de via Nazionale, la larga calle que conecta las termas de Diocleciano con el mercado de Trajano. Bora se dirigió directamente allí a la una en punto y observó que había controles de seguridad en cada intersección.
Los guardias de la milicia se alineaban en los escalones de la entrada con sus uniformes negros. En el interior ya había varios invitados. Inevitablemente todos acababan hablando de glorias pasadas, a falta de otras presentes, y Bora dio gracias por no haber tenido que asistir al juramento oficial de Pietro Caruso en el Ministerio de las Corporaciones. Y le fue mucho mejor que a los que, después de la ceremonia, se excedieron con la comida y el vino en el Excelsior. Siempre procuraba asistir a los actos tediosos con el estómago vacío y, como su comida con Westphal había sido frugal, su larga experiencia en las reuniones políticas le permitió contener los bostezos tragando saliva a menudo.
El orador de las dos, por desgracia, era un anciano con una sola pierna cuya nobleza de sentimientos se veía empañada por su acento del sur y una insoportable verborrea.
– Caramba, qué aburrimiento -susurró alguien detrás de Bora.
La acumulación de símiles, hipérboles y citas continuó durante más de una hora, sin que Bora prestara atención a lo que el anciano decía. Con la muñeca izquierda cogida con la otra mano, había adoptado una rígida inmovilidad que le permitía pensar en otras cosas. Como siempre que se sentía tenso o estresado, notaba un dolor sordo en el brazo izquierdo, una advertencia de las agudas punzadas que de improviso podían despertarse en los músculos y nervios seccionados. Por su mente pasaban pensamientos sobre el viaje a Soratte y la señora Murphy, y sobre el sufrimiento que debía de soportar un hombre con la pierna amputada desde la ingle.
– Me gustaría que alguien le quitase las muletas de los sobacos.
Esta vez Bora reconoció la voz de Sutor a su espalda. Miró hacia atrás para ver si Dollmann estaba allí también, pero no estaba. Sutor susurró:
– ¿Qué demonios está diciendo ese viejo idiota? Alguien debería meterle un pie en la boca. -Sin embargo, tuvieron que soportar el discurso hasta el final y aplaudir.
Después, cuando Bora estaba a punto de irse, Sutor le habló de una fiesta en la embajada alemana, en Villa Wolkonsky.
– Si es esta noche, no puedo -dijo.
– Es mañana por la noche, y lo bueno es lo que viene después.
– No tengo objeciones. ¿Dónde es eso que viene después?
– En casa de Lola, en el campo, y durará toda la noche a causa del toque de queda.
Bora sabía que Lola era la amante actual de Sutor.
– ¿Cómo llego hasta allí?
Sutor le dio las indicaciones.
– A las siete en punto. Habrá intelectuales y gente del cine, y puede contar con que varias mujeres estarán drogadas. -Sonrió-. Por la mañana no sabrán qué les ha pasado ni quién se lo ha hecho.
Se habían acercado a la ventana mientras hablaban. Ambos se alarmaron al percibir la vibración de los cristales debido a cuatro explosiones cercanas. Por puro hábito, Bora miró qué hora era: las 3.35. Lo primero que pensó fue que la batería antiaérea estaba disparando a aviones enemigos. Un grupo de palomas alzó el vuelo desordenadamente desde el jardín del Ministerio del Interior. Sutor le apremió para que mirase.
– ¿Qué ha ocurrido?
Para entonces los militares estaban revolucionados, mirando hacia su derecha y empuñando los fusiles.
– ¡Se ha oído una explosión detrás de nosotros! -exclamó Sutor, y se apartó precipitadamente de la ventana.
Antes que los demás, ambos oficiales salieron corriendo del salón. Sutor fue en busca de un teléfono y Bora salió del edificio, donde los milicianos, nerviosos, decían tonterías.
– ¡Han volado el Excelsior! -le comentaron.
Bora subió al coche y pidió al conductor que bajase por via Quattro Fontane hasta via Veneto. El automóvil pasó a toda velocidad junto a las tensas tropas de los controles de seguridad y dejó atrás la iglesia americana y el edificio del Ministerio de la Guerra. Allí Bora se dio cuenta de que ni el Excelsior ni el Flora ni el Ministerio de las Corporaciones habían sido los objetivos del ataque. Una columna de humo oscuro se elevaba del tramo de via Rasella donde se encontraba el Hotel d'Italia, y había un autobús volcado y gente que intentaba salir de él. Bora ordenó al conductor que girara a la izquierda y se aproximara a la calle desde el lado opuesto, por la paralela via dei Giardini.
Mientras se apeaba del vehículo, una ráfaga de metralla barrió los escalones que conducían a via Boccaccio. Bora disparó a ciegas. Desde allí no podía ver el principio de via Rasella. A medio camino de la pendiente, unos jirones de humo oscurecían la zona de la explosión, de donde descendía una espuma rojiza de sangre y aguas residuales. Bora pasó por encima de esa masa resbaladiza en dirección a la aullante puerta del infierno.
El pavimento había volado en pedazos. La sangre salpicaba las paredes de las casas hasta una altura de más de dos metros, y trozos desmembrados de cuerpos humanos se desangraban sobre los adoquines. Algunos hombres chillaban mientras se arrastraban bañados en su propia sangre. Los gritos, los olores y las imágenes le abrumaron por un momento como un angustioso regreso al pasado. Sin embargo, los incesantes disparos lo obligaron a mantener el control.
– ¡Bloqueen el extremo occidental! -ordenó a una docena de soldados que daban vueltas y disparaban a las ventanas. Abriéndose paso entre ellos a base de empellones, entró en una casa al azar. Ante los aterrorizados propietarios, cogió un teléfono e informó a Soratte de que un batallón de las SS acababa de ser diezmado cerca de via Veneto.
Cuando volvió a la calle, Maelzer y Dollmann habían llegado desde el Excelsior. El primero estaba borracho y clamaba venganza. Los médicos se arrodillaban en la sangre y pedían camillas.
Sutor también había llegado. Estaba aturdido, paralizado al ver los intestinos de un hombre sobre el pavimento.
– Ayúdeme -dijo Bora desabrochándose el cinturón-. No puedo hacerlo con una sola mano.
Juntos aplicaron un torniquete a un soldado en la pierna, arrancada desde la rodilla. Acabaron con las mangas y los dobladillos de las guerreras empapados de sangre, y con trozos de carne pegados a los dedos. Sutor se arqueó y apenas tuvo tiempo de apartarse antes de empezar a vomitar. Bora pensó que era un cobarde, aunque sólo el estómago vacío le impedía hacer lo mismo. Oía a Maelzer vociferar histéricamente y cómo Dollmann intentaba calmarle. El ejército y las SS ocuparon toda la calle y entraron a la fuerza en los edificios afectados por la explosión. Entonces comenzaron a oírse fuertes gritos y llantos procedentes de las casas.
– ¡Que vengan más médicos! -exclamó Bora-. ¡Bloqueen las calles, maldita sea!
Dollmann le hizo girar en redondo y Bora advirtió que estaba exasperado.
– Intente calmar a esa cotorra de Maelzer, o toda la manzana acabará saltando por los aires. Vienen ingenieros a sus órdenes con cargas suficientes para hacerlo.
Bora se sintió cercano al pánico.
– ¿Qué puedo decirle yo que usted no le haya dicho ya, Standartenführer?
No obstante, fue al lugar donde Maelzer se secaba la cara, exhausto después de gritar al cónsul alemán. Bastó que Bora se dirigiese a él para que empezara a despotricar de nuevo salpicando saliva alrededor.
– ¡No me diga lo que Kesselring debería o no saber, mayor! -Cuando el ayudante de campo intentó hablar de nuevo, exclamó-: ¡Cállese! ¡Si no cierra el pico, haré que le manden al frente ruso!
– Ya estuve allí.
La imprudencia de sus palabras sorprendió al propio Bora apenas las hubo pronunciado, pero Dollmann se adelantó para desviar la ira de Maelzer con una oportuna intervención.
La confusión era ahora extrema. Los ingenieros ya habían llegado. Los cadáveres se trasladaban a la acera, algunos a trozos, mientras multitud de detenidos era conducida con las manos detrás de la cabeza hasta via Quattro Fontane o se alineaba a las puertas del palazzo Barberini. El último en llegar a via Rasella, con una expresión de fría compostura, fue el teniente coronel Kappler.
A las cinco y cuarto Bora estaba de vuelta en el Flora, donde habló por teléfono con Westphal. El general, que acababa de llegar a Soratte, le informó sombríamente de que había recibido órdenes del cuartel general de Hitler en Rastenburg.
– Pide cincuenta por cada uno -dijo-. ¿Cuántos han muerto?
– Veinticinco, por lo menos. Algunos heridos están muy graves y probablemente morirán esta misma noche. En total calculo que habrá unos treinta o más.
– Eso supone mil quinientos rehenes. Demasiados, Bora. Demasiados. ¿Hemos capturado algún atacante?
Bora se quitó la guerrera y se quedó en camisa. La ropa salpicada de sangre estaba empapada por el sudor y se le pegaba a la piel.
– A menos que estuvieran entre los inquilinos de las casas circundantes, lo dudo. Aquello era un pandemónium y nadie acordonó las calles durante diez minutos o más. Estoy seguro de que utilizaron TNT, al menos veinte kilos. La explosión causó graves daños en las paredes de los edificios, y seguro que había otras cargas que arrojaron a mano. Está claro que participaron varias personas. Debían de estar en las esquinas de las calles perpendiculares a via Rasella, desde donde podían escapar rápidamente.
Westphal se quedó callado en el otro extremo de la línea, o bien hablaba con alguien tapando el auricular con la mano.
– ¿Se ha calmado el general Maelzer? -preguntó al cabo.
– Un poco.
– ¿Quién más está con usted?
– El coronel Dollmann acaba de llegar.
– Intente hablar con él.
Dollmann se hallaba en el umbral. Su enjuta y fea cara estaba llena de manchas y reflejaba cansancio.
– Tendrá suficiente para llenar el resto de su diario con esto. -Intentaba valientemente restar importancia a la situación.
– Coronel, coincidirá conmigo en que desgraciadamente este asunto es competencia del ejército, aunque el objetivo del ataque haya sido una unidad de las SS. Hasta ahora hemos recibido los consejos de políticos, diplomáticos y SS, pero en este caso la decisión debería corresponder a nuestro general Mackensen.
– Creo que más bien corresponderá al general Wolff, pero estoy de acuerdo con usted.
Bora no esperaba una aceptación tan rápida, de modo que se quedó desarmado.
– ¿Qué peso tendrá Mackensen en la toma de decisiones?
– No lo sé.
– El mariscal de campo tiene previsto volver a Soratte a las siete -dijo Bora-. Si debe usted ponerse en contacto con Alemania, espero que lo retrase hasta su regreso.
– Voy a la embajada ahora. Comprenderá que habrá una represalia.
– Lo comprendo, coronel.
Con los ojos cerrados, Dollmann respiró hondo. Bora se avergonzaba de su olor a sudor y sangre, pero Dollmann se llenaba la nariz con él.
– ¿Ah, sí? -dijo el coronel-. Pues yo no. -Se pasó las finas manos por las manchas rojas de las mejillas-. El propósito del ataque era hacernos reaccionar, y si Kappler no lo comprende, nos merecemos todos los problemas que vendrán a continuación. En cuanto a usted, mayor, si realmente quería poner furioso a Maelzer, tenía que haberle dicho que no existe ningún frente ruso al que poder mandarle. -Por un momento se miraron fijamente, oyendo cómo los teléfonos sonaban en el edificio a lúgubres intervalos. Luego dio unos golpecitos a Bora en el hombro con los nudillos-. Ha llegado el momento de matar. Que Dios nos ayude.
La signora Carmela pensó que Guidi entraba en casa, pero fue Francesca quien, sin aliento y con los ojos como platos, atravesó el salón corriendo en dirección a su dormitorio.
– ¿Está bien, querida? -Con pasitos cautelosos, la anciana se acercó a la habitación de la joven y se asomó.
Doblada en dos sobre la cama, Francesca sollozaba. La signora Carmela consiguió que le contara que los soldados alemanes la habían seguido un rato por la calle y habían estado a punto de atraparla. Había logrado despistarlos girando por via Paganini y escondiéndose en un portal.
– ¿Y por qué la seguían, pobrecilla? ¡Una joven que espera un bebé!
Al oír aquellas palabras, Francesca pasó de las lágrimas a la risa, una risa espantosa, sorda, que la puso tensa y rígida. La signora Carmela no conseguía que parase. Asustada, llamó a su marido.
– Tiene los nervios destrozados -dijo él, muy serio-. Necesita Aurum. -En casa de los Maiuli, aquel licor aromático era el último recurso, y lo que quedaba en la botella se guardaba celosamente bajo llave. El profesor vertió una dosis generosa en un vaso que su esposa tendió a Francesca-. Está fuera de sí, pobrecilla. Vamos a avisar al doctor.
Francesca se tomó la bebida.
– No. -Empezó a toser-. No avisen al doctor. A nadie. No estoy en casa para nadie. Tampoco quiero llamadas. Nadie, ¿comprenden? Ni siquiera mi madre. Ha pasado algo en el centro de la ciudad y los alemanes se han vuelto locos.
– Dios santo -musitó la signora Carmela-. Y el inspector Guidi no ha llegado todavía. -Se apartó de Francesca, que empezaba a serenarse y se secaba furiosamente las lágrimas del rostro-. ¿Dónde cree que puede estar?
– Y yo qué sé. -Temblando, Francesca se quitó los zapatos-. Estoy muy cansada, quiero dormir.
Aunque la pareja seguía allí, la chica se metió en la cama, se arropó y les dio la espalda.
Aquella misma tarde, poco después de las siete Bora telefoneó a Guidi para preguntarle por los disparos realizados desde la comisaría. Nadie atendió la llamada, de modo que probó suerte en via Paganini. Tímidamente la signora Carmela descolgó el auricular. El excelente italiano de Bora la tranquilizó y, pensando que se trataba de un amigo, compartió con él su preocupación por el inspector, que no había vuelto del trabajo.
– ¿Avisó de que volvería tarde?
– Al contrario. Le tocaba comprar el pan. Es un hombre muy considerado y no nos dejaría sin pan para cenar.
Bora colgó intranquilo.
A las nueve Westphal llamó desde Soratte: el mariscal de campo Kesselring había deliberado con Hitler y el jefe de la 14a División, el general Von Mackensen. Las represalias se reducirían a diez por cada alemán muerto. Bora telefoneó a la embajada con la esperanza de encontrar todavía allí a Dollmann, pero le dijeron que había salido hacia el Vaticano, de modo que llamó allí, pero el coronel ya se había marchado. Así pues, esperó hasta las diez y telefoneó a su apartamento.
Respondió Dollmann, quien al enterarse de la cifra final exclamó:
– ¡Qué descontrol! ¡Todavía no he tenido tiempo de hablar con el general Wolff.
De camino hacia el hotel Bora se detuvo a la entrada de via Rasella, cortada y fantasmagórica en la oscuridad. Las casas estaban vacías y silenciosas. En la esquina con via Boccaccio, la oficina de Seguridad Pública estaba cerrada. El cochecito de Guidi seguía aparcado delante, con todas las ventanillas rotas por los disparos.
24 DE MARZO
El sol salió entre el esplendor de innumerables nubecillas, pero Bora sentía una oscuridad nociva en su interior. No había pegado ojo en toda la noche y ahora experimentaba un dolor sordo. Decidió no tomar analgésicos porque podrían dejarlo adormilado y no podía permitírselo. Westphal no volvería de Soratte aquel día, cosa que ya esperaba. Kesselring estaba tomando importantes decisiones militares y probablemente visitaría de nuevo el frente de Anzio durante las horas siguientes.
Aunque se decía que las celdas de la muerte estaban llenas a rebosar, Bora sabía que no había suficientes reos condenados a la pena capital en las prisiones de Roma para cubrir el número de rehenes que debían ejecutar. La cifra de víctimas de las SS se había elevado durante la noche a treinta y dos, y se había enterado por Dollmann de que Kappler y Caruso habían discutido sobre lascuotas hasta muy tarde. No sabía qué pensar de la desaparición de Guidi, y con cierta esperanza volvió a llamar a su trabajo y a casa. El teléfono de la policía sonó sin que nadie descolgara. La signora Carmela se echó a llorar cuando él le preguntó si el inspector había regresado. A continuación se planteó si debía ponerse en contacto con Kappler, con quien no hablaba desde el día anterior. Una vez que Kappler recibiese órdenes, las llevaría a cabo con una firmeza inquebrantable, y no ganaría nada irritándolo. Intranquilo, Bora se sentó junto al teléfono, con la frente apoyada en la palma de la mano derecha, oyendo los incesantes disparos de cañón que resonaban desde Anzio.
A las siete y media fue a informar a Maelzer. Como el día anterior, le indicaron que esperase. Media hora después, cuando el general todavía no se había levantado de la mesa del desayuno, Bora se sintió intrigado al ver entrar a Caruso. El jefe de policía reparó en él, pero no dijo nada; con el rostro demacrado, pasó por su lado en dirección al mostrador del conserje. Bora supuso que iba a consultar con Maelzer y se dispuso a esperar aún más rato. Luego oyó a Caruso preguntar por el ministro del Interior y comprendió que la policía italiana rellenaría los nombres que faltaban en la lista mortal de Kappler.
Maelzer salió del comedor y se mostró sucinto y eficiente, como si la ira del día anterior ya estuviese aplacada. Parecía haber descansado bien. Le dijo a Bora que si el mariscal de campo hacía alguna pregunta, le informase de que se habían hecho cargo de todo. A mediodía ya habrían elegido la mayor parte de los nombres.
Bora preguntó quién ejecutaría materialmente la orden. Maelzer respondió que lo sabría a mediodía, lo que para el ayudante de campo significaba que no estaba seguro de si sería el ejército, las SS o los fascistas. ¿Y a quiénes incluirían en la lista? Maelzer habló atropelladamente. Criminales, miembros de la resistencia y judíos, trescientos treinta en total.
Desanimado, Bora se encaminaba hacia su maltrecho automóvil cuando se le ocurrió que Guidi podía estar entre los arrestados en via Rasella. La ira que había sentido por la apatía de la policía durante el ataque desapareció de pronto. Su mal presentimiento se agudizó cuando vio que no podía ponerse en contacto con nadie que tuviese autoridad en el Regina Coeli. Debía hablar con Kappler inmediatamente, pero la oscuridad que sentía en su interior crecía rápidamente.
Francesca desayunó en la cama, cuidada por la signora Carmela. Estaba muerta de hambre y, cuando terminó, pidió más. La anciana le explicó que sólo quedaban alubias y un trocito de pan, porque el inspector no había vuelto a casa ni había enviado los comestibles.
– Pues sigo teniendo hambre -exclamó Francesca-. ¿Por qué no manda al profesor a la tienda? Yo pago el alquiler, y la manutención va con la habitación. Si usted y su marido no quieren salir, pídanselo a algún vecino.
La signora Carmela no discutió. Al final fue Pompilia, la de los labios rojos, quien le dio una generosa ración de pan casi fresco y una pequeña corteza de queso, con indisimulada satisfacción por que se lo pidieran. Desde el umbral observó cómo la anciana volvía hacia su puerta.
– ¿Es que los tortolitos todavía no se han levantado para hacer ellos mismos la compra? -preguntó.
– No sé qué quiere decir con eso -exclamó la signora Carmela.
Francesca estaba al teléfono cuando volvió y rápidamente tapó el receptor.
– Me encuentro mucho mejor -dijo para tranquilizarla.
La signora Carmela puso el pan y el queso en un plato que dejó sobre la mesa de la cocina.
En via Tasso había un ambiente febril. Con un simple vistazo se advertía que varios oficiales habían trabajado toda la noche. Kappler había podido afeitarse, pero tenía los ojos vidriosos mientras entraba y salía una y otra vez de la habitación. Sutor lucía una rubia barba de días y bebía café con ávidos tragos.
– Eh, aquí está Bora -anunció a alguien que estaba en la oficina detrás de él, y que resultó ser el capitán Priebke-. Bora, ¿ha traído algunos nombres?
– No. Vengo a hablar con el coronel Kappler.
– ¿De qué? Estamos muy ocupados.
– Sospecho que un oficial de la policía italiana fue detenido por error en via Rasella.
– ¿Quién?
– Sandro Guidi.
– ¿El cara de caballo del caso Reiner? ¿Y qué demonios estaba haciendo en via Rasella?
Bora no respondió a la pregunta.
– Si estoy en lo cierto, es obvio que se trata de un error. Por favor, ¿puede echar un vistazo a la lista de detenidos?
El rostro de Sutor se ensombreció.
– ¿Qué busca en realidad, Bora? ¿Quién le envía?
– Vengo por mi cuenta. Yo trabajaba con ese hombre, ¿no lo recuerda?
– No tenemos una lista general de detenidos. -Bora sabía que era mentira, pero no podía hacer nada-. Tendrá que ir a Regina Coeli y ver si está allí. Tenemos otras cosas de las que preocuparnos.
Priebke se asomó fuera de la oficina con la mitad de la cara untada de crema de afeitar.
– Sí, ¿por qué no va a Regina Coeli, Bora?
La prisión se encontraba en la otra punta de la ciudad, al otro lado del Tíber. También allí la actividad era frenética, especialmente en el ala tercera, controlada por los alemanes. Hubo de esperar hasta que por fin alguien fue a hablar con él. No tenían ni idea de quiénes estaban en el grupo de más de doscientas personas que habían llevado al campo de detenidos en tránsito del Ministerio del Interior, y tampoco sabían si habían trasladado a alguno allí. No se permitía a nadie ver a los prisioneros. Tendría que pedírselo a los SS de via Tasso.
– Vengo de allí. Lo único que quiero es sacar a ese hombre de la cárcel si lo han traído aquí por error.
Mientras esperaba de nuevo, Bora miró su reloj. Eran las diez menos cuarto cuando apareció un teniente y le informó con cierta aspereza que no sabían nada de un hombre llamado Guidi. Se marchó. En el sombrío pasillo de la planta baja se vio acosado de nuevo por un presentimiento angustioso al que todavía no quería dar nombre. Aunque sabía que Sciaba estaba allí, se negó a preocuparse por él en aquel momento, porque recordó la promesa de Kappler de trasladarlo al ala italiana a finales de marzo. Y todavía no estaban a finales de marzo.
Al salir de la prisión se detuvo junto al puente para intentar serenarse. Contempló los rápidos remolinos que formaba el río en torno a los pilares, arrastrando el barro primaveral de las lluvias en las montañas y trocitos de hojas verdes. La ansiedad se estaba convirtiendo en algo físico, un pesimismo vigilante que nunca le había fallado. Desde abajo, el olor fresco y acre del agua se elevaba hasta los arcos del puente, por donde se colaban las golondrinas para recoger briznas con que construir sus nidos.
En aquellos momentos Kappler conferenciaba de nuevo con Caruso. Y todavía no tenían nombres suficientes en la lista.
De vuelta en via Tasso, Bora detuvo a Sutor en el vestíbulo.
– Me han dicho que Guidi ha sido arrestado -mintió-. Deme los papeles para sacarle.
El otro no se impacientó al principio. Fue a su escritorio y cogió la lista de rehenes que iban a ser fusilados por la tarde. Le echó un vistazo y alzó una página para que Bora la viese.
– Ha llegado demasiado tarde.
Bora la leyó y se le secó la boca.
– No puede hablar en serio, capitán. -Le costó controlar la voz-. El general Maelzer me dio su palabra de que sólo se incluiría a criminales.
– Caruso ha propuesto el nombre. Es todo legal, Bora.
– ¡Y una mierda! -Sabía que estaba levantando la voz, pero lo hizo de todos modos, sin importarle la gente que había en la oficina-. Debe retirar ese nombre de la lista, ¿me entiende?
– Conténgase.
– ¡Quite ese nombre de la lista ahora mismo!
Sutor adoptó una actitud amenazadora mientras se acercaba a Bora.
– Llevamos doce horas trabajando en esto. ¿Qué le pasa? ¿Se ha vuelto loco o es que está enamorado de ese Guidi?
– ¡Quite ese nombre, Sutor!
El otro contuvo el aliento.
– Sólo si pone usted su nombre en lugar del suyo.
Estuvieron a punto de llegar a las manos. Bora salió furioso del edificio, con un frenético remolino de ideas en la mente: apelar a Maelzer, a la embajada o al Vaticano. Llamar directamente a Wolff… Como si alguno de aquellos intentos pudiese funcionar.
Ante la impasible mirada de los SS apostados en la puerta, se tranquilizó y entró en su coche. Se puso un cigarrillo en los labios. Sin encenderlo, condujo hasta la plaza de San Juan de Letrán y tomó la carretera para salir de Roma.
Francesca se había lavado el pelo en el lavabo. Sentada en el borde de la bañera, empezó a secárselo con una toalla. Aunque no tenía ningún espejo de cuerpo entero, sabía que cada vez estaba más gorda. Ya no podía abrocharse ningún vestido. Gracias a Dios sólo quedaban ocho semanas. El día anterior había pasado mucho miedo y se había salvado por los pelos, pero ya estaba bien. No habían cogido a nadie. No se había dado ningún nombre. Por la mañana había hablado con el contacto de Rau y comprendido por su código preestablecido que también él estaba bien y que ya había salido de Roma. Volvería o no según se desarrollasen los acontecimientos. Los periódicos de la mañana no daban cuenta del ataque, y en la radio tampoco habían dicho nada. Eso significaba que los alemanes estaban desorientados y no se ponían de acuerdo sobre qué hacer a continuación.
Sopesó la posibilidad de que Guidi participara en la investigación del ataque, pero era bastante improbable. Seguramente se había marchado de Roma después de decidir por fin cuál era su bando. Acabó de secarse el pelo y salió del baño.
– Voy a dar un paseo -anunció a los Maiuli desde la puerta de su habitación-. Hace un día muy bueno y soleado.
***
Lo único que Bora sabía era que el mariscal de campo Kesselring estaba en el frente de Anzio o volvía ya desde éste, posiblemente a través de los pueblos antaño pintorescos y prósperos de los montes Albani. Alcanzarle en la zona de batalla era una idea desesperada, pero decidió ir directamente a Genzano, a unos treinta y cinco kilómetros, el más lejano de los pueblos de los montes; eso le permitiría trazar el camino de regreso a través del resto de pueblos sí no lo encontraba allí.
El campo estaba en aquella estación del año en que cada hora imprime un cambio en el color, una intensidad distinta al verde. Los almendros estaban preñados de flores blancas a lo largo de las laderas y los escarpados espolones de antiguos torrentes de lava. En otro momento el paisaje le habría maravillado; ahora no le interesaba en absoluto. Cuando un avión de reconocimiento americano empezó a sobrevolar la carretera estatal por donde conducía, hizo caso omiso de él. Durante un rato siguió a su coche a no más de quince metros de altura, luego se apartó y se alejó.
Los volcanes que salpicaban como burbujas los campos que se encontraban al sudoeste de la ciudad estaban extintos desde hacía mucho tiempo y se habían llenado de agua, por lo que ahora eran lagos redondos y de bordes empinados que brillaban como espejos. Sus costados estaban cubiertos por una masa espesa e ininterrumpida de vegetación en la que sólo recientemente las bombas habían dejado cicatrices, con algunos claros aquí y allá. Mientras se dirigía hacia los verdes montículos, Bora pasó junto a incontables ruinas antiguas y modernas, sin fijarse en ninguna. Eran casi las once. En poco más de cuatro horas tendrían lugar las ejecuciones.
Genzano estaba enclavado en el borde exterior del menor de los dos cráteres, forrado de viñedos. Bora aceleró por la carretera que conducía al centro antiguo de la localidad, echando algún que otro vistazo a la borrosa imagen de la ciudad de Roma, que aparecía abajo como una interminable playa de guijarros, hasta que al tomar la curva desapareció de la vista. Las casas que flanqueaban la calle estaban pintadas de naranja pálido y amarillo. En aquel lugarreinaba una especie de intemporalidad, aunque el fragor del frente era continuo y el humo que se elevaba de él se divisaba en la llanura, hacia el mar, a menos de veinte kilómetros de distancia. Había una patrulla del ejército en la plaza y Bora se detuvo ante ellos.
Le escucharon con atención. Habían escoltado al mariscal de campo a la ciudad; estaba comiendo en el restaurante Stella d'Italia. Bora miró hacia el lugar donde señalaban los soldados y fue a aparcar junto a la entrada. Los coches del ejército que llenaban la plaza le indicaron que dentro tenía lugar una reunión. Se preparó para esperar hasta que los otros se fueran. Cuando sacó un cigarrillo de la cajetilla, se dio cuenta de que no había encendido el que llevaba en los labios desde que salió de Roma.
La secretaria de Bora tenía una carrera en las medias, lo que el coronel Dollmann consideró una nota discordante en su uniforme del ejército, por otra parte impecable.
– ¿Dónde está el mayor? -Apartó la vista de la carrera cuando la joven se volvió desde el archivador.
– Se marchó a las siete y todavía no ha vuelto.
– ¿Ha llamado?
– Sí, ahora mismo.
– ¿Desde dónde? Tengo que reunirme con él.
– Desde Genzano.
Dollmann decidió no mostrar su sorpresa, pero no pudo por menos de exclamar:
– Por el amor de Dios, ¿qué está haciendo allí?
Bora observaba cómo el mariscal de campo quitaba la espina al pescado que tenía en el plato. Con los dientes del tenedor separó cuidadosamente la carne frágil y cerosa, blanca con una leve tonalidad tostada, hasta que apareció la raspa, con una forma exquisita y casi transparente, que desprendió con facilidad de la carne que la rodeaba. Luego cogió la rodaja de limón y con el pulgar y el índice la exprimió encima del pescado. A continuación se secó los dedos en la servilleta y empezó a comer. Bora apartó la vista.
– Francamente, Martin, no sabe lo que hace.
– Se equivoca, herr Feldmarschall. Necesito una nota de su puño y letra o Guidi morirá. No habría venido si no supiera lo que hago.
Kesselring levantó la mirada del plato. Estaban en un balcón cubierto por una parra que daba al lago, pero la planta no tenía hojas suficientes para protegerlos por completo del sol y eran las rojizas ramas las que proporcionaban sombra.
– Ninguno de nosotros está limpio en asuntos como éste. ¿No ordenó usted represalias cuando prestó servicio en Rusia?
– Contra las fuerzas de la guerrilla, sí.
– ¿Y qué eran para usted «fuerzas de la guerrilla»? ¿Hablaban ruso, llevaban botas valenki? No sé por qué ha decidido implicarse en este asunto. Si es por amistad, no existe tal cosa en la guerra. Hay camaradería, no amistad. ¡Y por un italiano, después de todo lo que nos han hecho! Han ocurrido cosas horribles otras veces. ¿Qué es distinto esta vez?
– Herr Feldmarschall -dijo Bora secamente-, las ejecuciones empezarán dentro de unas tres horas. Si cree que vale la pena salvar a un hombre inocente, le ruego que me dé un mensaje firmado para Kappler.
– Ese Guidi no será judío, ¿verdad?
– No.
– ¿Está seguro?
– Sí. No es judío.
– Porque si fuera judío, como comprenderá…
– Por el amor de Dios, herr Feldmarschall, ¿acaso se lo pediría si fuese judío?
Kesselring comió otro bocado, luego dejó el tenedor y se le quedó mirando. A Bora le costaba controlarse, pero le sostuvo la mirada sin mover los labios.
Kesselring lanzó una risotada.
– Su padrastro y yo estuvimos juntos hace cuarenta años. El mejor comandante que he tenido. Usted es como él, pero menos ortodoxo aún si cabe. Siempre se está metiendo en líos.
Se limpió los labios con la servilleta. A continuación bebió un sorbo de vino blanco de su vaso y sirvió a Bora, quien ni siquiera reparó en el gesto. Al fin puso en pie su robusto corpachón.
– Llamaré al coronel Kappler y hablaré con él personalmente. Espere aquí.
Cuando entró en el restaurante, Bora se removió inquieto. En la incongruente paz del paisaje, notaba cómo le palpitaban las venas del cuello y las detonaciones del frente parecían no tener fin. Comprendía demasiado bien que Kesselring no deseaba poner su firma en una orden escrita.
El mariscal de campo volvió al fin.
– Kappler no está. He dejado un mensaje a su ayudante. Todo está arreglado. Quitarán el nombre de Guidi de la lista y se quedará en Regina Coeli hasta que vaya usted a recogerlo.
Bora le dio las gracias. Tan pronto se aflojó la tensión, el sudor bañó su rostro. En menos de una hora estaría fuera de via Tasso, de camino a la prisión… y eso sería antes de las dos.
Kesselring se sentó de nuevo.
– Ya está solucionado, Martin. Ahora déjeme comer en paz.
Francesca estaba comiendo con su madre.
– ¿Qué vas a hacer con el niño? -le preguntó la madre al tiempo que cogía su larga cabellera para echársela hacia atrás. Era joven todavía, de caderas estrechas y pechos grandes. Su boca era sensual y tenía manchas amarillentas de tabaco en la yema de los dedos. Francesca apenas recordaba haberla visto con otra prenda que no fuese una bata; en verano, a veces iba desnuda. Cada una conocía muy bien el cuerpo de la otra-. ¿Tienes estrías? -añadió la madre al ver que no contestaba.
– Algunas.
– No entiendo por qué. Yo no tuve ninguna contigo.
– Lo dejaré con los Raimondi -respondió Francesca a la primera pregunta-. A ella ya la conoces, pinta acuarelas. Él es médico y no tienen hijos. Ella me dibuja cada mes y dice que mi vientre es muy bonito. Me ha comprado tres vestidos.
La madre entrecerró los ojos y puso una mano sobre la cajetilla de cigarrillos alemanes que había en la mesa.
– Te los guardo.
Francesca se encogió de hombros con una sonrisita.
– El hombre que vive de realquilado en la misma casa que yo… nos hemos acostado un par de veces. Se siente muy culpable por eso y me ha pedido que nos casemos.
– ¿Y qué le has contestado?
– Me reí en su cara, mamá. Es un policía. ¿Por qué iba a querer casarme con él?
– El hecho de que lo pidan ya es buena señal.
Francesca se dirigió al largo espejo que había en la puerta y se miró de perfil.
– Ya veremos si me lo vuelve a pedir.
Con una simple mirada a la entrada meridional de la ciudad, todavía distante, Bora se dio cuenta de que el aeropuerto que se encontraba junto a la carretera estaba siendo bombardeado. Cuando pudo, giró a la derecha con la intención de llegar a Roma por una ruta paralela y se encontró con que también estaban atacando el campo de Centocelle. Así pues, finalmente llegó a via Tasso por carreteras secundarias a las dos y cinco. Los hombres de las SS no le dejaron atravesar la puerta. A juzgar por el número de vehículos que atestaban la calle, Maelzer había decidido dejar en manos de Kappler la responsabilidad de la ejecución. Bora resolvió probar suerte de nuevo en Regina Coeli y sacar a Guidi de allí.
Dollmann le esperaba junto al coche.
– No sé por qué insiste, mayor. Todas las decisiones se han tomado ya. Kappler fue a ver a Maelzer a mediodía. Mackensen se negó a dar hombres del ejército, de modo que Kappler se ha hecho cargo de la situación. Caruso debía completar la lista a la una de la tarde, pero no lo ha hecho. Kappler está fuera de sí, de modo que menos mal que no ha conseguido usted reunirse con él. Ya no podemos hacer nada para detener esto.
Con la mayor brevedad que pudo, Bora le explicó la situación. El rostro de Dollmann se endureció.
– Amigo mío, en estos momentos ya están sacando a todos de las celdas para matarlos. Si Kesselring no le ha firmado ningún papel, no tiene nada.
Bora se negó a dejarse llevar por el pánico.
– ¿Vendrá conmigo a Regina Coeli?
– No. Debo reunirme con Wolff en Viterbo.
Bora se puso de nuevo al volante. Al principio de via Nazionale descubrió que se había quedado sin gasolina. Perdió veinticinco minutos esperando que le llevaran una lata. El soldado que se la entregó dijo:
– El depósito pierde gasolina, mayor. Debió de darle alguna bala el otro día. Se quedará seco otra vez si no le ponen un parche.
Bora le ordenó que lo arreglara y, con un dolor cada vez más intenso en el brazo izquierdo, se encaminó hacia el Ministerio de las Colonias, donde telefoneó a su secretaria para pedir que le mandasen otro coche de inmediato. Pasaron quince minutos hasta que llegó un BMW camuflado. Bora cogió sus mapas y la lata de gasolina y se dirigió hacia el río.
Eran algo más de las tres cuando lo cruzó. Los camiones que hasta aquella mañana atestaban el patio de la cárcel habían desaparecido. Entró. El ala tercera estaba prácticamente vacía. Se dirigió hacia el ala italiana. Guidi no estaba allí, y tampoco Sciaba. De pronto se le encogió el corazón al pensar en el general Foa, porque sabía que sería el primero en la lista de Kappler.
Volvió a subir al coche y se quedó unos minutos sentado al volante, derrotado. La cálida luz del sol parecía crear remolinos rojos ante sus ojos. Tenía calambres en el estómago. No probaba bocado desde la frugal comida del día anterior y se sentía algo mareado. Empezaba a notar unas punzadas tan agudas en el brazo que hizo una mueca de dolor y se apretó el antebrazo. De todos modos, debía pensar con rapidez.
¿Adónde? ¿A qué lugar de Roma podían llevar a más de trescientos hombres para ejecutarlos? No, en Roma no. Fuera de la ciudad, desde luego, pero ¿adónde? A un barracón, sin duda. Había decenas de ellos por todo el perímetro de la ciudad, fuertes, campos y terrenos de pruebas. ¿Cuál habrían elegido? Pensó de inmediato en los barracones del extremo norte de Roma, pasado el Vaticano, una larga hilera que formaba prácticamente una ciudadela militar. Forte Bravetta era donde tenían lugar las ejecuciones del ejército Italiano, en via Aurelia, y allí estaba el antiguo campo de tiro del ejército, en el meandro septentrional del Tíber.
Más animado, salió del coche para preguntar a los policías italianos que había a la entrada de la cárcel en qué dirección se habían ido los camiones. Le respondieron que habían cruzado el puente, cosa que Bora no comprendió.
– ¿Quieren decir que se han dirigido hacia el centro de Roma?
No lo sabían. Los camiones habían pasado al otro lado del Tíber y habían tomado la carretera que discurría paralela al río.
– ¿Norte o sur?
– Sur.
De vuelta en el coche, Bora estudió un mapa de la ciudad y sus alrededores. Tenía que ser fuera de Roma. No era fácil hacer desaparecer trescientos veinte cuerpos, y no creía posible que los camiones regresasen a la ciudad con un cargamento tan truculento para que lo viesen los romanos. Desde luego, él había estado en pueblos rusos donde las SS solucionaban el problema haciendo que las víctimas cavasen sus propias tumbas. Sin embargo, aquel día no había tiempo, a menos que los ingenieros hubiesen abierto las fosas con máquinas. La cuestión era dónde y a qué distancia.
Tenía que ser en Forte Bravetta, el complejo militar situado al oeste de donde se encontraba ahora. Allí habían ejecutado a los líderes de la resistencia la semana anterior. Se hallaba en un espacio abierto y desolado, más allá de la iglesia de la Madonna del Riposo, y nada señalaba el camino, salvo los ennegrecidos muñones de unas torres medievales y unas zanjas hondas. Los conductores de los camiones podían haber decidido ir hasta allí por viale del Re después de cruzar de nuevo el Tíber dos puentes más abajo. Tomó la carretera que bordeaba las colinas detrás de Regina Coeli con la esperanza de alcanzar al convoy.
Pero no fue así, y tampoco había ningún camión en el recinto de Bravetta. El oficial italiano al mando se mostró muy amable con él, pero no le ayudó en absoluto. Bora tuvo ganas de gritar de frustración. Durante todo el día, mientras iba de un sitio para otro, había acariciado su objetivo con la certeza de que podía conseguirlo. Ahora, por primera vez, pensó que quizá no lo lograría: todo había concluido, eran más de las cuatro y veinte y Guidi ya estaría muerto. Le invadió el desánimo. Tenía hambre y agudos dolores en el brazo. Era el hambre lo que más le enfurecía, porque se trataba de una reacción vil, animal, cuando todo lo demás era mucho más importante. Estuvo tentado de conducir derecho hacia su despacho y refugiarse en él, sin pensar en nada más.
El oficial italiano le observaba con cierta compasión a unos pasos de distancia.
– Mayor, no le preguntaré lo que busca -dijo- pero, sea lo que sea, déjelo. No puede hacer nada.
Bora sintió un nuevo brote de obstinación.
– ¿Cuánto se tarda en ejecutar a trescientas personas? Los azules ojos del oficial parpadearon.
– ¿Me lo dice o me lo pregunta?
– Le pido su opinión.
– Depende. Con una metralleta, cinco minutos. Si es una ejecución militar normal, calculo que varias horas.
– ¿Cuántas?
– Cuatro o cinco por lo menos.
Bora subió al coche y encendió el motor.
– Gracias. Ahora tengo que intentar creerlo.
Francesca dejó los vestidos nuevos encima de la cama. El que más le gustaba era el azul con un ribete blanco en el cuello y las mangas, demasiado elegante para llevarlo con medias de algodón. La ponía nerviosa no haber oído ninguna noticia de represalias alemanas, especialmente cuando ya habían empezado a circular rumores del atentado. Se preguntaba si podría volver a trabajar sin correr ningún riesgo a la mañana siguiente. De un cajón sacó las medias de seda que le había regalado Guidi, las dejó junto al vestido y consideró que quedaban bien.
En el salón, los Maiuli hablaban con unos vecinos que habían ido a escuchar la radio. Por encima de las demás voces se oía la de Pompilia Marasca, que preguntaba por qué hacía dos días que el inspector no pisaba la casa. La signora Carmela le explicó que había pedido ayuda a san Antonio y san judas, que, «como se sabe, nunca fallan». Se hizo el silencio cuando el profesor puso la radio para oír las noticias de las cinco.
Veinte minutos después, Martin Bora estaba de nuevo en Regina Coeli, donde una vez más consideró sus opciones. Las carreteras por donde los camiones podían haber salido de Roma en dirección sur eran seis; no tenía ni idea de su destino final, pero saber por dónde habían salido era un primer paso.
Como los policías le habían explicado que los prisioneros iban atados en grupos de tres, con las manos a la espalda, pidió una navaja. La petición despertó cierta curiosidad, pero le entregaron una automática. Bora condujo hasta el punto donde via Portuense cruzaba las murallas y preguntó a un tendero si había visto un convoy, sin resultado. A las cinco y media probó suerte con una mujer que cosía en un portal de via della Magliana. A las seis menos veinte estaba en via Ostiense, donde empezó a ponerse nervioso ante la falta de información. A la puerta Ardeatina llegó cinco minutos después. Un mendigo le contó que no pasaba por allí ningún vehículo del ejército desde la mañana, cuando había visto salir un único coche. Bora se marchó y llegó a la puerta de San Sebastián justo después de las seis.
El sol comenzaba a ponerse y la mole vallada y siniestra de la puerta romana se alzaba ante él con sus dos torres circulares apretujadas entre las murallas. Bora miró con desaliento la silueta centenaria de san Miguel, grabado en el interior del arco para que la protegiera de las invasiones extranjeras. Al otro lado de la calle, un zapatero se disponía a cerrar su tienda. Dijo que sí, que habían pasado camiones durante todo el día, los dos últimos no hacía mucho.
Bora sintió renovados bríos. El cansancio y el dolor desaparecieron al invadirle una súbita energía nerviosa, sin reparar en que ya habían transcurrido casi tres horas desde que empezaran las ejecuciones. Sólo cayó en la cuenta cuando atravesó la puerta bajo el crepúsculo anaranjado, que hacía que los muros que flanqueaban via Appia arrojaran sombras como mortajas, inmensamente largas.
Si permitía que la tensión lo abandonara aunque sólo fuera un momento, se apoderaría de él un agotamiento peligroso, la necesidad desesperada de dormir después de treinta y seis horas de vigilia. Se movía únicamente por inercia, porque no podía haber lugar para la esperanza en la remota posibilidad de que Guidi siguiera con vida.
Estaba tan cansado que en cierto momento el coche se salió de la carretera hacia la hierba del arcén, donde dio un volantazo justo a tiempo para evitar chocar contra el muro. Unos pasos más allá había una fuente, sólo un tubo de metal por donde caía agua en una pila cubierta de verdín. Bora fue hasta allí y metió la cabeza bajo el frío chorro.
La carretera se bifurcaba a menos de dos kilómetros de la ciudad. Era un lugar romántico que conocía bien, con higueras que asomaban por encima de las cercas de los patios y la fachada barroca de una capilla en la curva. Allí, en la iglesia Domine Quo Vadis, Pedro, que huía, se encontró con Cristo y regresó a Roma avergonzado después de hacerle la pregunta que da nombre a la capilla: «¿Adónde vas?»
No había nadie a la vista a quien preguntar y no podía perder el tiempo buscando a alguien. Enfiló el ramal de la izquierda y continuó hasta que la carretera se dividió de nuevo; decidió no tomar el camino que llevaba hacia un campo. Había pasado ante la entrada de una catacumba y ya se veía la carretera lateral que conducía hacia la de Pretestato. Toda aquella zona estaba llena de pasadizos subterráneos usados como lugares d enterramiento por judíos y cristianos en tiempos de los romanos. Los túneles se extendían hasta unas distancias prodigiosas y se cruzaban en varios niveles de piedra volcánica resistente pero fácil de cortar. Bora viajaba por encima de una corteza bajo la cual se hallaban sepultadas miles de personas.
Era demasiada coincidencia para no establecer el macabro paralelismo. Enseguida lo descartó, por las repercusiones que tal violación podía tener en el Vaticano, aunque todo lo demás cuadraba, ya que las catacumbas mismas se habían excavado en unas canteras de piedra abandonadas. La lúgubre imagen de una tumba natural espoleó a Bora a dirigirse hacia la catacumba de Pretestato. Preguntaría en San Sebastián, en via delle Sette Chiese.
La puerta de la antigua basílica no estaba cerrada. Dentro la oscuridad era casi completa. Al oír el sonido de las botas militares un hombre arrodillado en el primer banco se levantó e hizo ademán de alejarse hacia un lado. Bora le indicó que se detuviera. Era un sacerdote bajito con expresión atribulada y un cuello delgado como el de un pajarito que le bailaba en el alzacuellos. Bora lo llevó hasta la débil luz que entraba por la puerta. Le habló con sequedad, sin controlar apenas sus palabras. Eran ya las siete.
– No lo sé -dijo el sacerdote con voz quejumbrosa-. No sé quién es usted.
El hombre sentía un miedo cerval; Bora se daba cuenta, pero no tenía tiempo de aplacarlo. Se metió la mano bajo el cuello de la camisa y sacó una medalla tirando de su cinta.
– Mire, el escapulario. Soy católico. Debo saber si ha pasado algún camión alemán por aquí.
– No he visto ninguno.
Bora respiró hondo. Bien. Bien. Eso significaba que el lugar elegido para la ejecución se encontraba entre aquel punto y las murallas.
– ¿Hay alguna cantera o mina de arena por aquí cerca? El sacerdote puso los ojos en blanco.
– ¿Cantera? Pues sí, pero nadie la usa desde hace mucho tiempo.
– ¿Dónde?
Según le indicó, debía seguir varios caminos vecinales hasta llegar a una cornisa sobre un riachuelo, hacia el norte.
– No entre en el valle. Siga por la cornisa.
Bora corrió hacia el coche. La luz decreciente difuminaba el contorno de las cosas. Siguió conduciendo, pero no se acordó de girar hacia la cornisa hasta que casi había llegado al arroyo. No vio señal alguna de los camiones. Abajo reinaba la oscuridad. Bajó la ventanilla. Ningún sonido.
De nuevo le invadió el impulso de rendirse y cerrar los ojos. Estaba en medio de la nada y la oscuridad. Era tarde. Los muertos, los viejos y los nuevos, estaban allí, pero él no podía verlos. Sentía su insoportable proximidad y, sin embargo, tenía la sensación de estar irremediablemente perdido. ¿Por qué se le había permitido llegar tan lejos y fracasar? Le parecía que en su interior se aflojaba una trenza muy apretada. Pronto se desharía por completo, a menos que la sujetase de algún modo, de otra forma. Mecánicamente empezó a pronunciar las antiguas palabras en latín, como si pudiesen servir de algo, con los brazos cruzados sobre el volante y la cabeza entre ellos. Pensamientos inconexos, viejas palabras en latín, una y otra vez, para evitar que la trenza se aflojase en su interior.
– Illuminare bis, qui in tenebris et in umbra mortis sedent…
Entonces lo oyó. Abrió los ojos en la oscuridad y se incorporó. El sonido de disparos llegaba a intervalos, amortiguado, como si procediera de un lugar lejano o un recinto cerrado. El coche estaba de cara al sur y los tiros procedían del oeste, pasada la ancha banda de catacumbas a lo largo de via Appia.
Bora dio marcha atrás y se dirigió hacia la carretera a campo traviesa. Se incorporó a ella cerca de via delle Sette Chiese, que encontró cerrada por las SS donde se cruzaba con la Ardeatina. Su mente funcionaba ahora siguiendo esquemas lógicos pero temerarios. Dio media vuelta y condujo en dirección a Roma a lo largo de dos kilómetros para poder entrar en la Ardeatina por su extremo norte, aunque allí también había tropas. Pronto vio las rendijas de los oscurecidos faros delanteros de los camiones que entraban en la carretera desde la dirección opuesta. Gando velocidad, llegó hasta ellos cuando atravesaban el puesto de control, donde nadie le detuvo. Eran camiones de ingenieros; aun así, Bora se negó a que su esperanza desfalleciera.
El convoy se dirigía hacia una hondonada que había a la derecha de la carretera y donde un saliente ocultaba unas minas o cavernas. Los disparos procedían de allí. A la luz de las linternas distinguió a una veintena de hombres apiñados a la entrada de las cuevas. No se movían ni hablaban; los guardias que les vigilaban vociferaban como borrachos. Repararon en su presencia, pero no impidieron que se acercara. Un haz de luz amarilla permitió a Bora ver al capitán Sutor, que salía con dos soldados, y reconocer, por su elevada estatura y los hombros caídos, a Guidi en el grupo de prisioneros.
El resto fue como un sueño de ritmo acelerado. Bora ordenó al SS que estaba más cerca que soltase al hombre alto y recibió como respuesta una mirada de estupor. Guidi debió de oírle, pero no reaccionó. Cuando Bora tiró de él para sacarlo del grupo, salieron también los dos hombres que estaban atados con él, espalda con espalda. El alivio y la frustración habían crecido hasta tal punto en Bora que no podía controlarlos. Con la navaja cortó la cuerda, sin preocuparse por las manos ni las muñecas. Cuando la cuerda cedió, Guidi seguía sin moverse. Bora tiró de él y el inspector, que tenía los pies atados, cayó de rodillas. Exasperado, el alemán le tendió la navaja.
– ¡Vamos! ¡Corra hacia mi coche cuando esté suelto!
– No sin los demás…
– ¡Joder, Guidi! ¡Vaya al coche!
Los compañeros de Guidi intentaban alejarse desesperadamente dando saltos cuando los guardias comprendieron por fin la situación y les dispararon. Los hombres cayeron y todo el grupo de prisioneros se puso frenético. Sutor se volvió hacia ellos gritando. Entonces vio a Bora y corrió hacia él.
– ¿Está usted loco? -aulló-. ¿Qué cree que está haciendo? Bora desenfundó su arma.
– Estoy cumpliendo las órdenes de Kesselring. Trate de impedírmelo.
Guidi se tambaleaba, aturdido, cuando Bora llegó a su lado. Lo empujó hacia delante y, ante la inercia de su respuesta, le puso la pistola en la cabeza y lo obligó a correr hacia el coche. Guidi seguía resistiéndose absurdamente a subir, pero la dureza de Bora era como metal bajo el uniforme. Con brutales patadas y rodillazos consiguió por fin que el prisionero subiera al vehículo y cerró la portezuela.
Cuando Bora se disponía a entrar en el automóvil, un haz de luz alumbró la cara de Sutor, que parecía una tensa máscara sin cuerpo. Intentaba controlarse, pero tenía el gesto torcido. Bora subió al coche y dio más potencia al motor encendido. Mientras daba marcha atrás hacia la carretera, Sutor gritó para hacerse oír por encima del estrépito de los disparos en las cuevas:
– ¿Cree que ha conseguido algo, Bora? ¿Oye esos disparos? Acaban de meterle dos balas en la cabeza a su general Foa.
El coche cruzó a toda velocidad el espacio sembrado de grava. Los neumáticos giraron e hicieron saltar piedrecitas mientras los guardias conducían a los últimos prisioneros hacia la cueva a golpes de culata; Sutor, a la cabeza, blasfemaba y les propinaba puñetazos.
Circularon a lo largo de varios kilómetros por carreteras desconocidas para Guidi y luego Bora salió de la calzada y frenó en una elevación del terreno. Apagó el motor.
El sudor le empapaba las axilas y el estómago y perlaba su rostro. Apartó las manos del volante y se reclinó en el asiento, demasiado tenso para temblar siquiera, todo su ser preparado para la lucha e incapaz de relajarse. Miró a Guidi, desplomado en el asiento junto a él.
La oscuridad y el silencio eran completos, aunque Guidi respiraba… eso sí lo oía. Hacia Anzio, el frente estaba tranquilo y sólo se veía su resplandor como un falso amanecer. El frío aire nocturno se colaba por la ventanilla. Los árboles jóvenes, con hojas nuevas, emitían sonidos suaves, como de papel.
Bora temía abandonarse. Estaba muy erguido porque tenía miedo de ceder al cansancio. La acuciante necesidad de sollozar crecía en su interior; la contenía con furia, pero no demasiado bien. Se tragó las ganas de llorar y se sintió como si lo hubieran despellejado para dejar expuesta su vulnerabilidad, su ser más íntimo vuelto del revés como un amasijo de intestinos para que la gente lo viese. Si al menos Guidi dijera algo… Necesitaba oír hablar. Pero el italiano permanecía quieto y callado.
En torno al coche, la noche tejía en telares de silencio y vacío imposible de llenar. Bora alzó la vista hacia el cielo cruel cuajado de estrellas, sin volver la cabeza, y el esfuerzo de mover los ojos hacia un lado envió una descarga de dolor a sus sienes. No podía abandonarse.
La vida de los hombres no era nada, nada. En cualquier momento las estrellas podían aplastarlos desde su distancia multiforme, una cascada de mundos contra su debilidad. Sólo la furia mantenía a raya el dolor, pero el vacío era imposible de llenar. El silencio, absoluto. Bora examinó con desagrado la patética maraña de su alma. Era como un montón de despojos sanguinolentos y sólo merecía piedad en la medida en que él podía sentirla por cualquier ser humano que se hubiera fallado a sí mismo y a los demás. No se merecía nada si se abandonaba.
Sin embargo, uno por uno, mediante un proceso físico, los nudos de su tensión empezaron a aflojarse. Uno, luego otro, y otro, y tuvo miedo de verse completamente desatado cuando el trabajo todavía no había concluido.
Cuando intentó impedirlo, empezó a sentir dolor dentro de su caparazón contraído, un dolor profundo y mortal, y una gran tensión en todos los músculos, como si su cuerpo fuese una herida que lloraba por él. Bora no se abandonó.
Tampoco volvió a Roma entonces. Fue a la casa de campo de donna Maria, que se alzaba solitaria en la falda de una colina. Aparcó en el patio. En la noche suave y oscura caminó hacia la casa y abrió la puerta.
Guidi no se movió hasta que él abrió la portezuela del coche de par en par y dijo:
– Nadie le buscará aquí. Las habitaciones están arriba. Vaya a dormir. Volveré mañana en cuanto pueda.
En el Flora, sólo algunas oficinas estaban ocupadas. El mensaje de Dollmann que encontró en su escritorio había sido escrito nueve horas antes. Bora llamó a Soratte y habló con Westphal, que dijo:
– Póngase en contacto con Dollmann ahora mismo. Cuando se disponía a marcar el número del coronel, éste llamó desde el Excelsior.
– Bora, gracias a Dios que ha vuelto. Salgo de inmediato hacia allí. No; no puedo decírselo. Me reuniré con usted arriba.
Bora se puso en pie maquinalmente. No tenía ni idea de qué aspecto ofrecía hasta que pasó junto a un espejo en el vestíbulo del hotel y se vio la cara. Aun entonces sólo se preocupó de ocultar el escapulario debajo de la guerrera y de enderezar los galones mientras caminaba hacia el ascensor.
Dollmann le saludó a la entrada del salón de banquetes.
– Espere en la habitación contigua. Kappler está aquí, y también Wolff. Le mantendré informado. Debe llamar al mariscal de campo en cuanto esto haya acabado. Si cree que ha presenciado cosas terribles, espere a ver esto.
Aturdido, Bora vio cómo el coronel entraba de nuevo en el salón. Estaba demasiado cansado para permanecer de pie, pero no se atrevía a sentarse por temor a quedarse dormido. Así pues, se dedicó a caminar arriba y abajo, y la fila de baldosas de mármol parecían ondular ante sus ojos. Estaba demasiado entumecido para sentir dolor.
Dieron las once antes de que Dollmann saliera. Bora se había sentado en un sillón e intentaba apaciguar el temblor de su mano para beberse un café sin echárselo encima.
– Malas noticias -dijo el coronel-. Todavía estamos discutiendo la situación, pero parece que hay acuerdo en deportar a todos los hombres de Roma. Vaya haciéndose a la idea.
Bora se sintió consternado, pero las cosas ya estaban fuera de medida en su mente y no encontró nada que decir. Pasaron dos horas más, que luego recordaría confusamente, aunque consiguió mantenerse despierto. Incluso se puso en pie al aparecer de nuevo Dollmann.
– Ya estamos cerca, Bora. Nos aproximamos a una decisión. Luego llamaremos a Himmler. Cuando le dé el mensaje, salga de aquí corriendo.
Bora dijo que así lo haría. Menos de veinte minutos después, Dollmann salió a toda prisa. Bora estaba sentado junto a una mesita, con la cabeza apoyada sobre los brazos cruzados. Tenía delante una cuarta taza de café, intacta. Dollmann le zarandeó suavemente y le informó:
– El último viaje por hoy, mayor. Luego podrá acostarse.
Eran más de las tres cuando Bora entró en su habitación del Hotel d'Italia y se tumbó en la cama. Llevaba cuarenta y seis horas sin dormir.
Dos horas después, cuando sonó el despertador, lloró de cansancio mientras se ponía en pie penosamente, porque no quería enfrentarse al nuevo día. En la ducha abrió el grifo del agua y la encontró caliente; dejó que se calentase más y más, hasta que salió hirviendo, y se quedó de pie bajo una nube de vapor escaldándose el cuello y los hombros, que acabaron enrojecidos. Luego se puso el uniforme requerido para el funeral de los SS y se fue a trabajar.
6
25 DE MARZO
Cuando llegó en su coche al lugar donde se oficiaba el funeral, un teniente de las SS intentó impedir que bajase. Bora lo empujó con la portezuela para poder salir y el teniente lo acorraló contra el vehículo.
– ¿Cómo se atreve a presentarse aquí después de lo de ayer? -Era un hombre muy joven y estaba furioso, tenía los ojos enrojecidos por el llanto, la fatiga o ambas cosas, y lo único que permitió a Bora deducir que no había participado en las ejecuciones fue que su aliento no olía a alcohol.
– Hágame el favor. -Bora le dio un codazo y subió a la acera. Al notar que le retenían por la manga montó en cólera. Empujó al SS y notó que volvía a agarrarlo.
Sutor le miraba desde las escaleras de la iglesia. Los parientes de los soldados muertos, que habían viajado en avión desde el Tirol, también observaban la escena. Bora apartó de un empellón al teniente, lo que habría provocado sin duda un incidente de no haber aparecido Dollmann, con su expresión sarcástica, como una quilla apuntando directamente hacia el tumulto.
– Venga, Bora -dijo desde los escalones levantando el guante que sostenía en la mano-. ¿Entra?
A regañadientes, el teniente dio un paso atrás. Bora se acercó al coronel, que lo precedió hacia el interior.
– Empiezo a pensar que ha perdido la patita por acercarse demasiado al tarro de la manteca, mayor, como el gato del refrán italiano.
– Si ése fuera el caso, ya sabe que es manteca humana a la que este gato se ha acercado demasiado.
– Chist. No se ponga impertinente. Ya tengo bastantes problemas. Está usted fatal.
– No lo sabe bien, coronel.
– He oído el informe de Kappler. Es mejor que lo dejemos correr. ¿Adónde ha llevado a Guidi?
Bora se lo dijo. Dollmann asintió.
– Quédese en Roma. Yo iré a buscarlo. Después de todo, nos conocimos en la fiesta, de modo que no creo que se asuste al ver el uniforme.
Durante el funeral, Bora deseó poder llorar por puro cansancio emocional. Se mantuvo alejado de los SS, que formaban un grupo apesadumbrado y tenían los ojos enrojecidos. No podía bajar la guardia porque suponía que habría nuevas provocaciones al final de la ceremonia. Su pena estaba provocada por un conjunto de pérdidas, tanto personales como compartidas. Todos los dolores y muertes eran un reflejo de su propio dolor; nunca acabarían. Le sobrecogía pensar en los cuerpos destrozados dentro de los ataúdes, en el aspecto que debían de tener ahora las montañas de asesinados en las Fosas. En presencia de aquellos que habían llevado a cabo la matanza, le atravesó un frío como si fuese el de su propia muerte.
Cuando salió, no hubo incidentes. Los SS se limitaron a seguir su camino y él se dirigió a su despacho.
De vuelta de Soratte, Westphal se despidió de él temprano. Bora fue a su hotel, donde durmió hasta las ocho de la noche. Entonces se lavó los dientes, se afeitó, se puso un uniforme limpio y bajó a emborracharse.
En cuanto a Guidi, llegó al portal de su casa a pie, ya que Dollmann, por discreción, le había dejado en la esquina. Dio la casualidad de que no había nadie en el apartamento. Fue a su habitación y se tumbó en la cama. Sin pensar, obligando a su mente a quedarse en blanco, como si hubiese extraído un fragmento a modo de autodefensa, el fragmento que contenía las horas transcurridas entre su arresto y el momento en que había subido al coche de Bora, aparcado en la oscura quietud de aquella noche preñada de muerte.
Durmió durante horas, como había hecho en la casa de campo adonde Bora lo había llevado. Se despertó en mitad de la noche, todavía demasiado aturdido para sentir hambre, sed o cualquier otra necesidad física, ya que todo su organismo estaba celosamente cerrado. En la oscuridad de la habitación, las palabras que había pronunciado ante la advertencia de Dollmann volvieron a él, pero recordaba la escena como si otra persona hubiese representado su papel.
– ¿Acaso espera que no hable?
El coronel de las SS no se había inmutado.
– Espero que pague la deuda que tiene con los vivos. A los muertos no les importa un comino ni usted, ni yo, ni lo que hagamos.
Luego volvió a dormirse.
Por la mañana, la noticia de su regreso se propagó deprisa. Al cabo de unos minutos todos los inquilinos salieron a sus puertas y en el salón de los Maiuli se apiñó una multitud que amenazaba con derribar a los santos en sus urnas de cristal. Las preguntas manaban como el agua de un grifo y, ante aquel torrente, Guidi se limitaba a decir que le habían detenido por error después del «accidente» del que todos habían oído hablar. Todo el mundo deseaba felicitarle. Sólo faltaba Francesca, que había salido con unos amigos. Los comentarios se sucedían.
– Dicen que el Papa pidió a las SS que no lo hicieran. -El portero cree que mataron a su primo.
Pompilia Marasca se puso muy cerca de Guidi, casi metiéndole los pechos bajo la nariz.
– ¿Sabe lo que les ocurrió a los otros prisioneros? ¡Los alemanes se los llevaron y los ataron dentro de una tumba romana y los quemaron vivos! ¡A centenares!
Guidi intentó tragar saliva, pero no podía. Levantó los brazos para apartar a la mujer y a los demás bienintencionados y salió tosiendo del salón, como si se ahogara. Después de escupir en el pañuelo que tenía junto a la cama, por fin pudo respirar, pero no volvió con los demás. Se miró al espejo y eso le proporcionó un consuelo cobarde, hasta que su rostro se tornó borroso: un hombre corriente al que, entre centenares, se le había concedido vivir.
26 DE MARZO
Cuando Bora se incorporó en la cama, la cabeza le daba vueltas. Los rincones de la habitación eran como un balancín allí donde la luz se colaba por la ventana, cegadora, aunque era muy temprano. Se apoyó sobre los codos e intentó estabilizar la vista, si no el resto del mundo.
Al menos estaba en su dormitorio, fuera lo que fuese lo que había ocurrido antes. Lo último que recordaba era que había pedido ginebra inglesa, y mucha. Por fin consiguió sentarse, aunque tuvo que protegerse los ojos de la luz que entraba en la habitación. Las percepciones asomaban a la superficie como boyas que alguien hubiese mantenido a la fuerza debajo del agua: emergían y flotaban. En realidad no recordaba nada.
No acostumbraba dormir desnudo, pero lo estaba. Y había perfume en la habitación, en la almohada. Las náuseas y un fuerte dolor de cabeza lo obligaron a tumbarse de nuevo. Perfume barato. En el colchón había algo que se le clavaba en el omóplato. Cogió una horquilla de mujer. Abrió los ojos de par en par y se quedó un rato mirando el techo, que oscilaba hacia delante y hacia atrás. No tenía la menor idea de quién era la persona a la que se había llevado a la cama la noche anterior. Por una vez había sido incapaz de mantener la cordura y el control. Se incorporó de nuevo apoyándose en los codos. Mirando alrededor comprobó que no había prueba alguna de que hubiese usado un preservativo y pensó que debía de estar muy borracho. Buscó en el cajón de la mesita de noche que había a la derecha, donde guardaba un paquete cerrado…como si no se viera ya, por el estado de la cama, que no había usado ninguno.
Una cosa era sentarse en el borde de la cama con los pies en el suelo y otra levantarse para llegar al cuarto de baño. Las puertas se bamboleaban tanto como las paredes. Bora consiguió inclinarse sobre la bañera y llenarla. Había agua y estaba caliente. Se sentó dentro. Sabía que empezaría a preocuparse en cuanto se despejara lo suficiente para recordar que aquél no era el lugar ni el momento adecuados para tener relaciones sexuales sin protección.
El cardenal Hohmann, pálido y con los ojos cerrados como un muerto, se negaba a escuchar lo que Bora le contaba. Nadie había hecho nunca nada semejante. Nunca. Y nada menos que a la sombra de la tumba de Pedro y Pablo. Podía retirarse. Fuera, fuera. No había mensaje alguno para el general Westphal y el ayudante de campo debía irse. Sin embargo Bora, todavía con su resaca a cuestas, no estaba dispuesto a marcharse.
– Me permito señalar a vuestra eminencia que siete civiles italianos murieron junto con nuestros soldados, y algunos de ellos eran niños. Un chico quedó partido en dos a causa de la explosión.
– No me ponga enfermo, mayor. Como si a ustedes les importase. Así es como respetan nuestra situación de ciudad abierta…
– Eso no significa que puedan derribarnos sin una compensación, eminencia.
– ¿Diez a uno? ¿A eso llama «compensación»? -Hohmann abrió los ojos detrás de las gafas y fue como si unas puntas de metal afilado practicasen un par de agujeros en su rostro viejo y ajado.
– Lo único que queremos es que el Osservatore presente unas declaraciones ecuánimes en relación con el ejército.
Hohmann cerró de nuevo los ojos. Aquella mañana, la espléndida luz del sol sólo conseguía acentuar las arrugas de su rostro.
– Dollmann ya ha venido a pedirlo.
– Dollmann es de las SS. El ejército quiere distanciarse de lo ocurrido y por eso debemos asegurarnos de que no habrá críticas abiertas contra nosotros en su prensa. El rencor alienta acciones desaconsejables, que a su vez alientan medidas duras.
– No estoy para sofismas, mayor Bora. Vamos, suéltelo de una vez: ¿qué ofrecen a cambio?
– Retiraremos algunas tropas el miércoles -respondió Bora entre dientes.
– ¿Qué clase de tropas? ¿Aquellas de las que pueden prescindir?
– Nadie es imprescindible a estas alturas.
– ¿Cuántos?
Bora le entregó un papel mecanografiado y Hohmann lo leyó.
– ¿Conque también usted se dedica ahora al chantaje, mayor Bora?
– Tanto usted como yo hacemos lo que es nuestro deber. ¿Tengo la palabra de vuestra eminencia?
Con un gesto de repugnancia Hohmann dejó el papel en su regazo.
– Lo único que tiene es la palabra de un viejo alemán muy abatido. Es vergonzoso que esté usted aquí, y también es una vergüenza que yo le escuche. Esperaba más de mis alumnos. -Cuando Bora golpeó los tacones, Hohmann dejó escapar un profundo suspiro-. Dígame, ¿de qué trataba su tesis al final?
– Se titulaba: «El averroísmo latino y la Inquisición.»
– ¿Y cuál es su postura acerca de la no eternidad del mundo?
– Estoy de acuerdo con Tomás de Aquino, eminencia: Sola fide tenetur.
– No es sólo la fe lo que consigue mantenernos, mayor. -Hohmann le indicó que se retirara con un gesto de la mano-. Me decepciona usted mucho más de lo que puedo expresar.
Bora salió por la puerta ornamentada sin mirar atrás.
Cruzó la sala de espera de la residencia del cardenal, inundada por la brillante luz matinal de Roma, y le dio un vuelco el corazón al ver allí a la señora Murphy. Vestía de negro, y Bora se sorprendió a sí mismo esperando que hubiese enviudado, pero sencillamente llevaba el atuendo requerido para una recepción papal. La mujer le vio y respondió a su saludo con un movimiento de la cabeza. Boraestaba todavía vuelto hacia ella cuando cruzó el umbral y se topó con un grupo de monjas japonesas que esperaban para ver a Hohmann; se deshizo en disculpas, a pesar de que no comprendían una sola palabra de lo que les decía.
27 DE MARZO
Guidi volvió al trabajo el lunes y se enteró de que tres de sus hombres habían sido arrestados por el ejército alemán.
– ¿Quiere decir por las SS? -preguntó a Danza.
– No, por el ejército. El mayor Bora se los llevó.
Guidi telefoneó inmediatamente al ayudante de campo. Cualquier muestra de gratitud estaba tan sepultada en su interior por la indignación y el odio que se limitó a hablar de la liberación de sus hombres.
A cambio, la frialdad de Bora era como el agua de un manantial.
– El día del ataque hubo disparos desde la comisaría. Dieron a mi coche.
– Los hombres estaban desconcertados, como todo el mundo. Bora se dirigió en alemán a alguien, secamente. Luego dijo:
– Me importan un comino sus hombres. De quien tengo que saber algo es de usted.
– ¿Y qué quiere que diga? -Guidi rumiaba su amargura-. Yo nunca le dispararía intencionadamente, mayor. Y ahora suelte a mis hombres.
– ¿Que les suelte? Ya están de camino a Alemania. -Dicho esto, Bora colgó.
28 DE MARZO
El martes, cuando Guidi se dirigía hacia el trabajo, Francesca le preguntó:
– Dime la verdad, ¿dónde estuviste?
Con la excusa de que hacía una mañana soleada, le había esperado en la calle, junto a la puerta. Con la torpeza que el embarazo daba a su figura, parecía un joven apuesto al que hubiesen atado una extraña carga. Guidi deseó sentir menos cosas por ella, porque ella no sentía nada por él y lo sabía. De todos modos, ahora le interrogaba con una expresión vehemente y desengañada en el rostro. Como el inspector no decía nada, Francesca le invitó a caminar hacia piazza Verdi, donde Guidi debía coger el tranvía, y fueron despacio.
– Me he enterado por unos amigos. ¿Cómo conseguiste escapar?
– No puedo decírtelo.
Ella le cogió por la muñeca izquierda.
– ¿Te soltaron o te soltaste tú solo?
Guidi retiró la manga de la camisa con el desgarrón que Bora le había hecho al cortar la cuerda.
– No fue gracias a ninguno de los tuyos. Por lo que sé, no sólo se las arreglaron para matar a cuarenta personas, sino que diez veces más fueron asesinadas como resultado.
– Estás equivocado. Estás muy equivocado. Esto demuestra que no tienes ni idea de cómo luchar contra los alemanes. ¿Cómo sabes lo que funciona y lo que no? -Cuando un hombre se cruzó en su camino, ambos se quedaron callados, y Francesca se volvió para ver si los miraba-. Lo que funciona es matar más alemanes, no menos.
– Entonces espero que la próxima vez quienquiera que sea el responsable dé la cara después, para que lo maten.
– ¿Por qué? ¡Como si los alemanes se quedaran satisfechos matando a una o dos personas!
Guidi tenía tan pocas ganas de hablarle de sus confusos sentimientos como de mentir.
– Mira, entré en tu habitación cuando tú no estabas. Encontré cerca de mil ochocientas liras y quiero saber de dónde proceden y qué planeas hacer con ese dinero. Los vecinos hablan; un solo paso en falso y los Maiuli pueden acabar muertos.
Llegaron a la plaza, donde la fachada de la Casa de la Moneda, iluminada por el sol, brillaba como el telón de fondo de un gigantesco teatro. Francesca se detuvo y se llevó las manos al vientre.
– Tú, yo o los Maiuli no somos nada comparados con lo que está en juego. Ya te lo he dicho, delátame o cierra el pico. Además, ¿cómo sé que los alemanes no te pusieron entre los prisioneros para hacerles hablar?
– No digas tonterías. -Guidi notó que la bilis le subía a la garganta al pensar en Caruso, que le había enviado una tarjeta mecanografiada para felicitarle por haber escapado «a un error de lo más desafortunado, del cual nos ha informado de forma oficiosa el aliado alemán».
– Siempre puedes delatarme a tu amigo el alemán tullido. Si me cuelgan, con el peso adicional de la barriga todo será rápido, ¿verdad? -Francesca hablaba en voz baja, provocadora, y si no hubiese sido por el feo bulto que se interponía entre ellos, nunca habría estado más hermosa.
– Basta, Francesca.
– Debes elegir. Ahora que dices que lo sabes todo de mí, o formas parte de todo esto o nos delatas.
Las palabras de Guidi salieron de su boca sin pensar. -Ninguna de las dos cosas. Me voy.
– Bien. Conozco a alguien que busca alojamiento. Puedo decirle que hay un hueco. Francamente, todo iría mucho mejor si no estuvieras en la casa. Adelante, haz las maletas. Dime cuándo te vas para que pueda llamar a mi amigo.
Guidi se sintió idiota. No tenía ninguna intención de irse. Ahora menos que nunca.
Francesca seguía mirándole.
– No sé qué quieres de mí. Rau ha dejado de venir al apartamento. Ya no salgo por las noches. Quisiste que hiciéramos el amor… y lo hicimos.
– No hiciste ninguna de esas cosas por mí. Te convenía, y punto. Ella empezó a alejarse, un paso fatigado tras otro.
– Ahora todo es así.
***
31 DE MARZO
En el hospital de via di Priscilla, cerca de piazza Vescovio, se recuperaban muchos de los SS heridos. Bora fue el viernes y pidió hablar con un médico.
– Mayor, ¿sabe que el período de incubación es de al menos siete días?
– Ya lo sé, ya lo sé. Ocurrió hace una semana.
– ¿Tiene algún síntoma?
– No, pero he oído decir que puede ser asintomático.
– Conoceremos el resultado del cultivo dentro de diez días, pero habrá que hacer un seguimiento serológico. Se tarda cinco semanas en obtener una serología positiva. -El médico, que había estado preparando el material, presionó con el índice el brazo de Bora para buscar una vena y clavar la aguja. La sangre espumeó en la jeringuilla-. Sería útil que conociera el paradero de la mujer.
– Podría ser una hotentote, por lo que recuerdo. Estaba muy borracho.
– No tanto como para no poder realizar el acto.
Bora levantó la vista de la jeringuilla, indignado.
– Eso no me ha ocurrido nunca todavía.
Delante del hospital lo detuvo Dollmann, que salía con el cónsul alemán después de visitar a las bajas y que pidió al diplomático que se adelantara.
– ¿Le ha informado Kappler de las últimas noticias, Bora?
– Lo último que sé es que salía un olor tan espantoso de las Fosas que tuvieron que apilar basura delante para disimularlo. Como si se pudiera ocultar el olor de la muerte.
– Y ahora va a contar a la prensa romana «lo que realmente pasó».
– Es un poco tarde para una declaración exculpatoria, ¿no le parece?
– No importa. El Rey de Roma así lo quiere. ¿Qué le pasa, Bora? Parece alicaído. ¿Todo va bien?
– He tenido algunos problemas con el Vaticano.
– No es el único. ¿Cómo cree que me fue a mí la semana pasada? Fue un infierno. Insistieron en que hiciera públicos los nombres de los rehenes ejecutados el jueves pasado. Comprendo que los parientes de los que se encuentran en la cárcel estén nerviosos, pero no podía acceder a sus deseos, Bora. Hasta el Papa me los pidió y tuve que negarme. Por favor, venga conmigo el lunes a una visita por Roma con la prensa extranjera. Nuestra baza consiste en engatusarlos; es lo único que podemos hacer, por cierto. Si usted acompaña a los españoles, yo iré con los suizos.
– ¿Y qué tenemos que enseñarles?
– La ciudad, claro, y algunas zonas residenciales.
Bora notó que Dollmann se mostraba evasivo.
– ¿Y si los españoles quieren ver via Appia?
– Los lleva rápidamente al monumento de Cecilia Metella, y de vuelta. Pero asegúrese de que el olor no llega hasta allí.
2 DE ABRIL
El domingo de Ramos se impuso el horario de verano, lo que significaba que Bora continuaría levantándose y saliendo de trabajar de noche. El Jueves Santo se vistió de paisano para acompañar a donna Maria a los sepulcros de San Martín del Monte, también conocido como San Martín el Pequeño.
– ¿Crees que me avergüenza que me vean con un hombre con uniforme alemán? -preguntó la anciana con tono burlón mientras él la ayudaba a subir por la rampa de la iglesia.
– Prefiero no correr ese riesgo, donna Maria.
– ¿Y por eso no vienes a visitarme a menudo?
– Sí.
– Entonces, ven a ver a mis gatos. Te echan de menos. -Se detuvo para tomar aliento mientras él le abría la puerta-. Esas historias de que han matado a muchas personas en las Fosas son sólo cuentos, ¿verdad, Martin?
– Me temo que son ciertas.
– Por el amor de Dios. ¿Tú participaste?
Dentro de la iglesia, el olor del incienso era nauseabundo. Bora respondió:
– No, donna Maria.
7 DE ABRIL
A las dos en punto de la noche del viernes el teléfono sonó en su habitación del hotel. Al principio Bora pensó que el despertador sonaba tres horas antes de lo debido. Luego buscó a tientas el receptor.
– Mayor, soy Dollmann -oyó-. Prepárese.
«Los americanos han llegado», pensó Bora. Durante una fracción de segundo estuvo seguro de que se trataba de eso y el programa de la hora siguiente se le representó en la mente.
– Estoy preparado -dijo.
– Han asesinado al cardenal Hohmann. Venga de inmediato. -A continuación le dio una dirección en el centro de Roma, que Bora, debido a su estupor, oyó como si le llegase de un lugar muy hondo y distante.
Via della Pilotta era una vieja calle detrás de la Fontana de Trevi, perpendicular al eje del monumento, con unos arcos bajos que la coronaban en toda su longitud y parecían reforzar sus costados como contrafuertes. Bora no conocía el lugar e identificó la puerta sólo por la presencia del coche de Dollmann y un furgón de la policía. Dentro, las escaleras estaban oscuras. Tuvo que avanzar a tientas hacia el rellano, donde Dollmann le esperaba en la cinta de luz que salía por la puerta entornada del piso.
– Es un mal asunto, mayor. Vayamos al dormitorio.
Bora pasó junto a él para entrar y de inmediato percibió el olor de la sangre. Una mirada al dormitorio le bastó, antes de que el fogonazo de una cámara de la policía lo convirtiera en un cegador espacio lleno de sonidos amortiguados. Cuando Dollmann entró detrás de él, los policías insistían en que no se tocase nada, pero Bora cubrió el cuerpo del cardenal con una bata que había cogido de los pies de la cama.
– Por favor, mayor, no toque a la mujer -le advirtieron los agentes.
– Obedezca, Bora -intervino Dollmann-. Qué horror. -Al otro lado de la cama el SS, tan pálido como Bora, se volvió hacia éste. Juntos salieron al rellano, donde encendieron sendos cigarrillos-. ¿Qué vamos a hacer? Menudo lío para encubrirlo -murmuró Dollmann-. Qué escándalo. Y en Viernes Santo precisamente…
Hasta ahora Bora no había sido capaz de decir nada.
– ¿Quién es ella? -preguntó.
Dollmann lanzó un gruñido.
– Una tal Fonseca. Una mujer muy guapa, creo… Es un asunto muy feo. De Borromeo ya lo sabíamos, pero ¿quién habría pensado algo semejante de nuestro Hohmann?
– No me lo creo.
– Vamos, Bora. Es sólo porque fue su profesor. Las pruebas están ahí.
A Bora el olor de la sangre le producía una especie de fiebre y con ese malestar, que había experimentado antes tantas veces, inquirió:
– ¿Cómo lo descubrió?
– Por pura casualidad. Tenía una cita con el cardenal ayer por la tarde en el Babington para hablar del concierto de Pascua. No apareció y me extrañó, ya que es la puntualidad en persona. Le busqué en los lugares habituales, sin éxito. Pensé que quizá estaba enfermo. No había nadie en su residencia, por lo que supuse que su secretario ya se había marchado a casa, como así era, para respetar el toque de queda de las cinco. -Dollmann miró a través de la rendija de la puerta, por donde se colaban las voces apagadas de los policías-. La cita en Babington era a las cinco menos cuarto (yo tenía que llevar al cardenal a casa después), pero cuando empecé a llamar por teléfono y localicé a su secretario eran ya las nueve. El hombre me dijo que Hohmann se había ido a la una, que tenía una cita con la baronesa Fonseca en un lugar que ignoraba.
– ¿Ah, sí? -le interrumpió Bora.
– Pues sí, y no era la primera vez que Hohmann no revelaba dónde se reunía con ella. Al ver que no volvía a su residencia, el secretario supuso que el cardenal había ido directamente al Babington. Yo le saqué de su error, le pedí que me diera la dirección v el teléfono de Fonseca y llamé aquí. La línea estaba ocupada y, después de intentarlo varias veces durante una hora y media, sospeché que el teléfono estaba descolgado, corno así era. Así pues… ya me conoce, me gusta saber lo que está pasando. Al final decidí venir en persona, pero lo cierto es que no esperaba esto.
Bora se acabó el cigarrillo y se quedó con la colilla entre los dedos, como si no supiera qué hacer con ella.
– ¿Cuánto tiempo cree que llevan muertos?
– La policía dice que seis o siete horas, y el teléfono llevaba descolgado al menos desde las nueve y media, que fue cuando empecé a llamar. Todo apunta a que ella lo mató y luego se suicidó y, dado lo que estaban haciendo, no creo que a nadie le quede ninguna duda de que fue así.
– Vamos, por el amor de Dios. ¡Eso era impropio de él, coronel!
– ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Acaso lo sabe? -Dollmann se puso otro cigarrillo entre los labios-. Todos somos como un iceberg en lo que a moral se refiere: sólo asoma la punta, nada más.
– No creo eso del cardenal Hohmann.
Dentro, los policías casi habían terminado su trabajo preliminar. Llegaron unos enfermeros que empezaron a subir las camillas con dificultad por la estrecha escalera. Desoyendo el consejo de Dollmann, Bora les indicó que esperasen abajo y entró de nuevo en la casa de la baronesa Fonseca. Estuvo un rato hablando con los policías (un hombre uniformado que buscaba pistas en el cuarto de baño procurando no pisar unas astillas de cristal, y otro de paisano con una cámara) y, en mitad de la conversación, el SS se unió a ellos de mala gana.
El oficial uniformado decía:
– Dado el flujo de la sangre y la distribución de las manchas, no hay duda de que todo ocurrió aquí, en la cama, y que el anciano sacerdote… -¿se esforzaba por mostrarse discreto, ya que la vestidura púrpura yacía bien visible en la alfombra, junto al lecho, o bien había decidido no sacar conclusiones de ese hecho?- bueno, el anciano sacerdote estaba con ella cuando sucedió. -Era un hombre delgado, con expresión reflexiva y acento lombardo. Miró alrededor y luego añadió-: Si encontramos una nota, tal vez averigüemos el motivo. Según mi experiencia, sin embargo, en los crímenes pasionales puede ocurrir cualquier cosa con poca o ninguna premeditación. La pistola es una Beretta del ejército, de mil novecientos quince, como la que llevaban los oficiales de la Primera Guerra Mundial. Si conseguimos seguirle la pista hasta una de las víctimas, eso podría ayudarnos.
Apartando la vista del cuerpo desnudo que el oficial había vuelto a descubrir, Bora dijo:
– Será mejor que se ponga en contacto de inmediato con el ayudante del subsecretario de Estado Montini. -A continuación se dirigió a Dollmann en alemán-: ¿Cuál será la versión oficial?
Por la cara del coronel se habría dicho que acababa de tomar un brebaje repugnante.
– Probablemente hablarán de enfermedad o trastorno mental y no lo harán público hasta después de Pascua, si pueden. Sería un escándalo tremendo si se destapara ahora, ya que ella era muy querida en los círculos caritativos. La cuestión es que, si la prensa se entera, no habrá forma de detener el alud de lodo.
Los alemanes observaron con expresión adusta a los policías, que llamaron al Vaticano y mencionaron vagamente el espantoso accidente sufrido por un prelado.
– Deje de darle vueltas. Es lo que parece, conque haga el favor de aceptarlo -susurró Dollmann a Bora después, mientras lo conducía fuera del dormitorio. Ya en el rellano, sacó del bolsillo de la pechera un sobre y se lo entregó-. La baronesa escribió una nota de suicidio clara como la luz del día. Estaba en la mesita de noche cuando llegué. Me ocupé de cogerla antes de que llegase la policía, por si pudiera servir. Se lo doy solamente para que no se sienta tentado de buscar una explicación alternativa que, tristemente, no existe.
Bora no leyó la nota hasta que llegó a su hotel. Aunque ya estaba horrorizado por los acontecimientos de aquella noche, su contenido lo empeoraba todo aún más.
Queridísima hermana: el cardenal Hohmann y yo estaremos ya ante el juicio divino cuando recibas estas líneas. Debes saber que he sido la ejecutora material de este acto, pero éste, por terrible que pueda parecer, es menor que la vergüenza que hemos experimentado ante Dios y ante los hombres por los meses en los cuales hemos pecado juntos en secreto.
Ruega por nosotros,
Tu hermana Marina.
Era una bendición que entonces, a las cuatro de la madrugada, sólo le quedara a Bora el tiempo justo para lavarse, cambiarse de uniforme e ir directamente a trabajar.
Después de la reunión de la mañana, el general Westphal hizo un tímido intento de minimizar el asunto.
– En fin -dijo junto a la ventana, tras oír a Bora-, la triste verdad de los hechos. Qué forma de librarnos de nuestro difícil contacto con el Vaticano. Borromeo debe de sentir que se ha apuntado un tanto. -Abajo, los trabajadores colocaban un estrado enfrente del cuartel general para la celebración del concierto de Pascua, un «regalo al pueblo romano»-. ¿Y qué tal llevan los fascistas el interrogatorio de los estudiantes del colegio Nazareno?
Con expresión ceñuda, Bora recogió el correo del general. La visión de los cuerpos en el lecho, a pesar de las muchas muertes que había presenciado, le había puesto físicamente enfermo y tenía fiebre. Pensando en sus últimas y furiosas palabras a Hohmann, respondió distraído:
– Ahora los tiene Kappler.
– Pobre Kappler, parece que nadie aprecia sus esfuerzos de las Fosas. Incluso los adolescentes tienen las agallas de criticarleen clase. -Westphal se volvió hacia él, como si le hiciera gracia el comentario-. Menos mal que al final no se lleva a cabo la deportación de los hombres romanos; se le habrían echado encima todas las amas de casa de la ciudad con el rodillo de amasar en la mano.
Bora había empezado a abrir sobres, y se cortó con el abrecartas. Westphal observó cómo sacaba un pañuelo y laboriosamente intentaba enjugarse la palma.
– Mire, Bora, empiezo a preocuparme por usted. ¿Qué dice Chéjov de los hombres sin mujer?, ¿que se vuelven torpes?
– Dice que se vuelven estúpidos.
– Bueno, usted no lo es. Pero no se implicaría emocionalmente tanto en las cosas si tuviese algo más en qué pensar. Incluso el viejo Hohmann se había buscado a alguien, ¿no? Bien, no se lo crea si no quiere, pero el caso es que tenía una amante y ella le voló la cabeza en la cama. Ah, no hay que preocuparse por la sangre en el suelo; para eso tenemos criadas que limpian.
8 DE ABRIL
El sábado, el cardenal Borromeo accedió a ver a Bora después del bautismo anual de conversos en San Juan de Letrán.
– Si viene usted a llorar al cardenal Hohmann, no espere que yo diga nada más que parce sepulto.
– El no necesitaba perdón -replicó Bora, irritado-. No, eminencia, he venido a confirmar que la retirada de tropas que negocié con el cardenal se ha completado.
Borromeo le miró con ceño.
– Así pues, ¿no quiere hablar de Hohmann? Me sorprende. Aunque el pobre era un poco engreído, lo cierto es que decía cosas buenas de usted de vez en cuando. -Se daba cuenta de que Bora estaba tan apenado que resultaba cruel hablarle de aquella forma. Bebió el café de su tacita como un oso hormiguero en un termitero, a sorbitos-. Sé que ha venido a hablar de él. Siéntese, por el amor de Dios. No entiendo por qué los seglares creen que tienen que andarse con rodeos con nosotros. Yo hablo con toda franqueza. -Tras acabarse el café dejó la taza en el platillo, con la vista clavada en la mano vendada de Bora-. Decir que siento que muriese… ahora resulta irrelevante, ¿verdad? Estarnos sólo de paso y todo eso. Lamento la forma en que ocurrió, cosa que repercutirá negativamente en todos nosotros. Pero todos tenemos nuestros defectos. Qué débil es la carne. Es un extraño hecho fisiológico que el cuerpo del hombre es cada vez más débil del estómago hacia abajo.
Bora, que había releído una y otra vez la nota de suicidio de Marina Fonseca buscando en vano mensajes ocultos que diesen una pista sobre su veracidad, había llegado a la triste conclusión de que no había nada que leer entre líneas. Sin embargo, se mantuvo impasible al oír las palabras de Borromeo.
– Es interesante que acepte sin crítica alguna que el cardenal Hohmann murió tal como le han dicho.
– ¿Por qué? ¿Acaso usted no lo cree? Que Dios me libre de la curiosidad por conocer los detalles desagradables, pero la verdad es que he visto el informe policial. Es muy gráfico. Probablemente podrá usted añadir algo, ya que fue de los primeros en llegar al escenario del crimen.
– Cardenal Borromeo, espero que su pesimismo se deba a la consternación que le ha provocado la muerte de Hohmann. Seguramente tuvo usted la oportunidad de apreciar que era un buen hombre.
– Sí, desde luego, desde luego. La pregunta es: ¿cuánto le apreciaba usted?
A pesar de su dolor, Bora se puso en guardia al oír las palabras de Borromeo. La franqueza de Hohmann en las cuestiones políticas había hecho que le relegaran dentro del Vaticano, igual que la suya lo había situado entre el personal de Westphal. Ignoraba cuánto sabían allí. Borromeo le vio removerse incómodo y dijo:
– Algún día ambos expresaremos nuestro aprecio, cada uno a su manera. -Era una afirmación intrigante, pero Borromeo no hizo ningún comentario más-. En cualquier caso, debería ustedsaber que el cardenal Hohmann tenía mucha relación con Marina Fonseca… por asuntos caritativos, desde luego. Se les veía juntos a menudo, últimamente más que nunca.
A pesar de todas las pruebas, Bora estuvo tentado de retirarse, indignado.
– Tenía casi ochenta años. ¿Qué relaciones íntimas podía mantener?
– ¡Ah! Es usted muy ingenuo para ser soldado, además de doctor en filosofía. -De pronto el cardenal soltó una risita-. Hablemos de cosas más ligeras y agradables. Nuestra querida señora Murphy me ha dicho que le vio el otro día.
Bora se sintió de repente aliviado de la tensión del momento. En una reacción puramente física, inefable y grata, sintió un escalofrío al oír el nombre de la mujer y saber que había hablado de él al cardenal. Se cuidó de hacer comentario alguno, pero Borromeo no pensaba dejarle ir sin decir nada. Hizo sonar una campanita y el ubicuo clérigo bajito apareció en el umbral con una segunda bandeja de café.
– Su marido volverá a Roma esta tarde y Nora (una mujer muy culta, que vivió en Florencia de pequeña) tendrá que reducir su trabajo voluntario. El joven Murphy irá en coche a buscar a su padre a la estación.
– ¿En coche? -Bora no pudo reprimir la pregunta-. La señora Murphy es muy joven para tener un hijo adulto.
– La señora Murphy se casó con un viudo. El tiene edad suficiente para tener hijos ya mayores… y no desear más. -Borromeo se bebió la segunda taza de café de la misma forma que la primera, sorbiendo el líquido sin hacer ruido-. Creo que eso a ella le disgusta. Le encantan los niños. -Miró a Bora con expresión cordial-. En fin, todos llevamos nuestra cruz, ¿verdad?
Aquella tarde, Dollmann llamó a Bora a la oficina.
– ¿Ha leído el Unione de hoy, mayor?
– No suelo leer los periódicos comunistas, coronel Dollmann.
– Tendría que leer éste. Lo de su amado profesor ocupa toda la primera plana, junto con una enumeración de las fechorías del Vaticano en el último siglo… ¿Sigue ahí, Bora?
– Sí.
– Me quedé sin habla al verlo. He tratado de averiguar quién filtró la información a un periodicucho clandestino, pero no he conseguido nada. Lo hiciera quien lo hiciese, ya ha saltado la liebre, y ni siquiera el Papa sería capaz de volver a meterla en el saco sin resultar malparado. He oído en las noticias que la hermana de Marina se niega a comentar nada, y hace bien.
El escándalo fue enorme. Aunque la prensa oficial evitó recoger la noticia sin pruebas, cuando llegó el domingo de Pascua ya estaba por todas partes. Bora se encontró con Dollmann en el concierto y le pidió que no tocara el tema aquel día. El SS accedió amablemente y le tendió el ejemplar del Unione.
10 DE ABRIL
El lunes de Pascua, cuando tradicionalmente los romanos iban «fuera de las puertas» para organizar el primer picnic del año, las autoridades alemanas habían prohibido el tráfico civil en las principales carreteras. Así pues, la gente tuvo que comer sus modestos almuerzos en los balcones y los bancos de los jardines de la ciudad todavía no requisados como depósitos de material bélico. Aun así, en el distrito cinematográfico de Cinecittá, donde según Westphal la mayoría de los colegas de Bora tenía a sus amantes, mataron a tres soldados alemanes. Enviaron a Bora a investigar v hacer algunas recomendaciones.
Kappler ya estaba allí. Bora le saludó animosamente y estuvo de acuerdo en que la deportación de los hombres del barrio era la única solución.
– Y procure ponerlos a trabajar. No supone ninguna ventaja mantenerlos apiñados en las celdas.
– Pero necesitaremos mucho personal para vigilarlos mientras trabajan.
– Entonces ordéneles que les disparen sin previo aviso. Los labios de Kappler casi desaparecieron.
– Me decepciona usted, Bora.
– Francamente, coronel, el sentimiento es mutuo. Pensaba que los suyos trabajarían mejor bajo presión.
– A mis hombres les dolió verle llegar como lo hizo. Es imperdonable. Nunca más podré volver a confiar en usted.
– No puedo hacer nada al respecto.
Desde Cinecittà, aunque tenía que dar un rodeo bastante largo para volver a su despacho, Bora fue hasta Cassia. Allí, ante una casa moderna y rodeada de pinos con un jardín cerrado, llamó al timbre y tendió a la doncella su tarjeta de visita, en la que había escrito: «Un antiguo alumno de su eminencia.»
Al cabo de unos minutos la criada regresó sin la tarjeta y le informó de que la baronesa Gemma Fonseca no deseaba ver a nadie en aquellos momentos. Bora no tuvo más remedio que aceptar la negativa, y el único consuelo que se concedió fue volver conduciendo lentamente junto al serpenteante curso septentrional del Tíber.
El agua, amarillenta por el cieno, corría entre unos campos verdes y llenos de flores, cortejados por las golondrinas. El aire proporcionaba un bienestar cálido y sensual, que su cuerpo ansiaba, de modo que detuvo el coche antes de llegar a puente Salario y se sentó fuera para respirar el limpio aire primaveral. Y sintió -mejor dicho, supo- que las cosas irían mucho mejor si se permitía enamorarse de la señora Murphy.
Después del trabajo, como no quería ver las caras de siempre en su hotel, fue a casa de donna Maria. La vieja dama le habló en dialecto.
– Marti, se me vojono magna' igatti -dijo con tono preocupado-. No puedo dejarlos salir, pobres criaturas, porque los echan en el cocido. Ayer perdí a Pallino.
Bora se inclinó para acariciar a uno de los tres supervivientes de donna Maria. Durante años los gatos habían sido parte integrante de la casa y los viejos eran reemplazados por otros nuevos, de modo que aquélla era la segunda generación.
– Pallino confiaba en todo el mundo -explicaba ella-, y ése es el problema. Tendría que haberle enseñado mejor.
Entre ellos, sobre una mesa baja, había un ejemplar doblado del Osservatore, que difundía las primeras noticias oficiales de la muerte de Hohmann en un artículo bien escrito. Era un intento tardío e inútil de frenar el escándalo. Bora, que ya lo había leído, le echó un vistazo con aire taciturno.
– No nos ahorrarán nada, ¿eh? -añadió ella dejando a un lado su labor de encaje.
– No lo creo.
La anciana dama juntó las manos.
– Eso es lo que todo el mundo pensó en el ochenta y nueve, cuando ocurrió aquel otro desastre cerca de Viena. Me refiero a cuando encontraron muertos en Mayerling al príncipe coronado y a la jovencita judía. ¡Qué conmoción! Igual que ahora. Todas nos habíamos enamorado de Rodolfo en algún momento… sí, era muy apuesto, y estaba casado con aquella sosa de Estefanía. Todas las chicas pensábamos que era muy romántico que te encontrasen muerta con el príncipe coronado.
Bora se sentó frente a donna Maria y al momento un gato se le subió al regazo.
– ¿Fue un suicidio, como se dijo?
– Me temo que sí, aunque se destruyeron todos los documentos y (puede que ya lo sepas) los que participaron en la investigación juraron guardar silencio. Corrieron rumores, claro, de que el Servicio Secreto Imperial había eliminado a Rodolfo por sus tendencias prohúngaras, y no ayudaba nada el hecho de que tuviera sífilis y no pudiera engendrar más herederos.
Bora tragó saliva.
– Comprendo.
El gato le olió la venda de la mano y la tocó con el hocico. -Donna Maria, ¿conocía a Marina Fonseca?
– De vista. Era mucho más joven que yo… de unos cuarenta, creo. No la conocía, pero sabía que gastaba tanto en ropa como en caridad. Creo que una vez te presentaron a su familia, pero eras muy pequeño y puede que no te acuerdes de ella.
Bora se abstuvo de explicarle cómo la había visto por última vez, con el cabello apelmazado por la sangre seca sobre unas sábanas arrugadas, cuando la policía ni siquiera le dejó juntarle las rodillas.
– ¿Por qué querría alguien hacer lo que ellos hicieron?
– Ah, bueno… Si tienes que justificarlo de alguna manera, Martin, primero tendrás que ponerte en el lugar de la baronesa. Un cardenal es un príncipe de la Iglesia. Morir con él pudo ejercer sobre ella la misma horrible fascinación que tenía para las jovencitas de la corte en el pasado.
– No quiero justificarlo para mí, donna Maria. Me niego.
– Así que eso es lo que haces, ¿eh? -La anciana cogió de nuevo el mundillo y reemprendió el ágil trabajo que llevaba a cabo en él con los bolillos de marfil-. Tú no lloras por las cosas ni por la gente, y deberías hacerlo.
– No tengo tiempo.
– Un día de éstos tendrás que hacerlo, lo quieras o no. Bora se puso en pie.
– Donna Maria, debo irme.
– No, no tienes por qué irte. Puedes pasar la noche aquí, y lo sabes perfectamente. Tienes tu habitación siempre preparada. Esta es tu casa.
No obstante, Bora se marchó.
Por la mañana, en cuanto llegó al despacho, Dollmann le dijo por teléfono que habían encontrado a Pasquino, una de las tres «estatuas parlantes» de Roma, con un mensaje anónimo colgado de su corto cuello para que todos lo leyeran:
Ai tempi bboni der gran Papa Sisto
er cardinale fu fama de Cristo:
mo' stemo a vede 'na cosa assai barbina,
ar cardinale je piace la Marina.
– ¿Qué significa? -le preguntó Westphal, unos minutos después.
– Es un desagradable juego de palabras con el nombre de pila de la baronesa, que se llamaba Marina. Dice que, mientras que en los viejos tiempos los cardenales eran el «ejército de Cristo», ahora «prefieren la marina».
– Es un buen chiste, Bora. Escríbamelo, quiero contarlo. Bueno, ¿y qué más sabemos del viejo Hohmann?
– El Vaticano prohíbe la autopsia.
– ¿Y qué hay de la mujer, Fonseca?
– Depende de su familia pero, si el Vaticano tiene algo que decir, yo no esperaría milagros. Lo mejor que podremos obtener será un simple examen post mortem. Como dice el coronel Dollmann, tenían orificios de bala en la cabeza y encontraron las huellas de ella en el arma. La pistola pertenecía a su difunto marido, que era coleccionista de armas cortas y gran cazador. Dicen que ella también era una buena tiradora.
De buen humor, Westphal asintió.
– Si la Reiner hubiese sido campeona de salto de trampolín, también tendríamos solucionado ya ese caso.
Mientras cenaban aquella noche, Francesca, que pasaba diez horas fuera de casa cada día, anunció que iba a dejar de trabajar hasta después del nacimiento de su hijo.
– He traído algo de dinero de mi familia, de modo que ya no tengo por qué seguir detrás del mostrador con este peso.
Guidi no tenía nada que decirle. En las dos semanas transcurridas desde su reincorporación al puesto había reunido toda la información posible sobre ella. El padre del hijo que esperaba era su patrón, según parecía. Había salido con él durante tres meses y, cuando el hombre le propuso casarse con ella, lo rechazó y se trasladó a via Paganini. Como le había informado Danza meses atrás, no había encontrado pruebas de ninguna actividad política, pero ahora Guidi sabía cuán selectivo o ciego podía ser el ojo de la policía romana ante la violación del toque de queda, las reuniones ilegales y cosas similares. Francesca estaba implicada, de eso no cabía duda, pero era imposible decir cuánto. El peligro procedía de las SS y de fanáticos como Caruso.
En aquellas dos semanas Bora no se había puesto en contacto con él, aunque sólo la sangrienta pendiente de via Rasella separaba su hotel de la oficina de Guidi. El tampoco había hecho ningún esfuerzo por verlo; no obstante, ahora que las pruebas encontradas en el 7B estaban de nuevo en sus manos y había hecho que las examinaran otra vez, pensaba en la posibilidad de compartir los hallazgos con él.
La cena fue escasa, y Guidi se levantó con hambre de la mesa. Francesca se fue a su habitación, donde él sabía que escondía galletas secas. En su estado, y con unas raciones de pan de cien gramos al día, él no podía reprochárselo. En cuanto a los Maiuli, se mantenían con poca cosa y engañaban el hambre acostándose temprano.
Una vez la casa quedó a oscuras, Guidi fue hasta el teléfono y marcó el número de Bora en el Hotel d'Italia. El alemán se limitó a decir: «Venga.»
Se reunieron en la habitación de Bora. Era la primera vez que se veían desde aquel jueves terrible y no mencionaron para nada el atentado.
– Siéntese -indicó el ayudante de campo.
El retrato de su esposa seguía en la mesa, con la foto de carnet del piloto metida en una esquina. Por lo demás, la cama estaba hecha y no se veía ropa ni objetos personales. Guidi tuvo la impresión de que Bora estaba preparado para irse de allí en cualquier momento.
– Mayor, las cenizas encontradas en el siete B coinciden con las que se hallaron en el dormitorio de la Reiner. Proceden de piel de cebolla o papel de escribir de una consistencia similar. No; de libros de contabilidad no. El resto (fibras de una manta de lana, un envoltorio de caramelo, pieles de frutas y el corazón de manzana) sencillamente señala la presencia de alguien en el apartamento, pero las cenizas muestran una posible conexión.
Bora ocultó su sorpresa, si es que la sentía. Estaba vestido; a pesar de lo tardío de la hora, ni siquiera se había quitado el cinturón y la pistolera. O bien había vuelto a ponérselos antes de que Guidi llegase. De pie junto a la cama, preguntó:
– ¿Y qué hay de la huella de zapato en las cenizas?
– Por lo que he visto en la zapatería, podría tratarse de una suela de goma. El envoltorio es de un turroncito italiano. Es muy probable que el asesino se escondiera en el apartamento sin que nadie lo viera y quizá incluso vigilaba a Magda desde allí. No había ninguna cerradura especial en la puerta, de modo que…
– Volví al siete B -explicó Bora-. Aunque tenía llave, intenté abrir con una navaja, para ver si se podía. No lo conseguí, pero vi que había estearina en el ojo de la cerradura.
– ¿Alguien se había hecho una copia de la llave con un molde?
– Eso parece. Pero tanto si el ocupante del siete B era el asesino como si no, sabía cómo evitar dejar huellas. A primera vista, se diría que ni siquiera usó el lavabo.
«La deuda con los vivos.» Guidi recordó las palabras de Dollmann; sin embargo, lo único que sentía era el dolor de los puñetazos y las patadas que Bora le había propinado para obligarlo a subir al coche. Era curioso cómo volvían a su mente fragmentos de recuerdos de aquella noche. Las horas previas seguían envueltas en una bendita bruma en su memoria.
– ¿Encontró algo más?
– Esto. -En la palma de la mano de Bora apareció un objeto pequeño-. Estaba metido entre los pliegues de la tapa de una caja de embalaje. Parece un botón de puño de camisa.
Guidi lo cogió.
– Déjeme verlo. -Lo examinó acercándolo a la lámpara de la mesa y luego cerró los dedos en torno a él-. No es un botón de caballero, mayor. Es de un vestido de Magda Reiner.
Bora disimuló de nuevo su sorpresa, pero esta vez no demasiado bien.
– ¿No llevaba un camisón y una bata cuando murió?
– Llegó a casa con un vestido marrón, y a ese vestido le falta un botón. Eso significa… -Guidi tuvo que controlar su emoción. Necesitaba un cigarrillo y rebuscó inútilmente en busca de tabaco y papel en su bolsillo, hasta que Bora sacó una cajetilla de Chesterfield y la puso sobre la mesa.
– Eso significa que estuvo en el siete B con el asesino.
– Quizá. -Guidi encontró cerillas en su bolsillo y encendió un cigarrillo-. Por el momento significa que estuvo en el siete B aquella tarde, posiblemente entre el momento en que el capitán Sutor la llevó a su casa en coche y el momento en que murió. ¿Y qué hacía Magda allí? ¿Había oído ruidos procedentes de un apartamento vacío y fue a ver qué pasaba? Es muy poco probable que una mujer sola hiciese tal cosa… Y, si lo hizo, ¿la dejaron pasar o tenía la llave? Ocurriese lo que ocurriese en el siete B, salió de allí, se quitó la ropa y se puso el camisón. -Guidi saboreó el excelente tabaco. «¿Seguiría teniendo yo la foto de una mujer que me ha dejado?», pensó. «¿Por qué la conserva Bora? O todavía la quiere o no desea acercarse a otra mujer»-. Desde luego, Merlo no tenía motivos para estar en el siete B, y tampoco el capitán Sutor… Seguramente Magda recibía a sus amantes en su apartamento.
– ¿Y las cenizas? ¿Quemó alguien papeles en su dormitorio o en el apartamento vacío?
– Bueno, de alguna forma pasaron de un lugar a otro. Como son muy ligeras, se quedan adheridas a la ropa o al cabello. Las del siete B, en cualquier caso, son más evidentes que las del dormitorio. Así pues, en los cuarenta y cinco minutos transcurridos entre su regreso a casa y su muerte, Magda Reiner estuvo en un lugar al que en teoría no tenía acceso (el siete B), posiblemente se reunió con alguien allí, volvió a su habitación y se preparó para acostarse. Y a continuación cayó cuatro pisos hasta la acera.
– Ese alguien era la persona a quien ella temía.
– Es posible, y alguien de quien no quería o no podía hablar con sus compañeras de trabajo. Sin embargo, estamos suponiendo que conocía a esa persona, y no tiene por qué ser así.
– Un vagabundo, un partisano, un desertor alemán, un prisionero huido, un espía… ¿Por quién vota usted? Tiene que ser uno de ésos. ¿Y con quién discutió antes de morir, con Sutor o con el misterioso inquilino?
Mientras pensaba: «Antonio Rau habla alemán», Guidi respondió:
– Si tengo que votar, elijo a un desertor o un espía. ¿Cómo se llama el hombre que desapareció en Grecia?
– Potwen, Wilfred Potwen. No entiendo cómo pudo llegar aquí, pero hay muchas cosas que no entiendo en estos momentos. -Mientras pensaba en Hohmann, en la negativa de Gemma Fonseca a recibirle, Bora empezó a desabrocharse el cinturón, que con el peso de la pistolera se soltó enseguida. Lo colocó sobre el respaldo de una silla-. ¿Se ha fijado en que en el expediente que retiré de la oficina de Caruso no se menciona ningún registro anterior al nuestro?
– Sí, pero tal vez se les olvidó anotarlo. Yo no sacaría conclusiones de eso.
– Puede que dijera la verdad cuando aseguraba que no tenía acceso al apartamento de Reiner. Sabemos que cogió las gafas viejas de Merlo del almacén de Sciaba.
– Si piensa que fue el capitán Sutor quien realizó el primer registro, estoy de acuerdo.
– Tal vez retiró algunas prendas del armario de Magda. No parece que nadie esté en disposición de sacarle si lo hizo ni por qué, y Sutor cuenta con otros medios para deshacerse de la gente.
Era la primera vez que uno de ellos se refería, aunque de forma indirecta, a las Fosas. El gesto de relajación de Bora (el hecho de que se hubiera quitado la pistola) quedó desmentido de inmediato por su postura, y que el teléfono sonase en aquel preciso momento fue un alivio para ambos hombres. El alemán se apresuró a descolgar el auricular y escuchó.
– Tengo que irme -dijo de inmediato, sin dar ninguna explicación. Volvió a coger el cinturón y la pistolera.
Guidi se dispuso a marcharse también.
– ¿Podemos vernos mañana? Examinaré de nuevo los objetos personales de Magda.
– No lo sé. Llámeme al despacho.
Salieron juntos del hotel. Al otro lado de la calle, la luna llena iluminaba la imponente y ornada puerta de la verja que protegía eljardín Barberini. Guidi, que había estado alineado junto a los demás contra ella, bajo la vigilancia de las SS, tuvo que apartar la vista. Advirtió que Bora miraba hacia la oscura via Rasella mientras abría la portezuela del coche. Entre ambos puntos, en aquel tramo de pavimento vulgar, cualquier esperanza de amistad había muerto también.
– Hace casi tres semanas -comentó Guidi.
Bora no dijo nada, pero se volvió hacia el inspector, recortado por la luz lóbrega que venía de arriba. Por mucho que deseara pedirle consejo sobre la muerte de Hohmann, aquél no era el momento adecuado.
– Fue Caruso quien puso su nombre en la lista, no las SS -se limitó a decir.
14 de abril
Un espléndido día de primavera, a media mañana, el mariscal de campo Kesselring fue a visitar al Papa, acompañado de Westphal y Bora. Fue una concesión extraordinaria que se permitiera a unos militares, aunque vestidos de paisano, acceder al Vaticano. En otro momento Bora se habría sentido privilegiado, pero había estado en Campoleone -un espantoso viaje a la realidad de la tierra de nadie-, de donde había regresado la noche anterior. Le dolía mucho el brazo izquierdo; las punzadas irradiaban como puñaladas desde el muñón hasta el hombro. Estaba nervioso por los resultados de la prueba serológica que le darían por la tarde y cumplió mecánicamente con todas las formalidades hasta que le presentaron a Patrick Atwater Murphy.
El diplomático era un hombre enérgico de la edad de Borromeo, con el rostro rubicundo y ojos brillantes. Se reía con demasiada facilidad para el gusto de Bora, pero era habitual en la mayoría de americanos que conocía.
– Un nombre interesante. Bora… ¿Alguna relación con la esposa de Martin Lutero?
– Mi familia no subraya demasiado esa posibilidad.
– Ya. Y de todos los nombres posible sus padres le pusieron precisamente Martin, ¿eh?
Bora lo miró a los ojos, sintiendo su propia juventud y soledad como una injusticia frente a la desenvoltura y locuacidad de aquel hombre. «Yace en la cama con ella y no quiere hijos. Qué desperdicio.»
– Es que nací el día de San Martín.
Entablaron una conversación tan agradable como la ocasión permitía. Con su acento de Boston, Murphy comentó su regreso al aburrimiento de una ciudad donde «todo parque público sirve de excusa para amontonar escombros paganos», y que lo que ellos llamaban «un buen bistec» ponía a prueba el sano apetito de cualquier hombre.
– Gracias a Dios, el cardenal Borromeo es un buen amigo y un excelente guía turístico. Si no fuera por él, mi mujer me obligaría a ver sólo cosas culturales, desde el capitel de una columna hasta una representación operística. En fin. ¿Y usted qué hace en la vida real, mayor Martin Bora?
«Cuántas cosas tenemos en común ella y yo», pensó el alemán. Respondió con frialdad:
– No cuelgo tesis religiosas en las puertas de las catedrales.
En el hospital, Bora no esperaba encontrarse con Treib, el médico de Aprilia de rostro cansado, quien, habiéndole reconocido al verlo desde su despacho, salió al vestíbulo para saludarlo.
– Así que volvió entero, mayor -dijo-. Sí, nos retiramos de allí también, con los prisioneros supervivientes y todo. Me alegro de estar en un sitio donde hay algodón suficiente para taponar heridas. ¿Ve esto? -Le enseñó una cicatriz de bala en la mano-. Estuvieron a punto de hacernos prisioneros a mí y a dos enfermeros cerca de Albano.
– No me diga. ¿Quién fue?
– La resistencia, supongo… bueno, no llevaban uniformes. Nos libramos por los pelos y dos americanos que tenían heridas leves consiguieron acabar con ellos. ¿Qué tal la pierna?
– Bien. Estoy aquí por otro motivo. -Bora se puso muy serio- Tengo que hacerme una prueba de Wassermann.
Treib le miró con expresión también seria.
– ¿El primer análisis fue negativo?
– Sí.
– Bien, vamos a ver.
Después el médico le entregó el resultado en la sala de espera, donde Bora llevaba una hora, sentado o paseándose arriba y abajo.
– Felicidades. La prueba de Wassermann también es negativa. La repetiremos dentro de dos semanas para estar completamente seguros. Parece que no ha cogido nada. Ha tenido mucha suerte, las mujeres están fatal. ¿Puedo recomendarle que tome precauciones si frecuenta a las prostitutas?
– No lo hago -repuso Bora secamente.
Los ojos soñolientos de Treib fijaron la mirada en la alianza de matrimonio de Bora.
– Entonces, ¿quién era la mujer?
– Probablemente una prostituta que encontré en el hotel. Si no le hubiese pagado, ella habría aparecido y yo sabría quién es. Fue la noche siguiente al lío de las Fosas, yo no pensaba en nada. Y ya no estoy casado. -Bora creyó necesario señalarlo-. Pero quiero ser capaz de tener hijos en el futuro próximo.
– ¿Le gustaría echar un vistazo a alguna muestra de sangre infectada?
– No, gracias.
– Es muy interesante ver cómo se mueven esos bichitos del demonio.
– Me lo imagino, capitán.
7
16 DE ABRIL
– He considerado que debía disculparme por negarme a recibirle. Estos últimos días han sido muy duros y todavía intento evitar que mi madre se entere de lo que le ocurrió a Marina.
Por su edad y aspecto, Gemma Fonseca recordaba a su hermana. Rubia, de ojos grises. La discreta elegancia de su casa (un interior art déco de líneas suaves y lacadas) era muy parecida a la que irradiaba su persona, pero faltaba algo de chispa en ambas y había una severidad monjil en su semblante cuando le invitó a entrar.
– Debería haber sabido por lo que escribió en su tarjeta que sus intenciones eran buenas. ¿En qué puedo ayudarle?
Bora se quitó la gorra, que la criada se llevó después de hacer una reverencia. El le informó de su pesar al conocer los acontecimientos, aunque la mañana de domingo era tan resplandeciente que todo dentro y fuera de él invitaba a hablar de temas más alegres.
– Mi respeto por el cardenal me ha traído aquí -concluyó-. Podría decirse que era mi padre espiritual, de modo que es especialmente doloroso para mí enfrentarme a estos hechos.
Enmarcada por los ángulos de la puerta del salón, la mujer lo miró como preguntándose hasta qué punto podía confiar en él. La piel de sus mejillas, delicada, casi frágil, se tensaba sobre los huesos, y sus muñecas eran muy delgadas, con venas azules. Tenía un ligero estrabismo en el ojo izquierdo, que se desviaba un poco, lo suficiente para que su mirada resultase extrañamente fija, como la de un icono. Todo su cuerpo parecía sustentarse por pura fuerza de voluntad u orgullo.
– Gracias por sus condolencias. Marina y yo estábamos muy unidas.
Su tensión era tanta que Bora deseó que se sentase y se relajase.
– La falta de una autopsia completa no facilitará las cosas -dijo él con cautela para evaluar a la mujer.
Era evidente que Gemma Fonseca se sentía tentada de tomar asiento, pero no lo hizo.
– ¿Por qué?
– Porque confirma el motivo aparente de las muertes.
De inmediato, en el rostro sin maquillar de la mujer apareció una expresión desesperada, casi frenética. Buscó con la mano el sofá y se sentó en una esquina. Sólo la rigidez de sus hombros daba la apariencia de control. Empezó a llorar sin bajar la cabeza, con las manos entrelazadas en el regazo.
– Esperaba que dijera eso, mayor. Le agradezco que lo haya dicho.
«Si las monjas lloran, lloran como ella. Como un cielo que llueve y se limpia a sí mismo.» Bora, sentado frente a ella, no se sintió violento por su reacción, porque era silenciosa y carente de rabia.
– Espero que pueda ofrecerme pistas contrarias a lo que todo apunta y yo no creo.
– No sé si puedo. Hasta hoy he eludido a las autoridades, pero tendré que responder a sus preguntas tarde o temprano.
Bora tenía la nota de suicidio en el bolsillo, pero se abstuvo de mencionarla. En cambio, inquirió:
– ¿Sería tan amable de enseñarme alguna muestra de la caligrafía de su hermana?
Pensara lo que pensase de aquella petición, sin hacer ninguna pregunta Gemma cogió una elegante caja de plata que había en la mesita baja, sacó un sobre azul pálido y se lo tendió.
– La envió el viernes por la mañana y llegó a la mañana siguiente de su muerte.
Era el mismo papel fino de la nota de suicidio, y con un breve examen del contenido -una amable e inocua carta familiar- vio que estaba escrita por la misma mano. Se transparentara o no su profunda decepción, el caso es que Gemma Fonseca finalmente preguntó:
– ¿Me dirá la razón de su petición, mayor?
– Con su permiso, ahora no. -Conocía bien las altas letras mayúsculas, los rasgos redondeados, la ligera inclinación hacia abajo de las lineas, ya que había examinado a fondo la nota en los días pasados. Sin embargo, preguntó-: ¿Puedo quedármela?
– Si lo desea. Como ve, no hace referencia a problemas de ninguna clase. Aunque nunca vivimos a más de cincuenta kilómetros de distancia la una de la otra, Marina y yo nos escribíamos cada semana. Era una costumbre que empezamos de adolescentes y desde entonces la mantuvimos, incluso durante su matrimonio.
«Dollmann tiene razón, y Borromeo también. Debo aceptar lo ocurrido.» Bora miró más allá de la acongojada figura de Gemma, hacia una iluminada puerta de aluminio y cristal.
– ¿Conserva usted todas sus cartas?
– Lo hacía, mayor, pero previendo la posibilidad de que la policía me las pidiera he eliminado unas cuantas, por el único motivo de que eran privadas y no estaban destinadas a otros ojos que los míos. Quiero que lo sepa.
Bora no solía sentirse derrotado, pero en aquel momento fue como si todos los implicados en aquel sórdido asunto (Hohmann, Borromeo, las hermanas) le hubiesen traicionado y no pudiese confiar en nada ni en nadie. Gemma Fonseca debió de notar su disgusto.
– Estuve a punto de destruirlas todas, pero las guardo como un tesoro. De no haber recibido su visita hoy, probablemente lo habría hecho.
«Sí, y habría sido lo más sensato», pensó Bora, y a continuación habló automáticamente, porque al fin y al cabo había ido allí con un objetivo concreto.
– Si desea saber algo más acerca de mí, puede pedir referencias al cardenal Giovanni Borromeo, el embajador Weizsácker y la condesa Maria Ascanio, que es quien mejor me conoce.
Le correspondía a él establecer los límites de aquel encuentro, de modo que se puso en pie para indicar que estaba dispuesto a irse.
Gemma Fonseca le tendió la mano sin levantarse del sofá, un gesto de controlada desesperación que no consiguió conmoverle en absoluto.
– Por favor, mayor, no se vaya todavía. Deje que le cuente lo buena que era Marina en realidad.
17 DE ABRIL
El lunes, las nubes cubrían el barrio obrero de Quadraro, que Bora y Westphal habían cruzado en enero de camino hacia la costa. Con aquel calor impropio de la estación, los hombres de las milicias fascistas sudaban bajo sus camisas negras de lana. Los SS vestían ya los uniformes de verano, pero sudaban más todavía. Tardaron varias horas en reunir setecientos cincuenta hombres como represalia por la muerte de dos milicianos. Con el rostro encendido, Sutor estaba frente a una multitud de mujeres vociferantes, muchas con niños pequeños en brazos. Sus gritos y recriminaciones sin duda le molestaban, pero Bora sabía que ver su Mercedes estacionado a unos pasos de distancia tenía que irritarle aún más. Se quedó de pie con un cigarrillo sin encender entre los labios, observando cómo se llevaba a cabo la operación para luego informar al general Westphal.
Aquella tarde, aunque había oído hablar de las deportaciones, Guidi no sacó el tema durante su encuentro con Bora. Era mejor no decir nada, sobre todo porque Antonio Rau había reaparecido misteriosamente para reanudar sus lecciones de latín y el embarazo de Francesca estaba en su última fase. En cuanto a él, no se había atrevido a informar a los Maiuli de su intención de abandonar el piso.
Justo antes de ponerse el sol se reunieron en el coche de Bora, aparcado en la verde penumbra de los jardines de Villa Umberto. La luna menguante navegaba sobre las copas de los árboles con un brillo plateado y por la ventanilla abierta se colaba el perfume de los lirios y las rosas de los antiguos arriates. A medida que aumentaba la oscuridad, aun debajo del refugio que ofrecía el árbol se veía cómo, hacia el oeste, el cielo en guerra destellaba de vez en cuando. Un sordo bum-bum-bum acompañaba aquellos resplandores.
Bora tenía fuertes dolores, algo que no delataba tanto su rigidez como los intentos que hacía para contenerlos.
– Le he concertado una entrevista con una subalterna de la embajada que conocía a Magda Reiner -anunció-. Se llama Hannah Kund y ahora trabaja en Milán. No era muy amiga de Magda, pero habla un italiano decente. Lleva fuera de Roma desde el permiso que le concedieron antes de Navidad y se quedó conmocionada al enterarse de la muerte de su colega. Me tomé la libertad de enseñarle los artículos personales que encontramos en el dormitorio y la sorprendió mucho ver que faltaban las llaves.
– ¿Por qué se fijó en ese detalle?
– Eso mismo le pregunté, Guidi. Por lo visto, Magda tenía un llavero de plata que le gustaba mucho, con un adorno ondulante griego. Se lo había enviado su novio desde Atenas. Al parecer llevaba todas las llaves de su apartamento en él. Pues bien, aunque tenía autorización para acceder a ciertas dependencias de la embajada, no estaba al corriente de información confidencial…
– Que nosotros sepamos -intervino Guidi.
– Desde luego. De todos modos, no llevaría llaves de despachos importantes en su llavero.
– Así pues, su asesino cerró las puertas para simular un suicidio y se llevó las llaves.
– Puede que también quisiera retrasar la entrada de las autoridades. Por otro lado, como alguien registró el apartamento antesde que entrásemos nosotros, bien pudieron llevarse las llaves entonces.
Guidi pensó que por fin le daba la razón.
– Lo que yo decía, mayor. Caruso y Sutor lograron entrar de algún modo, y probablemente también Merlo. Y el asesino, claro está. En cuanto al botón de Magda (y a la propia Magda), acabó en el siete B. ¿La mujer entró allí a la fuerza? No parece probable, porque volvió a su piso y se preparó para acostarse. El caso es que perdió el botón, el primer botón delantero del vestido. ¿Habría alguna lucha en el siete B?
– O eso o relaciones sexuales. -Bora pronunció aquellas palabras recordando con aguda melancolía el puñado de seda desganada a los pies de su mujer la última vez que le había hecho el amor pensando que ella todavía le quería-. Quienquiera que estuviese en el siete B pudo seguirla después.
– Quienquiera que estuviese en el siete B se estaba escondiendo, mayor. Espía, desertor, lo que hiera. La cuestión es si era Magda quien le escondía. ¿Fue ella quien hizo una copia de la llave del apartamento vacío?
Al ver que Bora suspiraba, Guidi añadió:
– Ya veo que esto le preocupa.
– ¿La muerte de una empleada de la embajada? Es lógico que me preocupe. -Aquella tarde, sin embargo, era el recuerdo de Dikta y el dolor lo que más le preocupaba-. Bien, supongamos que fue Magda Reiner quien hizo una copia de la llave del apartamento vacío, por el motivo que fuera. Supongamos que se reunió con alguien allí. Alguien a quien no deseaba recibir en su habitación… por el bien de él o de ella misma.
– O de ambos. Esconder a un desertor, a menos que la política alemana haya cambiado, significa la pena de muerte.
Bora suspiró de nuevo. El médico de Verona le había dicho que el dolor volvería. Las aspirinas y otros analgésicos no lograban aliviarlo, pero hasta el momento había resistido la tentación de pedir morfina. A veces sentía el fugaz y molesto deseo de que le cortaran todo el brazo para así eliminar el dolor.
– Hablaré con los cerrajeros de la zona -agregó Guidi.
– Bien. Puedo confirmar que Magda conoció a Merlo y Sutor en la misma fiesta, cuando celebraban la Marcha sobre Roma, el veintiocho de octubre de mil novecientos cuarenta y tres. Fráulein Kund dice que su amiga «no se decidía por ninguno de los dos, pero parecía asustada de uno de ellos en particular». Ni una palabra sobre cuál de los dos. También estaban en la fiesta el joven Emilio y un tal Willi del que no hay más datos.
– ¿Es un diminutivo de Wilfred?
– No lo sé. Quiero volver a llamar a la familia Reiner. -Bora se quitó la gorra y apoyó la nuca en el reposacabezas, con los hombros más relajados. En aquel instante el resplandor del cielo se tornó más brillante y el sordo bum-bum-bum se intensificó. Era un momento tan bueno como cualquier otro para sacar el otro tema que le preocupaba-. Por cierto, Guidi, ¿qué sabe de la muerte de Hohmann y Fonseca?
– Sé que ha ocurrido. -El inspector no esperaba que mencionase el caso. Había oído hablar de él, pero estaba fuera de su jurisdicción y seguramente de su competencia, dada la posición social de las víctimas-. ¿Por qué? ¿Conocía a alguno de los dos?
Excepto lo que Gemma le había contado sobre la destrucción de algunas cartas, Bora decidió explicarle todo cuanto sabía, consciente de que Guidi podía acceder al material que había reunido la policía hasta la fecha.
– Necesitaría que usted hiciese una consulta a un grafólogo profesional -concluyó-. No creo en los hechos porque sentía afecto por una de las víctimas. Me doy cuenta de que todo, incluso esto, apunta a un asesinato y posterior suicidio.
Como la luz del sol casi había desaparecido, Guidi sacó una linterna y examinó el sobre dirigido a Gemma Fonseca. Luego leyó la nota que contenía.
– Tenga. Es otra carta de la baronesa -explicó Bora-, escrita un día antes.
Guidi la leyó también.
– Es la misma letra -observó-. La caligrafía de la nota de suicidio se ve menos firme, pero es lógico, dadas las circunstancias.
No sé si se da cuenta de que debe entregar esta prueba, mayor Bora.
El alemán no dijo nada y se masajeó suavemente el cuello.
– Marina Fonseca le había dado el día libre al servicio -apuntó-. En cuanto al secretario del cardenal, un joven jesuita austriaco, es poco probable que se cuestione nada ni a nadie relacionado con el cardenal. En estos momentos, está conmocionado en el Santo Spirito. La pistola empleada, que el barón Caggiano había usado en la Gran Guerra, pertenecía a una colección de armas antiguas de la residencia principal de los Fonseca en Sant'Onofrio.
– Está claro que la baronesa incumplió las órdenes. Al cerrar los ojos Bora percibió aún más su dolor, el aroma de los arbustos floridos y el ruido distante de la batalla.
– ¿De entregar todas las armas útiles? No. No obstante, a menos que hubiese guardado la pistola consigo durante los últimos meses, me pregunto cómo consiguió ir a buscarla a una remota villa de los alrededores, a la que no llegan ni el tranvía ni ningún otro medio de transporte público. Le aseguro que está lejos. Todas las carreteras de Sant'Onofrio conducen al sanatorio mental y la casa de la baronesa, que da al valle de Rimessola, estuvo todo el invierno aislada por culpa de las bombas.
– ¿El cardenal no tenía su propio vehículo y chófer?
– Sí. Pero aquel día pidió que le llevasen a la plaza del Panteón mucho antes de la una, que era cuando estaba citado con Fonseca.
Luego se pierde su rastro hasta el momento de su muerte.
Guidi le devolvió los sobres.
– Sería conveniente hablar con el servicio de la casa otra vez, por si acaso. ¿Y los cuerpos? Usted debió de tener ocasión de observar algunos detalles.
– ¿Aparte de las heridas? Como comprenderá, apenas me atreví a mirarlos siquiera.
«Sólo porque conocía a uno de ellos», no pudo por menos de pensar Guidi.
– ¿Tenían alguna contusión evidente, abrasiones? ¿Señales de lucha?
– Nada que pudiese ver sin mover los cuerpos.
– ¿Había esperma?
Bora sintió que le entraban náuseas (probablemente por el dolor físico) y consiguió controlarlas.
– No lo sé. Había un montón de sangre en las sábanas. Lo que más me sorprende es que el cardenal programara una cita para la tarde cuando de hecho no tenía intención de asistir.
– Quizá la olvidó. O no pudo acudir.
Bum-bum-bum. En la oscuridad, el cielo más allá de los árboles llameó y se apagó poco a poco.
– Deben de estar machacando Aprilia -comentó Guidi mirando por la ventanilla.
– Sí.
No obstante, qué dulce era el aire del crepúsculo. Guidi buscó en su bolsillo el papel de fumar y el tabaco. Lentamente. -Mayor, ¿cómo pudo tolerar lo que ocurrió en las Fosas? -No tenía elección.
– Eso es lo que usted dice, pero llevo tres semanas preguntándome por qué hizo lo que hizo por mí. No tenía ninguna obligación.
Bora no respondió. Sólo cuando Guidi hubo acabado de liar un cigarrillo rompió su silencio. De mala gana, al parecer.
– En Rusia, cuando el avión de mi hermano se estrelló cerca de nuestro campamento, mis hombres no sabían quién era por sus documentos. Teníamos diferentes apellidos. Hasta que el sargento Nagel encontró en el diario de vuelo una foto en la que salíamos Peter y yo, no lo supieron. Entonces vinieron y me dieron el pésame.
– Lo siento, mayor,
– Reaccioné bien, Guidi… Les di las gracias por sus condolencias y les dije que quería estar a solas. Dentro de mi tienda la radio estaba conectada y me senté a escucharla. Eso es todo. Sin embargo, si me hubieran disparado, estoy seguro de que no habría salido ni una gota de sangre de mi cuerpo. Estaba tan muerto como puede estarlo un hombre en vida. ¿Podía haber evitado que le mataran? Sí, podía haberle convencido de que no fuese voluntario a Rusia pero, por el contrario, le animé. Yo tenía la culpa. Me sentía culpable, séque soy culpable, y por eso no pude dejarle morir en las Fosas. Su vida no tenía nada que ver con eso. -Sacó el mechero y encendió el cigarrillo de Guidi-. Es el encendedor de mi hermano.
– Usted no podía evitar la muerte de su hermano.
– Sólo se lo cuento para que vea lo que pensaba en marzo.
Guidi aceptó el rechazo de su gratitud porque le dispensaba de tener que sentirla. Aunque le daba miedo pensarlo, la gran diferencia entre Bora y él era el sufrimiento que cada uno había tenido que afrontar. Ni siquiera su angustiosa proximidad a la ejecución podía compararse con la suma de peligros, decisiones y pérdidas a las que se había enfrentado Bora. Le consternaba pensar que tendría que sufrir para conseguir un riguroso dominio de sí mismo. Bora estaba constreñido por su autocontrol como una herida por un vendaje, presta a sangrar si se retiraban las vendas. Era muy adecuado, pensó Guidi, que el alemán estuviese marcado exteriormente por las cicatrices, ya que por dentro no lo estaba menos.
Cuando Bora llegó a su hotel por la noche, tuvo la impresión de que alguien había entrado en su habitación, no sólo para limpiarla, llevarse la ropa sucia o reponer toallas en el baño. «No -pensó-. Alguien ha estado aquí, ha registrado mis cosas y se ha ido.»
Sin embargo, no guardaba nada de valor en sus cajones, y nadie roba libros. Examinó el armario, la mesilla de noche y el botiquín; mientras lo hacía, la sensación se fue disipando, exorcizada por el sentido del tacto, hasta que las cosas volvieron a serle familiares. «Quizá no. No falta nada.» Le costó quitarse las botas, pero el resto del uniforme salió con rapidez. Preparó una camisa para la mañana siguiente y colocó el gemelo en la manga derecha.
18 DE ABRIL
Viajar con Dollmann era una novedad para Bora, que había ido muchas veces a Soratte, no sólo en el coche del general Westphal, pero nunca con un SS.
Las montañas que se alzaban ante ellos tenían relieves redondeados, como cansinas olas calcáreas de tono morado. Cuando el vehículo aceleraba en los tramos bordeados de arces, las sombras verdes temblaban en el parabrisas. Las pequeñas granjas, islas en un mar de viñedos, parecían amables, pero Bora las miraba y sabía que en lugares corno aquéllos la resistencia trazaba sus planes y desde ellas los llevaba a cabo. El antiguo deseo de luchar se apoderó de él, aquella necesidad de la que había hablado a Guidi y que casi era tan buena como el amor. El riesgo cuidadosamente medido y la libertad de asumirlo.
– ¿Sabe lo que significa «Edom»?
La pregunta de Dollmann le desconcertó.
– No.
– Es una palabra hebrea y significa «Roma» en los textos apocalípticos. Debería usted saberlo.
– ¿De veras?
– Se ha producido un importante aumento del éxodo forzoso de Edom en las dos semanas pasadas, más o menos desde que Hohmann murió.
Bora dejó que la saliva se formara en su boca y luego la tragó. Sentía la tentación de plantear una pregunta, pero no pensaba hacerlo en presencia del chófer italiano del coronel. Dollmann se dio cuenta.
– Hable con libertad -le animó-. Es un buen chico.
«Dicen que Dollmann se tira a su chófer.» Bora pensó en aquella habladuría intentando no mirar al joven sentado al volante.
– Dígame, coronel, ¿hasta qué punto se oponía el cardenal Hohmann a los planes de «traslado» de Kappler?
– Totalmente. -Dollmann pareció divertido al ver que Bora le escuchaba con interés-. A su manera, el intelectual de Hohmann era un verdadero imbécil. Para empezar, o le caías bien o te detestaba. A usted le apreciaba, aunque eso no le impidió engañarle más de una vez. A mí no me apreciaba en absoluto… lo que me parece muy bien, y el sentimiento era mutuo. Apoyó desde el principio el nacionalsocialismo, lo cual dice mucho de ustedcomo alumno suyo; claro que entonces usted era joven y sin duda estaba empapado del revanchismo sensiblero y antibolchevique de nuestros benditos años treinta. La guerra civil española no le curó, pero a él sí. En estos últimos meses ya no se enfrentaba usted a su antiguo profesor de filosofía, sino a un anciano amargado cuyo nacionalismo se tambaleaba ante la agonía de tener que elegir. No era tan carente de escrúpulos como Borromeo, bendito sea, que es un hombre de nuestro tiempo; intentaba enmendarse, algo que ni usted ni yo debemos ni deseamos hacer. ¿Me equivoco?
– ¿Con qué o con quiénes cuenta?
Dollmann sonrió.
– Conozco a la gente corno usted, Bora. No me engaña. Para usted la política es un simple disfraz del militarismo puro, que ideológicamente es lo más falaz que puedo imaginar. Kappler lo sospecha y Sutor se lo huele, pero yo lo sé. Aun así, procura usted hacer bien su trabajo.
Bora mantenía un control absoluto sobre los músculos de su rostro y su cuello, sobre todo para no dar a Dollmann la satisfacción de pensar que había logrado intranquilizarlo.
– Tiene asegurado a su público, coronel; queda una hora de viaje.
– Ah, ya he dicho todo lo que tenía que decir. No me gusta soltar sermones.
En los minutos siguientes, que Dollmann dedicó a la lectura de un reportaje sobre Roma en el Signal, Bora se removió inquieto. Hohmann había participado en alguna acción humanitaria bastante arriesgada (sospechaba de qué se trataba) y la operación se había ido al traste tras su muerte. Era como pescar con un hilo de lana. Le habían dado la pista, pero era débil y traicionera, y las fuerzas en juego, mucho más poderosas que su lacio hilo.
– ¿Me está advirtiendo o informando, coronel Dollmann? -preguntó al ver que el SS guardaba silencio.
– La sto aiutando -respondió el otro sin levantar la mirada de la revista. Sin embargo, tampoco «ayudar» era algo que a Dollmann le gustara hacer.
***
En Soratte resultó evidente que el mariscal de campo planeaba una retirada ordenada de Roma en un futuro próximo. El X Ejército y el XIV Cuerpo se hallaban en el punto más extremo, y la línea trazada a través de Italia era demasiado larga para guarnecerla. Los franceses constituían un factor de preocupación inesperado y se hablaba de un nuevo desembarco americano, más cerca incluso de Roma. Era tan deprimente que Bora captó en los ojos de Dollmann un destello de desesperada hilaridad que compartió de una manera nerviosa.
– Mayo será decisivo, caballeros -decía Kesselring, con su cara de bulldog casi pegada a los mapas que forraban la mesa-. El mes de mayo, no tan hermoso como otros años, sólo nos proporcionará una oportunidad de guardar las apariencias. Cuando la «batalla de primavera» haya acabado, todos habremos aprendido una lección: a no burlarnos del enemigo porque sea lento. Deberíamos haberles dicho que se tomaran su tiempo, en lugar de hostigarlos. Mientras tanto, Dollmann, mantenga el ánimo en sus círculos sociales de Roma, y usted también, Martin. Aunque nos hayan dado un buen puñetazo en la nariz, no por eso tenemos que perder el aplomo.
– ¿Y Roma, herr Feldmarschall?
Kesselring, que sabía que era Bora quien había hecho la pregunta, no apartó la mirada de la red de lagos y ríos que rodeaban la ciudad como una telaraña.
– El tiempo que ganemos fortificando Roma, lo perderemos ante la Historia.
Kesselring y sus comandantes seguían conferenciando cuando Bora y Dollmann salieron de la habitación.
– ¿Cree que las cosas pueden empeorar, Bora? -preguntó el SS mientras paseaban.
– Podríamos cometer excesos, coronel. He visto a Sutor arrestar gente en Qiadraro. ¿Por qué acabamos siendo siempre tan incivilizados?
Dollmann se echó a reír.
– ¿Qué quiere decir con eso de «acabamos siendo»? Somos incivilizados.
A aquella altura, todavía hacía frío en aquella época del año y el aire del soleado mediodía era tonificante. El SS señaló a Bora algunos senderos ocultos en las montañas de los alrededores imitando burlonamente a un jovial guía turístico.
– Desde aquí puede divisar los agujeros donde prosperan al menos dos bandas de partisanos comunistas. Pero no se deprima, mayor. En cuanto a la charla que hemos tenido en el coche, siga pensando en ello. Aún mejor, deje que le cite la Biblia. -Dollmann le arrojó las pistas como un blando ovillo de lana-. «Lo que debas hacer, hazlo rápido.»
– No entiendo la analogía.
– Kappler representa a Cristo; un Cristo bastante blasfemo, ¿verdad?
Inesperadamente Bora esbozó una sonrisa carente de cordialidad.
– Creo que usted interpreta el papel de Tentador, coronel Dollmann, pero no me importa saltar desde esta torre o desde cualquier otra.
El SS le devolvió la sonrisa con irritación.
– Ya está usted en el aire, mayor Bora. Lo único que puede hacer ahora es caer bien.
Aquella tarde, donna Maria le observó por encima de las gafas. Cuando ella se lo pidió, Bora se quitó la guerrera y se quedó con la camisa blanca sin cuello, de aspecto sacerdotal de no ser por los tirantes grises.
– ¿Qué ocurre, Martin?
– Nada, donna Maria.
– Estás inquieto, y eso es impropio de ti.
Bora se sentó.
– Tu mente no para quieta -añadió la anciana.
Bora no pensaba decírselo, y tampoco estaba dispuesto a contestar a ninguna pregunta directa. De todos modos, la vieja dama parecía leer en su interior; reanudó su atento escrutinio, que le hacía sentir como arena que se erosiona. Lo observaba de un modo no muy distinto del día en que él fue a decirle que su mujer le había abandonado.
– Mañana entierran a Marina Fonseca.
– Ya era hora, ¿no crees?
– Una vez que esté en el panteón no habrá forma de saber cómo murió.
Donna Maria frunció el entrecejo.
– Deberías quitarte esa fea historia de la cabeza, Martin. Ya se ha acabado, y así fue como ocurrió. Deja que el viejo descanse en paz, si es así como descansa. Olvídalo, Martin.
– No puedo.
¿Cómo decirle que estaba muy asustado? Hacía meses que no tenía tanto miedo. Sentía la amenaza de las cosas, de las situaciones. Sus sentidos estaban aguzados de una forma inmisericorde. Como hacía tantos meses, tendría que retroceder hasta un estado de negación elemental e ir derecho al peligro.
La anciana señaló con la mano el trozo de encaje que crecía como una lengua delicada e intrincada en su mundillo.
– Es un encaje para un vestido de novia, Martin. No me dejaría la vista en él si no pensara que tienes suficiente sentido común para vivir y casarte de nuevo. Sea lo que sea, déjalo ya.
– No puedo, donna Maria.
– Entonces espero que sepas lo que haces.
Bora oyó el tintineo de los adornos encima del gran aparador y pensó que, como las pequeñas advertencias que le llegaban, estaba causado por un temblor mucho más violento. No podía hacerle más caso que dos años atrás en Rusia, o en Polonia. Observó a la anciana con una extraña sensación de bienestar. Se sentía seguro a su lado, aunque no era una mujer maternal… para ella no había tabúes. Podía confiarle lo que ni siquiera contaba a sus padres; en las últimas cartas que les había enviado no explicaba que Dikta lo había abandonado, para asegurarse de que ellos tampoco mencionaran el asunto. En cambio donna Maria… estaba cómodo a su lado, como con una amante antigua y sabia. Se sentía tan agradecido por el refugio emocional que le proporcionaba que tuvo el extravagante impulso de confesar un pecado antiguo, como si al hacerlo pudiera evitar de alguna forma que se acercase el mal.
– Donna Maria, ¿se acuerda de cuando era jovencito, del día que vine a casa tan tarde? No me quedé encerrado en el museo, como le dije. Fui a ver a Anna Fougez al Jovinelli. Y antes había estado con su amiga, Ara Vallesanta. Tendría que habérselo dicho entonces, pero me daba vergüenza… Le hice el amor aquella tarde en La Gaviota.
Donna Maria soltó una risita, inclinada sobre el mundillo lleno de alfileres.
– ¿Por qué crees que te propuse que fueses al campo con ella? Si tenías que aprender, quería que aprendieses con la mejor. Era buena, ¿verdad?
– ¡Lo sabía!
– No podía dejar que fueses probando suerte por Roma tú solito, con menos de dieciséis años. Claro que lo sabía. ¿Qué otra cosa podía hacer? Tu madre me había pedido que no te asignara un «tío» mundano, como se hacía entonces con los chicos en Roma. En cuanto a tu padrastro, no podía confiar en que tuviera una conversación de hombre a hombre contigo, a menos que fuera para hablar de caballos y piezas de artillería.
– Me ha estado pesando en la conciencia todos estos años, donna Maria.
Ella buscó su mano por encima de la mesa y Bora se la ofreció.
– Habría hecho lo mismo ahora si pensara que querías, pero eres como yo… siempre buscando algo más que un simple amante. Es duro, Martin; duro y solitario. De modo que aquí estoy, observándote y trabajando en el vestido de tu próxima esposa.
El comedor del Hotel d'Italia estaba medio vacío. Cuando Bora entró, una de las mujeres de Sutor (Sissi o Missy, la de la cinta con lentejuelas en el pelo) le reconoció de la fiesta en casa de Dollmann y enseguida fue a su mesa.
– Vaya, si es el mayor que aprendió tantos trucos en España. ¿Puedo acompañarle, mayor?
El señaló la silla de enfrente y ella se sentó.
– Dicen que todas las mujeres alemanas deben abandonar Roma a finales de mes. Es porque vienen los americanos, ¿verdad?
– Parece que sabe usted más que yo.
– El caso es que deseo acostarme con usted y conseguiré que estemos juntos antes de eso.
Bora lanzó una risita, porque la mujer era guapa y tonta.
– Me temo que será imposible.
– ¿Por qué? ¿Hay otra persona?
– Hay otra cosa. -Por un momento tuvo la necia tentación decirle que hasta el 30 de abril no conocería el resultado de la prueba de Wassermann. Luego se reprimió, porque si lo decía Sutor acabaría enterándose.
Un camarero se acercó a preguntar si la dama se quedaba a cenar y ella se apresuró a decir que sí. Sin inmutarse, él se volvió hacia Bora, que procuró no comprometerse.
– Si ella quiere… -respondió.
– Bueno -siguió la mujer-, ¿por qué me dijo que se alojaba en el Flora? -En su boca, joven y desilusionada, se dibujó una amplia sonrisa-. No, pensándolo mejor, no conteste. Dígame, ¿va a salir esta noche?
– No. Me voy a la cama.
– Es un buen sitio a donde ir.
Ella habló poco durante la cena, comió con envidiable apetito y luego pidió un cigarrillo. La mantequilla y el pintalabios dejaron un aro en torno a él cuando dio la primera calada, del mismo modo que habían dejado su huella en el borde de su vaso. Bora la miró desapasionadamente, como quien observa una extraña planta carnívora.
– ¿Dará una oportunidad a una chica trabajadora, mayor?
– No lo creo. -Echó la silla hacia atrás para estirar las piernas sin tocar las de ella-. Me fastidia tener que decirlo, pero no me gusta que se me ofrezcan.
– Bueno, es halagador. No es lo que le dijo al capitán Sutor. -Me gusta que me quieran, que es muy diferente, y usted no me quiere, señorita.
– ¿Cómo lo sabe?
– Sé reconocer ese sentimiento cuando lo veo.
La joven había sacado la polvera y, mirándose en su espejito cuadrado, se aplicaba carmín en el labio inferior.
– Es curioso, porque me parece que es usted de la clase de hombre que se enamora de una mujer que ni siquiera sabe que él existe.
Bora observó el movimiento de su mano hacia el labio superior y las muecas que hacía. Sí. Era bastante cierto. ¿Qué diría la señora Murphy?
19 DE ABRIL
El miércoles por la tarde, Westphal le dio permiso para asistir al entierro de Marina, una ceremonia estrictamente privada a la que sin embargo Gemma Fonseca invitó a Bora.
La zona del cementerio donde se encontraba el panteón familiar tenía señales de apresuradas reparaciones en el monumento y las ornadas cruces. Las coronas de flores y hojas de palma parecían haberse colocado allí para honrar la muerte del arte bajo las bombas, no menos que las vidas perdidas. Sólo estaban presentes Gemma y su madre, una figura decrépita en silla de ruedas envuelta en el luto como una noche de invierno.
Después de la ceremonia Gemma tendió a Bora un sobre marrón.
– Quería darle también todo esto. Me acordé de ellas cuando se fue usted el otro día.
Bora miró dentro y vio varias postales de Marina.
La mujer se bajó el velo sobre el rostro.
– Esos… la policía… los que se llevaron las cartas, dijeron que no les interesaban. Encontrará el contenido bastante banal, me temo, pero son muestras de su letra.
Había sido el chófer de Dollmann quien había llevado a las mujeres hasta allí. Bora acompañó a Gemma hasta el coche, donde se aseguró de que su madre se sentara cómodamente en su asiento, y luego le pidió que le concediera unos minutos más. Volvieron a cruzar la puerta del cementerio del Verano y se adentraron lo suficiente para quedar a salvo de la mirada de curiosos; entonces Bora le mostró la nota de suicidio. Estaba preparado para la reacción que necesariamente seguiría, pero no para las palabras que Gemma pronunció, llorando aún:
– Marina escribió esto con la mano derecha. ¿Por qué?
– No sé qué quiere decir.
– Era zurda. Ambidiestra en realidad, pero nunca usaba la mano derecha, con la que era más lenta, para la correspondencia. Desde luego, nunca en la que me envió a mí.
Más tarde, sentado al volante de su coche, Bora comparó las muestras que tenía. La falta de firmeza que Guidi había observado y atribuido al estado mental de Marina bien podía explicarse por el comentario de Gemma. Intentó hablar con el inspector en cuanto regresó al despacho, pero le dijeron que había salido hacia Tor di Nona tras una banda de ladrones de neumáticos y que no volvería en todo el día.
Eran más de las nueve de la noche cuando por fin hablaron por teléfono, ya que Guidi había pasado por el despacho de vuelta desde la periferia y había visto el mensaje de Bora. Después de oír lo que el alemán le contó, exclamó:
– La cuestión es que la hermana de la víctima reconoce su letra. Usted se empeña en suponer que pudo haber alguna clase de coacción.
– O que al escribir de una forma poco habitual en ella, pero no detectable por los demás, ya que la mayoría de la gente es diestra, quería expresar su angustia. ¿Alguna noticia de los informes post mortem?
Guidi estaba cansado y bostezó en silencio ante el auricular.
– Tengo el de la baronesa, que un colega ha tenido la amabilidad de pasarme. El Vaticano cuenta con su propio personal médico, que fue el que redactó el del cardenal, y se lo han quedado ellos. No, mayor Bora, no puedo. Me estoy saltando todas las normas y he tenido que insistir a mi colega para obtenerlo; la noche pasada alguien registró su oficina y no estaba de muy buen humor que digamos. O se lo llevo a su hotel o viene usted a echarle un vistazo.
Bora se presentó en la comisaría al cabo de diez minutos. La muerte de Marina Fonseca, leyó, había sido causada por un tiro de pistola que ella misma se había disparado en la sien derecha. Aplastamiento del hueso, destrucción de tejido cerebral, hemorragia masiva, etcétera. Midriasis notable. Ningún otro signo de violencia en el cuerpo. Pequeñas decoloraciones en el hueco del brazo derecho, como las causadas por una aguja hipodérmica. Bora volvió a leer la frase y luego preguntó a Guidi si podía hacer una llamada.
En el otro extremo de la línea, Gemma Fonseca no sólo se mostró sorprendida, sino que se puso a la defensiva.
– ¿No se lo había mencionado? Marina era diabética. Controlaba la enfermedad administrándose insulina intravenosa tres veces al día. Gracias a nuestras buenas relaciones con el Vaticano podía seguir con su tratamiento, ya que en estos tiempos las medicinas son muy escasas.
– Comprendo. ¿Sabe usted de cuánto era cada dosis?
– Por lo que recuerdo, eran veinticinco unidades. ¿Por qué me pregunta todo esto, mayor? Marina era muy escrupulosa con su dieta y su medicación, y nunca rozó siquiera a la neurastenia o a cualquier otro de los trastornos mentales que sufren los hipoglucémicos. Por favor, dígame de qué se trata.
– Esperaba que pudiera ayudarme a encajar algunos datos, eso es todo. Gracias. Quizá tenga más preguntas cuando volvamos a vernos.
Guidi le observaba con el sombrero en la mano y la actitud de quien se dispone a irse a su casa. Le fastidiaba que Bora pareciese siempre lleno de energía, y la obstinación que ahora mostraba en investigar un caso cerrado le molestaba aún más. Sin pronunciar palabra retiró el informe médico del escritorio donde Bora lo había dejado y apagó el flexo. El alemán captó la indirecta y se dirigió hacia la puerta.
– ¿Me equivoco, Guidi, o no pone el corazón en este asunto? Educadamente el inspector lo condujo fuera del despacho antes de apagar la lámpara del techo.
– Mi corazón no tiene nada que ver con esto, mayor.
21 DE ABRIL
Hannah Kund acudió a la comisaría el viernes a primera hora de la mañana. A Guidi le pareció algo masculina, con el cabello rubio muy corto y zapatos planos, blusa y corbata. De no haber sabido que no era la chica a quien se atribuía el beso «lésbico», habría sacado conclusiones por su aspecto. La mujer respondió a todas las preguntas sin la menor vacilación, sin añadir nada a menos que se le requiriera de forma específica. Magda era una buena chica, pero estaba un poco confusa. ¿Qué significaba eso? Pues que le gustaban los hombres y éstos a veces se aprovechaban de ella. ¿En qué sentido se aprovechaban? Pues al menos uno de ellos la había maltratado. ¿Cómo? La había abofeteado, le había dejado moretones en el cuello… Pacientemente Guidi reconstruyó la versión que Hannah ofrecía de la vida de Magda Reiner en Roma.
Solía enviar regalos (muñecas Lenci; era cliente de La Casa dei Bambini) a su sobrinita en Alemania y los acompañaba de postales que rezaban: «Besos de tu tía.» Estaba claro que era su hija, de ocho años de edad. Tenía «un pequeño problema», según palabras de Hannah, con la bebida, de lo que Guidi dedujo que Magda Reiner posiblemente había perdido el control en algunas fiestas. Su carrera como secretaria de la embajada al parecer habría terminado pronto, aunque no hubiese muerto. ¿Novios? De algunos hablaba, de otros no. Guidi ya conocía los nombres que oyó, pero la mujer no dio más datos que permitieran identificar a los hombres nisituarlos en el escenario de la noche fatídica. Merlo y Sutor se habían encontrado una vez en el portal del edificio de apartamentos, cuando Magda volvía a casa con Hannah; el alemán le hizo una escena al día siguiente y la llamó fulana. Un piloto italiano de las fuerzas aéreas le hizo el amor en el asiento trasero de un coche justo tres días antes de su muerte. No obstante, al parecer nunca había llegado a superar la desaparición de su novio en Grecia.
Hannah Kund estaba sentada muy tiesa delante del escritorio de Guidi y le miraba fijamente con sus ojos de pestañas rubias.
– Magda decía que un amor pasado siempre parece mucho mejor que el presente. -Era la primera frase que pronunciaba de forma voluntaria.
– ¿Sabe si recientemente había hecho copias de alguna llave?
– Pues sí. Esa es otra de las razones por las que me di cuenta de que faltaba su llavero. Me pidió que hiciera una copia de la llave de su piso, porque la suya se había roto en la cerradura. Guidi procuró controlar su entusiasmo.
– ¿Le dio los trozos de la llave vieja?
– No. Hizo un molde de estearina de la cerradura.
– ¿Cuándo fue eso?
Hannah Kund consultó una libretita que llevaba, al parecer la agenda del año anterior.
– El primero de noviembre.
– ¿Hay algo más que quiera decirme acerca de Magda Reiner?
– Supongo que el dato carece de importancia, pero Magda almacenaba comida. Compraba toda la que podía y la guardaba en casa. ¿De qué clase? Pues alimentos enlatados sobre todo, y dulces. Le encantaban esos turroncitos de avellanas… Moretto, creo que se llaman.
Guidi no recordaba haber visto grandes cantidades de comida en el piso de Magda, y tomó nota de ello, aunque en aquellos días de escasez podía haber resultado una tentación imposible de resistir para los primeros que registraron el apartamento. El envoltorio del 7B, en todo caso, era de un Moretto.
***
23 DE ABRIL
El domingo, el general Westphal estaba en Soratte, y Dollrnann también. Por la mañana Bora se dirigió a via Giulia para ver al cardenal Borromeo, quien, sospechando que lo que le interesaba era el examen post mortem de Hohmann o algún otro documento relacionado con el caso, mandó decir que no estaba. Bora no insistió, puesto que por la tarde tenía que reunirse con su comandante para inspeccionar el despliegue de tropas en torno a los montes Albani. De vuelta en el despacho, se sentó junto al teléfono a esperar novedades del frente. A las seis partió hacia las montañas, donde debía pasar la noche, pero pronto voló de vuelta a Roma con un mensaje confidencial para el general Maelzer. Este, como era típico de él, le ordenó que entregase su respuesta en mano. Bora sólo tenía tiempo de pasar por su habitación para coger un nuevo bote de aspirinas antes de marchar al aeropuerto.
Cuando salía del vestíbulo del Excelsior se fue la luz y cuando llegó al Hotel d'Italia todavía no había vuelto. Todo el edificio estaba a oscuras. Había velas sobre el mostrador de recepción y en las mesas, donde la gente hablaba en voz baja. Bora subió por las escaleras con la ayuda de una linterna, que tuvo que dejar a un lado para introducir la llave en la cerradura con la mano derecha.
Más tarde no recordaría si lo esperaba o no, pero nada más entrar en la habitación oyó el susurro de ropas a ambos lados y de inmediato le inmovilizaron sujetándolo por los brazos. El dolor le taladró el hombro izquierdo. El cañón de una pistola se alojó debajo de su barbilla. «Dos o tres hombres. El arma no es del ejército.» Se revolvió pero no logró soltarse; tampoco podía bajar la cabeza, y su cuerpo estaba expuesto a los golpes. Intentó arrojarse al suelo y se dio cuenta de que amartillaban la pistola; el clic resonó en su cabeza.
Nadie pronunció una sola palabra, pero los hombres estaban lo bastante cerca para que Bora percibiese su olor a tabaco y dejase de forcejear, ansioso por averiguar quiénes eran por el olor y el tacto, y si llevaban uniforme (no lo llevaban). Su momentánea relajación hizo que la presión cediese lo suficiente para que pudiese volverse amedias e hincar la rodilla en la entrepierna de uno de sus captores. Le oyó gritar y su brazo derecho quedó libre, pero enseguida empezaron a asestarle puñetazos. El dolor le enfureció y devolvió los golpes. Intentaron cogerle por el pelo, pero lo tenía demasiado corto, de modo que lo agarraron por el cuello y le retorcieron el brazo derecho a la espalda, hasta que un espasmo lo dejó rígido e inmóvil.
Estaba seguro de que le romperían el brazo. Sus músculos temblaban para resistirse a los tirones que le daban. Era como si una corriente eléctrica le atravesara el hombro y produjera una destellante cadena de chispas ante sus ojos. Se retorció a causa del dolor, y frenéticamente volvieron a colocarle la pistola contra la cabeza. Notó agudas punzadas en el codo y se preparó, con el corazón encogido, para oír el chasquido del hueso. Intentó apretar el puño derecho y no pudo, del mismo modo que no podía dejar de gritar.
En ese momento algo apareció bajo sus pies. Una pálida franja de luz se colaba por debajo de la puerta al encenderse las lámparas del pasillo. La presión cedió sobre su brazo y Bora, por sorpresa, lo hizo girar para golpear al hombre que empuñaba el arma, pero enseguida lo derribaron con un fuerte golpe detrás de la oreja. No perdió el conocimiento, pero le sangraba la nariz y estaba demasiado aturdido para seguir a sus agresores, que salieron corriendo. Se puso en pie y fue tambaleándose hasta el cuarto de baño, donde empapó una toalla y se la pasó por la cara sin mirarse en el espejo, temblando por el alivio de la tensión o por la ira creciente. Cuando escurrió la toalla en el lavabo, el agua que soltó estaba teñida de rojo. Se quedó un rato allí para restañar la sangre, que no era demasiada, pero seguía saliendo. Le dolía todo el cuerpo, mas no estaba herido.
La habitación estaba hecha un estropicio. Por el espejo vio que habían vaciado los cajones, cuyo contenido yacía en el suelo, y registrado el armario de arriba abajo. Habían sacado de debajo de la cama su baúl del ejército y lo habían volcado, de modo que había libros, papeles, fotografías y cartas esparcidos a su alrededor. Incluso el lecho estaba revuelto. Furioso, Bora borró aquella imagen de destrucción abriendo el armarito del baño en busca de analgésicos.
El tubo de Cibalgina estaba vacío, de modo que tomó tres aspirinas, se alisó el uniforme y se fue al aeropuerto.
Por la mañana le informaron de que le habían telefoneado desde via Tasso. Bora llamó allí tan pronto entró en su despacho, a las nueve en punto. Cuando Sutor le preguntó bruscamente por qué no había llegado antes, protestó:
– Quiero que sepa que ni siquiera he podido ir a la habitación de mi hotel a afeitarme.
Sutor hizo una pausa.
– ¿Y eso?
– Acabo de volver de Soratte. He pasado la noche allí.
Silencio al otro lado de la línea, que pareció cortarse. Bora sintió curiosidad. Empezaban a palpitarle las sienes y, con los acelerados latidos del corazón, el hematoma detrás de la oreja comenzó a dolerle. Volvió a sentir sensación de peligro por primera vez desde la noche pasada. No obstante, su voz denotó tranquilidad, incluso indiferencia:
– ¿En qué puedo ayudarle?
– ¿Cuándo partió hacia Soratte? -inquirió Sutor.
– A las seis de la tarde de ayer. Ya se lo he dicho, he pasado la noche allí.
– Miente.
«Cada palabra cuenta. No puedo cometer un error.»
– ¿Por qué iba a mentirle, capitán?
– Páseme con el general Westphal. Quiero preguntarle si es verdad.
– El general está en la línea con Berlín. Por supuesto, si el tema es urgente, le avisaré de inmediato. -Tomó aliento, como quien se prepara para levantar un peso o aguantar un golpe-. No entiendo por qué insiste en que estuve en Roma anoche, capitán Sutor. No recuerdo que tuviera que asistir a ningún acto.
Sutor colgó, sin haber revelado el motivo de su llamada.
***
Siguiendo sus instrucciones, nadie había tocado la habitación de Bora. Cuando volvió aquella tarde, más sereno, separó las prendas que había que lavar o planchar y volvió a colocar el resto en los cajones y el armario. Devolvió los libros y revistas al estante y la mesilla de noche, y guardó los objetos pequeños (gemelos, medallas) en sus cajas. Quería saber qué faltaba. Examinó todos los documentos que habían sacado del baúl dividiéndolos en pilas: fotografías, partituras, manuales, bosquejos.
No vio su agenda en el cajón de la mesilla de noche (los profilácticos seguían ahí), pero esperaba que la hubiesen arrojado en algún sitio. No la encontró. Llegó incluso a vaciar de nuevo los cajones para asegurarse, miró detrás del radiador, de la cama, en el baño… nada. Para colmo, la luz se fue de nuevo. Se sentó en la oscuridad rumiando su impotente necesidad de hacer que alguien pagase por aquello.
26 DE ABRIL
El miércoles, caía una suave lluvia primaveral cuando Bora y Guidi se reunieron en la comisaría alrededor del mediodía. Los tejados brillaban como espejos bajo el velo del agua, y en el extremo occidental de la habitación las ventanas estaban cubiertas de lágrimas.
Bora hizo una exhibición tan consumada de tranquilidad que estaba seguro de haber engañado a Guidi. Después de escuchar el informe del inspector sobre su entrevista con Hannah Kund, tomó nota de la fecha y el lugar donde se había hecho la nueva llave.
– Yo también tengo noticias -dijo-. ¿A que no adivina quién ha venido esta mañana a mi despacho? El mismísimo Merlo, con el cabello engominado y brillante como la piel de una foca. Oficialmente quería invitar al general Westphal a una representación de I pescatori de perle, pero me he olido sus intenciones. Le he dejado hablar. Conoce la ópera, eso se lo aseguro. No me reconoció como el hombre que habló con él durante la representación de la obra de Pirandello, pero alguien de la policía de Roma le ha dicho que Pietro Caruso anda tras él. Sabe que yo trabajo con usted en la investigación, y también le conoce. Está claro que Caruso tiene enemigos. Es de lo más divertido, porque ahora todo está en el aire.
Guidi refunfuñó.
– Yo no lo encuentro divertido, mayor. ¿Qué le ha dicho usted?
– Ah, eso es lo mejor. No suelo disfrutar con mi posición de ayudante de campo, pero la sensación de poder que conlleva resulta estimulante. Le dije que yo (le he dejado a usted fuera porque no tiene ningún poder) tenía pruebas de que él se encontraba en el escenario de la muerte de Magda Reiner. Le dije que era sospechoso de haberla empujado por la ventana de su dormitorio, y añadí que es del dominio público que maltrata a las prostitutas.
«Usted no tiene ningún poder.» Guidi no cayó en la cuenta de que Bora le estaba protegiendo y se sintió ofendido.
El alemán, que no se percató de ello, sonreía, apoyado contra la ventana. Por muy inquietante que resultase que los intrusos que habían entrado en su habitación pudieran ir tras la nota de suicidio y tuviesen que contentarse con su agenda, su tono de voz era jovial y sonaba convincente incluso a sus propios oídos.
– Merlo se quedó desconcertado, Guidi. No tenía ni idea de que Caruso intenta hacerle cargar con el mochuelo. Dice que es muy riguroso con las cuentas del partido en la Confederación Nacional de Sindicatos Fascistas y que por eso se ha creado enemigos. Suponía que se vengarían de él con alguna cuestión económica, pero no con algo así. Se describe como un buen marido, que no quiere que esto llegue jamás a oídos de su mujer. «Entonces debe de estar sorda», le dije. Cuánto he disfrutado, Guidi. Cuando la conversación acabó (tardó casi dos horas en soltarlo todo), yo no sabía qué pensar de él. Creo que, después de todo, podría ser el asesino. Según él, Magda Reiner se le echó encima en la fiesta del treinta de octubre y le acosó con llamadas telefónicas hasta que él accedió a quedar con ella. En aquella ocasión Magda no llevaba ropa interior, y la naturaleza siguió su curso. Ninguna mujer había hecho nunca algo así por él y se sintió halagado, como es lógico. Sí, estaba enamorado de ella como un adolescente, asegura.
– ¡Qué tontería, mayor!
– Aún no he acabado. Como le explicó a usted fráulein Kund, una tarde se tropezó con Sutor en el portal del edificio de Reiner, y no se tragó el cuento que ella le contó de que el otro se veía allí con Hannah Kund. Hizo que un miliciano lo espiase y así descubrió que la visitaba a ella. Dice que nunca ha oído hablar de ningún Emilio o Willi, pero que en la tercera semana de diciembre su amor se había convertido en odio, corno el de Otelo por Desdémona… según sus propias palabras.
– Pero, por supuesto, jura que no la mató.
– Más bien diría que no jura eso ni lo contrario. -Bora miró hacia la calle y prosiguió con tono jovial-. Le aseguro que le presioné mucho, pero es más insolente de lo que yo creía. Me desafió a que demostrara que la había matado. No me amenazó; nunca se le ocurriría. En cuanto a usted, Guidi, cuando le dije que no aceptará ciegamente la acusación contra él planteada por Caruso, me contestó que espera que cumpla con su deber de funcionario honrado.
Y añadió que usted nunca podrá probar que él la mató.
– Ya lo veremos. ¿Y qué le dijo de las gafas?
– Como explicó el pobre Sciaba, las había devuelto a la tienda. Dice que la funda (cosa curiosa) desapareció de su despacho a principios de febrero y que no sabe cómo acabó en el apartamento de ella.
– Es lógico que diga eso. ¿Ha admitido que vio el cuerpo?
– Sí.
Guidi se quedó callado. Le irritaba que Caruso le hubiese hecho creer que Merlo era demasiado poderoso para meterse con él y luego se mostrase autoritario al ver que el inspector, un simple policía de provincias, no se resignaba. Bora estaba en lo cierto: no tenía ningún poder. Pero quedaba por ver si sería capaz de probar la culpabilidad de Merlo.
– He intentado llamar a los padres de Reiner para hablar con ellos -explicó Bora tratando de apaciguarle-. No lo conseguí, porque su casa fue bombardeada y se han ido a vivir con unos amigos. En cuanto recupere su pista, les haré más preguntas sobre el tal Wilfred del frente griego, la aventura amorosa de mil novecientos treinta y seis, y cualquier relación presente que pudiera tener la chica. A menos, por supuesto, que se enamorase de algún miembro de la resistencia clandestino. Entonces volveríamos a estar en el punto de partida.
Guidi no se percataba de la meticulosidad con que Bora fingía despreocupación. Pensó una vez más en Antonio Rau, cuyos movimientos en Roma antes de reanudar las clases de latín en via Paganini ignoraba. El joven no era demasiado alto, pero ¿le habrían quedado bien si no las ropas que compró Magda?
27 DE ABRIL
Para guardar las distancias, el cardenal Borromeo rechazaba audiencias y hacía esperar a las visitas largo rato en la antecámara; en el exterior recurría a otros métodos no menos acertados. Aquella vez había citado a Bora en Ara Coeli, junto a la colina del Capitolio. Había cierta malicia en la elección, porque, dada la herida que el alemán tenía en la pierna, el vertiginoso ascenso de ciento veintidós escalones le haría recordar la necesidad de la humildad tanto física como moral. De pie sobre la lápida de un antiguo erudito que se había mortificado a sí mismo decidiendo que lo enterraran en el umbral de la transitada puerta, Borromeo observó a Bora.
– No está jadeando -fue lo primero que dijo.
– Espero que no, cardenal. Deme seis meses y subiré corriendo.
– Dentro de seis meses no estará en Roma.
– El hombre propone y Dios dispone, cardenal. Los milagros existen.
– ¿De veras lo cree? -Borromeo entró delante de él en la iglesia, fría en comparación con el calor que hacía fuera-. En los milagros, quiero decir.
– Bueno, es un dogma de la Iglesia.
– También lo es la Inmaculada Concepción, cuando usted y yo sabemos que no tiene sentido.
– Prefiero no discutir de teología con quienes saben más que yo.
– Sin embargo, hablaba de filosofía con Hohmann.
– De filosofía entiendo.
Vestido con una sotana negra sencilla, Borromeo parecía muy alto y delgado, un verdadero palillo. Se arrodilló ante el altar principal con desenvoltura y se persignó antes de tomar asiento en el primer banco. De una elegante carpeta de piel sacó un diario sin tapas, en el que Bora reconoció con un sobresalto la letra de Hohmann.
– Creo que esto es lo que buscaba el otro día, cuando no le recibí. -Permitió que Bora echara un vistazo a un par de párrafos y luego guardó el diario en la carpeta-. Si es así, le explicaré cómo están las cosas. En primer lugar, no pienso entregárselo. El secretario de Hohmann, que no es tan tonto como parece, se lo llevó a casa cuando el cardenal no volvió a su residencia después de la reunión con Marina Fonseca, ya que quizá había recibido instrucciones de hacerlo en un caso semejante. Ahora está en manos del Vaticano y, si podemos evitarlo, nunca saldrá a la luz. En segundo lugar, este encuentro no ha tenido lugar. Debe negarlo si llega la ocasión, incluso en confesión.
Bora levantó la vista hacia el recargado techo de madera dorada y estuco, como si buscara inspiración allí.
– ¿Por qué cree que puede interesarme el diario del cardenal?
– Mi querido mayor, soy más viejo y tengo más experiencia que usted, aunque mi pequeño reino no es de este mundo. Me mantengo informado. Hohmann llevaba un diario en la universidad, ambos tenían amigos comunes, usted es su heredero espiritual… No hay motivo para ocultarle lo que él inició. Usted debe continuar lo que él inició.
– ¿De qué se trata, cardenal?
Con una sonrisa condescendiente, Borromeo dejó la carpeta en su regazo y descansó las manos encima.
– Vamos, mayor, no pregunte cosas obvias.
Bora se sintió expuesto, a sólo un paso de la vulnerabilidad.
– ¿Por qué no se lo encarga al coronel Dollmann?
– Porque ya tiene bastante trabajo. Además, usted era un gran admirador de Hohmann, el que defiende su honor después de la muerte. ¿Qué le ocurre, mayor? ¿Empieza a tener miedo ahora que los americanos se acercan?
– No son los americanos los que me preocupan.
– Ya veo. -Borromeo le observó con atención-. Como seguramente no para de darle vueltas, le diré que Hohmann era asexual como un viejo capón, pero Marina Fonseca, viuda frustrada de un pecador impenitente, era un caso típico de vagina dentata. Yo era su confesor, de modo que puede creerme. Ahora dígame, ¿cuáles son sus condiciones para continuar el trabajo de Hohmann? Estoy dispuesto a negociar.
En aquel punto de su celibato, por un momento a Bora hasta le resultó atractiva una vagina dentata. Levantó la mano. -Dos. La primera es que debe dejarme el diario.
– Lo siento, pero no permitiré que nadie lo vea. Ya estoy tergiversando las leyes según mis intereses al estilo de los jesuitas. Está escrito en italiano, como ve, y debe contentarse con saber que se refiere de modo poco críptico a individuos identificados como Vento, Bennato y Pontica.
Sobrenombres muy transparentes para Bora, Eugene Dollmann y Marina Fonseca. A Bora le pareció que el peligro había entrado en el espacio sagrado y lo había llenado de sombras. Habría salido huyendo de haber podido, porque no deseaba aquello. Así pues, dijo:
– No haré nada hasta que se me garantice que puedo leer el texto. Nada. Ni siquiera mostrar interés. -Al ver que, después de un seco silencio, Borromeo parecía vacilar, le preguntó-: ¿Cuándo y dónde? Entonces le diré cuál es mi segunda condición.
El cardenal se levantó para irse, ahora sin molestarse en santiguarse ante el altar mayor.
– Mañana por la tarde en el hospital del Santo Spirito. A las siete en punto. Le interesará saber que la señora Murphy trabaja como voluntaria allí -añadió con una sonrisa fuera de lugar-. Así tendrá usted ocasión de practicar su excelente inglés.
Cuando llegó al pie de la escalera y se disponía a subir a su coche, Bora reconoció a Dollmann, que estaba sentado a una mesa de un café, al otro lado de la calle. El coronel levantó una taza a modo de brindis.
– ¡Esta ciudad cada vez es más pequeña, Bora! Mira que verle aquí… ¿Ultimamente se salta la comida para ir a la iglesia?
8
28 DE ABRIL
El cielo de la tarde cambiaba de color sobre las glicinas que llenaban los jardines romanos de perfumados ramilletes como racimos de uva. El intenso aroma se respiraba por todas partes y le traía a la mente imágenes de días pasados, palabras oídas y dichas a otras personas, un mundo diferente del que Bora ya no formaba parte porque había desaparecido por completo.
En el hospital del Santo Spirito no encontró a Borromeo, que probablemente no quería oír su segunda condición. Una monja regordeta le tendió un sobre cerrado. En su interior, un mensaje mecanografiado y sin firma rezaba: «Pregunte por la señora Murphy. Ella no sabe nada, pero tiene la carpeta.»
Sin saber qué pensar de aquel arreglo, pero menos decepcionado ahora por la ausencia del cardenal, preguntó por la señora Murphy. Aguardaba en el vestíbulo cuando la voz de una mujer joven llegó hasta él desde una puerta doble.
– Se dará cuenta de que no debería estar aquí de uniforme…
Bora la reconoció por el acento y dio media vuelta. Unos pasos más allá, la señora Murphy sostenía una bandeja con vendas manchadas de sangre.
– Tiene razón -admitió él-. Lo siento… vengo directamente del trabajo.
Ojalá hubiese sido menos bella. Bora la miró con expresión triste, y ella le devolvió la mirada.
– ¿Qué hace aquí, mayor Bora?
– He venido a instancias del cardenal Borromeo.
– Muy bien. -Ella entregó la bandeja a una monjita que pasaba presurosa, atravesó una puerta y volvió con un sobre marrón cerrado, que le tendió sin acercarse a él-. Según tengo entendido, debe devolverlo dentro de tres horas como máximo. Puede sentarse aquí. Por favor, pida a la hermana que me avise cuando haya acabado.
Bora intentó apartar la mirada de ella.
– Gracias.
– Buenas tardes, mayor.
Bora se dirigió hacia la pequeña habitación, pero se detuvo en el umbral para mirar a la señora Murphy, que se alejaba por el vestíbulo. Bajo la luz eléctrica su cabello tenía un tono rojizo; era muy diferente de Dikta, que era rubia y hermosa como podía serlo una yegua, fuerte y alta. La señora Murphy no era frágil, pero sí menuda y delicada; caderas torneadas, tobillos finos y una adorable curva allí donde la espalda se unía a las nalgas. Mientras la miraba Bora se sintió solo, añoró la necesidad de él que en el pasado tenía su esposa, y deseó que alguien le necesitase de aquella forma.
Tardó dos horas en el leer el diario. Cuando hubo acabado, notó que la red entretejida en torno a él era tan tupida que ni siquiera había lugar para el deseo instintivo de huir que había sentido en Ara Coeli. Aparte de mencionar frecuentes encuentros con Pontica, es decir Marina Fonseca, Hohmann (que no había considerado oportuno hablarle abiertamente en vida) le comprometía después de muerto, y no indirectamente, ya que había trazado planes que era preciso continuar.
Abatido y presa del dolor, volvió a su hotel. De no haberle hecho señas Dollmann, no habría reparado en su presencia en el bar. Se sintió obligado a acompañarle, aunque educadamente se negó a tomar una sambuca; le parecía que sabía a jabón y le desagradaba el aspecto lechoso que adquiría cuando se le añadía agua.
– No hemos tenido oportunidad de hablar desde que salió de la iglesia ayer -dijo Dollmann. Con un dedo dibujaba lentos círculos siguiendo el borde de la copa, un gesto que Bora había visto hacer a muchas mujeres y que en éstas, Dios sabía por qué, siempre encontraba atractivo.
El ayudante de campo pidió agua mineral y desistió de dar con una forma de tomar las aspirinas sin que Dollmann le hiciese preguntas. Así pues, dejó cl bote sobre el mostrador, le quitó la tapa, sacó tres pastillas y se las llevó a la boca, todo con la mano derecha. A continuación bebió un trago de agua.
– Me alegro de que no eche la cabeza hacia atrás al beber -se limitó a observar el coronel-. Algunas personas lo hacen. Me parece de idiotas.
Con Dollmann nada ocurría por casualidad, Bora lo sabía muy bien. Nada de lo que decía era accidental. Cuando sus codos casi se tocaron, Bora evitó el contacto. Se sentía muy inseguro cerca del SS, no sólo por razones de índole sexual, sino también políticas. Sabiendo lo bien informado que estaba siempre Dollmann, cuán implicado estaba en todo cuanto ocurría, mantuvo una actitud distante, no hostil, sino vigilante. La prudencia sólo dejó paso a la ira cuando el coronel comentó:
– Es una suerte que no tuviese nada comprometedor en su agenda.
– ¿Acaso alguien esperaba que lo hubiese? Soy un oficial que respeta las consignas.
Dollmann meneó la cabeza. Dejó la agenda en la barra y, como Bora no hizo movimiento alguno para cogerla, la empujó hacia él.
– Copie rápidamente las direcciones que más le interesen. Tiene que devolvérmela. No diga que no le advertí.
– Me advirtió acerca de mi diario. En cuanto a cualquier otra cosa que pudieran estar buscando, no la encontrarán.
Aun después de que Dollmann se hubiese acabado la sambuca, Bora seguía percibiendo su intenso olor a jabón. La copa era pequeña y el SS volvió a llenarla.
– Bora, ¿cómo se le puede seducir? A la mayoría de los hombres les gusta que les seduzcan.
– Kappler lo intentó antes que usted, coronel.
– ¿Se atreve a comparar mis motivos con los de Kappler?
– No, pero la seducción es lo que es.
– Entonces, le hablaré con toda franqueza: a menos que se haga algo para recomponer la estructura rota por la infortunada muerte de Hohmann, sobrevendrá un desastre en el Vaticano, el palacio de Letrán, San Pablo y todos los lugares donde hay judíos escondidos.
– Usted es amigo de Himmler.
Dollmann unió las muñecas, con los puños cerrados, en un gesto elocuente.
– Usted tiene una sola mano, pero es libre.
Aquélla no era una telaraña que Bora pudiese romper. Se sentía como si en su interior un animal salvaje intentase husmear la trampa para reconocer el olor del cazador. Se resistió a Dollmann hasta el punto de evitar su mirada, aunque no era propio de él hablar sin mirar a la cara de su interlocutor.
El coronel apoyó los codos en la barra y le dijo casi al oído:
– ¿No ha puesto usted en peligro su carrera y su vida por Guidi, que no es nada para usted, igual que su esposa no era nadie para usted? ¿No se está arriesgando demasiado por un sacerdote muerto? Es el momento de que se una a los suyos.
– Nadie es «de los míos», que yo sepa.
– Excepto yo.
Bora oyó la frase, que se introdujo subrepticiamente en su interior, y se sintió herido por ella de una forma inesperada, personal.
– Entonces, demuéstremelo. Usted sabe igual que yo quién está detrás de la muerte del cardenal. ¿Qué va a hacer al respecto?
Dollmann dejó escapar una risa borboteante.
– Ese no es un buen movimiento, Bora. Retire el peón y colóquelo en otra casilla… no le penalizaré por ello.
Luego permaneció en silencio un rato, durante el cual la tensión creció entre ellos. La gente iba y venía de la barra, y para ellos debían de parecer solamente unos oficiales que tomaban una copa, una vez acabado el servicio. Al cabo Dollmann volvió a hablar, muy serio:
– Escúcheme. Le hablo desde su lado umbrío… no el oscuro, sino el que recibe menos luz. Yo estoy más cerca de lo que usted anda buscando que cualquier hermano sustituto. Guidi no está a su altura; yo sí. El es débil porque no se atreve y carece de pasión, y por lo tanto no puede ser su amigo y no lo será. Es un hombre aburrido. En cambio, usted y yo somos de la misma clase; somos personas cerebrales, dominamos el juego. Hemos estado jugando a él desde que nos conocimos y podíamos haber sido enemigos fácilmente, pero tenemos demasiado en común. Existe entre nosotros cierta afinidad.
– ¿Y qué saldrá de eso?
Dollmann le puso la agenda en la mano y Bora vio que había un trozo de papel metido en el centro. Lo sacó cuidadosamente con el índice y el pulgar. Lo desdobló y vio que era una lista de las SS, una relación de las familias a las que iban a arrestar a la mañana siguiente. Por los apellidos supo que eran judíos.
– ¡Este es un documento confidencial!
– En efecto.
Bora tragó saliva.
– ¿Y qué espera que haga? ¿Que me duerma sabiendo esto?
– No. Lo que quiero es que se sienta incómodo.
Qué bien funcionaba la trampa. Bora estaba lo bastante cerca para oler el acero de sus resortes. Mirando al SS a la cara dijo:
– Coronel Dollmann, quizá haya sido distinto para usted, pero en los últimos cinco años he tratado de considerar que esta terrible experiencia tiene la única cualidad que redime a toda guerra: los temas quedan en ella claramente definidos y la lealtad es incuestionable. Yo tenía mis dudas, y Dios sabe que me enfrenté a ellas lo mejor que pude, pero la horrible elección moral no desaparecerá. No necesito que venga aquí a recordarme que todos estamos colgados de esa soga.
– Muy bien expresado. ¿Le apetece ahora una sambuca?
– No, por favor.
Dollmann metió el trozo de papel en el bolsillo de Bora. Le volvió la espalda mientras el mayor copiaba unas pocas direcciones en su libreta.
– Representan Tosca, con Maria Caniglia. ¿Quiere venir conmigo?
Bora le devolvió la agenda fríamente.
– ¿Y quién interpreta a Cavaradossi?
– Gigli, por supuesto.
– Entonces iré.
29 DE ABRIL
El sábado por la mañana, la secretaria de Bora sacó unos fajos de documentos de los cajones de su escritorio, recogió sus escasas pertenencias y preguntó al general Westphal si podía irse.
– ¿No quiere esperar hasta que el mayor vuelva de Soratte? Falta menos de una hora.
La joven respondió que no. Westphal sintió pena por ella, pero la dejó marchar.
El profesor Maiuli comentó a Antonio Rau que creía que no había hecho ningún progreso durante las semanas que llevaba estudiando latín. A aquel paso, todavía estarían en la segunda declinación cuando llegase el ferragosto. Tenía que aplicarse, qué demonios. Cobrar dinero por unas lecciones que no parecían penetrar, como dijo, «más allá del pabellón auditivo» era casi como robar. Rau se disculpó y prometió esforzarse; en cualquier caso, ir allí era todo un privilegio, aunque sólo fuera para escuchar a alguien que conocía el latín mejor que un antiguo romano. Además, tal vez pudiera intensificar su estudio. Como su madre se había puesto enferma y, después del ataque a via Nomentana, unos parientes se habían mudado a su casa, que se había quedado pequeña, se preguntaba si podía alojarse allí durante un par de semanas. Estaba dispuesto a pagar cien liras al día, y se contentaría con dormir en el sofá del salón.
La signora Carmela, que había estado escuchando, dijo que, por supuesto, la decisión correspondía al profesor, pero que ella pensaba que era mucho más equitativo calcular una cantidad mensual y luego dividirla por la mitad. Rau se sintió insultado. Ni hablar del asunto.
– ¿Acaso da la sensación de que no puedo permitírmelo Además, no sé cuánto tiempo me quedaré. Puede ser menos de dos semanas, puede ser más; todo depende de mis parientes, ya sabe, de si encuentran otro alojamiento. Tengo permiso de las autoridades para trasladarme. -Y si a ellos no les importaba, añadió Rau, llevaría tres o cuatro maletas que pertenecían a sus familiares. No contenían ningún objeto frágil y podían meterlas debajo de cualquier cama.
Para los prudentes Maiuli, cobrar mil cuatrocientas liras significaba la posibilidad de comprar carne y queso en el mercado negro. Y todo en aquel acuerdo les aconsejaba no informar a Guidi, por el momento.
30 DE ABRIL
A las ocho de la mañana, en un domingo en que el hospital de piazza Vescovio estaba inusitadamente tranquilo, el capitán Treib le dijo:
– Puede volver a la circulación. La prueba de Wassermann es okey.
Que lo expresara de ese modo hizo sonreír a Bora, no sólo por lo que significaba, sino por la concesión informal a la manera de hablar de los norteamericanos.
– Vamos a mi despacho -añadió Treib a continuación-. Hay algo más de lo que quiero hablar con usted. -Una vez sentado tras el escritorio metálico, preguntó-: ¿Cada cuánto tiempo siente usted dolor? ¿Todos los días?
No tenía sentido mentirle, pensó Bora.
– Casi cada día -reconoció.
– No va a mejorar, supongo que ya lo sabe. Estoy seguro de que en el norte se lo dijeron, e incluso trataron de arreglarlo. Habrá que abrir de nuevo.
Por un momento fue como estar sentado ante el médico italiano, cinco meses antes. Bora se encendió un cigarrillo.
– No puedo permitirme pasar un tiempo en el hospital.
– La cuestión es si puede permitirse ponerse enfermo en el trabajo. -Treib le miraba con expresión serena, con el respaldo de la silla apoyado contra la pared gris de la habitación-. Cuando esto termine, volverá a su regimiento, estoy seguro… le vi bajo las bombas en Aprilia. Este entreacto dedicado a las tareas diplomáticas le ha servido para recuperarse. -Bajó la vista cuando Bora le miró fijamente-. Bueno, ¿qué me dice de ese dolor? ¿Es usted uno de esos a los que la suerte hace sentirse inmortales?
Bora sonrió.
– Dos años en Rusia, con captura por parte del Ejército Rojo y huida incluidas, apenas sin un rasguño. Era dificil aceptar que el mismo cuerpo invulnerable podía resultar herido en una carretera rural de Italia.
– ¿Y ahora?
– Ahora me pregunto si un hombre que tiene dolores actúa como lo haría en circunstancias normales o reacciona a su propio sufrimiento proyectándolo. ¿Es el bienestar un requisito para la contención? -Bora esbozó una media sonrisa-. Mantengo el equilibrio, pero no sé a costa de qué. Mi mujer dice que soy un estoico, pero no es cierto. Sencillamente rechazo los problemas. Los niego. Si digo que no hay dolor, por Dios que no lo hay.
– Pero está ahí.
– Sí. Por otro lado, es cierto que lo que deseo es el servicio activo. Ahí la vida es real.
– Sólo porque lo contrario de la vida también lo es. -Treib levantó la mano para enseñarle la cicatriz que le había dejado la bala disparada por la resistencia junto a Albano-. Como averigüé yo mismo hace dos meses.
Bora se alegró de poder dejar a un lado el tema de la intervención quirúrgica.
– Por cierto, ¿qué fue de los prisioneros que escaparon durante el ataque? -preguntó.
– Escaparon, es lo único que sé. Eran dos de los heridos que habíamos capturado en Salerno, uno de ellos por segunda vez.
– ¿Herido dos veces?
– No. Capturado dos veces. -La sonrisa de Treib no disimulaba el cansancio que expresaban sus ojos-. Pero consiguió escapar dos veces, así que estamos a la par. Aun con una hala en el muslo, saltó como un conejo por encima de un laberinto de setos v se largó.
– Todos corremos cuando nos persiguen. -Bora pensaba en Rusia, cuando logró huir por los pelos, pero no lo mencionó. Apagó el cigarrillo después de una última y larga calada y preguntó-: ¿Qué puede usted decirme sobre el coma diabético?
Treib actuó como si no se diera cuenta de que Bora quería cambiar de tema.
– ¿Se refiere al coma diabético o al hipoglucémico? Es distinto.
– No sabría decirle.
– Bueno, el segundo aparece cuando el azúcar en la sangre cae por debajo de un cero coma siete por ciento, con la aparición de los primeros síntomas: debilidad, sudor, nerviosismo, midriasis o pupilas dilatadas. Cuando se llega al cero con tres por ciento, se pierde el conocimiento y se entra en coma. El primero está ocasionado por una insuficiencia de insulina y entre sus signos figuran sequedad cutánea, un aliento típico de acetona y pupilas contraídas. Sin tratamiento (y en ocasiones incluso con él) ambos conducen a la muerte.
»Vamos, Bora, ¿qué me dice? Estoy deseando operarle el brazo; le daré el alta al cabo de un par de días. No podré ponerle la prótesis de inmediato, pero se encontrará mejor.
– Si tengo un fin de semana libre, vendré. Así pues, si se administra una dosis excesiva de insulina, ¿se podría inducir un coma hipoglucémico?
– Sí. En cuanto a la operación, tómese unos días libres… En cualquier caso, todo está perdido, ¿no se da cuenta?
– No. -Era lo último que Bora deseaba oír, e interrumpió de inmediato al médico-. En el norte, no. Queda al menos un año de lucha en las montañas.
– De acuerdo, un año quizá. ¿Quiere ir tirando a base de morfina?
Bora desvió la vista. También había oído aquello antes.
Aprovechando el momento, Treib enderezó la silla y consultó su calendario.
– Nos veremos aquí dentro de dos sábados, a las cinco. No coma nada ese día. Traiga una muda y los artículos de afeitado. Y un libro para leer, si le apetece.
– Tendré que estar fuera al cabo de veinticuatro horas.
– Le echaré de aquí en cuanto me asegure de que no tiene una hemorragia secundaria.
MAYO
El lunes, desde los puntos más elevados de la ciudad se veían fuegos ardiendo en las colinas no demasiado distantes, en la llanura de Velletri e incluso en el este, hacia Tivoli. En la relativa tranquilidad del monte Soratte, Kesselring escuchó a Bora enumerar los tesoros históricos de las pequeñas ciudades al norte de Roma. «Haré lo que pueda -decía de vez en cuando, o bien-: Ésta es la última guerra en la que se salvan cosas como ésas.»
La reunión estaba a punto de finalizar y el mariscal de campo se mostraba indulgente con su afán de insistir en los detalles.
– Me aburre con esa información, Martin, cuando tengo unas noticias que, en comparación, podrían ser buenas para usted. Este mes, la guerrilla antipartisana de Italia pasará a mi mando y estará controlada por los oficiales del ejército en el campo de batalla. Desde luego, todavía somos un híbrido (mi cabeza y la del jefe supremo de las SS en un solo cuello), pero el reconocimiento de los partisanos se encomendará a personas como usted.
– ¿Y qué hay de Roma?
– Sigue a cargo de los hombres de Kappler en la ciudad.
***
Guidi encontró despreciable el entusiasmo de los romanos ante la última distribución de alimentos de primera necesidad por parte del general Maelzer. El martilleo constante de los ataques aéreos en torno a la ciudad daba al día primaveral un eco de tormentas que se aproximaban. El único hecho positivo había adoptado una forma inusitada: la visita de un miliciano, que le había informado de que estaba en el vecindario cuando «mataron a la chica alemana». Era la primera vez que un testigo se refería a la muerte de la joven como un asesinato. Aunque estaba seguro de que era el mismísimo hombre que Merlo había enviado a espiar al capitán Sutor, de la entrevista había sacado información que podía resultar concluyente.
Sentado de espaldas a la ventana (no quería ver las paredes de las casas de enfrente, llenas de cicatrices de metralla después de la bomba que había explotado hacía casi seis semanas), releía sus notas. Sutor había acompañado a Magda Reiner a su casa, pero no se había marchado de inmediato. Había permanecido al menos quince minutos en su apartamento, de donde salió alrededor de las siete y cuarto. Magda lo acompañó y al parecer discutieron. Sutor subió al coche y se sentó mientras ella, presumiblemente, volvía al piso. Entonces el SS volvió a entrar. «Y se quedó dentro.» Con el alboroto que se produjo en la calle después de la muerte de la joven, el miliciano no sabía si el alemán había abandonado el edificio, pero estaba seguro de que se hallaba dentro cuando Magda cayó por la ventana.
Guidi estuvo tentado de llamar a Bora, pero se lo pensó mejor. ¿Por qué darle una vez más la oportunidad de hacerse cargo de todo y tergiversar los datos a su modo? «No, esta información es mía. El policía soy yo. No pienso compartirla con Caruso ni con Bota.»
Aquella tarde, buscaba premiarse con la paz impostada de via Paganini, cuando vio a Antonio Rau cómodamente instalado en el salón de los Maiuli. El joven se mostró cortante, incluso maleducado. Cuando Guidi intentó convencerle de que salieran fuera para aclarar las cosas de una vez, él repuso:
– ¿De qué tenemos que hablar? Pago el alquiler igual que usted.
La cena fue más abundante que de costumbre, pero tensa. Los Maiuli comían corno ratoncitos discretos e intercambiaban miradas de vez en cuando. Francesca y Rau charlaban con una alegría forzada. Cuando el joven pronunció una frasecilla en latín para sacar al profesor de su mutismo, Guidi consideró que ya había tenido bastante. Se levantó de la mesa y se fue a su habitación.
Tendido boca arriba en la cama, miró la mancha de humedad del techo, que durante los cuatro meses anteriores le había parecido una especie de rana con la lengua fuera. De modo que aquél era el «amigo» a quien Francesca quería alojar allí. La llegada de Rau suponía una amenaza más inmediata aún para la casa. Seguramente las SS mantenían una vigilancia estrecha sobre sus traductores. Debía de estar al tanto de la ausencia del joven de la ciudad y ahora de su mudanza, por mucho que hubiese obtenido permiso para el traslado. Lo poco que había comido le volvió amargamente a la garganta, mientras pensaba que se veía arrastrado a aquel juego, él, a quien los alemanes habían estado a punto de matar en las Fosas. De todos modos, Francesca tenía razón; al final había que elegir de parte de quién se estaba.
La mancha en forma de rana que había en el techo pareció balancearse cuando movió la cabeza en la almohada. Rau le había evitado aquella noche, pero tendría que hablar con él al día siguiente. Desde luego. ¿Y después? El que estaba atrapado era él, Sandro Guidi, porque no podía hablar y tampoco quedarse callado. Se levantó de la cama al cabo de un rato, se dirigió al comedor y anunció que abandonaría la casa a finales de aquel mes.
El doctor Mannucci, que se había quedado en su farmacia hasta tarde, como de costumbre, fue a cerrar ambas puertas cuando Bora le formuló la pregunta.
– Ya me parecía a mí que había venido muy lejos sólo para comprar Cibalgina -comentó. Luego, volviendo a la pregunta, añadió-: Puede averiguar lo de la receta a través de los Hermanos de la Caridad; son ellos los que llevan la farmacia del Vaticano. Apuesto a que la dama adquirió el medicamento allí, ya que es difícil conseguir insulina. Marca Sagone, ¿verdad?
– No lo sé.
– Tiene que ser ésa. Belfanti, Erba y las demás desaparecieron de las farmacias hace meses.
– A pesar de mis relaciones en el Vaticano -repuso Bora, que tuvo la desfachatez de mencionar el nombre de Montini y Borromeo-, dudo que los buenos hermanos me digan si a ella se le habían acabado las recetas. A usted le harían mucho más caso, dadas las circunstancias.
Mannucci retiró al gordo gato del mostrador.
– Baja, Salolo, baja. -Negó con la cabeza cuando Bora hizo ademán de pagarle el analgésico-. No le prometo nada, mayor. Deme un par de días antes de volver a llamar y veré qué puedo hacer.
Sin embargo, Bora no tuvo que esperar tanto. El viernes por la tarde, el farmacéutico le telefoneó. Le había costado un poco, pero al final el hermano Michele había accedido a explicarle que la receta de la Fonseca se había renovado recientemente. Solo en su oficina, Bora vio cómo la pieza encajaba en el rompecabezas y sintió un escalofrío.
Todo cobraba sentido. Los fragmentos de ampollas de cristal en el baño de Marina que le había mencionado el policía lombardo, quien le había comentado entre dientes: «Me pregunto qué será todo esto, ya que no hay envases ni jeringuillas por ninguna parte.» Las marcas de pinchazos en los brazos de Marina. Sus pupilas dilatadas.
– Estoy en deuda con usted, doctor Mannucci -dijo Bora. -No es nada.
– No; insisto. Hasta el punto de que voy a permitirme darle un consejo. Recuerde a sus parientes políticos, si es que tiene alguno y si residen en largo Trionfale, que se anden con mucho cuidado en estos tiempos difíciles. Nuestro ejército es menos inquisitivo que otros acerca de las armas de fuego escondidas, pero tenemos nuestra curiosidad.
9 DE MAYO
El mismo día que los rusos tomaban Sebastopol, el general Wolff organizó una cena. Bora tuvo que asistir en nombre de Westphal, el único representante del ejército en una mesa llena de SS. Nadie le habló y él no habló con nadie.
Dollmann, que le había mirado de vez en cuando desde la mesa de Wolff, después de la cena le aconsejó:
– Procure que nuestro querido Westphal le envíe al Vaticano con cualquier excusa mañana. Wolff tiene una audiencia privada con el Papa, y habrá politiqueo en acción.
Bora había dormido mal y estaba muy susceptible. Justo antes de amanecer había soñado que le habían vaciado la habitación, registrado el uniforme y robado el diario. Pero era su habitación de Lago, meses atrás; el uniforme era el de invierno de los días rusos, y en el diario sólo había escrito el nombre de Dollmann. Estuvo a punto de rechazar la propuesta. Sin embargo, sería una oportunidad de hablar en privado con Borromeo sobre el cardenal Hohmann, de modo que decidió pedir permiso para ir.
Fiel a su costumbre de no tomar nunca la misma ruta, indicó a su chófer que al día siguiente lo recogiera en el cuartel general a la hora del almuerzo y lo llevase al Vaticano por corso Italia, via Salaria, via Paganini, via Aldovrandi, viale Mazzini y viale Angelico.
10 DE MAYO
El disparo no se oyó en el piso, en parte porque la signora Carmela tenía la radio encendida. Guidi estaba en casa por casualidad entre viaje y viaje a Tor di Nona, donde la investigación de las actividades del mercado negro era una causa absolutamente perdida.
No se oyó el disparo, y tampoco el chirrido de los neumáticos del Mercedes en el pavimento y su frenazo después de subirse al bordillo en el recodo de via Paganini. Lo que siguió fue un barullo en las escaleras, e inmediatamente unos frenéticos golpes en la puerta. Guidi se apresuró a abrir. Antonio Rau entró como un rayo, atravesó el recibidor hacia el cuarto de baño y salió por la ventana de éste hacia la parte de atrás. Menos de diez segundos después, apareció un soldado alemán con una metralleta, que hizo el mismo camino y saltó también por la ventana.
La signora Carmela se quedó petrificada, pero no tanto como para no levantarse y chillar. El profesor salió de la cocina en mangas de camisa y, amplificada y más áspera por el eco de la escalera, Guidi reconoció la furiosa voz de Bora, que ordenaba a un grupo de soldados armados hasta los dientes que entrasen en uno de los pisos.
No pudo evitar gritar:
– ¿Qué demonios está pasando, mayor Bora? ¿Qué es esto? El mayor ni siquiera le miró. Estaba al pie de las escaleras e indicaba a los soldados que subieran.
– ¡Quítese de mi camino, Guidi!
Y ni Guidi ni los demás hicieron otra cosa cuando el mayor en persona se abrió paso hacia la casa de los Maiuli. Sin preguntar, buscó el teléfono con la vista y dijo unas palabras en el auricular. Desde las escaleras llegaron los agudos gritos de Pompilia Marasca, a quien los alemanes debían de estar sacando a la fuerza de su piso.
– ¿A qué viene esto? -preguntó Guidi.
Había tal angustia en su voz que Bora respondió:
– Si quiere ser útil, diga a los demás inquilinos que vayan a la calle. Acaban de disparar a mi coche ahí fuera… Han roto una ventanilla y los cristales me han caído en el regazo, maldita sea; luego el hombre ha echado a correr y ha entrado en este edificio.
Guidi palideció al pensar en Antonio Rau. Sacaron a los Maiuli junto con Pompilia, que se resistió de tal modo que tuvo que sujetarla un robusto y joven soldado, a quien los pechos de la mujer golpeaban mientras lo hacía. Con la pistola en la mano, Bora subió al segundo piso, seguido por el inspector, que intentaba razonar con él aun a sabiendas de que era imposible.
– ¿No habríamos oído el tiro si hubiese venido…?
– Cállese.
Los soldados arrancaron la lista obligatoria pegada a la puerta. Una por una, empujaron y sacaron de sus habitaciones a todas las personas, y a los pocos minutos llegaron a toda prisa más soldados de la calle y empezaron a registrar los pisos. Guidi temía lo que pudieran encontrar en el dormitorio de Francesca. Miraba con impotencia a los soldados, que provocaban una tormenta de tintineos en las urnas de cristal del salón e invadían la cocina y las habitaciones. Desde la de los Maiuli llegó una exclamación que hizo que un soldado subiera corriendo por las escaleras en busca de Bora. Sacaron dos maletas al salón y las abrieron sobre el suelo para que las viera el mayor. Estaban atiborradas de ropa vieja, pero por la forma en que los alemanes tocaban y olían las prendas Guidi dedujo que las manchas de grasa revelaban que recientemente se habían escondido armas entre ellas.
Bora no quiso oír nada más. Ordenó que subiesen los Maiuli. La signora Carmela no parecía entender la relación entre las maletas y un peligro inmediato, pero el profesor sí. Dirigió una mirada avergonzada y desesperada a Guidi. Dio a Bora su palabra de honor de que desconocía la presencia de armas, pero estaba dispuesto a responder por ello como dueño de la casa.
– Desde luego que lo hará -le interrumpió Bora-. ¿Quién más vive aquí? -Se volvió hacia Guidi-. ¿Usted y quién más? ¿Su novia? ¿Quién más?
– Un hombre que se llama Rau, un estudiante -intervino Maiuli.
– No estoy hablando con usted. Guidi, ¿quién más vive aquí?
– Nadie más, mayor.
– ¿Dónde está la mujer?
– Ha salido. No sea ridículo, está embarazada de nueve meses. ¿Qué puede querer de ella?
Bora salió del salón y Guidi fue tras él. Los soldados estaban registrando la habitación de Francesca y solo cuando la hubieron examinado de arriba abajo entraron en el baño, donde Bora les ordenó que lo registraran todo, incluso la cisterna que había encima del inodoro. Y valió la pena. En su interior hallaron, protegida por una funda impermeable, una pistola.
– Será mejor que encontremos al tal Rau o su novia lo pagará, embarazada o no.
Obligaron a formar una fila en la estrecha calle a todos los hombres adultos, incluidos los estudiantes, el viejo pianista y el profesor. En cuanto a Pompilia, los soldados la subieron al camión con sonrisas contenidas cuando la mujer dejó que se le levantara la falda floreada por encima de las rodillas y asomaron los cierres de las ligas en sus muslos.
Guidi se quedó de pie en la puerta, lejos de los demás. El Mercedes de Bora se había detenido al otro lado de la calle, ante el edificio de enfrente. Parecía imposible que el proyectil que había abierto el enorme agujero en la ventanilla lateral no le hubiese dado. El chófer barría los fragmentos de cristal del asiento posterior. ¿Cómo no habían visto los atacantes el camión del ejército que seguía al automóvil del estado mayor? Probablemente el vehículo pesado había aminorado la marcha para coger bien la curva, en un lugar donde una serie de garajes privados estrechaban la calzada. En cualquier caso, dos soldados conducían a Antonio Rau, con las manos cruzadas en la nuca, de vuelta desde via Bellini.
Cuando Bora se sentó en el asiento del pasajero del Mercedes y cerró la portezuela de un golpe, Guidi se acercó y empezó a aporrearla.
– ¿A mí no me arrestan como a los demás? -exclamó.
El alemán bajó la ventanilla sólo lo suficiente para que se oyera su voz, cargada de desprecio:
– Usted no se atrevería a dispararme.
En la desolación de la casa, las mujeres se congregaron en el salón de los Maiuli para lamentarse, sin saber que allí se habían encontrado armas. Cuando la signora Carmela, aturdida, les informó, Guidi tuvo que entrar para evitar que la atacaran. Apelaron a él; era policía, ¿no podía hacer nada? El inspector sabía que no podía hacer nada hasta que la cólera de Bora se aplacara. Y lo más probable era que la ira del mayor se desatara al saber que Rau era traductor de las fuerzas de ocupación alemanas.
Francesca regresó a las cinco en punto. Por el estado de la casa era evidente lo que había ocurrido. Fue de habitación en habitación y finalmente se detuvo ante la puerta de la suya, con la cara pálida y angustiada. Guidi se acercó a ella. La joven le susurró atropelladamente:
– No es culpa mía que ese idiota se dejara coger. Ahora debo preocuparme por mí misma, si habla.
En el desordenado salón, la signora Carmela lloraba.
– ¿Cómo ha podido Antonio hacernos esto, Francesca? Supongo que fueron sus parientes quienes metieron las armas en las maletas… pero ¿cómo fue a parar una a la cisterna del baño?
– Deje de llorar -espetó Francesca con irritación-. No sirve de nada. -Luego se volvió hacia Guidi-. ¿Por qué sigues aquí? ¿Los alemanes consideran que no representas ninguna amenaza?
Guidi dejó que demostrara su nerviosismo a su manera, enderezando los cuadros y colocando las urnas de nuevo sobre los santos. Su frialdad ante el peligro le impresionaba.
– ¿Quieres que te lleve en coche a algún sitio? -preguntó.
– No.
La joven se sentó en el sillón del profesor, lo que hizo que las lágrimas volvieran a brotar de los ojos de la signora Carmela. Sólo cuando la anciana se retiró para llorar a solas hasta quedarse dormida, pudieron hablar con total libertad. Francesca esbozó una sonrisa enigmática.
– ¿Qué puedo hacer? Si los alemanes vienen por mí, no podré salir corriendo. Y me temo que no dudarían en disparar a una mujer embarazada.
– Maiuli no durará ni una semana si le ponen a limpiar escombros o a arrastrar cuerpos.
– Podrían haberse negado a que Antonio trajera las maletas. Nadie puede hacerse responsable de la estupidez de los demás.
– ¿Y si Antonio habla?
– Se armaría un buen lío. Sabe mucho. Las SS lo reclamarán, seguro… bueno, ellos le conocen.
– ¿Y qué te ocurrirá a ti?
– Con suerte, le matarán antes de que hable.
– ¡Dios mío, Francesca, ésa no es una respuesta!
La joven volvió a esbozar aquella sonrisa extrañamente serena.
– Si tienes miedo por mí, pierdes el tiempo. Lo que tenga que ocurrir ocurrirá. -Se apretó el abultado vientre y miró a Guidi desde el sillón-. Está bajando. Dentro de un par de semanas habrá salido y entonces podremos hacer el amor de nuevo.
El inspector retrocedió, acongojado al oír sus palabras y por haberle dado motivos para pronunciarlas. No tenía ni deseos ni impulsos en aquel momento, y todo cuanto sentía se hallaba envuelto en la tristeza de lo que se avecinaba.
11 DE MAYO
Bora estaba solo en la oficina cuando llegó la noticia del ataque masivo a la línea Gustav. Al instante le brotó un sudor frío. Era la batalla final que preveía Kesselring y había empezado con el fuego simultáneo de más de mil grandes cañones, desde Cassino hasta el mar. Qué momento para que Westphal se tomara un permiso, junto con varios jefes del ejército. Borró de su mente el hecho de que había tenido que entregar a Rau a las SS y empezó su ronda de llamadas al mariscal de campo y al despacho de Maelzer, mientras buscaba también una forma de localizar al general Westphal.
De pronto era cuestión de días. Tres semanas, dos, quizá menos. Seguía los procedimientos metódicamente, se concentraba en una cosa cada vez; de ese modo los acontecimientos no perdían su gravedad, pero al menos lograba valorarlos en su justa medida. Los aliados sólo tardarían tres días en romper la línea. Por la tarde voló a Soratte, donde se enteró de que, tan pronto el baluarte de Cassino cayese, las tropas se replegarían en la periferia de Roma. Bora tuvo que salir de la sala de conferencias para serenarse. Westphal, que acababa de llegar, intercambió una mirada adusta con él; por primera vez parecía a punto de desmoronarse.
De vuelta en Roma al día siguiente, Bora supo que después de un contraataque las lineas alemanas habían cedido en torno a las cimas fuertemente custodiadas que daban al valle, enfrente de Cassino, y las tropas marroquíes entraban en tropel. Cuando Sutor le llamó para comunicarle lacónicamente que los guardias se habían visto obligados a matar a Antonio Rau antes de poder sacarle ninguna información, fue como un anticlímax. El mayor se echó a reír.
Durante todo el viernes Guidí no dejó de plantearse si debía tragarse su orgullo y hablar a Bora del profesor, a quien había visto carretear desechos en la orilla del Tíber con un pañuelo atado a la cabeza calva para protegerse del sol. Un soldado alemán de no más de dieciséis años estaba sentado en un bidón de gasolina vacío, a pocos pasos de distancia, sin preocuparse por la velocidad con que se efectuaba la operación. Aun así, era un trabajo muy duro para alguien que nunca había levantado nada que pesara más que un libro.
A pesar de las noticias alentadoras que transmitían las emisoras de radio «libres», la signora Carmela se había sumido en un estado de muda apatía y casi había que darle de comer en la boca. Hablaba del profesor como si hubiese muerto y había colgado una cinta negra en la puerta de entrada. A la hora de la cena, Francesca recibió una llamada de una mujer que, sin identificarse, se limitó a decir: «El vino se ha agriado.»
Por su reacción Guidi supuso que era algo grave.
– ¿Buenas o malas noticias?
– Buenas -respondió Francesca con voz temblorosa-. Antonio ha muerto sin delatarnos.
El sábado, dos montañas más a lo largo de la línea Gustav cayeron en manos del enemigo, después de cuatro horas de duros cornbates. El monte Majo fue tomado por los franceses a las tres de la tarde. A las cinco Treib telefoneó desde el hospital para recordar a Bora que tenían una cita. Fue Westphal quien atendió la llamada.
Lárguese -dijo al mayor con irritación-. No va a salvar el frente quedándose aquí en lugar de acudir a la cita que tenía.
***
Guidi se sintió aliviado al enterarse de que Bora no estaba, porque así podía decirse que al menos lo había intentado. Del ordenanza evasivo que descolgó el teléfono en el cuartel general recibió una información no solicitada:
– El mayor ha dejado el siguiente mensaje para usted, inspector: «Tengo noticias importantes. Póngase en contacto con el capitán Hanno Treib en el hospital de piazza Vescovio si no he vuelto el lunes.»
14 DE MAYO
– Bien, aquí está el gato curioso, sin la pata que perdió con la manteca.
Al volver la cabeza en la almohada Bora notó que se agudizaba el dolor en la sutura del brazo izquierdo.
– Adelante, coronel Dollmann.
Este se quedó de pie junto al lecho.
– ¿Por qué no me dijo que iban a operarle? Le he buscado por todas partes. Le he traído un libro de poesía. -Se sentó y observó la figura de Bora bajo la fina colcha.
– Gracias. Si los puntos se curan bien, saldré esta noche o mañana por la mañana. Dígaselo al general Westphal, por favor.
– Westphal está en Soratte. Me manda decirle que se lo tome con calma.
– Saldré mañana, como muy tarde.
Dollmann se fijó en el grueso vendaje que remataba el brazo de Bora, que tenía apoyado sobre una toalla doblada para que la muñeca reposase ligeramente por encima del nivel del codo. El brazo era fuerte, con vello rubio, musculoso. Bora cerró los ojos para no ver cómo le miraba Dollmann.
– ¿Hay novedades en el frente?
– Estamos perdiendo terreno rápidamente. Santa Maria Infante será lo siguiente. Los hombres están haciendo milagros, pero los milagros ya no pueden detener esto. -Dollmann se puso en pie. Fue a cerrar la puerta y caminó de nuevo hacia la cama
Dios mediante, el mariscal de campo convencerá al führer de que no queme toda Roma.
Bora abrió los ojos.
– ¿Se contemplaba esa posibilidad?
– Dada la situación, sí. Mire, Bora… tengo sólo unos minutos y no he venido sólo para preguntar por su salud. No me gusta hacerlo de esta forma, pero ahora está inmovilizado y bastante débil, de modo que tendrá que escucharme. -Dollmann se inclinó hacia él, con el torso en ángulo, como un sacerdote que oye atentamente la confesión más que como alguien a punto de revelar un secreto-. Sé más de lo que cree, de todo. Sé lo que Borromeo le está obligando a hacer sin darse cuenta o preocuparse por los riesgos que ello entraña. Sé cosas de Polonia, de Lago. No niegue nada, lo sé.
Bora sintió náuseas, contenidas sólo porque ya había vomitado todo lo que tenía dentro, hasta la saliva.
– Me gustaría que me dejara en paz, coronel.
– Ni hablar. No sé que sospecha que le ocurrió a Hohmann, pero le ruego que lo deje, en vista de lo que tengo que decirle. Me dirijo a usted porque le conozco y por su visita a Foa, y espero que escuche más atentamente que nunca en toda su vida. Es el último acto importante que llevará usted a cabo en Roma, porque en todos los demás sentidos estamos derrotados. Bora, hay un informante que lleva varias semanas denunciando judíos a Kappler. Le pagan por ello. Cientos de personas (no; no me interrumpa), cientos de personas que podrían haber sobrevivido han sido entregadas para su deportación. Ambos sabemos lo que eso significa, que Dios nos perdone. Hohmann consiguió contrarrestar la operación hasta cierto punto, pero ahora ha desaparecido. El esperaba que usted continuase el trabajo.
– Coronel, el cardenal Borromeo ya…
– No estoy hablando de una intervención humanitaria, Bora. Compréndame. Y no me conteste nada a menos que esté dispuesto a hacer algo al respecto.
Dollmann no apartaba la vista de los ojos de Bora, quien observaba atentamente sus rasgos. El mayor consiguió apaciguar su respiración. La herida reabierta y los nervios recién cortados le producían un dolor agudísimo, despiadado, que lo debilitaba. La muerte, igual que aquel mediodía en Ara Coeli, pasó presurosa entre ellos, como la sombra de una nube ante el sol mengua la luz del día. Una oscuridad transitoria que ambos percibieron, una pena viril, diferente en cada uno de ellos pero no menos masculina. La necesidad de rebelarse que sentía Bora cedió ante esa pena. Movió la cabeza, sin llegar a asentir.
– Comprendo. ¿Cómo se puede hacer?
Dollmann tenía la frente perlada de sudor, una reacción que no parecía corresponder a un rostro tan controlado y sarcástico. Impulsivamente puso la mano en la rodilla de Bora.
– Gracias a Dios, Bora. Gracias a Dios. No esperaba otra cosa de usted. Por ahora es suficiente, ya hablaremos de los detalles. -Echó hacia atrás la silla y lentamente apartó la mano de la pierna de Bora-. Antes de marcharme, dígame si puedo hacer algo por usted.
Bora estaba ansioso por quedarse solo y borrar de su mente lo que habían dicho.
– Sí -repuso-. Hay algo. Haga lo que pueda para conseguirme una copia de esto. -Tendió una nota manuscrita al SS-. No tengo ni idea de dónde puede haber una, pero la necesito con la mayor urgencia. También necesitaré el nombre y el número de teléfono del jefe de los archivos del campo de detenidos en tránsito de Servigliano.
Dollmann asintió, ya de pie.
– ¿Debo informar a Guidi de que está aquí?
– No.
– Muy bien. -Desde los pies de la cama, donde lo había dejado, el coronel acercó a Bora el libro que le había llevado-. Los poemas son de ese encantador fascista estadounidense, Ezra Pound. Lea «El desván» cuando me vaya. Yo… bueno, estaremos en contacto.
Bora tragó saliva, un movimiento que envió dolorosísimas punzadas a su brazo. Observó cómo Dollmann llegaba a la puerta sin volverse y se alejaba. Su brazo parecía ansiar una boca con la que gritar, y recordó un antiguo dicho estoico: «A las partes asediadas por el dolor, permíteles, si pueden, dar su opinión sobre él.» Su cuerpo quería gritar. Combatió la necesidad de hacerlo respirando hondo. Su alma quería gritar también, por lo que Dollmann le había dicho.
El libro de poesía que tenía bajo la mano derecha era delgado, una buena edición. Tocó el lomo, abrió el libro y lo hojeó con movimientos suaves, hasta que llegó a «El desván». Era un poema corto, que terminaba así:
Ni en la vida hay cosa mejor
que esta hora de clara frescura,
la hora de despertarnos juntos.
Qué bien le comprendía Dollmann. Con él todo ocurría así; la seducción ante la que Bora había sucumbido estaba en su interior como deseo y sólo necesitaba un ligero estímulo para manifestarse. En ningún momento el SS había violentado su mente. En el frontispicio, con tinta negra, el coronel había escrito, en lugar de una dedicatoria firmada, el amargo chiste: «Roma, Kaputt Mundi.»
Francesca se cansó pronto del abatimiento de la signora Carmela. Además, quería comer caliente.
– Tendrá que animarse -le dijo con impaciencia-. Tiene suerte de que su marido esté todavía en Roma. Si no fuera tan inútil, podría llevarle algo para comer, en lugar de quedarse aquí sentada sin hacer nada.
– No puedo ir sola al otro lado de la ciudad…
– Pues tendrá que hacerlo si quiere verle. -Como la única reacción de la anciana parecía consistir en encogerse de hombros, Francesca buscó algo para distraerla-. ¿Quiere sentir cómo se mueve el niño?
La signora Carmela nunca había pensado en esa posibilidad.
– ¿Sentir cómo se mueve el niño…?
Se acercó vacilante a Francesca, que llevaba un fino vestido plisado en la parte delantera y cuyo ombligo se destacaba en la tela.
La signora Carmela no se atrevía a tocarla, de modo que la joven le guió la mano hacia el vientre.
– Espere. Ahora.
La signora Carmela se quedó asombrada. Durante toda la mañana le tocó el vientre una y otra vez, curiosa como una niña.
– ¿Le duele? Tiene que dolerle. ¿No le duele?
– No; no duele. ¿Por qué no nos prepara un poco de sopa? Al niño le gustaría.
El lunes, Bora se encontraba físicamente peor que nunca desde que estaba Roma. Había confiado en salir hacia el mediodía, pero tuvo una hemorragia a las cinco de la madrugada. Después de una breve lucha para contenerla, Treib no quiso ni oír hablar del alta.
– Si se está quieto y hace lo que le diga, quizá le deje salir el miércoles. Si llaman preguntando por usted, les diré que no pueden verle hasta entonces.
Así pues, Bora se resignó a quedarse allí y procuró no malgastar su energía. Dejó que las enfermeras le lavaran, le afeitaran, le dieran de comer, le tomasen la temperatura y la presión arterial, le pusieran inyecciones, le preguntaran si quería algo para aliviar el dolor. Sólo a esto dijo que no, porque quería mantener la cabeza despejada. Intentó dormir y se sumió en un duermevela lleno de imágenes extrañas del que enseguida salió. Detrás de la puerta de la habitación había un calendario con la loba romana (una compañía de gas lo usaba como reclamo publicitario) y se quedó dormido mirándola.
En su sueño, la loba de bronce estaba en su cama, pero no como un perro guardián, sino como un animal dispuesto a impedir que se levantase, que saliera de allí. El precio para que le dejara marchar era (él lo sabía) su mano derecha, y Bora dijo: «No puedo, no puedo… ¿qué haría yo?» Entonces era la señora Murphy la que estaba sentada a su lado, y ella le besó y a él le pareció tan hermoso que pensó que seguramente nunca amaría a ninguna otra persona. Dollmann entró en su sueño a continuación, con un extraño uniforme blanco de verano, de modo que parecía un comandante de la marina muy atildado. Pidió a la señora Murphy que saliera y dijo a Bora: «No podrá tenerla hasta que haya hecho lo que debe hacer.» Luego él veía que le faltaban las dos manos y la loba estaba sentada en la puerta, con sus medallas en la boca.
Pompilia Marasca volvió el lunes por la tarde y la recibieron unas caras ansiosas asomadas a las puertas. No tenía peor aspecto después de la detención, incluso llevaba un par de medias nuevas, con las costuras marcadas en las gruesas pantorrillas. Sólo cuando un inquilino del segundo le preguntó cómo le había ido, alzó la vista al cielo con el entrecejo fruncido como una mártir, señal de que estaba dispuesta a que la interrogaran sobre su suplicio. Explicó que la habían llevado a la prisión femenina de Mantellate y había pasado allí la noche imaginando toda suerte de horrores. Le habían hecho preguntas y al final la habían soltado.
– ¿Ha visto al profesor? -inquirió la signora Carmela desde su puerta.
– No; porque separaron a los hombres y las mujeres, y yo era la única mujer. A los hombres se los llevaron a trabajar. -Pompilia se volvió hacia otro vecino curioso, con los rojos labios apretados-. ¿A mí? No; no me han hecho trabajar. Estoy muy mal de los nervios. Enseguida se dieron cuenta.
– Entonces -insistió un tercer vecino-, ¿dónde ha estado desde que la soltaron?
Pompilia no respondió.
– Necesito descansar. -Echó la cabeza atrás con gesto de sufrimiento y entró en su piso. Pero los que insistieron lo suficiente averiguaron que al parecer, en un discreto hotelito cerca de la estación Termini, y para gran satisfacción de sus captores, a su modo Pompilia había llevado a cabo un duro trabajo.
17 DE MAYO
Cuando Bora salió del hospital el miércoles por la mañana, Guidi lo aguardaba sentado en la sala de espera. Le explicó que había llamado el lunes, tal como habían quedado, y que el capitán Treib le había indicado que volviese aquel día. No dijo nada al verle el brazo en cabestrillo y sin la prótesis, y el mayor no hizo ningún comentario acerca de su salud.
– Me alegro de que haya venido, Guidi -fue su saludo, como si no se hubiesen separado una semana antes de la peor manera posible-. Conseguí telefonear a los padres de Magda Reiner antes de ingresar.
Con el mismo tono, Guidi repuso:
– Supuse que eso era lo que quería decir su mensaje. ¿Averiguó algo útil?
Una hilera de sillas incómodas se alineaban contra la pared de la sala de espera. Bora colocó su maletín encima de una y lo abrió.
– El padre de la niña era un norteamericano.
– No creo que ese dato nos sirva de nada.
– Yo tampoco. -Bora sacó un libro grande del maletín-. Cortesía del coronel Dollmann. El hombre en cuestión fue finalista de la carrera de obstáculos. Magda le puso su nombre a la niña.
– Muy bien, pero sigo sin ver…
Después de mostrar al inspector el título del libro (Die Olympischen Spiele, 1936) Bora lo abrió por las páginas ilustradas dedicadas a la carrera de los 110 metros valla.
– Aquí. Por favor, mire. El medallista de oro y nuevo récord del mundo fue Forrest Towns, de Estados Unidos, con catorce coma dos segundos. Otro estadounidense, Pollard, ganó la medalla de bronce con catorce coma cuatro segundos. Después del canadiense O'Connor, que llegó en sexta posición, iba un tercer estadounidense, William Bader. Los padres de Magda no sabían su apellido, porque ella nunca se lo dijo, pero el nombre de la niña es Wilhelmina.
– En fin, mayor… William no es un nombre tan raro, ¿no?
– No. Willi, el nombre que aparece en las cartas de Magda, es un diminutivo cariñoso alemán de Wilhelm o incluso de Wilfred, no de William. Creo que resulta interesante. Los padres me dijeron que el atleta era de Saint Louis, una ciudad de Missouri.
Guidi tenía tantas preocupaciones (Francesca, las consecuencias de la muerte de Rau, el odio que le profesaba Caruso…) que el reciente interés del alemán por la vida amorosa de Magda le ponía furioso.
– Muy bien, ya sabemos quién es el padre de la niña, mayor -susurró-. ¿Por eso me ha llamado?
– En los próximos días espero averiguar muchas más cosas. -Bora volvió a guardar rápidamente el libro en el maletín y con éste en la mano salió con Guidi del hospital-. Además, querría que me hiciera un favor. -Le tendió una lista escrita a mano-. Tenemos que conseguir información sobre todo lo que se arrojó a la basura en el barrio de Magda Reiner la noche de su muerte. Seguramente, como el mercado está cerca, los basureros rebuscan en los cubos.
Guidi se guardó la lista en el bolsillo sin leerla.
– Supongo que no le interesa oír lo que he averiguado en los días pasados. -En el aire soleado de la primavera se sintió vivo y rebelde, igual de asqueado de Roma que de la guerra, de Bora, de los alemanes e incluso de los norteamericanos, que podían ganar medallas olímpicas pero parecían incapaces de romper las defensas nazis.
El mayor dejó el maletín en el asiento trasero del Mercedes, que lo esperaba junto a la acera.
– Se equivoca. Tengo mucha curiosidad y francamente, sin su enfrentamiento con Caruso, me habría sentido tentado de arrojar al ras Merlo a sus compatriotas. Por favor, cuénteme qué ha descubierto, pero no aquí. No me gusta hablar en la calle.
Se dirigieron en el Mercedes (la ventanilla lateral todavía carecía de cristal) hacia el centro de la ciudad, y durante todo el trayecto Bora criticó la construcción de edificios modernos entre las villas que en otro tiempo se hallaban en las afueras. Guidi guardó silencio hasta que llegaron al Latour's, en via Cola di Rienzo, ya que estaba claro que el alemán se moría por un café y pensaba tomarlo en el mejor local. Ante una taza humeante, y decidido a no informarle de que Sutor estaba dentro del piso en el momento del crimen, anunció:
– No fue Magda quien compró la ropa. Por la descripción, fue Hannah Kund.
Bora le miró con verdadero interés.
– Quizá fuese porque Hannah habla italiano y Magda no.
– En cualquier caso, Hannah no me lo dijo cuando hablé con ella. Por otro lado, los vecinos habían observado que Magda se paraba a menudo junto a los cubos del mercado, camino del trabajo, y echaba basura que sacaba de una bolsa de papel. En estos tiempos de escasez la gente se fija en esas cosas, ya que por lo visto gastaba más latas de conservas que las que cabe esperar que consuma una sola persona. Y me he adelantado a usted en lo que concierne a las pruebas que pudieron arrojarse allí la noche de su muerte.
– Excelente. ¿Hay una manta en su lista?
– Una manta del ejército alemán, que se quedó un basurero… Sí, la tengo en mi despacho. El hombre dice que la encontró en el mismo cubo que una pila de revistas militares alemanas, algunas de ellas rotas en tiras, al parecer para usarlas como papel higiénico… también se las llevó a casa. Le enseñé unos números recientes que tenía a mano y reconoció las cabeceras del Signal, Adler y Wehrmacht.
Guidi miró fijamente a Bora, que se limitó a comentar:
– Está claro que al menos pensaban arrojar al inodoro todos los ejércitos de las fuerzas armadas. ¿Qué más?
– Una botella cerrada de agua mineral, tres latas de carne sin abrir, un abrelatas y un par de braguitas de fantasía. Las revistas han desaparecido, y también la botella y las latas. El abrelatas y las braguitas están en mi despacho, con la manta. Todo ello estaba metido en una funda de almohada.
Bora no trató de ocultar su júbilo.
– Qué interesante. ¿Y qué sabemos del llavero?
Guidi meneó la cabeza.
– Probablemente lo arrojaron en otro sitio o se lo llevó otra persona.
– De todos modos está muy bien. Pero ¿por qué hemos tardado tanto en obtener esta información?
– Sus colegas del ejército alemán destinaron al basurero asignado al barrio de Magda a limpiar los escombros de los ataques aéreos hasta hace una semana. Le ha costado mucho soltar el botín, sobre todo las braguitas, que había regalado a una chica.
Bora se había terminado el café. Sacó una cajetilla de cigarrillos, ofreció uno a Guidi y, tras un momento de vacilación, la guardó sin coger uno para sí.
– Le agradecería que me entregase el material en mi despacho -dijo-. Aunque no me hace ninguna gracia, la ropa interior quedará en mi posesión, ya que tendré que enseñársela a Merlo y Sutor. Estaremos en contacto por teléfono en los próximos días.
Por la tarde Bora estaba en el monte Soratte. Horas antes, el mariscal de campo había dado órdenes de evacuar Cassino. El jueves por la mañana visitó a las tropas en Valmontone, junto a la carretera 6, que estaba amenazada. Se encontraba débil y sentía fuertes dolores, pero los acontecimientos eran demasiado graves para pararse a pensar en ello. Cuando regresó al cuartel general, informó a Westphal, que parecía agotado, y salió de la oficina alrededor de las ocho, a tiempo para cenar con el coronel Dollmann y emprender el largo camino de vuelta a Soratte.
Mientras viajaban a cubierto de la noche, hablaron de la desesperada situación de las tropas en Fondi, sobre todo porque ninguno de los dos quería ser el primero en reanudar la conversación iniciada en el hospital.
– Borromeo me ha dicho que encontró usted un hueco para reunirse un momento con él ayer -dijo Dollmann cuando se agotó el tema de las defensas en peligro-. ¿Hay alguna novedad?
– Para él, los disturbios en torno a los comedores de caridad del Vaticano.
– ¿Y para usted?
Bora había accedido a conducir la primera mitad del trayecto y, aunque conocía bien la carretera, estaba muy atento al asfalto que surgía de la oscuridad ante ellos.
– Le dije que creo que sé lo que les pasó al cardenal Hohmann y a Marina Fonseca. -No le sorprendió el silencio de Dollmann, de modo que continuó-: Por si acaso, se lo conté en confesión.
– Bueno, no me interesa el descargo de su alma inmortal. ¿Dónde está la nota de suicidio? Devuélvamela.
– La tiene Su Santidad en persona. En cuanto a mi hipótesis, coronel, debería oírla. Si ambos la conocemos, cuando acabe la guerra uno de los dos podrá informar a Gemma Fonseca.
Dollmann refunfuñó en la oscuridad.
– Qué fastidio. ¿Por qué no se lo cuenta a Guidi?
– Porque él ya tiene sus problemas en determinados círculos. Dejé de hablarle del tema cuando me di cuenta de adónde conducía. Por ahora no es más que una hipótesis, como le he dicho, pero más verosímil que el escenario a lo Mayerling que nos prepararon. ¿Qué diría, coronel, si le dijera que el siete de abril la baronesa Fonseca, habiéndose reunido con el cardenal en casa de un amigo políticamente afín, cerca del Panteón, entre la una y las tres, tenía que volver a su domicilio para administrarse su segunda dosis de insulina diaria?
– No diría nada.
– ¿Y si añadiera que el cardenal, corno disponía de tiempo de sobra para volver a su residencia y prepararse para la reunión de las cinco menos cuarto con usted, la acompañó, ya que la dama a veces se sentía algo mareada justo antes de su tratamiento?
– No le sigo.
– Lo hará si añado que unos desconocidos que estaban escondidos en el piso de la ciudad de Marina Fonseca, con una Beretta que habían robado en su villa de Sant'Onofrio, prácticamente inaccesible, y cargada para la ocasión, sorprendieron a la pareja al entrar.
– Qué fantasía tiene usted -comentó Dollmann.
– ¿Ah, sí? Creo que una mujer enferma y un octogenario constituyen una presa muy fácil. Supongo que la obligaron a escribir la nota de «suicidio» pero, a pesar del terror, la baronesa tuvo el coraje suficiente para dejar un mensaje de angustia al usar la mano derecha para escribirla. Y no creo que sea abusar de su pacienciaagregar que a continuación le inyectaron una dosis excesiva de insulina que le hizo perder el conocimiento casi de inmediato. La desnudaron y la tendieron en el lecho. Con un anciano tan frágil como el cardenal, Dios sabe… un golpe no demasiado fuerte pero en el lugar correcto pudo bastar para derribarlo. Después sólo era cuestión de dejar las huellas de Marina Fonseca en la pistola, arreglar el desagradable escenario y simular el asesinato y posterior suicidio con la misma arma.
– Es más fantástico todavía, Bora.
– Menos fantástico que el hecho de que unos amantes clandestinos dejen tanto la puerta del piso como la del dormitorio abiertas en tiempos de guerra, o que una diabética use de una sola vez las dosis que debían durarle hasta después de las vacaciones y deje las ampollas vacías para que las encuentre la policía, pero no la jeringuilla. Y ciertamente menos fantástico que la súbita locura asesina de una terciaria de una orden religiosa.
Bora no añadió nada más y Dollmann se quedó callado como una tumba a lo largo de los diez kilómetros siguientes. Entonces se limitó a comentar:
– Lo tiene todo excepto los asesinos.
Esta vez fue Bora quien guardó silencio mientras se alejaban de los sombríos barrios de la periferia de la ciudad. Llegaron a la solitaria bifurcación de la carretera junto a los olivares de Fiano antes de que hablaran de nuevo.
– También los tengo pero, como el policía cuyo despacho alguien registró, igual que registraron de arriba abajo mi habitación, no soy tan iluso como para ir tras ellos ahora mismo.
Sandro Guidi no lamentaba haber avisado con treinta días de antelación de que pensaba mudarse. Gracias a Danza, había encontrado un nuevo alojamiento en via Matilde di Canossa, junto a via Tiburtina, adonde pronto trasladaría sus escasas pertenencias. En realidad estaba deseando irse.
El viernes, después de levantarse, a través de la puerta entornada vio que Francesca se daba masajes en las piernas, sentada en la cama, con cara de encontrarse mal. Últimamente sudaba mucho, a menudo tenía náuseas y no se molestaba siquiera en cambiarse de camisón.
– ¿Necesitas algo? -preguntó el inspector al pasar, y la joven le dirigió una mirada de asco.
– Cierra las malditas ventanas de tu habitación. Me entran ganas de vomitar con el apestoso olor del asfalto.
Era cierto, vomitaba a menudo, y cada media hora se dirigía al baño con unos andares de pato que él no podía conciliar con la delgadez adolescente que mostraba Francesca pocos meses antes. El doctor Raimondi, cuya esposa se había prestado a adoptar al niño, la había invitado a alojarse en su casa hasta el parto, pero Francesca le dejó bien claro que no tenía la menor intención de que la encerraran hasta que llegase el momento. Así pues, se pasaba los días entre el dormitorio y el baño, leyendo revistas y haciendo caso omiso de las lamentaciones de la signora Carmela por el profesor. Apenas hablaba a Guidi pero, cuando lo hacía, él se comportaba como si no le importase nada marcharse de allí al cabo de menos de una semana.
Mientras se dirigía al trabajo en aquella mañana que parecía de esmalte, Guidi sólo pensaba en que quería salir de aquella situación. En cuanto al caso Reiner, había entregado la manta, el abrelatas y las braguitas como se le había indicado, pero Bora no le había llamado ni se había dejado ver.
20 DE MAYO
Dollmann y Bora se hallaban a menos de media hora de Soratte cuando el coronel, que estaba al volante, le tendió sin decir nada un expediente que había sacado del maletín de piel que tenía al lado. Bora lo dejó sobre sus rodillas y lo abrió. En la delicada luz de primera hora de la mañana, mientras subían hacia el reducto, la fotografía sin nombre del informante y la página mecanografiada con algunos datos parecían una necrológica. Casi había olvidado el tema, pero Dollmann se lo recordó.
– Como le prometí -dijo mirándole de reojo para ver su reacción-. Devuélvame el material en cuanto lo haya memorizado, antes de que volvamos. -Lo único que advirtió fue que Bora apretaba la mandíbula.
– ¿Esto es todo lo que sabemos, coronel?
– Es todo lo que necesita saber.
– ¿Podemos confiar en que el informante acudirá?
– Por completo. Hasta ahora nunca ha faltado a ninguna cita.
– Así que el próximo viaje es el veintiuno.
– Domingo, correcto.
Bora medía las palabras al hablar, con la vista clavada en el expediente.
– Estaré allí.
– ¿Cómo planea hacerlo?
– Usaré mi pistola desde una distancia de seis metros, no más.
– Es arriesgado.
– Todo es arriesgado si no se hace bien. Y esto se hará bien.
Al ver en el retrovisor que se aproximaba una fila de carros blindados, Dollmann se detuvo en la orilla de la carretera para dejarles pasar y levantó la voz para hacerse oír por encima del ruido de los motores.
– ¿Y si algo sale mal? Ya sabe que no podré ayudarle…
– Como todos los instigadores, usted no aparecerá si hay peligro.
– Creo que los dos hacemos esto para fastidiar a Kappler.
– Yo no.
Dollmann limpió la ceniza de su cigarrillo que había caído en el salpicadero con un movimiento melindroso de sus dedos enguantados.
– ¿Y cómo sabe que no le delataré después?
– No lo sé. Seguramente ni siquiera me importa. Todos nos vamos a dormir con nuestra conciencia y debemos enfrentarnos a ella a la mañana siguiente. Después de estar en Stalingrado no voy a venirme abajo y preocuparme por Kappler.
Acabaron de pasar los carros blindados, tan llenos de polvo que pronto se confundieron con el paisaje de la ladera de la colina mientras avanzaban ruidosamente. Dollmann bajó la vista y agitó los dedos para quitarse la ceniza.
– ¿Qué pensaría Wolff? Me remuerde la conciencia cuando me acuerdo de él.
– Fue Wolff quien, para complacer al Papa, sacó de la cárcel a Vassalli, aunque es socialista y jefe de la resistencia. Me parece que vamos haciendo nuestras propias leyes sobre la marcha.
Dollmann encendió el motor del coche y se incorporó de nuevo a la carretera. Bora le miró con expresión divertida.
– Desde luego -añadió-, yo no pienso denunciarle, coronel, pase lo que pase.
No volvieron a Roma hasta la mañana del domingo 23, cuando Gaeta había caído ya ante las tropas norteamericanas y los británicos habían tomado -y perdido- el aeródromo de Aquino. En lugar de comer, Bora telefoneó al ras Merlo a la oficina de la Confederación Nacional de Sindicatos Fascistas Profesionales y Artísticos.
Merlo le reconoció de inmediato. Se oyó un ruido de fondo, que podía significar que había ido a cerrar la puerta, y a continuación acompañó su saludo de un ansioso:
– Bueno, mayor, ¿ha cogido ya al asesino de Magda?
– Estoy en ello. -Aunque Bora sabía que debía añadir algún tratamiento de deferencia, no lo hizo-. Debo hacerle una pregunta delicada en relación con el asunto que tenemos entre manos. No, por desgracia no tengo tiempo de reunirme con usted, debe bastar con el teléfono. -Mientras hablaba con el receptor apretado entre el cuello y el hombro, deshizo el paquete de papel marrón que contenía los objetos que Guidi había recuperado del cubo de basura. Dejó a un lado el abrelatas y pasó la mano por la manta del ejército, que estaba doblada-. Sin duda -añadió- se dará cuenta de la importancia de que responda con sinceridad.
– ¡Claro que sí! -Merlo parecía nervioso al otro lado de la línea-. ¿Cuál es la pregunta?
– Quiero que me diga si hizo usted el siguiente regalo a la signorina Reiner. -En el interior del paquete Bora había encontradola ropa interior femenina. Sin querer tocarla, la miró mientras la describía-: Unas braguitas de seda color hueso, con dos tiras de encaje gris. -Sin embargo, tuvo que tocarlas para ver si tenían etiqueta-. No llevan etiqueta. Así pues, parece que fueron hechas a medida.
Merlo no dijo nada. Bora observó la delicada prenda, de puntadas meticulosas; el objeto más extraño que podía imaginar en su austero escritorio. En realidad deseaba pasar los dedos por la seda, palpar el fino encaje, pero no era ni el momento ni el lugar. Estaba a punto de insistir cuando Merlo preguntó con tono airado:
– ¿Y dónde las ha encontrado? Exijo saberlo.
Quizá porque se había excitado, Bora se irritó.
– Usted no está en posición de exigir nada, secretario general. ¿Compró usted esta prenda o no?
Merlo resopló por el teléfono, impaciente.
– ¿Y qué pasa si lo hice? No es ningún delito hacer un regalo.
– Desde luego que no. ¿Lo hizo usted?
– Sí. Hice que le confeccionaran un conjunto, después de que ella eligiera la seda en via Tritone, en ISIA. Esas eran las braguitas que llevaba el día que murió. Nosotros… bueno, basta con decir que sé que las llevaba, mayor. Y es mejor que esta indignidad sirva para algo.
Magda Reiner no las llevaba debajo del camisón cuando murió.
– Seguro que sí -repuso Bora, y colgó el auricular.
A unas pocas calles de distancia, Francesca dijo a la signora Carmela que no se encontraba bien. Guidi volvía de comprar la edición dominical del periódico cuando, para su sorpresa, Pompilia salió corriendo del apartamento de los Maiuli.
– ¿Tiene su coche ahí fuera, inspector?
– Sí, ¿por qué?
– Tiene que llevar a la signorina Lippi al doctor, rápido. ¡Ha roto aguas!
– ¿Agua? ¿Qué agua? -Guidi buscó las llaves en el bolsillo.
– ¡Es igual! ¡Traiga el coche junto a la puerta!
– ¿Dónde está la signora Carmela?
– En el salón, rezando a san Judas, la muy boba. ¿Quiere traer el coche de una vez?
Francesca estaba doblada en el borde de la cama, en su habitación. Pompilia vaciló, y Guidi sólo se fijó en que el lecho estaba empapado de líquido, al igual que el suelo, pero no había sangre. Francesca rechazaba la ayuda con una mano y se balanceaba sin enderezarse, lanzando roncos gritos entre las palabras que pronunciaba con tono lastimero:
– Me muero… me muero… me muero…
– No te estás muriendo. -Pompilia le apartó el cabello del rostro, mientras Francesca se inclinaba-. Sólo estás pagando la diversión que tuviste. -Se volvió hacia Guidi, que se había quedado plantado allí, al parecer incapaz de moverse, y le indicó-: Coja un edredón y ayúdeme a sacarla.
Resultaba difícil mantener en pie a Francesca, a la que llevaron casi a rastras por todo el pasillo y el salón, donde la signora Carmela se tapaba los oídos con las manos. Fue más difícil aún hacerla pasar por la puerta del piso, de modo que Guidi salió primero, de lado, luego Francesca, que tenía las rodillas dobladas v cuyo cuerpo grueso rozó la hoja fija, y finalmente Pompilia. Los vecinos estaban en fila a lo largo de las escaleras y su presencia sólo consiguió provocar más gritos y escándalo por parte de Francesca.
«Lo hace a propósito -pensó Guidi, impasible-. Es muy propio de ella. O quizá es que le duele de verdad.»
– ¿Cuánto tiempo tengo para llevarla?
– Llévela ahora mismo… y no se pare por el camino.
Sentaron a Francesca en el asiento delantero, tapada con el edredón. La joven sudaba y tenía la cara roja. La vecina dijo:
– Mientras grite de esa manera es que está bien. Si empieza a contener el aliento para empujar, será mejor que acelere.
La plaza de San Juan de Letrán estaba dividida en luz y sombras por la gran mole de la basílica y sus anexos. Unas palomas esperanzadas moteaban el cielo en busca de comida. En un banco de madera verde había dos soldados alemanes sentados, jóvenes y perdidos en sus uniformes de campaña de un gris desvaído, que les venían grandes. Un viejo sacerdote, que parecía una seta negra bajo su sombrero de ala ancha, subía por las escaleras hacia la iglesia. Los grandes apóstoles estaban encaramados como suicidas paralizados en el borde de la imponente fachada, en dos filas que flanqueaban a un titánico Cristo en la cruz.
Bora había dejado su coche en la esquina de via Emmanuele Filiberto y caminaba por la sombra azul que proyectaba el palacio de Letrán, esperando. Procuraba no pensar en lo que debía hacer. Disfrutaba de la mañana, de la ciudad. Rebosaba de amor por la ciudad aquella mañana, un amor juvenil, irresponsable y romántico. Allí estaba la estrecha entrada a via Tasso, entre los bloques de edificios que cercaban la parte septentrional de la plaza. Había un camión del ejército aparcado al principio de via Merulana; desde donde estaba, Bora no veía a los pocos soldados que lo ocupaban. Salió de la sombra tras consultar su reloj. Le dolía mucho el brazo en cabestrillo, pero era un dolor diferente del anterior, nuevo, tosco, soportable. Y llevaba la funda de la pistola desabrochada.
En tiempos de guerra y más en domingo, no había tráfico en las calles, lo que Guidi agradeció mientras circulaba a toda velocidad, con un pañuelo blanco metido entre el cristal y el borde superior de la ventanilla para indicar que se trataba de una emergencia. Había estudiado el itinerario, por si acaso, y conducía con seguridad hacia via Morgagni.
Francesca no respondía a sus intentos de distraerla. Tenía el rostro desencajado y dejaba escapar profundos gemidos mientras se apretaba el vientre.
– Deprisa, deprisa -le decía con voz ronca-. Me muero, corre… -Luego se ponía a llorar y gimotear otra vez.
Habían llegado a la mitad de viale Liegi cuando Guidi vio que la calle estaba bloqueada por los alemanes, que cerraban los cruces con via Tagliamento v viale della Regina. No había más remedio que detenerse y buscar frenéticamente los papeles para enseñárselos a los soldados. Pero éstos no querían verlos; estaban allí para desviar el tráfico de viale della Regina. Guidi salió del coche y mostró sus credenciales de policía, pero eso no les impresionó. Sí, polizei, muy bien. Pero ni siquiera la policía podía pasar.
– ¡Tengo una mujer de parto en el coche!
Al verlo gesticular los alemanes recelaron y empuñaron las armas que llevaban al hombro. Uno le empujó hacia el automóvil y Guidi le respondió con un empellón. El cañón del arma se le incrustó en la boca del estómago, y luego un teniente del ejército cruzó la calle para ver qué ocurría. Guidi intentó explicárselo. El teniente comprendió y le habló con un fuerte acento del Tirol italiano.
– No son más que excusas… hemos visto muchas mujeres embarazadas con cojines. Atrás, atrás.
– Haga el favor de mirarla.
– No; vuelva atrás.
– ¡Si no me dejan pasar tendrá el niño aquí mismo! Un agudo grito de Francesca hizo que Guidi se acercara al coche; el teniente lo siguió con cautela.
– ¡Aaaaah, que viene, que viene…! -exclamó la joven.
El alemán estaba ahora menos rígido, pero aún no convencido. Entonces ella hizo lo impensable: se levantó el camisón y le enseñó el abultado vientre. El teniente se ruborizó.
– Lo… lo siento… -tartamudeó-. Adelante, pasen… -Se volvió hacia los soldados y les indicó-: Nur heran!
Con la extraña escolta de un motorista del ejército alemán, Guidi llevó a Francesca hasta la casa de los Raimondi. Todo sucedió con gran rapidez a su llegada. El doctor y su esposa ayudaron a entrar a Francesca y la llevaron a una habitación que ya tenían preparada.
– ¿Llega ya? -preguntó Guidi, nervioso.
– No, todavía no.
– Pero ella ha dicho…
– Dice que lo ha hecho para que los alemanes les dejaran pasar… Desde luego, está de parto, pero tardará unas horas todavía.
Guidi no pudo evitar pensar que Clara Lisi, en Verona, podía estar pasando también por aquel suplicio, dando a luz al hijo de su amante ejecutado. Otro caso criminal, otra decepción al descubrir la verdad. Qué cerca había estado entonces de enamorarse también.
– ¿Debo esperar? -preguntó al doctor Raimondi.
– No hay motivo alguno para que se quede. Francesca está en buenas manos. Le llamaremos cuando haya dado a luz.
Eugene Dollmann se puso en pie de un brinco cuando Bora entró en la solitaria sala del fondo de la Birreria Albrecht, en via Crispi, tan tranquilo en apariencia que el coronel pensó que todo había salido bien.
Sin embargo, el mayor dijo:
– El informante no ha aparecido. He esperado casi una hora y al final he tenido que irme. ¿Está seguro de que esto no es cosa de Kappler?
– Estoy seguro. No entiendo qué ha podido pasar.
Bora no tomó asiento.
– Mañana pasaré todo el día en Soratte -explicó-. A menos que se produzca algún imprevisto, volveré a San Juan el domingo que viene.
Mientras lo conducía hacia el venerable salón, la condesa Ascanio le dijo que estaba muy pálido. De hecho Bora empezaba a dejar escapar la tensión acumulada mientras esperaba en la plaza y estaba un tanto aturdido. Se desabrochó la guerrera sin quitársela. Sentado en su silla favorita, dejó que los gatos se restregaran contra sus botas y se le subieran al regazo. A instancias de la anciana, guardaba algunas prendas de ropa en la casa; sin darle tiempo a que le preguntara nada, le pidió:
– Por favor, ayúdeme a cambiarme, donna Maria. Tengo prisa y necesitaré que me eche una mano con la camisa y la corbata.
***
Vestía de paisano cuando vio a la señora Murphy en el hospital del Santo Spirito, a las cuatro y media del domingo. Se preguntó si la mujer pasaba alguna vez el tiempo con su marido. Aunque ella sabía que Bora había pedido ver al cardenal Borromeo, mientras se acercaba a él desde el umbral de una puerta preguntó:
– ¿A quién espera?
Bora se puso en pie para responder y ella le escuchó mirándole con su habitual franqueza.
– ¿Cuándo le han operado el brazo? -inquirió ella-. No debería ir por ahí haciendo recados.
– Eso no importa, ¿verdad?
– No, pero cuadra muy bien con esa idea infantil de heroísmo que alimenta su gobierno.
Bora se habría irritado si hubiese sido otra persona quien hubiera pronunciado aquellas palabras.
– La verdad es que tiene más que ver con el trabajo que con el heroísmo. -Le devolvió la sonrisa.
– Como quiera. El cardenal pasará por aquí un momento… pero tendrá que esperar.
– Esperaré.
Esbelta y segura con su traje primaveral (Bora sabía muy bien que las mujeres hermosas siempre se muestran seguras con los hombres que se sienten atraídos por ellas), la señora Murphy se apoyó contra el marco de la puerta.
– Hemos tomado Gaeta. ¿Se ha enterado?
– Sí.
– ¿Cuánto tiempo tardará en caer Roma?
La seguridad del mayor también aumentó un poco.
– No lo sé. Hasta ahora han avanzado una media de trescientos metros por día desde la costa. El río Melfa está al menos a cuatro veces esa distancia de Anzio. Podrían tardar un año y medio.
Ella sonrió y se apartó de la puerta.
– No miente bien en inglés.
– Miento aún peor en alemán.
– Le diré al cardenal que está aquí.
***
Guidi descolgó el auricular cuando llegó la llamada. Era poco después de las seis y había pasado las siete horas anteriores en el salón, que por fin la signora Carmela había abandonado para ir a rezar a los santos en su habitación.
– Francesca ha dado a luz hace diez minutos -explicó, feliz, la signora Raimondi-. Es un varón, muy guapo. Pesa por lo menos cuatro kilos. Ella está bien. Todo ha ido estupendamente. Si me disculpa, tengo que ir a ayudar a mi marido. Buenas tardes.
9
22 DE MAYO
El lunes, el éxito del avance francés fue un golpe incluso para el curtido Kesselring. Mientras los oficiales estuvieron juntos, nadie manifestó abiertamente su consternación. En privado, Westphal comentó:
– Bora, esto es un desastre. No podemos llevar agua en un cedazo. En cuanto vuelva a Roma, empiece a organizar las primeras fases de la retirada. Luego corra a Frascati… vea con sus propios ojos cuál es la situación. Sobre todo, averigüe qué está ocurriendo en Cisterna. Los aliados intentarán reunirse en la tierra desecada. Llame desde Frascati. Después quédese en Roma hasta que yo regrese.
Bora aterrizó en la zona sitiada de Centocelle tras un vuelo muy movido. Se habían encontrado con una tormenta y el fuego enemigo había alcanzado el frágil aparato de un solo motor, de modo que los últimos diez minutos avanzaron a trompicones por encima de unos campos planos y verdes, rozando los árboles y perdiendo velocidad.
– ¿Cuándo tiene que volver? -le preguntó el piloto alegremente, mientras Bora bajaba de la avioneta-. Necesito un buen rato para arreglar esto.
– Esta noche no, gracias -respondió Bora con alivio. Aunque la lluvia todavía no había llegado a la ciudad, en el este un oscuro muro de nubes creaba una ciudadela de almenas cambiantes. El aire estaba cargado de humedad e impregnado del aroma de los jazmines en flor que crecían en los márgenes del aeródromo. Cuando Bora llegó al cuartel general para volver a organizar los movimientos de la retirada, cuatro meses después de la última vez que lo había hecho, soplaba un fuerte viento.
Dos horas más tarde, sobre la acera caían unas enormes gotas en forma de estrella. Descendían con un sonido restallante, corno si se dirigiesen hacia la tierra una por una, y una vez más el viento transportaba el perfume de jardines visibles e invisibles. Bora creía haberse entrenado hasta tener un control casi perfecto de sí mismo, pero el aroma de la tierra mojada por la lluvia le resultaba extrañamente excitante. Se preguntó si había desperdiciado sus noches en Roma, ahora que tenía que irse y no quería hacerlo. Debía dejar de pensar en la señora Murphy y encontrar a otra mujer. Otra mujer. Ignoraba cuántos días le quedaban, pero tenía que conocer a otra mujer y no partir de Roma sin haber hecho el amor al menos una vez tal corno lo deseaba, largo rato, despacio, con intensidad, sin buscar excusas, sin beber, sin preocuparse por las enfermedades.
– ¿Adónde, mayor? -preguntó el conductor del ejército, en posición de firmes.
– A Frascati.
La tormenta que azotaba Roma era formidable, cargada de una electricidad que provocaba extraños fuegos de San Telmo en los cables de teléfono y sobre las iglesias más altas. Un cielo amarillo bordeaba las oscuras nubes de color acero allí donde la tormenta ya había pasado. El blanco brillaba fosforescente y los rojos se destacaban como sangre; los demás colores estaban apagados, turbios. A Bora le pareció que dejaba atrás una ciudad que ardía lentamente bajo una bíblica cortina de humo. Cuando empezó a llover, no pudo distinguir nada hacia delante ni hacia atrás, pero por la ventanilla lateral vio que las cunetas se llenaban rápidamente de una corriente turbulenta y fangosa.
Seguía recordando la conversación que había mantenido el día anterior con Borromeo, quien había accedido a reunirse con él en el hospital por cuestiones de privacidad o incluso (¿por qué se le ocurría pensar tal cosa?) para que viera a la señora Murphy. Corno segunda condición, Bora había formulado al cardenal preguntas muy concretas, del tipo «¿Hizo usted…?» o «¿No hizo…?», y Borromeo no admitió nada de forma directa. «Pero indirectamente -pensó el mayor- me dio a entender que estaba arrepentido… tan arrepentido corno puede estar Borromeo de algo, y que me facilitará la información más adelante. Asegura que nosotros teníamos que saber lo que estaba pasando, que forma parte de la misión humanitaria de la Iglesia, aunque su concepto de persona necesitada de ayuda es tan amplio que incluye tanto a monárquicos como a partisanos, soldados enemigos y agentes dobles. Admite que a veces hubo errores… No logro acostumbrarme al modo que tiene el clero de hablar de los errores, como si éstos surgieran por sí mismos, como si no fuesen culpa de nadie. Peor aún, reconoce que las cosas se le fueron de las manos alguna vez, hasta el punto de no saber qué ocurría después de prestar el socorro. Eso podría significar varias cosas, entre ellas lo que yo creo que ocurrió. Dios mío, espero que la Iglesia sea tan generosa con nosotros cuando necesitemos ayuda…»
24 DE MAYO
El miércoles, a las seis menos diez de la mañana, Bora entró en su oficina v encendió la luz. El teléfono sonó casi de inmediato. Descolgó el auricular y escuchó el informe de un intenso bombardeo en el oeste.
– ¿Cuándo empezó?
La voz de su interlocutor parecía llegar de otro mundo.
– Hace cinco minutos.
Bora tomó nota de la hora (5.45) y formuló las preguntas de rigor.
– Llámeme cuando acabe -concluyó.
Acababa de hablar con Westphal por otra línea cuando volvieron a telefonearle desde las afueras de Anzio. El bombardeo había terminado. Bora consultó el reloj. Cuarenta y cinco minutos. No era algo inusitado, pero se sintió intranquilo.
– ¿Ha sido muy intenso?
– Mucho, mayor, un infierno de fuego y humo. No se ve nada más allá.
Bora contempló el mapa. Su atención seguía volviendo a Cisterna, donde se cruzaban varias carreteras, entre ellas una muy estrecha que conducía a Valmontone a través del puerto de las montañas Lepini. A sólo a trece kilómetros de Frascati, Cisterna custodiaba los lagos de los montes Albani. Bora se quedó de pie junto al escritorio mientras esperaba a hablar con Westphal de nuevo, sumido en unas preocupaciones demasiado vagas para expresarlas en términos militares. `Cómo podía decir que al cabo de dos semanas se dirigirían hacia el norte de Roma a causa de lo que estaba ocurriendo en ese momento? Su informe fue sucinto v ceñido a los hechos, pero debió de transmitir su estado de ánimo, porque Westphal hizo una pausa y luego observó:
– Esperemos que la situación no sea tan grave.
El miércoles Guidi se mudó del apartamento de via Paganini. La signora Carmela no hizo nada para retenerle e incluso le ayudó a preparar el equipaje.
– Le diré adiós a Francesca de su parte.
– Sí, por favor. Creo que tendrá bastantes comestibles hasta que ella vuelva mañana. Mientras tanto haré lo que pueda para que liberen al profesor. Le he visto esta mañana y me ha dicho que está bien… ha hecho algunos amigos entre los trabajadores. Cree que ha encontrado una moneda antigua mientras cavaban en la orilla del río. No se preocupe por él.
Con las maletas a los pies, Guidi decidió llamar al despacho de Bora antes de marcharse. Se oía música (Signorine Grandi Firme…) procedente del apartamento de Pompilia, así como el sonido de zapatos que se movían al bailar. Para ser un manojo de nervios, parecía muy capaz de entretener a dos o tres hombres a la vez, sobre todo adolescentes ingenuos a los que conseguía conocer quién sabía cómo y dónde. Las carcajadas inmaduras y estridentes de los jovencitos también llegaban hasta allí.
Tuvo que aguardar varios minutos hasta que el mayor se puso al aparato.
– Soy Bora -se identificó el alemán con brusquedad, y a la pregunta directa de Guidi respondió-: Sí, lo he hecho. Merlo ha admitido que regaló las braguitas a la chica; dice que ella las llevaba puestas aquel día y que se vieron para un polvo rápido por la tarde. Puesto que Magda no las llevaba cuando murió, parece razonable pensar que el asesino las tiró a la basura con el resto de los objetos que encontramos allí.
Por el mal humor de Bora, Guidi sospechó cuán desesperada era la situación militar. Sin embargo, tenía que aprovechar las escasas ocasiones en que podía hablar con él.
– Bien -dijo pensando en voz alta-, supongamos que la manta y demás objetos pertenecían al inquilino misterioso y que ella se los había proporcionado. Supongamos que él la mató, por el motivo que sea. ¿Por qué iba a entretenerse en tirar todo eso a la basura, cuando lo más apremiante era huir?
Bora se quedó callado unos segundos, durante los cuales se oyó ruido de papeles. Luego dijo:
– Sí, tal vez fuera más apremiante, pero no necesariamente lo más oportuno. Después de todo, tenía un escondite seguro. En la confusión que siguió al asesinato, probablemente tuvo tiempo suficiente para cerrar la puerta de Magda, coger las llaves, sacar todas las pruebas que pudo del siete B, tirarlas a los cubos de basura de la calle y huir. Los informes policiales dicen que eran las ocho cuando llegaron al lugar y el Servicio de Seguridad tardó una hora más en llegar.
Había llegado el momento, pensó Guidi, de mostrar sus cartas.
– Excepto el capitán Sutor, que según los informes estaba en el edificio cuando Magda murió.
Bora guardó silencio de nuevo, y esta vez ni siquiera se oyó el ruido de papeles al otro lado de la línea.
– No voy a preguntarle cómo lo sabe -repuso por fin, con cierta crispación en la voz-, ya que debe de tener sus fuentes, pero dígame: ¿cree que fue él quien la mató?
– Primero contésteme, mayor: ¿le acusaría usted si le dijera que sí?
– Desde luego.
Guidi no dudaba que así sería.
– Respondiendo a su pregunta, le diré que no lo sé todavía.
Le informó brevemente de los movimientos de Sutor, según le había explicado el miliciano que Merlo había enviado tras él.
– Se oyó a Magda discutir con un alemán poco antes de su muerte, mayor, y alguien tiró a la basura una manta alemana y unas revistas alemanas. La persona a la que Magda escondía pudo ser testigo inocente de otra relación, y también del asesinato.
– Quizá. Se me ocurre otra teoría que me parece creíble, pero no tengo tiempo para exponérsela ahora. Si eso es todo por el momento, inspector, debo volver al trabajo.
Guidi se aclaró la garganta.
– Ya que hablamos, déjeme preguntarle por la liberación del profesor Maiuli. ¿Hará lo que pueda para…?
– No haré nada en absoluto.
– Considere los beneficios de un acto de benevolencia en estos momentos.
– ¿En estos momentos? Este momento es como cualquier otro. No me dé la lata, Guidi.
– Perdóneme por insistir, pero dudo que las cosas estén como de costumbre -replicó el inspector.
Bora colgó.
Reacio a aceptar la negativa, Guidi volvió a marcar el número. Al principio comunicaba y luego alguien atendió la llamada y le explicó en un mal italiano que el mayor había salido de su despacho. El inspector pensó que era una excusa, pero lo cierto era que Bora había partido hacia Cisterna, amenazada directamente por las tropas americanas.
Desde su balcón en via Monserrato, donna Maria observaba las evoluciones de los aviones en el cielo, veloces cazas que daban vueltas y se zambullían en el combate. Cuando el sol incidía en las cabinas o en las alas, de ellas surgía un destello como un relámpago; luego volvían a elevarse y se veían otra vez pequeños y oscuros. Bora los miraba también desde su coche, en la carretera 7, apenas pasado el puente Lungo. A diferencia de donna Maria, él sabía, gracias a los prismáticos, que los aviones que se precipitaban describiendo un amplio arco eran alemanes. Descendían sobre las verdes lomas del este o sobre la cicatriz color crema de la cantera de caliza, hacia Tivoli.
Al día siguiente los americanos atacaron Cisterna. Las tropas enemigas se reunieron en la tierra desecada, junto a Latina, lo que significaba que ya no cabía esperar gran cosa. Westphal se derrumbó durante una reunión y fue hospitalizado por agotamiento, de modo que Bora ocupó su lugar en Frascati, donde pasó todo el día con el mariscal de campo Kesselring.
Francesca regresó a casa el jueves por la mañana, sola, como si nada hubiese ocurrido. Su cuerpo volvía a ser delgado bajo las ropas, aunque el pecho y el vientre no habían recuperado aún su forma. Entró y fue derecha a la habitación de Guidi, ahora vacía.
– ¿Puedo quedármela? -preguntó a la signora Carmela-. Me gusta más esta cama.
– Y el niño… ¿dónde está?
– Con mi madre.
La signora Carmela pareció hundirse bajo el peso de su joroba.
– ¿No va a traerlo aquí?
– Por ahora no. Si no le importa, quitaré la imagen de ese santo… Me da escalofríos.
– ¿San Genaro? ¿Escalofríos? ¡Pero si es el más poderoso de todo el santoral! Y se ofende enseguida. No debe quitarlo, que da mala suerte.
Francesca, que ya había cogido el cuadro, lo descolgó de la pared.
– Tenga. -Se lo entregó a la signora Carmela-. Póngalo en su habitación, para que le dé buena suerte.
– Ya tengo a santa Lucía y san Carlos, y no se llevan bien con san Genaro.
– Pues tendrá que hacerle un hueco en el armario, porque yo no lo quiero.
– A san Genaro no le gustará.
– Ya se acostumbrará. ¿Qué hay para comer? -Siguió a la resignada signora Carmela a la cocina-. ¿Me ha llamado alguien mientras estaba fuera?
– Sólo su madre, hace una hora. Quería saber si ha tenido un niño o una niña y qué tal se encuentra.
Francesca sonrió mientras se echaba el cabello hacia la espalda.
– Debe de haber llamado justo antes de que yo llegara a su casa con el niño.
En cuanto a Guidi, le gustaba su alojamiento en via Matilde di Canossa. Tenía un apartamento con tres habitaciones, al que se llegaba después de subir por dos tramos de escaleras desde la calle, en un barrio de casas para trabajadores (case popolari) construidas por el régimen en una zona donde hasta hacía poco sólo había campos y pequeñas viviendas aisladas. Al otro lado de via Tiburtina se curvaba el muro del cementerio del Verano, asediado por todas partes por bloques de pisos y casas modernas, algunas de ellas con las señales de casi un año de ataques aéreos.
Ahora tenía una radio para él solo. Por las noches escuchaba Radio Bari y las transmisiones de la BBC después de oír la emisora nacional, Radio Roma, para tener una visión de los acontecimientos más veraz. Cassino, Fondi y Terracina estaban en manos de los aliados. No quedaba nada del aeropuerto fascista de Guidonia. Las explosiones habían continuado todo el día, más cerca y fácilmente localizables en la región lacustre de los montes Albani, donde se decía que la lucha era encarnizada.
No tenía ningún motivo para pensar en ello, pero se preguntaba qué sentiría Bora en aquellos días hechos para agudizar la resistencia de un hombre si está ganando y para desgastarla si está perdiendo… Seguro que se debatía entre la arrogancia y la generosidad, con esa incapacidad suya de expresar ningún sentimiento. Habían estado a punto de ser amigos sólo porque Bora lo había querido de un modo tiránico. Aunque nunca se le había pasado por la cabeza que el hecho de que inesperadamente el alemán hubiera dejado de insistir en el caso Hohmann-Fonseca podía deberse al deseo de protegerlo, Guidi se entristeció al pensar en la amistad que le había ofrecido Bora. Ser incapaz de sentir antipatía por él era peor incluso que despreciarle.
El teléfono estaba en el rellano de la escalera, en el piso de abajo. El jueves por la noche, Guidi llamó a la signora Carmela y acabó hablando con Francesca. La joven le contó que acababan de liberar al profesor y luego le pidió que a la mañana siguiente la llevara en coche a piazza Ungheria.
– Debo volver al trabajo, ¿sabes?
Por pura costumbre el inspector aceptó, aunque no le venía bien.
Más tarde, a las dos de la noche, le despertó una fuerte explosión que hizo temblar toda la casa como si la sacudiera un terremoto. No era una bomba aérea, a menos que hubiesen arrojado sólo una. Probablemente los alemanes estaban volando depósitos de municiones e instalaciones militares antes de iniciar la retirada. Oyó más ruidos y, cuando cesaron todos excepto el fragor de los cañones al que ya se había acostumbrado, volvió a dormirse.
Era Bora quien había dado la orden de destruir el depósito. Se quedó con los ingenieros para ver el resultado y pensó que la furia del fuego, que crecía con las sucesivas deflagraciones, era bella en la oscuridad. Desde luego, más impresionante que la voladura de los dos aeropuertos de la ciudad horas antes. Nadie despegaría de ellos nunca más. Carreteras cortadas, puentes derruidos, vías férreas destrozadas. La náusea que había sentido en Stalingrado volvía a dejarse notar, pero lentamente. Estaban empezando a matar aquella ciudad y la simple la idea le resultaba insoportable, por más que en el maletín llevara las órdenes para hacerlo.
***
Los ataques aéreos machacaron las afueras de Roma la mañana del 26. Las explosiones agitaban el aire y aquí y allá, en los jardines y espacios abiertos, la dinarnita demolía todo cuanto los alemanes no podían llevarse consigo. Bora estaba en la ciudad de Valmontone cuando los bombarderos enemigos atacaron los depósitos de Tivoli y, aunque el espolón montañoso de Palestrina separaba su posición de la cornisa calcárea de Tivoli, el ruido era ensordecedor. Veinte kilómetros más allá, al otro lado del valle, Cisterna había caído ante el enemigo.
Cuando regresó a Roma, se percibía una actividad desacostumbrada en la ciudad. Diplomáticos y periodistas alemanes habían abandonado la mayoría de los hoteles. Los oficiales fascistas, con esposas, amantes y maletas llenas de dinero, se habían desvanecido de la noche a la mañana, mientras que los de rango inferior seguían allí, desanimados, con sus camisas negras, para hacer frente a lo que se avecinaba. Los camiones del ejército se dirigían hacia el norte. Los tanques avanzaban pesada y lentamente hacia el norte. La artillería motorizada rodaba hacia el norte. Columnas de hombres con andar cansino se desplazaban, como cintas grises, hacia el norte, flanqueadas por oficiales fantasmales sucios de polvo y sangre seca. En las calles la gente (refugiados, familias cuyo hogar había sido bombardeado, partisanos, sacerdotes, falsos sacerdotes, prostitutas) estaba furiosa. Las putas practicaban su inglés con unos folletos manoseados: «Camon, Yoni, Yoni, uant to meik loj? Ai gota sister, Yoni, liter sister…»
Su oficina estaba vacía. Entró para descolgar las acuarelas de Roma de las paredes. Sacó su diario de la caja fuerte y lo guardó en el maletín. De éste sacó una P38, no la suya, sino otra pistola del ejército que tenía desde Rusia, cogida a un prisionero soviético que sin duda se la había quitado a su vez a un soldado alemán. La había probado en Valmontone y ahora la limpió laboriosamente, por si le resultaba útil antes de deshacerse de ella. Aunque su cita con Treib no era hasta al cabo de dos días, ya se había quitado el cabestrillo y empezaba a usar el brazo izquierdo. No le dolía demasiado.
Después de salir del Flora ordenó a su chófer que le llevase al centro de la ciudad. Durante el trayecto no miró las filas de civiles de rostro atezado ni los vehículos del ejército que avanzaban lentamente por las calles estrechas en dirección opuesta a la suya. Se apeó ante la escalinata de piazza di Spagna para comprar flores a un vendedor de cabello cano que estaba acuclillado junto a un montón de fragantes ramilletes. Dejó el coche al pie de la colina del Capitolio y con los brazos cargados de lilas y mimosas subió por la larga escalinata hasta la plaza, donde la corola de adoquines en forma de telaraña del pavimento rodeaba el vacío pedestal del monumento de Marco Aurelio.
Dentro del museo cerrado, Bora lo sabía muy bien, la tensa loba enseñaba los dientes por encima de los sacos de arena, como si triunfase sobre lo que éstos representaban. Con las orejas aguzadas, se mantenía vigilante entre los frescos que a Bora tanto le habían impresionado cuando volvió a Roma. Las pinturas narraban la historia de la defensa del Capitolio contra los invasores bárbaros y, por más que él hubiera querido verse del lado de los romanos, estaba muy claro que pertenecía al otro bando.
Tras rodear el pedestal, inútil sin su jinete imperial y que proyectaba una larga sombra, caminó hacia la doble rampa de escaleras del Capitolio. Allí, dentro de su nicho, flanqueada por estatuas yacentes de antiquísimos dioses, se hallaba la estatua de Roma como Minerva, entronizada por encima de la vacía pila de piedra de la fuente de los ríos. Vestida de pórfido y armada, sostenía el globo terráqueo, como rezaba el antiguo verso latino, en la mano izquierda extendida. Roma, caput mundi. Bora sintió una renovada envidia de la cultura que representaba. Y vergüenza por la suya propia, arrepentimiento y culpa. Dejó las flores en el borde de la fuente cuidadosamente, se puso firmes, saludó y se fue.
En su oficina, Eugene Dollmann era como una isla de elegante indiferencia en medio del caos. Supervisaba el embalaje de varias botellas de un vino muy oscuro, casi negro. El ordenanza rasgaba y luego estrujaba las páginas del/ Messaggero para colocarlas entre las botellas de modo que no chocasen durante el viaje.
– Así me mantendré informado -bromeó el coronel-. El secreto mejor guardado de la región, este vino Cesanese: espeso, suave y con cuerpo, pero que engaña… un gran vino para pasarlo bien. Mancha tanto como las bayas de saúco. Dígame, Bora, estoy buscando un regalo para el general Wolff. Algo artístico pero que no pese mucho. ¿Qué me aconseja?
Bora agradecía aquella ligereza, que contrastaba con el frenesí reinante.
– Si le gustan los óleos, Coleman es una buena elección. Si prefiere las acuarelas, yo me inclinaría por Roesler Franz.
– ¿Vendrá conmigo a via del Babuino mañana? Pensaba pasar por Perera o alguna de las otras tiendas.
– Ahorre tiempo, coronel. -Bora abrió su maletín-. Aquí tiene mis acuarelas de Franz… regáleselas al general.
– ¿Está seguro de que quiere desprenderse de ellas?
– Sí. Ya he hablado con el mariscal de campo y voy a volver al frente en cuanto salgamos de la ciudad. No necesitaré a Roesler Franz donde voy.
– ¿Ha obtenido el mando de un regimiento?
Bora asintió.
– Me reuniré con los hombres en el lago Bolsena.
Una vez empaquetado el vino, el ordenanza salió de la habitación.
– ¿Y lo del domingo? -preguntó entonces Dollmann, muy serio.
– Lo haré tal como está planeado.
– ¿Quiere que vaya con usted?
– No es necesario. Ya he sufrido toda la ansiedad que podía sentir en la vida y conozco al dedillo todos los detalles. Desde la Ética de Aristóteles hasta las Meditaciones de Marco Aurelio he vuelto a Leibniz, nacido en Leipzig como yo, y su frase: «Debe hacerse y se hará.» Lo que me resultará más dificil es negar la operación si llegara el caso… Se me da mal mentir.
Dollmann le miró ligeramente alarmado.
– No tiene elección. Piénselo… Daría al traste con la operación. Westphal se sentiría muy violento, yo mismo me vería impli cado, su familia caería en desgracia, y no digamos lo que podría ocurrirle a usted.
– Sí, ya he considerado todo eso y ahora estoy bien.
En cuanto a donna Maria, no se dejó engañar por el autocontrol de Bora. Aquella noche, le observaba con ojos recelosos, temerosa de lo que el mayor había decidido no contarle.
– Martin, nos conocemos desde hace veintitrés años y eres para mí el hijo que nunca he tenido. Por favor, no me asustes. Dime qué piensas hacer mañana.
Bora negó con la cabeza, más para prohibirse a sí mismo hablar que como respuesta a la petición de la anciana.
– No puedo decírselo, donna Maria. Si todo sale bien, vendré a verla mañana por la noche.
Los hombros de la mujer se encorvaron.
– Me asustas. No tiene nada que ver con la guerra, ¿verdad?
– Todo tiene que ver con la guerra. No puedo apartarme de ella.
– Puedes quedarte aquí y no hacerlo.
– No puedo. Por favor, vaya a misa por mí mañana.
Bora se quedó en casa de la dama hasta muy tarde. Poco a poco, distraídamente al principio, empezó a hablarle de Rusia, de la muerte de su hermano, de Stalingrado. Las terribles historias salían por su boca como si estuviese relatando un sueño pero, como los crímenes no eran suyos, no podía liberarse hablando de ellos; era un testigo encadenado para siempre a esas imágenes por el recuerdo.
Ah, lo que había visto, lo que había visto y llevado consigo durante todos esos años: las largas fosas abiertas en el este, con las víctimas preparadas para caer en ellas; las iglesias y los pueblos incendiados, de los que surgía, como de un festín incestuoso y corrompido, el hedor de la carne humana quemada… Moscas azules que asediaban los cadáveres; cadáveres y más cadáveres que mancillaban la primavera e infectaban el aire estival y en invierno se quedaban rígidos por su propia sangre congelada como en un crujiente manto de eternidad. Cómo había atravesado siguiendo las huellas de las SS, sin culpa alguna y sin embargo atormentado por los remordimientos, las regiones Judenfrei, donde durante semanas la sangre se había podrido en los cadáveres hinchados. Al darles la vuelta el nauseabundo olor a sangre putrefacta se elevaba del líquido espeso y negro que rezumaba de la boca y la nariz, y que la primera vez hizo que se tambaleara, a punto de perder el conocimiento.
Habló a donna Maria sin encontrar alivio de la terrible experiencia, incapaz de contener las palabras hasta haberlo contado todo. Después no permitió que la anciana le tocara, y tampoco la tocó.
– Vaya a misa por mí mañana por la mañana, donna Maria.
Era más de la una de la noche cuando volvió al hotel. Empezó a desnudarse, pero no se acostó. Notaba el calor de la estación en el torso, bajo las axilas, una suave humedad, como cuando se abraza a alguien estrechamente, aunque Dios sabía que estaba solo. La soledad del moribundo, pensó, sólo puede compararse con la soledad del que está a punto de matar.
Sentado en la cama de la impersonal habitación de hotel, quitó el cañón de la pistola rusa y lo colocó en su propia arma. Desmontarla con una mano era difícil, pero había practicado tanto que sin el menor esfuerzo separó las piezas y luego las unió de nuevo. Calculó cuánto tiempo tardaba en sacar la P 38 de la pistolera, apuntarla, apretar el gatillo y devolverla a la funda. Y también en cambiar el cargador, operación que debía efectuar sujetando el arma contra el pecho con la muñeca izquierda. Hizo esto durante casi una hora. Aunque realizaba prácticas de tiro por lo menos una vez a la semana desde que llegó a Roma, empuñó la pistola a la altura de los ojos y comprobó la firmeza de su pulso. Si el teléfono hubiera sonado en ese momento, le habrían arrancado de su concentración como a una rama de un árbol. Su mente trabajaba del mismo modo que durante las horas que había pasado en el coche después de que su mujer le dejara, una función puramente mecánica de los centros nerviosos. Un pensamiento seguía a otro, como un reloj eléctrico une segundos y forma minutos con su manecilla roja. Se quitó el escapulario del cuello y lo dejó a un lado. Apoyado sobre el maletín escribió dos cartas, las cerró y las guardó en el bolsillo interior de la guerrera que iba a ponerse a la mañana siguiente.
Los regalos a la dignidad de un hombre son desesperados y tan caros que exceden todo cálculo.
28 DE MAYO
El domingo por la mañana, Treib echó un vistazo a los sobres que había encima de su escritorio, miró a Bora y de nuevo bajó la vista. Uno estaba dirigido al general Westphal y el otro a Franz y Nina Bora von Sickingen, los padres del mayor, supuso. A continuación éste dejó también un diario de tapas de tela gastada y muy bien atado.
– ¿Qué es esto? ¿Va a volver al frente ruso?
Bora, que acababa de arrojar la pistola rusa al Aniene desde el puente Salario, negó con la cabeza y respondió:
– No lo creo.
– ¿Cuánto tiempo quiere que guarde todo esto? -preguntó el doctor entonces.
– Hasta que nos vayamos de Roma. El diario vendré a buscarlo mañana.
– ¿Y si no viene?
– Entonces déselo a mis padres.
Ya estaba todo dicho. Treib guardó los objetos en su cajón y lo cerró con llave.
En su apartamento de via Matilde di Canossa, Guidi se preparaba para su día libre. Al mediodía saldría a comer algo, quizá daría un paseo, y volvería a casa para holgazanear. Quería ponerse al día leyendo y atendiendo su correspondencia mientras esperaba, como todo el mundo, a que llegasen los americanos. Las cosas estaban cambiando imperceptiblemente. Aunque no hablaba con Caruso ni le veía desde su escena en marzo, corrían rumores de que el jefe de policía estaba muy preocupado por la retirada alemana. A buen seguro se iría con ellos, aunque los alemanes le despreciaban y algunos (como Bora) demostraban abiertamente su antipatía hacia él.
Debido a los desperfectos que habían sufrido los acueductos, no había agua en el apartamento, pero Guidi no necesitaba afeitarse aquel día y tampoco pensaba cocinar; en un cubo tenía la suficiente para el inodoro y para lavarse los dientes. Tumbado en la cama, abrió un periódico y empezó a leer.
En aquel momento Bora salía en su coche de piazza Vescovio en dirección a la de San Juan de Letrán.
Desde su habitación junto a la escalinata de Trinitá dei Monti, Eugene Dollmann miraba la ornada columna que sostenía la estatua de la Inmaculada Concepción, que cumplía noventa años. Más abajo, como un jarrón rematado por una corona y una cruz, el extraño campanario barroco de Sant'Andrea delle Fratte se elevaba por encima de los tejados. Estaba nervioso por tener que confiar en otra persona para alcanzar su objetivo y sinceramente preocupado por Bora. La pasión por la intriga tenía tanto que ver con todo aquello como su sentido de la justicia. Durante las dos semanas anteriores, más de una vez se había sentido tentado de anular el plan, pero sabía que, silo hacía, Bora no aceptaría las acciones que tenía en mente. Para éstas se había limitado a añadir una confirmación exterior. De modo que Dollmann se quedó en su habitación paseando arriba y abajo durante un rato. Luego volvió junto a la ventana, tras la cual navegaban unas gruesas nubes primaverales, barcos cargados tras la Madonna vencedora de la serpiente.
Bora dejó atrás Santa María la Mayor, en el otro extremo de via Merulana desde Letrán.
Donna Maria daba de comer a los gatos, con un oído puesto en los cañonazos que despertaban a las piezas de porcelana en los estantes. Martin debía de haber pasado muy temprano aquella mañana para dejar un ramo de flores ante su puerta; no había ninguna nota. La criada entró y preguntó:
– ¿El mayor vendrá a cenar?
Donna Maria, distraída, acarició al gato más viejo, un macho negro decrépito con una mancha blanca como un alzacuellos, conocido como Monsignore.
– Eso espero -respondió-. Espero que venga.
Bora entró en la plaza desde via Merulana y aparcó el coche.
Era un hermoso domingo de mayo, lleno de sombras azules que, más o menos profundas, se extendían bajo los arcos de la logia papal y los edificios, y junto al obelisco que se alzaba detrás de la basílica. Las sotanas de los jóvenes sacerdotes revoloteaban dentro y fuera del palacio de Letrán. Al otro lado se encontraba el antiguo hospital de San Giovanni, a cuya entrada Bora aparcó el coche, frente a la calle del mismo nombre.
Las imponentes fachadas renacentistas orlaban el amplio espacio irregular de ladrillos, piedra y molduras ornamentadas. En aquella plaza, durante mil años, los papas se habían asomado desde sus apartamentos, se habían celebrado aniversarios, se había ejecutado a rebeldes y asesinos. Bora dejó puesta la llave de contacto y salió del coche.
Observó a la gente que poblaba la plaza. Dos soldados estaban sentados en la barandilla que rodeaba el obelisco de granito rojo traído desde Tebas hacía siglos. Al otro lado, una mujer empujaba un cochecito de bebé en dirección al baptisterio, hacia via Amba Aradam. Más allá, un joven soldado sacaba fotos de la logia con sus diez arcos, mientras un grupo de sacerdotes con carteras de piel caminaban presurosos por un costado del palacio de Letrán y luego entraban en él. Todo le recordaba los primeros días de los alemanes en Roma, cuando había tiempo para el turismo y para hacer fotos.
Mientras Bora estaba junto a su coche, una anciana pareja (un hombre de rostro macilento, apoyado en su mujer) salió del hospital, que quedaba a su espalda. Ambos caminaban muy lentamentehacia la parada del tranvía o el autobús que se hallaba, al otro lado de la plaza, junto a la zona verde que había frente a la basílica. Al lado de su automóvil había una ambulancia, sin nadie en su interior.
A la entrada de via Tasso, dos manzanas más allá de donde se encontraba Bora, dos hombres de las SS que montaban guardia en la esquina seguían con la mirada a un grupito de muchachas alegremente vestidas que pasaban junto a la puerta de la Scala Santa.
Bora consultó el reloj que llevaba en la muñeca derecha. Eran las once menos cuarto. A las once, una vez al mes, el informante acudía puntualmente a la cita con un oficial de la Gestapo de paisano y entregaba la lista a cambio de dinero. No se veía por ningún lado al oficial de paisano, que quizá aguardaba en via Tasso o en su paralela, via Boiardo.
Bora notaba la agradable calidez del sol en los hombros. Había reflexionado cuidadosamente cada detalle y a esas alturas ya lo había sopesado todo. En un lado las dudas, en el otro las certezas, y éstas superaban claramente a las primeras. La cuestión era por cuál de las siete calles que conducían a la plaza llegaría el informante… su capacidad de actuar dependía de ello. Si entraba desde la Scala Santa, disparar ante los ojos de los SS sería imposible. Peor si la reunión tenía lugar junto a via Boiardo. Esperaba que el informante se aproximase por via Merulana o via San Giovanni, mejor por esta última.
Mientras tanto, se fijaba en todo cuanto le rodeaba: olores, colores, sonidos, dimensiones. Era como si su ojo fuese la lente de una cámara o un mecanismo de precisión, que nunca miente, pero tampoco siente nada. El cielo, con golondrinas. Los ecos del frente que se aproximaba. Una de las muchas ventanas del palacio de Letrán estaba abierta. La iglesia se alzaba como un gigantesco pecio aterrizado desde un planeta de autocrática antigüedad.
El joven soldado de la cámara subía por los escalones de la logia y entraba en la sombra para tomar una foto de la plaza. La mujer que empujaba el cochecito de bebé casi había llegado al baptisterio, pero se detuvo para sacar al niño y calmarlo. Bora esperaba que diesen las once en punto. En su interior la calma había alcanzado el punto máximo. ¿Se podía estar demasiado calmado? Tanta seguridad, tanta seguridad.
Los SS encendieron sendos cigarrillos y se sentaron en el capó de su automóvil. Desde la zona verde que había ante la basílica se aproximaban dos hombres de la Luftwaffe con su uniforme de color gris humo. Descansando cada cinco pasos, la pareja anciana pasó ante el obelisco. A las once menos diez, como una nota discordante, una incipiente ansiedad se abrió camino en el interior de Bora: el informante podía no aparecer o escapar; de hecho, el domingo anterior ya lo había esperado en vano. Respiró hondo y procuró tranquilizarse. Los soldados sentados junto al obelisco se levantaron y se dirigieron hacia las escaleras de la logia. Los hombres de la Luftwaffe eran un sargento y un soldado, y también llevaban cámaras; el segundo tenía la cabeza vendada bajo la gorra.
El domingo era un buen día, desde luego. Ni Kappler ni Sutor estarían en via Tasso. Probablemente el oficial que estuviese de guardia no le conocería. Un autobús se detuvo en la entrada de via Amba Aradam, pero nadie se apeó. Bora empezó a cruzar la plaza describiendo una amplia curva en torno al obelisco. La anciana hizo una seña. El autobús no se paró; continuó hacia la zona verde y pasó junto al imponente costado del palacio. El soldado de las fuerzas aéreas tomó una foto del sargento, que posaba ante el obelisco.
Las once menos cinco. El corazón de Bora empezó a latir deprisa. El informante se aproximaba por via San Giovanni. Lo reconoció por la foto que Dollmann le había enseñado, y se olvidó de todo lo demás: SS, oficial de paisano, testigos… Lo observó fríamente desde su lugar junto al coche, con la mano sobre el pecho para abrir la pistolera. Decidió esperar a que su objetivo entrase en la plaza y dejase atrás via Merulana, pero sin llegar a via Boiardo.
El joven soldado seguía haciendo fotos. La mujer con el cochecito había doblado la esquina y pronto habría desaparecido por via Amba Aradam. Faltaban sólo unos minutos para las once. Los SS charlaban.
Los pasos del informante no eran ni apresurados ni lentos, como si conociese el camino de memoria y lo recorriese sin pensar, con la actitud despreocupada de quien va a atender un recado. De repente a Bora se le ocurrió que era como la discreta entrada de un virus mortal en el organismo, donde se introduce con el poder latente de matar. Pronto el objetivo se encontraría a tiro. Treinta y cinco pasos de distancia, treinta y cuatro, treinta y dos. Treinta. Veinticinco.
Desenfundó la Walther y la empuñó con firmeza. Los hombres de la Luftwaffe empezaron a conversar con el soldado de la cámara fotográfica. Un sacerdote salió del palacio con la nariz pegada al periódico.
Bora estiró el brazo hasta que el ojo, la mira del arma y la cabeza del informante quedaron alineados. En aquel momento ningún pensamiento ocupaba su mente. Disparó una sola vez.
La presa cayó, desmadejada súbitamente como un animal a quien se asesta un golpe mortal. Bora guardó la Walther en la pistolera, que a continuación cerró. Tardó cuatro segundos. La gente se volvió para ver qué había ocurrido y si el disparo procedía de la plaza. Los SS todavía no se habían dado cuenta. Bora caminó hacia el cuerpo sobre el asfalto ablandado por el sol. Tardó diez segundos en recorrer los veinte pasos. El soldado más joven había soltado la cámara, que colgaba de la correa que llevaba al cuello.
Otros empezaban a acercarse en su dirección, pero no demasiado. El sargento de la Luftwaffe sacó la pistola. Bora miró hacia abajo. La mujer había recibido el disparo en la sien y estaba muerta. Tenía los ojos abiertos de par en par. La sangre se escurría rápidamente por su oído, por su cuello, por el vestido azul con ribetes blancos, hasta llegar al suelo. Bora se inclinó para coger un trozo de papel que llevaba en la mano, y ya se oía el alboroto procedente de la entrada de via Tasso, donde habían alertado a los SS. Bora se metió el papel en la manga izquierda, pero no se movió. Después de enviar a su compañero a buscar ayuda, el otro SS corría en su dirección.
Habían transcurrido menos de veinte segundos desde el disparo. Desde via Boiardo, el oficial de paisano corrió hacia el lugar donde se encontraba Bora y empezó a cachear el cuerpo: manos, bolsillos, el bolso de paja, el sujetador, las ligas.
Fríamente, Bora le preguntó:
– La conosce? -Lo dijo en italiano, para seguir el juego de la falsa identidad del otro.
El hombre de la Gestapo levantó el rostro, congestionado.
– ¿Ha visto a alguien disparar?
Bora se limitó a repetir la pregunta en alemán.
– ¿La conoce?
El hombre reparó en las rayas color escarlata de los pantalones del mayor y, fuese cual fuese la respuesta que tenía pensada, se la guardó.
Aparecieron los SS, que empujaban a la gente hacia el centro de la plaza, dirigidos por el joven teniente que había discutido con Bora en el funeral. Luego, con sus gritos ásperos de costumbre, se dispersaron para vigilar todas las entradas de la plaza.
Bora se quedó quieto, con un inmenso autocontrol. Algunos SS habían empezado a ordenar a todos los soldados presentes que sacasen sus armas; tocaban el cañón para comprobar la temperatura y se lo acercaban a la nariz para descubrir si olía a pólvora. Bora les observaba. El joven teniente se volvió hacia él.
– ¿Y su arma? ¡Sáquela, Bora!
– No pienso hacerlo.
– ¡He dicho que la saque!
El rostro de Bora se endureció.
– No se acerque -dijo silabeando, y su voz era tan amenazadora que por un momento el joven teniente se acobardó. Luego intentó aproximarse un poco.
La voz de Dollmann sonó detrás de ellos.
– No será necesario, teniente. El mayor estaba conmigo.
Bora se volvió; el coronel estaba un paso más allá, pálido, elegante y tranquilo. No sabía de dónde había salido, pero enseguida estaban codo con codo.
– Coronel -protestó el teniente-, tengo que…
– ¿Está poniendo en duda mi palabra? Vaya a registrar las casas de alrededor. Puede que todavía estemos en la mira del asesino.
Las palabras galvanizaron al teniente, que de inmediato ordenó a sus hombres que se dispersaran hacia los edificios que rodeaban la plaza. Dollmann miró a Bora, que respiraba lenta, profundamente.
– Deshágase de la lista. Puede dármela a mí.
Bora no le miró, pero se relajó visiblemente. Dos soldados retiraron el cuerpo de la mujer y en el lugar sólo quedó una mancha de sangre. Había salido un médico del hospital, pero los SS no le permitieron acercarse para examinarla. La gente empezaba a arremolinarse allí. Un soldado joven tomó una foto de los hombres que se llevaban el cadáver y un SS le quitó la cámara, la abrió y expuso la película, lo que hizo sonreír a Dollmann.
– Siguen siendo unos idiotas, ¿verdad?
Bora por fin levantó la vista.
– Voy a llevar la lista al Vaticano, coronel. Gracias.
– ¡Nadie saldrá de esta plaza! -El teniente tomaba venganza así. Todos los presentes, incluidos Dollmann y Bora, debían esperar hasta que llegase Sutor, ya que Kappler estaba con una amiga y no había forma de localizarle.
Sutor no apareció hasta las once y veinte, y entonces Dollmann le montó una escena furibunda.
– ¡Tenía una cita con el vicecónsul hace diez minutos y por culpa de esta idiotez llegaré tarde, Sutor! ¡Espero que tenga alguna razón mejor que la muerte de una puta italiana para retenerme aquí!
– Standartenführer, la embajada está sólo a una manzana de distancia; no veo motivo para que se enfade tanto. Estos hombres han hecho lo que se les ha ordenado.
– Esto no quedará así, se lo aseguro.
Sutor estaba furioso. Se olía una trampa. Volviéndose airado hacia Bora, preguntó:
– Y usted, mayor, ¿qué hacía aquí?
– Venía a hablar del interrogatorio de Antonio Rau con usted.
– ¿En domingo?
– ¿Cómo podía saber que usted no estaba? Yo suelo trabajar los domingos.
Sutor hervía por dentro. Durante un instante de locura se sintió tentado de detener a los dos hombres y encerrar a Bora en la cárcel, pero temía la reacción de Wolff o Kesselring. Demasiado furioso para hablar, se atragantó con su bilis mientras dejaba ir a ambos.
Dollmann subió al coche de Bora y atravesaron via Tasso hacia la cercana Villa Wolkonsky, donde se apeó. El mayor giró hacia la izquierda y cruzó Roma en zigzag por via Manzoni hacia la orilla del Tíber, junto al puente Vittorio, donde se detuvo para arrojar al río el cargador y el cañón usados. De vuelta en el automóvil, puso su cañón a la P 38, la limpió bien y colocó un nuevo cargador.
La cita era en los Museos Vaticanos, pero Borromeo no estaba allí. Fue el secretario de Estado, el cardenal Montini, quien recibió la lista; la miró con una expresión de dolor en su rostro aguileño. Con la espalda apoyada contra la ventana de la pequeña habitación, Bora le observó mientras leía los nombres de los judíos protegidos por las instituciones religiosas y de los que vivían con identidad falsa, junto con sus direcciones y encondites.
– Eminencia -dijo-, quiero confesarme por la muerte de la mujer que llevaba la lista.
– Le enviaré un sacerdote. -Montini se dispuso a salir de la habitación.
Bora se colocó ante la puerta para impedírselo.
– Desearía que la oyese usted.
Con el periódico doblado bajo el brazo, Guidi caminaba por la calle donde tenía su apartamento hacia una trattoria sin nombre, popular entre los ferroviarios y funcionarios. Se sentó justo al lado de la puerta, por donde entraba la tibieza de la acera, una corriente muy agradable que de vez en cuando levantaba el borde del mantel. Al otro lado de la calzada, ante uno de los muchos comedores de caridad organizados por el Vaticano, una cola casi inmóvil de refugiados y desempleados serpenteaba hasta doblar la esquina. Las puertas se habían abierto hacía poco rato, a las doce en punto.
El camarero le conocía porque Guidi había comido en el local los dos días anteriores.
– Inspector -dijo guiñándole el ojo mientras le llevaba una pequeña garrafa de vino-, los norteamericanos están a cuatro días de Roma.
– ¿De veras?
El camarero movió la cabeza hacia la habitación del fondo, lo que podía indicar tanto que había una radio escondida allí como que alguien había llegado de los montes Albani con la noticia.
– Les han visto.
Guidi no hizo ningún comentario. Esperaba que fuese verdad por el bien de la ciudad. Por el bien de los Maiuli. Por el bien de Francesca y los que eran como ella. Estaba a la mitad de un plato de pasta cuando el camarero le dio un discreto golpecito en el hombro y le hizo mirar hacia la puerta. Pasaban unos camiones alemanes con la lona bajada por la parte de atrás; o estaban vacíos o llevaban cargas que no querían que viesen los romanos. Quienes guardaban cola ante el comedor de caridad levantaron el rostro con expresión de odio, pero no dieron voz a su exasperación. A continuación pasó una fila de ambulancias maltrechas y cubiertas de barro, con las ventanillas salpicadas de gris. La sangre chorreaba de ellas como si fuesen carros del matadero. Guidi recordó el camión de la carne donde lo habían metido para llevarlo a las Fosas y cómo el olor a muerte animal penetraba en la nariz de aquéllos a quienes iban a asesinar.
– ¿Ve cómo es verdad? -dijo el camarero.
Sin embargo, cuando un coche del ejército alemán se detuvo delante del local y entró un joven oficial de rostro femenino para pedir algo de beber, amablemente sacó una jarra de agua y un vaso. Guidi observó al recién llegado con los párpados entornados y se fijó en que el interior de su boca parecía rosa y en carne viva en contraste con la máscara de yeso de su cara.
Después el camarero, con un paño colocado sobre el antebrazo y una sonrisita en los labios, se apoyó contra el marco de la puerta, mientras el coche arrancaba y se alejaba hacia el norte.
– Guardo siempre varios litros de agua para los alemanes, especial para ellos. Le echo un vaso de orines. Ellos no lo notan, pero yo me divierto cuando se la beben. Están demasiado ocupados para darse cuenta. Y si dicen algo, les suelto que todo el mundo sabe que el agua de Roma apesta y que los papas pagaban una fortuna para beberla y echar las piedras del riñón. -De pronto le asaltó una duda-. Inspector, ¿cree que un vaso de orines es suficiente para que les siente mal?
– Probablemente no.
En su despacho solitario, Bora bebió un poco de agua y dejó el vaso. Le costaba tragar, como si tuviese la garganta cerrada, bloqueada, y el líquido descendía con dificultad mientras el aliento subía. El alivio de la tensión resultaba siempre mucho más doloroso que la propia tensión. Había estado tan tenso que todas las fibras de su cuerpo habían ansiado la acción. Lo que más le avergonzaba, lo que le parecía insoportable en aquellos momentos, era que se había sentido tentado de disparar al teniente de las SS que había insistido en ver su arma. Por ese motivo había llevado dos cargadores… no para ocultar que había usado su pistola, sino para matar a otros alemanes si llegaba el caso. Al reconocerlo, la sangre afluyó a su rostro. Esta parecía encresparse en su interior y sus venas no eran más que canales por los que fluía o refluía movida por la pasión o el arrepentimiento.
Todas las partes de su cuerpo se liberaban de la tensión poco a poco y con dolor. Los muslos, los hombros, los músculos del torso, las paredes del estómago. A las punzadas que sentía en el brazo izquierdo ni siquiera les prestaba atención. No quería pensar en la posibilidad de que volviese a aparecer el dolor crónico. Apartó el vaso de agua deseando el aturdimiento, pero la angustia crecía en su interior, transportada por la sangre, que le hacía enrojecer y palidecer. Como detritos, todos los dolores y sufrimientos, las pérdidas, las separaciones, los distanciamientos, las derrotas corrían por su sangre. El rostro de la muerte presenciada y causada y de la que aún había de presenciar y causar: las muertes que se avecinaban, incluida la suya.
Por suerte tenía órdenes de viajar hacia Valmontone, al norte de la cual la única ruta posible para la salvación del X Ejército, que se hallaba casi cercado, discurría por la ladera de la montaña.
***
– La ingratitud reina en el mundo. -En su salón, el profesor Maiuli compartía con su esposa un inusitado momento de amargura-. Querida mía, había enseñado a Antonio Rau casi hasta la cuarta declinación y tenía previsto explicarle las cinco excepciones, assentior, experior, metior, ordior y orior. Por fin había conseguido que aprendiera los verbos reflexivos incoativos (excepto dos), ¿y qué hizo él, sino traicionar nuestra confianza? Puedo perdonarle que contribuyera a mi arresto, pero casi causó el de Francesca, que es una chica muy rara pero está libre de toda sospecha política.
La signora Carmela enderezó un pañito de ganchillo que había tras la cabeza de su esposo.
– Dicen que ha muerto.
– ¿Y cómo lo saben?
– Francesca lo ha oído por ahí.
– Por cierto, ¿dónde está? Pensaba que volvería para comer.
– Yo también. Mantengo su plato caliente. -La signora Carmela dejó escapar un quejumbroso suspiro-. Las cosas han cambiado desde que no está el inspector Guidi, que era el único inquilino digno de confianza que teníamos. No dijo por qué se fue, sólo que no tenía nada que ver con la manera en que nosotros le tratábamos.
– Bueno, esperemos que al menos ella se quede.
Guidi pagó la cuenta y volvió a la mesa para acabarse el vaso de vino. Mientras tanto entró un sacerdote con un revoloteo negro de la sotana y el Osservatore en la mano. Era evidente que el camarero lo conocía bien.
– Don Vincenzo, buenos días. ¿Lo de siempre?
– Lo de siempre.
Guidi se bebió el vino. Mientras salía de la trattoria, oyó que el sacerdote contaba en voz baja al camarero que los alemanes acababan de matar a una mujer en la plaza de San Juan.
El camarero se lo toma con filosofía.
– O sea, nada nuevo, don Vincenzo -comentó.
28 DE MAYO, POR LA TARDE
El bombardeo de Valmontone era ensordecedor. Algunos proyectiles atravesaban la llanura desde las posiciones norteamericanas en Artena, cuya cornisa calcárea estaba suspendida sobre barrancos profundos y secos, a sólo tres kilómetros de la estación de ferrocarril de Valmontone.
Bora se tapó el oído derecho para captar, más bien leyéndoles los labios, lo que le decían los oficiales de la 65a División. Arriba, la iglesia de la Collegiata, expuesta como el vástago de una planta en el centro de la ciudad, resistía los obuses y las nubes de humo. Abajo, los escombros de las casas alcanzadas por las bombas ofrecían algún refugio, pero se desprendían tejas, vigas, tabiques enteros, algunos de los cuales parecían mantenerse en pie sólo gracias al papel pintado.
Después de varias interrupciones e intentos frustrados Bora consiguió establecer contacto con Kesselring, que estaba en Frascati. El único lugar que los técnicos de comunicaciones habían encontrado para colocar el teléfono era una letrina al fondo de una tienda de comestibles, que ahora se usaba para albergar heridos y cadáveres. Bora vociferaba al aparato, de pie ante un retrete rebosante de excrementos hediondos y sanguinolentos. No había agua corriente, y por una buena razón, ya que fuera de aquella habitación no quedaba ni una sola tubería. La artillería atacaba algún lugar próximo, tan cerca que la pared de la letrina temblaba de tal modo que caían capas de yeso dejando los ladrillos al descubierto. Mientras Bora hablaba, entró un capitán y, con cuidado de no pisar el charco amarillo sobre las baldosas, se desabrochó la bragueta para aliviarse. Bora le dio la espalda sin dejar de vociferar ante el auricular. Cuando por fin sdió, vio que trasladaban al interior de la tienda a paracaidistas de 12 29a unidad de granaderos acorazados, pálidos por el sufrimiento y la pérdida de sangre, que yacían encamillas improvisadas, algunas de ellas simples puertas arrancadas de sus goznes.
No era aconsejable recorrer los casi treinta kilómetros que distaban de Roma hasta que hubiese anochecido, de modo que Bora esperó a que las explosiones llenaran la oscuridad. Las llamaradas de magnesio eran largas y brillantes. Los obuses surcaban el cielo nocturno como fantásticos meteoros, fuegos artificiales, bengalas, una fabulosa boca del infierno abierta hacia el sur y el oeste para dejar al descubierto la maldad que había debajo. Subió a su coche a las nueve en punto. Los dos kilómetros hasta la cercana Labico serían los más peligrosos, ya que las colinas cercaban estrechamente la carretera y la convertían en una especie de zanja. Mientras se alejaba, le pasó por la cabeza que las SS podía estar esperándole en Roma.
Al cabo de una hora divisó la Porta Maggiore, la puerta de mármol del acueducto por la cual la carretera 6 entraba en la ciudad. Roma parecía abandonada. Como espectros, los acontecimientos de aquella mañana fluían por las calles que recorría. Peor aún, se sintió obligado a atravesar la plaza de San Juan, aunque se desviaba de su camino. La cruzó despacio, yen dos ocasiones le detuvieron patrullas alemanas que entraban y salían de ella. Alguien había dejado un ramito de flores en el lugar donde había caído la mujer.
Guidi no sintió curiosidad acerca de la identidad de la mujer a la que habían asesinado los alemanes hasta el domingo por la tarde, cuando llamó a su despacho y lo preguntó. No disponían de información sobre ella, aparte de que su muerte parecía ser un desgraciado accidente. No contaban con ninguna descripción y no estaba claro quién había disparado ni por qué.
En via Paganini, la signora Carmela calentó el plato que había guardado para Francesca y se lo sirvió a su marido.
– Tendrá que conformarse con un bocadillo si viene ahora -comentó-. Intento cuidarla, pero no se deja. -Miró con cariño al profesor mientras éste sorbía la sopa-. Come, come; tienes que recuperar fuerzas después de todo lo que has pasado.
***
Bora estaba acostumbrado a la heterogénea población del hotel, a la que miró distraído mientras entraba en el vestíbulo. Siempre estaban los mismos en el bar, o arrellanados en butacas antes de subir a sus habitaciones. Apenas disimulada, se ejercía la prostitución, y todas las apariencias de decoro quedaban en nada cuando se oían las conversaciones entre los oficiales y las mujeres.
Se disponía a cruzar el vestíbulo para subir por las escaleras cuando reconoció a la señora Murphy, que estaba sentada en un silloncito con una expresión controlada de ansiedad en el rostro y las manos en el regazo. Su presencia en el hotel lo hizo enrojecer. Esperó un momento, sólo un momento… y, cuando la mujer le vio y se puso de pie, se apresuró a acercarse.
– Señora Murphy, ¿ocurre algo?
Ella pareció agradecer que el mayor no malinterpretase el motivo de su presencia allí.
– Mayor, tengo que pedirle un favor. Fui a ver a su comandante hace unas horas, pero el ordenanza me dijo que no regresaría esta noche. Entonces recordé que el cardenal Borromeo había comentado que usted se alojaba aquí.
«¿Ah, sí? ¿Y por qué se lo dijo? ¿Por qué a ella precisamente?»
– Esto es muy embarazoso, la verdad. No debería haber venido.
– No, no, por favor. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Ella intentó controlar su ansiedad, mientras alzaba apenas su hermoso rostro hacia él.
– Ni siquiera estoy segura de que pueda salir ahora. Llevo dos horas aquí. Ha pasado el toque de queda. Sería terrible si no pudiera…
Su angustia despertó la ternura de Bora, la urgente necesidad de protegerla y complacerla.
– No se preocupe, yo la acompañaré. De todos modos, es mejor que no hablemos aquí.
Junto a la acera de la calle estaban aparcados el coche de Bora y el de la señora Murphy.
– Podríamos ir a otro sitio -propuso él con tono vacilante-. No sé adónde. No esperaba…
– Es sólo un momento.
– Entonces vayamos a mi despacho.
Una vez allí, ella recuperó la compostura, mientras Bora, inseguro, pensaba que tendría que haberse afeitado, abrillantado las botas…
– Espero que comprenda que esta visita debe quedar entre nosotros dos, mayor. No deseo que Su Santidad sepa que he venido a rogar a alguien de su posición. Como seglar, esto es exclusivamente iniciativa mía.
Bora no pudo evitar preguntarle:
– ¿Su marido no sabe que está aquí?
– Tengo aún menos deseos de incomodarle a él.
Ahora que la señora Murphy se había quitado los guantes de encaje, sus manos aparecían como lirios en las mangas de la chaqueta. Bora las miró, se fijó en el anillo de boda e hizo girar con el pulgar la inútil alianza de oro que lucía en la mano derecha.
– Lo comprendo.
– Quería verle a usted porque tuvimos ocasión de hablar en días pasados.
Bora la invitó a sentarse. La señora Murphy tomó asiento, y él ocupó su lugar detrás del escritorio. Le habría gustado que ella hubiese visto el despacho con las acuarelas de Roma en las paredes, menos desnudo que ahora. El vaso de agua medio vacío que había sobre el escritorio le recordó la angustia que había vivido unas horas atrás. El disparo de aquella mañana aún resonaba en sus oídos… ni siquiera el furioso bombardeo de Valmontone había logrado apagarlo. No obstante, estaba tranquilo. Se controlaba. Sólo la mirada escrutadora de la mujer lo debilitaba. Apartó el vaso un poco más.
La señora Murphy le miraba con expresión reflexiva. Sin sombrero, su cabeza se dibujaba perfecta contra la pared blanca, una mujer joven y hermosa, y sólo la firmeza de su voz revelaba que era consciente de que él la observaba.
– Recuerdo que usted mencionó que le gustan mucho los niños, mayor Bora, de modo que le ofrezco la oportunidad de demostrarlo. Como sabrá, hay un cargamento de leche en polvo enviado por la Cruz Roja americana que lleva tres semanas retenido en un almacén, por orden de su ejército. Ustedes no lo necesitan, o al menos no tanto como los niños romanos. He venido a pedirle que lo entregue al Vaticano para que pueda repartirlo.
Bora no sabía nada. Sacó un bloc de notas del cajón.
– De modo que a eso se dedica, a trabajar con los niños.
– Y con las madres. Trabajo como voluntaria en la sala de ginecología. -Hizo una pausa, como si hubiera olvidado por un momento lo que la había llevado allí-. Esta mañana he ayudado en un parto por primera vez.
Bora experimentó una turbación masculina al oír estas palabras.
– Debe de ser… por supuesto, no sé nada de eso… pero tiene que ser dificil. Para la madre, y también para la persona que la asiste.
– Creo que es muy hermoso.
Bora apartó la vista con súbita timidez. Se sentía vulnerable porque ella parecía capaz de ver en su interior y silenciosamente ya estaba haciéndolo. No deseaba escapar, tan sólo esperaba que ella viese de verdad lo que había en él. Ojalá pudiera decirle… El rostro de ella, limpio, delicado y sano, lo arrojaba a un torbellino de confusión. Con inútil resentimiento sintió que su matrimonio había sido un desperdicio.
– ¿Por qué me mira así? -preguntó al fin, ya bastante afligido por su mutilación sin necesidad de la serena observación a que lo sometía la mujer desde su asiento.
– Espero su respuesta. Quiero saber si me ayudará.
– Debe saber que para mí es un honor que me lo pida. La señora Murphy pasó por alto sus palabras.
– Me temo que soy práctica. Sus emociones son bastante transparentes, mayor.
– No para mí.
– Bueno, no soy una interesada, pero debo hacer lo que creo conveniente para aquellos que están a mi cuidado. -Estaba muy erguida en el asiento, con los hombros rectos bajo la ligera tela azulde la chaqueta, tan poco dispuesta a demostrar su debilidad como él-. Confío en que no me pida un precio que no pueda pagar.
– Mis emociones no deben de ser muy transparentes si cree que lo haré.
– No creo que vaya a hacerlo. Creo que podría hacerlo.
Bora suspiró. Se sentía cansado, sin ganas de luchar. Tenía la mente clara, pero sus sentimientos eran muy confusos. Su sufrimiento era emocional. Sencillamente quería ganarse el aprecio de la mujer.
– Haré lo que pueda.
– ¿Qué significa eso?
– Obtendré la leche en polvo para usted.
– ¿Cuándo?
– Mañana.
– ¿Tiene usted autoridad para conseguirlo?
– Sí. -Bora se arrellanó en la silla y la miró intensamente, pero no como quien desea intimidar, sino más bien como alguien que deja que la visión de la otra persona le haga daño a propósito. Sabía que ella percibía el deseo que sentía, la necesidad física e intelectual por un ser afín y la terca incapacidad de expresarla.
La señora Murphy le sostuvo la mirada. Bora era lo que las mujeres llaman apuesto, incluso atractivo; el hecho de que además fuese honrado la turbaba, porque aun así seguía sin caerle bien. No obstante, creía comprenderlo, aunque era algo que no dejaba ver. En cambio, mostraba un asomo de inquietud e irritación, como una hoja escondida pero de filo lo bastante afilado para cortar.
– Gracias. ¿Y qué pide a cambio?
– Nada.
– ¿Nada?
– Tenga. -Bora le tendió un papel donde había escrito algo-. Es un salvoconducto para que pueda volver a casa.
Cuando la señora Murphy se levantó de la silla, los guantes se deslizaron al suelo desde su regazo como aves de encaje. Cayeron como una parte condescendiente e irreflexiva de ella… y la imagen provocó dolor a Bora, como si vislumbrase una parte íntima de la mujer, revelada pero intocable. Antes de que pudiera agacharse a cogerlos ella ya los había recuperado y la imagen se había esfumado. Desde el otro lado del escritorio la señora Murphy le tendió la mano, pero él se limitó a bajar la cabeza en un impasible y contenido saludo militar. Luego ella salió del despacho.
Bora se quedó un rato sentado al escritorio después de su marcha, no para relajarse, porque de hecho le estaba ocurriendo justo lo contrario. Sentía la peligrosa necesidad de rendirse. Peor aún, había alcanzado y traspasado un umbral de tolerancia muy bajo. Lamentaba haberla dejado marchar sin exigirle al menos que aceptara las razones que lo movían. ¿Acaso no se daba ella cuenta? Y si se daba cuenta, ¿por qué no había dicho: «No puedo, pero lo comprendo»?
Mantenerse firme ya no bastaba. Durante un año entero había vivido un tiempo prestado, con una calma impostada, levantando un muro casi infranqueable de autodominio e incluso de jovialidad, y sólo ahora comprendía que el hecho de no haberse parado a afrontar los problemas no hacía más que multiplicar su peso. Durante el año anterior se había movido a un ritmo cada vez mayor, pero por inercia, como si ganara velocidad debido a la pendiente emocional por la que descendía. Esta noche no aguantaba más. De alguna manera la visita de la señora Murphy le había arrancado toda determinación. El tejido de su interior empezaba a ceder, a deshilacharse. ¿Qué le ocurría? No era capaz de pensar. Todos los pensamientos que pasaban por su cabeza le herían. Aquella noche, era incapaz de alejar de sí ninguna preocupación. Los anaqueles bien ordenados de su mente se desmoronaban y se negaban a volver a su sitio. Sin ánimos para colocarlos de nuevo en sus huecos, Bora dejó que cayeran.
Recorrió en coche las tristes calles de Roma para huir de sí mismo, pasó junto al Vaticano, condujo en dirección a la plaza de San Juan, pero sin llegar a ella. Dio vueltas por la ciudad y fue a parar a via Monserrato, donde se vio asaltado por la inexorable sensación de estar perdido y sin posibilidad de salvación. La antigua verja de la casa de donna Maria era como un puerto para él.
La anciana permaneció en silencio cuando Bora entró en su saloncito de música. Había estado muy angustiada por él y, ahora que por fin lo veía, advirtió que, aunque físicamente estaba bien algo terrible ocurría. Sin embargo, conocía a los hombres y sabía que no les gusta que les hagan preguntas cuando acaban de llegar, de modo que continuó trabajando en la labor de encaje, siguiendo el dibujo formado por las agujas en el mundillo, cruzando delicadamente los bolillos de marfil.
Bora se había quitado la gorra, desabrochado la pistolera, arrojado cuero y metal al sillón, y empezaba a desabotonarse el cuello. Donna Maria seguía sus movimientos sin levantar la vista, por el rumor de la tela cuando se quitó la guerrera y la lanzó al respaldo del sillón; la prenda resbaló y cayó al suelo con un blando sonido. Las llaves del coche salieron del bolsillo del pantalón y las botas recorrieron sin hacer ruido la alfombra en dirección al piano, donde las dejó.
La dama le oía jadear, y por fin levantó la vista. Bora estaba en medio de la habitación, con los labios apretados, parpadeando para mantener el control, que sin embargo perdía rápidamente. Ella notó que se desmoronaba por dentro, pieza a pieza, tan deprisa que ni siquiera una oposición tenaz podía evitarlo. Desde hacía tiempo esperaba aquel momento, sin saber si quería presenciarlo. La almohadilla del encaje abandonó su regazo y fue a parar a la cesta que tenía al lado, porque a veces el regazo de una mujer es el lugar al que acuden los hombres que sienten una gran angustia y dolor. Sin embargo, donna Maria seguía sin mirarle, por compasión sobre todo. Hacía muchísimo tiempo que un hombre no iba a llorar a su lado…
10
29 DE MAYO
Sandro Guidi sabía que si los alemanes estaban implicados en el asesinato de San Juan de Letrán no aparecería ninguna foto de la víctima. La sucinta información del incidente de que disponían en la comisaría de policía el lunes era inútil, y la olvidó por completo cuando Danza llegó y le tendió un folleto en que se aseguraba que la mujer pertenecía a un grupo de la resistencia. Con un presentimiento (aún no estaba preocupado, sólo intranquilo) llamó a los Maiuli y preguntó por Francesca. La criada aseguró que la pareja había salido y que, por lo que sabía, la signorina Lippi estaba en el trabajo.
A la hora de comer fue en coche a la dirección que Francesca le había dado como domicilio de su madre. Llamó a la puerta y una mujer de mediana edad le abrió con actitud recelosa.
Poco después estaban sentados uno frente al otro. Ella tenía la mano encima de una cajetilla de cigarrillos para que Guidi no viera que era de marca alemana… pero él ya lo sabía. En la pequeña cocina una franja de sol creaba reflejos danzarines en los azulejos de la pared. La mujer bostezó. Tenía unas profundas ojeras, pero los ojos eran bonitos. La belleza de su rostro era distinta de la de Francesca; sus rasgos revelaban desilusión, pero eran menos duros, como si la vida le hubiese dispensado otro trato o ella hubiese reaccionado de forma distinta. Llevaba una bata de estar por casa que mostraba lagenerosidad de su cuerpo, pero ni ella ni Guidi parecían reparar en eso. El surco entre sus senos estaba allí, sencillamente, como la luz en la pared.
– ¿Mi hija tiene problemas?
Guidi negó con la cabeza.
– Al menos no con nosotros… -Se refería a la policía-. Estoy realquilado en la misma casa que ella. -Por hábito profesional tomó nota, aunque sin juzgar, de la cama sin hacer, la ropa en el suelo, las hojas de periódico arrebujadas para encender el fuego de la cocina, las colillas que colmaban el cenicero, tazas y platos, todos desparejados.
En cierto modo, la mujer era mucho más guapa que Francesca. Las manos de ambas eran idénticas, largas y esbeltas, con unos dedos que parecían tener cuatro falanges, tan largos eran. Se echó el pelo hacia atrás para apartarlo de la cara, como hacía su hija.
– No sé dónde está. Rara vez viene por aquí. Sé que tuvo el niño hace una semana. Lo siento, no puedo ayudarle.
– ¿Dijo si pensaba irse de Roma?
– No, que yo sepa. De todos modos, ya ha hecho esto otras veces. -La mujer se moría de ganas de fumar, era evidente, y trataba de encontrar la manera de abrir la cajetilla sin que él la viera. Al final se la acercó dándole la vuelta lentamente en la mano mientras hablaba y a continuación el cigarrillo pequeño y grueso apareció en sus labios. Guidi sacó las cerillas y se lo encendió-. He intentado ponerme en contacto con ella. He ido a su trabajo, pero la tienda está cerrada.
– Como la mayoría de los comercios hasta que lleguen los americanos.
Guidi no dijo más. Desde el día anterior daba vueltas en círculo negándose a afrontar las posibilidades. Temía ir al depósito de cadáveres para ver el cuerpo de la mujer asesinada. Por eso buscaba a Francesca en otros lugares. El rostro de la madre se contrajo cuando dio una calada. Al inspector se le ocurrió que quizá Francesca le hubiese mencionado su relación con él y, tenso, se preguntó hasta dónde sabría.
– Mire -dijo ella consultando el reloj pequeño y barato que llevaba en la muñeca-, no quiero echarle, pero va a venir un pintor. Estará aquí dentro de unos minutos, así que, si no le importa…
«Un pintor. Ya.» Guidi se puso en pie, ella no. Salió de la casa y bajó con cuidado para no resbalar en los desgastados peldaños. Al final de la escalera, la acera brillaba como una explosión de luz.
La primera preocupación de Bora aquella mañana fue asegurarse de que el cargamento de la Cruz Roja llegaba al Vaticano. La segunda fue averiguar qué le había ocurrido a Antonio Rau en via Tasso. Sutor atendió la llamada y de inmediato lanzó una invectiva contra Roma y la resistencia, y se lamentó de que ya no quedara tiempo para arrestar a todos esos desgraciados.
– Ese hijo de puta traidor de Rau era uno de ellos. Si el ejército hubiese cumplido con su deber en el combate, no quedarían tantos por ahí vivos y bien escondidos.
Bora advirtió que estaba furioso, pero aun así repuso:
– Si no hubiesen matado a Foa, al menos tendrían una voz sensata en medio de esta locura. Podrían haber fusilado a cualquier otro menos a Foa.
– Sí, podríamos haberle fusilado a usted.
– Supongo que lo dice en broma, capitán, pero no me hace ninguna gracia.
– Espere a que le quiten esas rayas de los pantalones… Bora se echó a reír.
– Está tan acostumbrado a amenazar que creo que a veces se olvida de con quién está hablando.
La amargura contenida de Sutor se desbordó y su voz se volvió chillona.
– ¡Estoy hablando con un entrometido medio inglés a quien teníamos que haber roto el culo hace mucho tiempo, pero lo haremos muy pronto!
– Bien -replicó Bora con tono agrio-, eso ya lo veremos. -Sí, claro que lo veremos. Esto no es Verona, ¿sabe? ¡Siga por ese camino y acabará ante el Tribunal Popular alemán!
En ese momento cogió el teléfono Kappler, que debía de estar al lado del capitán o bien acababa de entrar en su despacho. Su tono era sereno.
– Está irritando a mis oficiales, mayor Bora.
– Sólo porque no permito que me intimiden, coronel.
– Usted también tiene sus defectos. Ser autoritario está muy bien en el campo de batalla, pero no funciona con los hermanos oficiales.
– ¿Está hablando de mí o del capitán Sutor?
– Un poco de ambos. En todo caso, de ser necesario, sé del lado de quién estoy.
– Bueno, pues dígale al capitán que no me gusta que me amenacen. No pienso tolerarlo.
– Hay muchas cosas que usted no tolera, mayor Bora.
El doctor Raimondi se mostró cordial y fue breve cuando Guidi llamó a su consulta.
– No sabemos nada de Francesca desde el viernes pasado, inspector. Cuando la vea, dígale que el bautizo será el cuatro de junio en Santa Francesca Romana. Nos encantaría que asistiera. Y usted también, si quiere venir.
Guidi tragó saliva. «Deben de pensar que soy el padre.»
Aquella tarde, en el hospital militar, Treib le devolvió el diario sin hacer más comentarios que cuando lo había recibido. Su rostro comprensivo parecía blando bajo la débil luz cenital.
– ¿Todavía quiere que guarde las cartas?
– Sí, por favor.
– Confía en mí porque soy médico.
– No. Confío en usted porque estuvo en Rusia, igual que yo. Treib asintió con un gesto.
– Muy bien. ¿Qué tal el brazo? Déjeme echarle un vistazo. Después de examinarlo dijo, mientras ayudaba a Bora a ponerse la guerrera:
– ¿Encontró algún culo sano por ahí el mes pasado? Bora, que estaba pensando en la señora Murphy, se sobresaltó. -No.
– No queda mucho tiempo si quiere hacerlo en Roma. A decir verdad, yo estoy demasiado cansado para hacer el amor aunque se me presentase la oportunidad. ¿Cómo dice la canción? Maschine kaputt… Probablemente usted es de ésos a quienes la actividad frenética les excita.
El cirujano necesitaba que le llevaran en coche, y Bora tuvo la amabilidad de acompañarle hasta su piso, unas pocas calles más allá del hospital. Treib tropezó al bajar a la acera.
– Le invitaría a tomar algo, pero estoy agotado.
– Buenas noches.
– Buenas noches. -Con súbita preocupación, Treib se inclinó hacia la ventanilla-. ¿Qué piensa hacer ahora? ¿Adónde irá?
– Al hotel no. Si vuelvo ahora, acabaría en la cama con una puta.
– Vigile, amigo. No vale la pena.
Bora asintió y se alejó en el coche.
Por razones tan oscuras que no se atrevía siquiera a analizarlas, Guidi salió de su apartamento a última hora de la tarde y se dirigió de nuevo hacia su despacho en via Boccaccio. Aparcó el coche y subió por la triste cuesta de via Rasella hasta via Quattro Fontane. Un cuarto de luna estarcida le permitió observar que el Mercedes de Bora no estaba junto al bordillo, pero caminó a lo largo de la calle para asegurarse. Le detuvieron unos guardias de la PAI y unos soldados alemanes, y en ambos casos se dieron por satisfechos con sus papeles. No veía la matrícula del automóvil de Bora (WH 1377445) por ninguna parte; todavía no había llegado al hotel. Guidi se detuvo en la esquina para esperar, aunque no sabía qué esperaba, aparte de ver cómo el alemán llegaba y salía del coche. No tenía nada que decirle. ¿Por qué lo esperaba pues? Tenía un gusto amargo en la boca.
De algún modo tenía que ver con Bora. Era culpa de Bora. Guidi sentía el disparatado y vago deseo de hacer daño al mayor, un obstáculo para su odio hacia los alemanes. Todo era por culpa de lo que Bora había hecho, fuese lo que fuese. Lo que fuese. Estaba furioso con él, resentido por haberle ofrecido su amistad y -esta noche- lo bastante exasperado para hacerle daño. Los esporádicos ecos del frente de Anzio parecían palpables, era como si los sonidos y destellos pudiesen tocarse y cogerse con las manos. Guidi esperaba, con el alma adormecida e inmóvil como un eje en la bobina de sus pensamientos.
El teléfono sonó en la oscuridad. Era un misterio cómo había conseguido Dollmann dar con él en casa de donna Maria. Su voz llegó por el cable, inconfundible por la prudencia con que inició la conversación.
– ¿Está solo, Bora?
– Sí, ¿por qué?
– Sólo quería asegurarme de que no interrumpía nada. Como sé de su interés por la lucha contra los partisanos, me gustaría facilitarle cierta información. Durante la noche un grupo que se hace llamar Unione e Libertà imprimió y puso en circulación unos panfletos. Le leeré un fragmento: «Una vez más se ha escenificado el espantoso juego de la barbarie en nuestra ciudad. El veintiocho del presente, una camarada fue asesinada, sin que mediara provocación alguna, por un alemán en la plaza de Letrán. Los que la conocíamos bien estamos convencidos de que el amor a la libertad no se extinguirá con su muerte. Mientras tanto, llamamos al pueblo romano a rebelarse contra los asesinatos y las torturas», etcétera. He pensado que le interesaría. Es asombroso dónde se encuentran las buenas noticias ahora. ¿Ha cenado ya?
Bora miró la esfera fluorescente de su reloj.
– Es casi medianoche.
– No importa, conozco un sitio donde todavía se puede comer algo.
***
Habían llegado dos coches desde que Guidi estaba allí, pero Bora no se había apeado de ninguno de ellos. Apoyado contra la pared, el inspector se preguntaba si estaría allí de haber tenido noticias de Francesca aquella noche. Enfrente, la imponente puerta del jardín del palacio Barberini le recordaba aquel espantoso jueves de marzo. Cualquier posible amistad con Bora había acabado aquel día, aunque él hubiese logrado sobrevivir. Los otros habían muerto. Estar allí, con la ira que sentía, era una forma de reclamar su sitio junto a los demás. El lento avanzar de las estrellas parecía fruto del esfuerzo de la bóveda celeste, deslucida por el resplandor de la guerra en el horizonte.
¿Qué significaba eso de «hacer daño» a Bora? ¿Cómo hacer daño a un soldado? Sólo había una forma, claro… Guidi cambió el peso de un pie a otro. A veces el mayor bajaba la guardia. ¿Por qué no ahora, mientras regresaba al hotel? Lenta, lentamente las estrellas se deslizaban en el cielo buscando el alero de los tejados para esconderse. Seguro que se podía hacer, dado que alguien había matado a una mujer en pleno día, en una plaza pública, y luego huir. Guidi necesitaba estar allí con toda su ira, su temor y su dolor. Necesitaba creer que era la masacre y el ultraje de haber sobrevivido a ella, no otra cosa, lo que lo había llevado allí.
Ni un hilo de luz, ninguna actividad junto ala entrada revelaba que el restaurante estaba abierto. Dollmann debía de haber llamado antes, porque un camarero les esperaba en la puerta para franquearles el paso. Unos pocos clientes privilegiados ocupaban las mesas, entre ellos algunas mujeres muy bien vestidas. Dollmann advirtió que Bora las miraba, cogió delicadamente la servilleta de la copa que tenía delante y la extendió sobre sus rodillas.
– Yo también tengo mis problemas -le confió de forma ambigua-. Ningún intelectual debería cargar con la desgracia de nuestro estado de abstinencia, pero aquí estamos. Tendría usted que haber tomado medidas en previsión de su, digamos, fragilidad humana. -Al ver que Bora, irritado, guardaba silencio, añadió-: Su defecto es que necesita amigos. Debería conformarse con amantes, parientes y colegas. Su búsqueda es inútil.
Bora suspiró.
– Supone usted que amantes, parientes y colegas no pueden ser amigos.
– En efecto. Ni siquiera yo soy su amigo. Sólo su aliado.
– He tenido amigos, coronel.
– ¿Sí? ¿Qué fue de ellos?
– Algunos murieron.
– ¿Y el resto?
– Ya no somos amigos.
Dollmann esbozó una sonrisa taimada.
– ¿Un cigarrillo?
– No, gracias. Lo dejé hace diez días.
Llegó el menú, eligieron los platos y la bebida, y luego el SS preguntó:
– ¿Por qué lo ha dejado?
Bora se relajó por fin, al parecer divertido por su propia respuesta.
– Me estoy limpiando antes de pasar por la sartén, como un caracol. Probablemente debería comer serrín también.
– ¡Es usted supersticioso!
– Y tengo miedo. -Bora sirvió el vino en la copa de Dollmann y luego en la suya-. Me gustaría decir que es preocupación, pero en realidad es miedo. Hacía tiempo que no me beneficiaba de sus efectos… es muy agradable volver a sentirlo. Me ayuda a correr riesgos aún mayores.
Guidi cerró los ojos para no ver quién salía del coche que acababa de detenerse junto a la acera. Luego miró; no era Bora. Dobló la esquina. Tenía la boca seca.
Debía irse. Tan repentina e imprevisiblemente como había llegado, ahora debía marcharse. Bora no volvería aquella noche y, silo hacía, no quería estar allí esperándolo. Las estrellas se deslizaban entre los tejados cuando echó a correr hacia su coche, donde entró como si se escondiera de ellas.
Había muchas razones para quedarse y, sin embargo, una de ellas le impulsaba a irse de allí. Sí, era cierto que su ira había empezado aquel día de finales de marzo, pero cuando sus hombres habían disparado a Bora desde las ventanas de la comisaría, él no les detuvo.
¿Cómo podía quedarse? Por el sentimiento de culpa, por ese sentimiento de culpa, no estaba preparado para matar.
29 DE MAYO
Horas después, en la mañana de primavera más desolada que había visto jamás, Guidi salió del depósito de cadáveres con un zumbido en los oídos. Le temblaban tanto las manos que no acertaba a encontrar las llaves del coche en los bolsillos y tuvo que sentarse en el vestíbulo para serenarse.
No le confortaba haberse mentido desde el principio acerca de su muerte. Durante dos días la había negado. Ahora se sentía como si una parte de él estuviese enferma y podrida y, aunque no era amor (nunca lo había sido), pensó que debería llorar. Su rostro se contrajo, pero las lágrimas no brotaron.
– ¿La joven tenía parientes? -preguntó el empleado del depósito-. Alguien tiene que enterrarla. He leído el panfleto y los periódicos, y no quiero problemas con los alemanes. Si tenía parientes, dígales que deben enterrarla.
Guidi dijo que él se haría cargo de todo. Cómo le temblaban las manos. Mientras se las miraba comprendió que era su propia debilidad lo que detestaba de sí mismo. Su rabia se veía contaminada por ella y producía sólo un raquítico y malicioso deseo de encontrar y acabar con el hombre que la había matado, pero por venganza, por despecho, un sentimiento menos noble y feroz que el odio. Si al menos pudiera controlar el temblor de las manos…
Condujo hasta San Juan de la Malva, una iglesia con tres altares y seis sepulturas famosas, cerca del puente Sisto, porque elsacerdote de la parroquia se hallaba en la plaza cuando asesinaron a Francesca.
El cura, que necesitaba un afeitado y un buen baño, se encogió de hombros al oír sus preguntas.
– La verdad es que no vi nada, inspector. Sólo el cuerpo cuando ya había caído, como el resto de la gente que había en la plaza. Había dos hombres de pie junto a ella y pronto aparecieron más, algunos con uniforme, otros no. Todos alemanes. Puede que le dispararan desde una ventana. No vi cómo ocurrió.
– Quien disparó estaba cerca, en la misma plaza.
– Los SS ordenaron a todos los soldados que enseñaran sus armas y supongo que comprobaron que ninguno de ellos había disparado.
– ¿Trata usted de defender a los alemanes?
El sacerdote se encogió de hombros una vez más.
– Me limito a explicar lo que vi. No ponga en mi boca palabras que no he dicho. Me sentí muy mal cuando no me dejaron acercar lo suficiente para rezar una oración por ella, pero ahora que he leído que era comunista… en fin, habría sido una oración desperdiciada. Es todo lo que vi, no puedo añadir nada más. No; no me fijé en los uniformes. Para mí todos son SS. ¿Por qué no pregunta a los empleados del hospital de San Giovanni? Puede que ellos vieran algo.
Guidi lo hizo. En la plaza, si hubiera querido buscarlo, no quedaba ningún indicio del lugar donde Francesca había caído muerta, y bajo el inmenso cielo azul las patrullas alemanas seguían apostadas en las esquinas. En una silenciosa sala del hospital encontró a un celador, un hombre con un gorro blanco y un rostro brutal, con cicatrices en las cejas que indicaban que debía de boxear en su tiempo libre. A diferencia del sacerdote, aseguró que lo había visto todo.
– Todo, lo vi todo. Pregúnteme.
– ¿Dónde estaba usted cuando sonó el disparo?
– Estaba sacando a un paciente del quirófano.
– Entonces no estaba junto a la ventana.
– No, pero corrí hacia ella enseguida. Había un alemán de pie junto al cuerpo.
– ¿De uniforme?
– Claro. Si no, ¿cómo iba a saber que era alemán?
– ¿Y qué hacía? ¿Le vio la cara?
– No; estaba de espaldas a mí. Simplemente estaba plantado allí. Un hombre alto, un oficial. Luego se le acercó un civil y empezaron a hablar. El civil registró la ropa de la mujer muerta, buscando sus documentos quizá. Luego llegaron otros alemanes y se pusieron a discutir.
Guidi estaba decepcionado.
– ¿No vio a nadie con un arma en la mano?
– No. Los alemanes apuntaron hacia las ventanas con los fusiles, de modo que retrocedí e intenté mirar a través de las rendijas de las persianas. Pero no había nada más que ver. Todos se habían ido al cabo de media hora.
– En definitiva, no vio cómo la asesinaban.
– No, pero…
– No vio cómo la asesinaban -repitió Guidi, disgustado, y se marchó.
En su despacho Bora acababa de oír las alarmantes noticias que llegaban de Velletri y Valmontone, los últimos obstáculos para el avance de los aliados hacia Roma. El tiempo que quedaba era implacablemente escaso. Durante días había intentado establecer comunicación con el campo de prisioneros en tránsito de Servigliano, pero había sido en vano. Ahora, con el expediente del caso Reiner abierto ante él, probó suerte de nuevo y volvió a fracasar.
No le sorprendió que el capitán Sutor apareciese sin anunciarse en su puerta. De hecho, temía que se presentara. Sin embargo, colgó el auricular con calma y comentó:
– No le esperaba, capitán. Tengo que salir. ¿Qué le parece si nos vemos mañana?
– No es posible. He venido para hablar del incidente del domingo.
– Comprendo. -Bora se desabrochó la pistolera, sin reparar en el sobresalto de Sutor-. ¿Quiere examinar mi arma?
– ¿Después de todo el tiempo que ha tenido para limpiarla? No.
– La acusación que hace es muy grave, capitán. Espero que pueda demostrarla.
Sutor miró alrededor, tranquilo de nuevo.
– En realidad la muerte de la mujer es algo secundario. Lo que quiero saber es quién más estaba en la plaza. Sacerdotes, amas de casa y soldados pueden decirme que no vieron nada, pero usted no es de los que no prestan atención.
– A veces me distraigo.
– El coronel Dollmann estaba allí con usted.
Bora cerró el expediente del caso Reiner y lo guardó en el maletín.
– ¿Se lo ha preguntado a él?
– Hay cosas que no puedo hacer. Tenemos entendido que usted fue el primero en llegar junto al cadáver.
– Es cierto. -Después de cerrar el maletín Bora se puso en pie-. Es curioso que tenga usted tanto interés por el caso. Esa mujer era de la resistencia. Una comunista. El que la mató nos hizo un favor a todos.
Sutor tenía el rostro impasible, como un perro de presa.
– ¿Quién la mató, Bora?
– No lo sé.
– El disparo procedía de una P treinta y ocho del ejército. Bora rodeó el escritorio lentamente.
– Lástima. Hay miles de ésas por ahí.
– ¿Quién disparó?
– No lo sé. Y no me gusta que me acosen de esta manera.
– Vamos, mayor, no me mienta. ¿Quién disparó a la mujer? Consciente de que no podría librarse del SS tan fácilmente,
Bora se enfrentó a él.
– Le repito que no lo sé.
– Alguien disparó. Usted estaba allí. O bien lo vio o bien fue usted quien la mató. Si no lo hizo, está protegiendo a otra persona.
Por un instante la angustia que en su pesadilla le provocaba la persecución del animal sanguinario estuvo a punto de traicionarle.
Sin embargo, cogió el maletín con gran serenidad y dio un paso hacia la puerta, como si un visitante maleducado hubiera puesto a prueba su paciencia.
– Capitán Sutor, me ofenden sus palabras, su tono, su forma de irrumpir aquí. Su preocupación por la muerte de una enemiga del Reich me resulta sospechosa y me propongo comunicárselo al general Wolff. Quiero saber qué interés oculto tenían las SS y la Gestapo por esa mujer y por qué uno de los suyos registró su cuerpo ante mis propios ojos.
– Eso no es asunto suyo. -Sutor intentaba mantener la presión, pero ya no se mostraba tan descarado. Era como si en su determinación se hubiera abierto una brecha por la que Bora podía colarse y abrirse paso.
– ¿Debo entender que su mando tal vez haya tenido tratos con el miembro de un grupo comunista, posiblemente el mismo que causó la masacre de via Rasella?
El grueso cuello de Sutor se puso rojo, como si alguien le estuviera asfixiando.
– Dice tonterías sólo para protegerse.
– Salga de aquí -indicó Bora.
– Usted se cree muy listo, y también el coronel Kappler, pero no les va a servir…
– ¡Salga de aquí!
– ¡No pienso irme!
– Entonces me iré yo. -Bora pasó a su lado y atravesó el umbral-. Registre mi despacho, ya que está. Vea qué más puede averiguar.
La signora Carmela no comprendía por qué Guidi había pedido hablar en privado con su marido. Esperó sentada en la cocina hasta que los hombres se reunieron con ella.
– Hay malas noticias -dijo el profesor con tono monocorde-. Francesca ha sido asesinada.
La anciana le oyó con claridad, pero se volvió hacia Guidi y preguntó:
– Inspector, ¿qué está diciendo? No lo comprendo.
– Es cierto. Los alemanes la mataron. Es la que aparece en los periódicos.
– ¡Dios mío! -exclamó la signora Carmela-. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! -Su marido trató de agarrarla, pero la mujer le esquivó y voló hacia su habitación y los santos que allí tenía-. ¡Ay, Dios mío, pobre niña! ¡Ay, Dios mío!
Maiuli parecía incapaz de bajar el brazo que había alzado para coger a su mujer. Cuando lo hizo, tenía lágrimas en los ojos.
– ¿Sufrió?
– No. -Guidi tuvo que despegar las mandíbulas para hablar de forma inteligible-. Un disparo limpio, en la cabeza. Murió al instante. Probablemente no se dio cuenta de lo que pasaba.
– Pero ¿por qué iban a…?
– Al parecer estaba más metida en política de lo que usted o su mujer sabían, profesor. Iré a su habitación para deshacerme de cualquier cosa que pudiera comprometerles.
– Ella… haga lo que tenga que hacer, inspector. Francesca dormía últimamente en la habitación que usted dejó.
Guidi se sacudió toda la nostalgia para poder trabajar. El policía entrenado que había en él registró el dormitorio, mientras el otro Guidi se mantenía al margen. Enseguida encontró unos billetes apretadamente enrollados en el fondo del cajón, unas seis mil liras. También había un sobre vacío con el nombre de Francesca encima de la mesa, sin remite. Revistas, novelas de misterio, zapatos viejos. Un frasquito de colonia. Sus vestidos de algodón. Las medias de seda que él le había regalado, cuidadosamente dobladas.
El profesor Maiuli miraba desde el umbral con aire de perro apaleado.
– Inspector, dígame la verdad: ¿usted conocía sus actividades? Guidi no se volvió. Tenía el colchón levantado con una mano mientras tanteaba por debajo con la otra.
– Sí.
– Al menos podía habérmelo dicho.
– Sabía que no sería usted capaz de mentir cuando vinieran los alemanes.
– Quizá no, pero entonces me habrían arrestado con un mínimo de honor.
– Ahora eso da igual.
Maiuli movió la dentadura como un ternero que rumia.
– El oficial alemán que me arrestó es el mismo que vino a hablar con usted aquella noche. Elle conoce bien. Si usted no intentó disuadirle de que nos detuviera a los demás, que no teníamos nada que ver con la política, era porque quería proteger a Francesca. Lo comprendo. Sin embargo, no tenía que haber actuado a mis espaldas.
Guidi dejó el colchón es su sitio y echó hacia atrás la colcha. La rabia que sentía por la muerte de Francesca estaba en su punto álgido. Sus movimientos eran desordenados, meros pretextos para mover el cuerpo y descargar energía. Al no encontrar nada más pasó junto a Maiuli y atravesó el salón hacia la antigua habitación de Francesca.
Maiuli no le siguió.
– Me alegro de que ya no viva con nosotros.
Los muebles del dormitorio estaban vacíos. Aun así, Guidi buscó en los rincones y ranuras donde los alemanes seguramente husmearían. Incluso sacó un trocito de papel doblado que había debajo de la pata coja del escritorio; estaba en blanco. Arrancó de un cuaderno una hoja con números de teléfono garabateados y se la guardó en el bolsillo. En lo alto del armario había algunos bocetos de desnudos y retratos, que cogió y arrojó sobre la cama; ninguno estaba fechado después de 1943. Con los brazos alzados palpó detrás de la moldura que coronaba el armario y por fin sus dedos tropezaron con un papel. Tras subirse a una silla descubrió varias copias de papel carbón metidas apretadamente entre la moldura y la parte superior del armario. Las sacó y eligió una al azar.
Lo que leyó fueron los nombres que Bora y Montini habían leído, pero ninguno de los dos había reaccionado como lo hizo Guidi. Por un momento se le nubló la vista, porque aquello era para él una segunda muerte, inconcebible y espantosa, de Francesca. Febrilmente leyó uno tras otro el nombre de personas desconocidas, nombres que había oído alguna vez, familias enterasencerradas en la brevedad del espacio mecanografiado que las condenaba. Fue incapaz de apartar la vista del nombre de la madre de Francesca, claramente escrito junto a su dirección.
30 DE MAYO
Sus oídos ya no prestaban atención a los cañonazos. Con la tensa máscara de su rostro bien tirante sobre el cráneo, Kesselring parecía avejentado y sólo la doble hilera de dientes un tanto salidos le daba un aspecto de agresividad.
– ¿Por qué no me dijo que tuvo problemas en via Tasso, Martin?
– El mariscal de campo tiene otras cosas de las que preocuparse.
– Creía que desde marzo todo estaba resuelto.
Un obús pasó silbando y ambos hombres se agacharon. La trinchera estaba construida en una escarpadura natural, bordeada de arbustos maltrechos y árboles escuálidos. De vez en cuando se veía a las tropas norteamericanas hacia el sudoeste, atisbos de ropa oscura a la que apuntaban los tiradores.
Cuando Bora miró, vio que el obús había levantado una buena cantidad de tierra, la mayor parte de la cual caía en el lado americano. Comparado con el anterior proyectil, era evidente que habían corregido el tiro; un poco más de puntería y acabarían volando su lado de la escarpadura. La artillería alemana runruneaba por encima de sus cabezas apuntando a las posiciones británicas. Bora sabía cómo estaban las probabilidades sobre el mapa. El siguiente obús cayó mucho más cerca, apenas unos cincuenta metros más allá. También entre los alemanes alguien estaba cometiendo errores. Un 88 cayó demasiado cerca y explotó en un matorral donde los soldados habían pasado la noche; los árboles saltaron en pedazos y las ramas volaron como jabalinas y flechas, junto con puñados de tierra y raíces.
Kesselring caminaba con paso firme por la línea de la trinchera, con la cabeza hundida entre los hombros.
– Tendremos que retirarnos -musitó, decepcionado- o esta tarde a ambos lados sólo habrá trozos de carne en el barro. ¿Qué tal está la moral?
– Los hombres no quieren que nos vayamos de Roma.
– Lo comprendo, pero debemos abandonar la ciudad. Lléveme de vuelta a Frascati.
Cuando hubieron recorrido un trecho en dirección a la colina donde se hallaba la ciudad, entre nubes grises de explosiones que se alzaban hacia el sol, Kesselring dijo:
– Martin, quiero que se disculpe ante Kappler y Sutor. Bora, que iba atento a la conducción, notó que se le erizaba la piel.
– ¡Herr Fieldmarschall, acabo de pedirle justo lo contrario!
– Por eso precisamente tendrá que expresar a ambos sus disculpas.
– Pero el honor del ejército… ¡Esto es inaudito! Póngase en mi lugar, herr Fieldmarschall.
– Si yo estuviera en su lugar, me disculparía.
Bora comprendió cuál era la situación.
– Con todo el respeto, el coronel Dollmann no tiene ningún derecho a informarle a usted.
– Se han pescado peces mucho mayores por menos. Como sabe, mañana por la noche se celebra una fiesta en el Flora, y lo apropiado es que se disculpe entonces.
– ¿En público?
– No le hará ningún daño.
Bora estaba tan furioso que casi se salió de la carretera.
– Herr Fieldmarschall, preferiría que me reprendiese usted mismo.
Kesselring soltó un gruñido.
– No quiero reprenderle. Quiero que se disculpe ante Kappler y su ayudante. Espero que Dollmann me informe de que lo ha hecho. Procure estar sobrio cuando presente sus disculpas y hacerlo con el decoro que exigen su puesto y su familia.
***
En la pequeña cocina, la madre de Francesca lloraba. Con las manos entrelazadas bajo la barbilla, derramaba gruesas lágrimas y Guidi se sentía impotente para consolarla. Estaba lleno de odio y, por supuesto, debía advertirla del peligro sin decirle cómo lo sabía. Todavía no tenía claro qué hacer con el dinero encontrado en la habitación de Francesca, aunque lo llevaba encima. Entonces lo sacó del bolsillo, todavía sujeto con la goma elástica, y lo dejó encima de la mesa.
– Seis mil liras -dijo y, aunque no resultaba demasiado creíble, añadió-: De los ahorros de Francesca.
Hacia el sur, los alemanes debían de estar volando otro puente u otro depósito de municiones. Los cristales de la ventana temblaban violentamente. Mientras lloraba, la mujer profirió una especie de susurro, pero no se movió ni miró el dinero.
– El domingo bautizan al niño, por si quiere verlo. Y en caso de que quisiera… bueno, ya sabe, vestirla y…
– No.
– La enterrarán por la mañana.
Ella le miró con desesperación.
– No quiero tocarla. No me pida eso. No puedo tocarla ni ir a verla. Tome el dinero, que le hagan un buen entierro.
Guidi miró el mantel lleno de manchas.
– No es necesario. Eso ya está arreglado. No tiene usted que preocuparse.
Cuando la madre de Francesca le cogió la mano, Guidi no lo esperaba; se sobresaltó por el contacto e hizo ademán de retirarla, pero ella se la retuvo. La de la mujer estaba fría y húmeda de lágrimas.
– Y usted… ¿está triste por lo ocurrido?
– Estoy aturdido. No sé lo que siento.
Aunque ya era tarde cuando regresó a Roma, Bora recibió una llamada del cardenal Borromeo, que parecía preocupado y quería que fuera a verle a su residencia aquella misma noche. A su llegada (se reunieron en privado en un estudio pequeño lleno de tapices), el prelado se mostró incluso más agitado que por teléfono. Por lo visto, Kappler había instado al Vaticano a entregar a los partisanos v desertores que se escondían en el palacio de Letrán.
– Ustedes también dan refugio a soldados enemigos, cardenal. No estoy en posición de interceder ante la Gestapo o las SS.
– ¡Es lo que me ha dicho Dollmann, y él es un SS! ¿Quién va a hablar por nosotros?
– Si la Santa Sede tuviese la conciencia tranquila, no les preocuparía la intromisión de Kappler. No veo que haya nada diferente en este caso. Los hombres que ustedes ocultan son los mismos que matan a los míos en el campo de batalla; no podemos negociar sobre la complicidad con el enemigo. Intenté hacer lo que pude por otros -añadió sin pronunciar la palabra «judíos»- pero, si tuviese autoridad, yo mismo entraría en sus laberínticas habitaciones en busca de miembros de la resistencia.
– ¡Van a entrar sin autorización!
– De momento nadie ha entrado sin autorización, a menos que cuente la estúpida incursión de Caruso en San Pablo. El hecho de que Kappler le haya avisado me sorprende. Yo no lo habría hecho.
– Dice usted eso aun cuando Su Santidad ha expresado sus sentimientos paternales hacia usted…
– Estoy en deuda con Su Santidad. Debería intentar matar a algún informante más a menudo.
Borromeo caminaba arriba y abajo por la pequeña habitación; tres largos pasos, y vuelta atrás.
– Ese envío de leche de la Cruz Roja… vi su firma en los papeles. ¿Cómo se le ocurrió?
– Preferiría no decirlo.
El cardenal se detuvo y dio media vuelta con tal rapidez que su vestidura púrpura relampagueó.
– He oído que el equipaje de los oficiales ya está fuera de las habitaciones de los hoteles.
Bora no le miró. Por ese motivo había vuelto del frente, para recoger sus cosas del hotel y de casa de donna Maria y despedirse de Treib, que probablemente pronto se marcharía con los heridos menos graves. Por supuesto, todavía tenía pendiente la llamada a Servigliano y resolver, en la medida de lo posible, el caso Reiner con Guidi.
Borromeo le miraba de hito en hito.
– Dígame al menos, mayor, si cree que Kappler tendrá tiempo de asaltar Letrán.
– Bueno, está al otro lado de la plaza desde via Tasso. No tardaría ni tres minutos en llegar allí.
– Estoy hablando del tiempo psicológico.
Bora mantuvo la calma.
– Si digo que sí, intentará sacar a los que tienen escondidos allí, y si digo que no, deducirá que estamos abandonando Roma. Perdóneme, cardenal, pero no le diré nada.
– Hohmann le enseñó muy bien. -Borromeo abrió la puerta para que el mayor saliera.
Desde via Giulia, una larga distancia oscura separaba a Bora de piazza Vescovio. Aun así fue hasta allí dejando atrás la larga y solitaria via Ada, desde donde se veía el serpenteante curso del Aniene. El hospital tenía un aspecto sombrío por la noche. Sus salas parecían más largas, como intestinos llenos de desechos. El hedor a desinfectante emanaba del suelo y las paredes con mayor intensidad. Bora tembló al pasar entre las hileras de camas metálicas. Bajo las mantas cuyo color la oscuridad no permitía distinguir, un hombre respiraba con dificultad, como si tuviera la garganta partida, y otro gemía. En la sombra, una doble fila de hombres temblaban, tragaban saliva o miraban al techo en espera de la muerte.
Treib estaba solo en su despacho, desplomado en un catre. Hizo un movimiento brusco con la cabeza al ver que Bora entraba y con un gesto cansino le indicó que se acercara. No dijo nada. Su cabeza se balanceó como si fuera demasiado pesada para su cuello cuando trató de incorporarse. Parecía exhausto.
– No me quedaré mucho rato, Treib. Sólo he venido porque pensaba que estaría preparándose para partir.
– ¿Quién se va? Los heridos que están en condiciones de viajar han salido esta mañana.
– ¿Y qué hace usted aquí?
– Me quedo con los demás. Hay veinticinco mil alemanes heridos en Roma. Si me voy, no podré dormir por las noches durante el resto de la guerra. -Los músculos de sus mejillas intentaron mover las comisuras de los labios para formar una sonrisa-. Me quedo por el mismo motivo por el que usted se va.
Bora le estrechó la mano.
– Cuídese.
– Ah, sí, lo haré. Lo único que debo hacer es rendirme. -Treib señaló unos restos grises en una pequeña palangana de acero-. Eso es lo que queda de sus dos cartas. Me alegro de que no hubiese necesidad de enviarlas.
Pasaban unos minutos de las nueve de la noche cuando Bora volvió a su despacho en el Flora y, después de asegurarse de que su diario seguía en la caja fuerte, se sentó al escritorio. Se quedó un momento con los ojos cerrados intentando vaciar su mente del torbellino de sonidos e imágenes que se agitaban en su interior, hasta que el silencio de la habitación le pareció un océano que podía ahogarle misericordiosamente. Luego, una vez más, telefoneó sin demasiada esperanza al campo de detenidos en tránsito de Servigliano, cuyo número Dollmann había tenido la amabilidad de facilitarle unos días atrás, cuando estaba en el hospital. Esta vez consiguió establecer comunicación.
El jefe del departamento de archivos le escuchó sin interrumpirle. Probablemente esperaba que el ayudante de Westphal le reprendiese por la huida de detenidos después del bombardeo nocturno que había tenido lugar tres semanas antes y, al ver que no era así, se sintió más que deseoso de responder a sus preguntas.
– Sí, mayor -dijo después de una larga pausa, que sin duda empleó en remover papeles y que hizo temer a Bora que la línea se hubiese cortado-. Lo trajeron aquí por primera vez el diecisietede septiembre desde la cabeza de playa de Salerno. Al cabo de unos días consiguió escapar de los italianos, que, como sabe, estuvieron a cargo del campo hasta principios de octubre. Nosotros capturamos a la mayoría de los huidos, pero él siguió libre hasta finales de febrero de este año. Recuerdo las circunstancias porque nos obligó a realizar una persecución implacable, y fue por los mismos días en que recibimos a los prisioneros de Malta y Trípoli. ¿Dónde había estado mientras tanto? En los interrogatorios no lograron sacarle ninguna respuesta concreta, pero estaba bien alimentado y vestía de paisano. Seguramente no estuvo escondido en el bosque, como aseguraba, ni gorroneando a algún pobre granjero. Además, tenía una herida en el muslo que había recibido atención médica profesional. En mi opinión, debió de ocultarse en alguna ciudad, quizá en Ascoli Piceno, quizá más hacia el sur, a la espera de unirse a los suyos. Sólo por accidente un miliciano que custodiaba la estación de autobuses de Ascoli sospechó de él y, cuando se dio cuenta de que el fugitivo no sabía hablar la lengua e intentó escapar, le disparó. La bala le arrancó el lóbulo de la oreja derecha. Aun así, los italianos tuvieron que correr tras él, porque salió huyendo. Sólo la hemorragia lo obligó a detenerse.
Bora no se esperaba eso. Estaba asombrado al ver que sus suposiciones habían sido acertadas, así como por la oportuna información que el hombre le había facilitado y por la rapidez con que recuperaba la energía, como si el día no hubiese sido tan duro como en realidad había sido. Se irguió en la silla, casi incapaz de contener el entusiasmo, mientras tomaba notas a toda velocidad.
– Ha dicho: «quizá más hacia el sur». ¿Qué le hace pensar tal cosa?
– La documentación falsa que llevaba consigo estaba muy bien hecha. Yo diría que la consiguió en Pescara o incluso en Roma.
Sin dejar de escribir, Bora sintió deseos de gritar.
– ¿Guardan las ropas que vestía cuando le capturaron en febrero?
El jefe de archivos se mostró desconcertado.
– Sí, mayor Bora. Es lo habitual.
– ¿Tiene acceso a ellas? Bien. Antes de acabar le haré un par de preguntas acerca de la ropa y los zapatos del hombre, y quiero que me describa la herida de la pierna. No, no. Haga lo que le digo. Mientras tanto, quiero que le mantenga aislado y le vigile muy estrechamente hasta que pueda mandar a buscarlo.
– ¿Mandar a buscarlo? No lo entiendo.
– El sargento primero William Bader, del ejército americano, es sospechoso del asesinato de Magda Reiner, de nacionalidad alemana, secretaria de nuestra embajada en Roma.
En cuanto hubo colgado, Bora marcó el número de Guidi. Eran casi las diez, pero no podía esperar. El teléfono sonó largo rato, hasta que se oyó la voz soñolienta de un anciano desdentado; debía de ser el profesor, pensó Bora, y preguntó por el policía.
– El inspector ya no vive aquí -respondió la voz soñolienta-. Se mudó y no dejó ninguna dirección ni número de teléfono.
Bora cayó entonces en la cuenta de que llevaba una semana sin hablar con Guidi. Había estado ausente por diversas razones y debía de parecer que había tirado la toalla en el caso Reiner. Ahora que tenía algo que decir, que había resuelto el caso y necesitaba comentar los detalles, se veía obligado a esperar hasta la mañana siguiente para hablar con Guidi. ¿La mañana siguiente? No, tenía que reunirse con Kesselring. Quizá por la noche, si un obús no le arrancaba la cabeza o los americanos no atravesaban la linea del frente.
Bien, no podía hacer nada. Una vez más caminó por la calle oscura y subió a su coche, mientras en el cielo la danza del fuego de artillería destellaba como una pálida aurora boreal.
Media hora después, donna Maria le miraba mientras él guardaba en silencio sus escasas pertenencias y las llevaba a la puerta.
– Volveré a verla, pero debo sacar esto de aquí esta noche. -Entró en el salón y tocó con ternura una foto en la que aparecían su hermano y él cogidos del brazo en algún lugar de Rusia-. Será mejor que se deshaga de esto también.
La anciana no quería llorar y se despidió de él agitando la mano con rabia.
***
31 DE MAYO
Bora pasó el miércoles en Frascati y regresó de mala gana a última hora de la tarde para reunirse con Dollmann, quien había de ejercer de testigo durante la recepción del Flora. Como ya habían enviado todo su equipaje, ambos vestían el uniforme de diario. Al principio ninguno sacó el terna de las disculpas y Dollmann se dedicó a contar cotilleos sobre los oficiales que asistían a la fiesta.
– En cuanto a usted, estuvo a punto de mandar a pique todo cuanto había hecho al enfadarse con Sutor. Al menos debería haber tenido el sentido común de discutir con Kappler, no con el hijo de un simple soldado, un idiota advenedizo a quien además no le cae bien.
Bora aceptó la reprimenda aun a su pesar.
– Kappler sabrá que mis disculpas no son sinceras.
En realidad lo que Kappler dijo, mientras Sutor recorría alegre el salón contando chistes y brindando por la humillación del ejército, fue:
– Es usted más taimado de lo que parece, Bora. Si esto ha sido idea suya, es usted muy listo. Si no, tiene un consejero muy sabio.
Bora lograba a duras penas controlar su ira. Consiguió esbozar una sonrisa para ocultar el deseo asesino de desquitarse.
– La disculpa era obligada -repuso, y el sentido de sus palabras era literal.
1 DE JUNIO
Una neblina rosada cubría el horizonte, donde había unas nubes orondas cuyo borde inferior se iluminaba poco a poco. Hasta el sonido de las bombas de la artillería parecía nuevo al empezar el día.
El mariscal de campo Kesselring dio una palmadita en las charreteras nuevas de los hombros de Bora.
– Bueno, Martin, esperemos que la guerra dure sólo lo suficiente para que consiga el grado de coronel. Yo era bastante mayor que usted cuando me ascendieron a teniente coronel, pero aquéllos eran otros tiempos, hijo. -Hizo una mueca enseñando sus grandes dientes como un bulldog-. Yo también tenía ese aspecto tan impecable por la mañana cuando tenía treinta años y era ayudante en la artillería de a pie bávara. -Se dieron un apretón de manos-. He vuelto a pedir permiso para abandonar Roma sin luchar -añadió-. Mañana me darán la respuesta.
Y eso fue todo en cuanto a la ceremonia. Instalados temporalmente en una ermita situada en un campo de Frascati, los paracaidistas tomaban sus posiciones para el día. En una mesa de cocina hallada quién sabía dónde Kesselring consultaba mapas y hojas mecanografiadas junto a unos comandantes con el uniforme manchado de barro. Bora conocía bien aquella ficción de control sobre el papel, el último paso antes de la rendición.
Danza no era un entrometido (había sospechado la relación entre el inspector y la chica asesinada, y mantenido la boca cerrada), pero aquella mañana, mientras estaba en posición de firmes ante el escritorio de Guidi, le preguntó qué haría cuando llegasen los americanos.
El inspector se sorprendió al principio, aunque estaba claro que todo el mundo pensaba en lo mismo y sólo se trataba de ver quién sacaba el tema el primero. Procurando no comprometerse, porque nunca se sabe, respondió:
– Danza, los gobiernos cambian, pero la policía sigue siendo la policía. He pensado en todas las posibilidades. -No podía decirle que en las últimas veinticuatro horas había acariciado la idea de unirse a la resistencia y enseguida la había desechado. No tenía el menor deseo de luchar. En los últimos seis meses su vida había dado un vuelco, y ya tenía más que suficiente.
– Yo también he pensado en las posibilidades -afirmó Danza, comprendiendo que no habría intercambio de confidencias.
Guidi asintió. Danza era un buen hombre, y muy valiente además. En cuanto a él, como con la mayoría de las cosas, su deseo devenganza había sido breve. Lo veía todo desde un punto de vista tan equilibrado que llegaba a aburrirse a sí mismo, pero al menos así se hacía daño.
A media mañana recibió una llamada de Caruso. Su tono era tan conciliador que el inspector receló de inmediato.
– Bueno, Guidi, ¿cómo le va? -No era el saludo de circunstancias al que se suele responder, de modo que Guidi se quedó callado durante los cinco minutos siguientes, mientras Caruso le felicitaba por haber cerrado un caso irrelevante de encarecimiento fraudulento de los precios en Tor di Nona-. Su buen trabajo hace que olvide nuestra discusión. -El jefe de policía soltó una risita-. Lo pasado, pasado está, ¿eh?
Guidi seguía escuchando.
– Por cierto, como está trabajando con los alemanes en el caso Reiner, especialmente con ese mayor, ¿cómo se llama…?
– Bora.
– Bora, sí. Ya me parecía a mí que tenía algo que ver con el invierno… el viento norte, je, je, je… -Su risa era tan hueca que apenas debía de abrir la boca, pensó Guidi-. Le ve con frecuencia, ¿verdad?
Conque era eso. Guidi se mostró reservado.
– Apenas le he visto desde finales de marzo. -Soltó la indirecta.
– Pero se llevan bien.
Guidi recordó a Bora subiendo a la carrera por las escaleras de via Paganini con sus hombres armados.
– No somos amigos, si es eso lo que quiere decir.
– Creo que se equivoca, Guidi. El fue… vaya, me hizo pasar un mal trago por su causa.
– Yo no se lo pedí.
– Sé que está todavía en Roma, de modo que le pido que se ponga en contacto con él.
No ordenaba, sino que «pedía». Guidi hizo una mueca despectiva ante el auricular.
– Seguro que al jefe de la policía le resultaría más fácil que a mí hablar con él. -Se tomó su pequeña venganza.
– El caso es que Bora y yo tuvimos nuestras diferencias… asuntos profesionales. Conciérteme una cita con él.
– Sí, doctor Caruso.
– Cuanto antes mejor.
– Muy bien. Ya que estamos, permítame que le recuerde que la investigación sobre el caso Reiner continuará, aunque cambie la situación.
La falta de una reacción inmediata por parte de Caruso podía deberse a varios motivos.
– Es posible -dijo por fin-, pero ¿con quién trabajará usted? El ras Merlo no se ha dejado ver desde hace más de dos semanas y, por lo que sabemos, cabe la posibilidad de que ya no esté entre nosotros.
Guidi apretó los dientes.
– No es el único sospechoso, doctor Caruso. Además, ¿qué le hace creer que le ha ocurrido algo?
– Vivo o muerto, Merlo ha desaparecido. No tiene ningún otro sospechoso a mano. No hemos encontrado a su teniente fantasma por ninguna parte. Una vez desaparecidos víctima, acusado y testigos, aunque la situación cambiase, no tendríamos demasiados elementos para montar un caso, ¿verdad? Se lo digo para que no malgaste sus energías.
Dollmann no ocultaba que se estaba despidiendo. De sus muchos conocidos en Roma, visitó a la mayoría el 1 de junio. Cuando alguien le mencionó que Frosinone había caído ante el octavo ejército, observó:
– No se me ocurre gente más agradable ante la que caer. ¿Han estado en Frosinone? Es un sitio pequeñísimo y de lo más feo.
Al salir del Excelsior, donde había comido con el general Maelzer, encontró a Kappler esperándolo junto a su coche.
– T enemos que hablar, coronel Dollmann.
– ¿Por qué no?
– Se trata de Bora. Tenemos que hacer algo respecto a él.
– ¿Eso cree? -Dollmann hizo girar los pulgares. Se había apoyado contra el brillante costado del automóvil para impedir que Kappler viera a su chófer-. Probablemente tiene razón. Los oficiales como él confunden a las tropas buscando lealtades alternativas a las que establece el partido.
– No era eso lo que quería decir. -Kappler apretó sus delgadas mandíbulas-. Mató a la mujer en la plaza, estoy convencido, por más que no puedo creer que se atreviese y de hecho nadie le vio abrir fuego; ni siquiera usted, aunque estaba detrás de él.
Dollmann no perdió el control de un solo músculo de su rostro.
– Por supuesto, sabemos con cuánta decisión persiguió a los partisanos en el pasado. Y no ignoraba que la mujer participaba en actividades de la resistencia.
– Quizá. -Kappler levantó la vista hacia el hermoso cielo de junio-. No es de los que se dejan intimidar.
– ¿Lo dice por experiencia?
– No es de los que se dejan intimidar, dejémoslo así. -Hubo una breve interrupción en el curso de los pensamientos de Kappler, reflejada en una pausa-. Naturalmente, no lo tocaré si usted me dice que no lo haga.
Dollmann se quitó una mota de polvo de la manga.
– Yo no le digo nada.
A última hora de la tarde Caruso, malhumorado en su sillón, frunció el entrecejo.
– Maldito sea ese alemán. Es la tercera vez que intenta usted hablar con él… ¿Es que nunca está?
– Quién sabe. Puede que simplemente se niegue a ponerse al teléfono. -Guidi miró alrededor, con las manos a la espalda. Olía la prisa en el aire. Se notaba en la insistencia de Caruso yen sus miradas furtivas al reloj, que se había quitado de la muñeca y dejado donde pudiera verlo con el rabillo del ojo-. Son casi las ocho, doctor Caruso. -Fingió no haber reparado en que el jefe de policía miraba una vez más el reloj-. Si no desea que deje un mensaje en el despacho del coronel Bora v no tenemos la certeza de que vaya a estar disponible más tarde…
– No puede irse, si está pensando en eso. Quédese donde está e inténtelo de nuevo dentro de media hora. Ahora llame a su habitación del hotel; no hemos probado suerte ahí desde hace cuarenta y cinco minutos.
– ¿Puedo al menos llamar a mi despacho para comprobar si hay alguna novedad?
– Después de llamar al hotel.
Bora no estaba en el hotel, pero Danza, que cogió el teléfono en la comisaría, informó a Guidi de que el alemán había dejado un mensaje para él durante la tarde.
– Ha dicho que es urgente, inspector. Ha dicho que esté usted en la oficina mañana por la tarde, entre las dos y las tres, porque le llamará entonces.
– Muy bien, allí estaré.
Sin embargo, Guidi no dijo a Caruso que Bora quería hablar con él al día siguiente.
11
2 DE JUNIO
El viernes por la mañana temprano, Dollmann viajó a Frascati a pesar del fuego de artillería y las carreteras impracticables, en lo que parecían unas maniobras generales de pesadilla. El espacio entre Roma y los montes Albani era una prolongación del campo de batalla a través del cual avanzó en zigzag hasta el cuartel general de Kesselring.
La primera señal de la inminente reincorporación de Bora al frente, para sus ojos siempre atentos al aspecto físico, era que se había cortado demasiado el pelo, de tal modo que llevaba la nuca afeitada. Vestía el uniforme de faena e, igual que la primera vez que le había visto, irradiaba una agradable sensación de fuerza viril, que hizo sonrojarse un poco a Dollmann.
– Feliz onomástica -dijo Bora.
– Por mí y por el Papa, gracias. ¿Cómo va todo?
Bora meneó la cabeza. Kesselring acababa de dar por perdidas las ciudades de montaña entre Frosinone y Lanuvio. Valmontone prácticamente estaba en manos del enemigo. Se reunieron con el mariscal de campo, quien después de un educado intercambio de saludos añadió:
– Cuando se vaya de aquí, Dollmann, llévese al teniente coronel Bora. Ya tiene sus órdenes. Deje la ciudad con la mayor dignidad posible.
El SS esbozó una sonrisa afectada.
– Hay una ópera de Verdi mañana por la noche.
– Bien, pues haga un informe. Asistirán todos ustedes, incluido el general Maelzer.
– Es Un bailo in maschera -explicó Dollmann, que se abstuvo de añadir que él saldría de Roma por la mañana-. La idea de una conspiración política durante un baile de máscaras es tan oportuna que costará poner cara de palo, pero representaremos bien nuestro papel.
Más tarde, mientras volvían en el coche, Dollmann se explayó:
– Ha sido divertido. Cuando todo está dicho y hecho, resulta divertido. Nunca ha habido otra ciudad como Roma, y la oportunidad de trabajar en ella… Ah, sí, ha sido divertido.
Bora estaba demasiado atenazado por la melancolía para verle la gracia. Su pesar por tener que abandonar Roma superaba todo lo demás.
– Ahora, pórtese bien y continúe su irreemplazable servicio como militar, Bora. Le servirá de ayuda en los avatares de la política, si alguna vez decide participar en ella. El juego es totalmente injusto, pero juegue con la mayor habilidad de la que sea capaz. Para un jugador hábil, el mejor movimiento es siempre el siguiente. No podrá ganar por jaque mate, pero sabrá defenderse bien. Hasta que se incline el tablero.
– Ya sabe que yo nunca haría eso.
– Ah, el ángel de Dios lo inclinará, aunque tenga que mover el eje del mundo al final de los tiempos. Permítame apelar a la poesía y transmitirle que en última instancia lo único que queda es el amor.
Bora se sintió desconcertado al oír sus palabras, pero enseguida se recuperó.
– ¿Dado o recibido?
– Dado, por supuesto. El que recibimos se digiere con rapidez. En cambio, el que ofrecemos (y precisamente usted, mi querido Bora, debería saberlo) es el que nos permite seguir adelante.
Bora guardó silencio durante un rato. Pensaba en la señora Murphy y se compadecía de sí mismo.
– Lo único que siento ahora es arrepentimiento. Lo contamina todo.
– ¿Por qué? Su amor hacia los demás permanece.
– ¿Acaso lo quieren?
– Sí, lo quieren. -Dollmann miró por la ventanilla, hacia el caos de vehículos y hombres en retirada-. ¿Recuerda cuando fuimos a ver la loba de bronce y usted metió la mano en su boca? Era un gesto simbólico y pensé en él durante mucho tiempo. Hay algo de autodestructivo en usted, su ex mujer tiene razón. Debe controlarlo. Con un poco de suerte, lo controlará. -flizo un breve movimiento con la mano, como si desestimara algo-. Lo que hicimos, Dios lo contará a nuestro favor.
– Eso espero.
Dollmann reflexionó un buen rato antes de pronunciar las siguientes palabras. Las dejó escapar mientras se detenían y su chófer esperaba a que retirasen un tanque estropeado de la carretera.
– Su situación es peor de lo que cree, Bora. La disculpa sólo le ha dado un poco de tiempo. Lo mejor para usted es que los americanos están a las puertas y Kappler está desmantelando su aparato, no construyéndolo… la Gestapo puede abrirle un expediente en veinticuatro horas.
Bora bajó la ventanilla. Hacía mucho calor en el coche y ambos hombres sudaban copiosamente. Luego abrió la portezuela y sacó un pie del vehículo.
– Bueno, aquellos por los que hicimos lo que hicimos pueden recitar el kaddish en mi tumba.
– ¡No diga eso, ni siquiera en broma!
– No lo digo en broma, coronel.
A las dos en punto Bora telefoneó a Guidi y durante un par de minutos le contó la conversación mantenida con el jefe del departamento de archivos de Servigliano. Cuando el inspector intentó decir algo, exclamó:
– No me interrumpa. No dispongo de mucho tiempo y debo aclararlo todo. ¡No son meras conjeturas! Es lógico y deberíamos haber pensado en ello desde el principio. ¿A quién podía estar ocultando Magda Reiner? A un enemigo. ¿Un partisano? Improbable, ya que no podría actuar desde un edificio de propiedad alemana. ¿Un desertor, entonces? Magda no hablaba italiano, de modo que lo lógico es que se tratase de un desertor alemán.
– Así pues, ha encontrado al novio del frente griego…
– No. Sin embargo, ni siquiera tenía que ser alemán, sino simplemente hablar alemán. Pensé en el vecino de usted, Antonio Rau, pero la Gestapo dice que nunca se acercó a esa parte de Roma. Por lo tanto, ¿no podía ser un soldado enemigo? ¿Es probable que un soldado aliado hable alemán? Deseché esa posibilidad, ya que lo único que tenía era su apodo alemán, Willi. Luego empecé a pensar en aquel William Bader que llegó séptimo en la carrera de vallas en los Juegos Olímpicos, el padre de la hija de Magda.
– Por eso me enseñó el libro en el vestíbulo del hospital de piazza Vescovio. Creía que sospechaba de Wilfred Potwen.
– Hasta entonces así fue, pero en el hospital el cirujano me contó la historia de un prisionero de guerra americano que estaba herido. Había escapado cerca de Albano después de una carrera espectacular saltando por encima de las alambradas, a pesar de que tenía la pierna herida. El cirujano mencionó un detalle que me intrigó: era la segunda vez que ese hombre estaba prisionero. Ya había escapado del campo de Servigliano, se había dirigido hacia el sur en octubre del año anterior y le habían pillado cuando trataba de escabullirse de Roma.
Guidi no veía ninguna conexión lógica y le escuchaba simplemente porque Bora no era alguien al que se pudiera colgar el auricular.
– Deben de ser cientos los prisioneros aliados que logran fugarse y a los que volvemos a detener -comentó con calma.
– Sí. Precisamente. Tardé una eternidad en poder hablar con el jefe de los archivos de Servigliano y, francamente, tenía pocas esperanzas de que hubiesen capturado de nuevo al hombre. Sólo esperaba que me confirmara que había estado allí en septiembre. Pero habían vuelto a cogerlo. La unidad partisana que lo había liberado del campo de los Albani se dirigió hacia el norte, a Ascoli Piceno, donde William Bader, con documentación falsa nueva, fue capturado por tercera vez, después de una segunda carrera de obstáculos.
– Pero hasta el momento sólo ha logrado situar a Bader en Roma.
– No sólo en Roma. Sus ropas y sus zapatos indican que Magda le dio refugio, en el siete B además. Llevaba los zapatos con suela de goma que Hannah compró a petición de Magda en Calzaturificio Torino y, aunque no era el atuendo más adecuado, las ropas de Vernati.
Guidi había pasado del desinterés a la atención más viva, y la satisfacción que sentía por haber intervenido en el caso sólo se veía frenada por la prudencia.
– Pero ¿es probable que Magda volviera a tropezarse por casualidad con su antiguo amor en una ciudad tan grande como Roma?
– Guidi, está claro que se encontró con él. No revelo ningún secreto de Estado si le digo que las redes clandestinas, la Iglesia o ambas han prestado ayuda a toda clase de gente, hasta el extremo de emparejarlos con personas a las que habían conocido en el pasado. Tengo la confirmación de este caso en particular por parte de una fuente excelente. -Bora se refería a Borromeo, a quien prácticamente había obligado a facilitarle la información-. Y usted mismo asistió a una de nuestras infames fiestas, donde todos se juntan con todos.
– Así pues, el tal Bader llegó a Roma desde Servigliano, quizá con la esperanza de unirse a las tropas aliadas que avanzaban hacia el norte por la península. Bien. Se encontró con Magda y ella se ofreció, accedió o se vio obligada a esconderlo en un lugar razonablemente seguro y cercano, justo en su mismo edificio. -Guidi no añadió lo más obvio: que Bader esperaba a que los americanos entraran en Roma-. Pero ¿no tendría miedo de que alguien de la embajada fuese al siete B y descubriera a su amante?
– Lo más probable es que supiera cuándo recogían las mercancías del almacén. Aun así era un juego peligroso y debía de tener mucho miedo de que la descubrieran. Confiaba en disimular su actividad clandestina saliendo no sólo con uno, sino con dos hombres de nuestro bando: Merlo y Sutor.
– Por eso empezó a citarse con ellos poco después de la fiesta del treinta de octubre. Bader debió de llegar a su puerta por esos días.
– En efecto, Guidi. Por tanto, durante todo noviembre y buena parte de diciembre Magda se vio en el brete de tener que seguir trabajando en la embajada, salir con dos hombres rivales y esconder al padre de su hija, ahora enemigo y fugitivo. Puede que pensara en la posibilidad de que Merlo y Sutor sintieran cada vez más celos del otro. En cualquier caso, el nueve de enero todos los empleados civiles alemanes habían recibido la orden de abandonar Roma. Sin duda ese protocolo llegó al conocimiento del personal de la embajada a finales de diciembre.
– De modo que le dijo a Bader que tenía que hacer las maletas.
– Posiblemente. O quizá la situación entre ellos se había vuelto insostenible. Sin duda él sabía que Magda se veía con otros hombres y, aunque lo hiciese para protegerlo, digamos que podía estar… resentido. Ella le guardaba comida, le compró ropas, hizo una copia de la llave de su escondite… puede que incluso falsificara papeles para él, pero Bader tenía que permanecer encerrado mientras los amantes de ella la visitaban por la noche. -Bora habló en alemán con alguien de la oficina y luego añadió en italiano-: A ver qué le parece mi reconstrucción de los hechos: la tarde en que murió Magda, Sutor la llevó a casa desde la fiesta y trató de convencerla de que le dejase quedarse. Discutieron y él se fue furioso, bajo la vigilante mirada del miliciano que lo seguía por orden de Merlo. Sutor no se quedó en el edificio, como el miliciano, a instancias de Merlo, le dijo a usted. Si lo hubiese hecho, y detesto tener que admitirlo, Magda Reiner tal vez seguiría con vida.
– ¿Y qué me dice de los testigos que oyeron a Magda discutir en alemán en su apartamento? Si Sutor se había ido…
– Bien, recuerde que Bader era de Saint Louis, donde hay una numerosa colonia de inmigrantes alemanes. Los padres de Magda sabían poca cosa del atleta con quien tuvo un romance en el treinta y seis, pero me dijeron que hablaba alemán. El es el Willi que mencionó Hannah Kund. Creo que después de que Sutor se marchase Magda fue al siete B, probablemente para decir o recordar a Bader que debía hacer las maletas pronto. Es posible que él tuviera un ataque de celos, quién sabe. Probablemente se pelearon allí mismo o hicieron el amor, o ambas cosas (piense en la ropa interior desaparecida), y ella perdió un botón del vestido. Creo que Magda o el Vaticano le habían conseguido documentación falsa y Bader la quemó para que ella no tuviera más remedio que permitir que se quedara. Eso explicaría las cenizas, que pasaron desde el siete B, probablemente en las ropas de Bader y en la suela de sus zapatos, hasta el apartamento de Magda cuando él la siguió. Allí ella se cambió para acostarse, pero acabaron peleándose de nuevo y les oyeron… hablar en alemán. Es posible que ella lo amenazara, y yo creo que él la golpeó y decidió arrojarla por la ventana, ya que una caída desde una altura de cuatro pisos sin duda ocultaría los golpes que tenía en la cara o la cabeza, y eliminaría el peligro que la mujer suponía ahora para él.
– Pero en el revuelo que siguió a la caída, con Merlo en los alrededores, los vecinos y luego la policía, ¿cómo pudo escapar Bader?
– ¿Por qué no? Según todos los informes, la luz de la habitación de Magda estaba apagada… Fíjese en que, aunque la ventana estaba abierta de par en par, la PAI tardó un rato en averiguar desde qué apartamento o piso había caído la mujer. Recuerde que el asesino cerró la habitación y la puerta principal. Como habíamos supuesto, Bader le quitó el llavero (quizá nunca lo encontremos), volvió al siete B para meter las ropas de cama y otros pocos objetos en una funda de almohada de Magda y se escabulló en la oscuridad. Me gustaría decir que conseguimos que la huida de Roma resultase casi imposible, pero tanto usted como yo sabemos que de noche puede pasar cualquier cosa…
– ¿Por qué lo dice?
– Por nada en particular, pero es cierto, ¿no? -Bora tomó aliento-. Por más que me fastidie pensarlo, la verdad es que Bader consiguió salir de Roma, aunque le costó un poco. Le cogieron sin papeles en via Portuense a finales de enero, y sólo porque le habían disparado en la pierna. Después acabó en el hospital de campaña de Aprilia y una vez más logró fugarse cerca de Albano el quince de febrero. Consiguió otros papeles, probablemente por medio del grupo clandestino romano que lo había liberado. Lo que más me irrita es que estaba en el hospital de campaña cuando yo lo visité y que quizá le ayudé a salir de debajo de los malditos escombros. De todos modos, aunque la obligada evacuación del hospital después del bombardeo le dio un par de semanas de libertad, ahora está de nuevo en nuestras manos, y le prometo que seguirá ahí y se enfrentará a un juicio. -Esta vez Guidi notó la satisfacción en la voz de Bora-. Estoy muy emocionado, más de lo que puedo expresar.
Como aquélla era la única razón de su llamada, Bora colgó el auricular sin dar a Guidi la oportunidad de mencionar que Caruso solicitaba una entrevista con él. Por otro lado, no había forma de saber qué diría el jefe de policía ante la posibilidad de exculpar al ras Merlo de la acusación de asesinato.
Aquella noche, el cardenal Borromeo oía la radio mientras cenaba. Sin ceremonia alguna, a pesar de su posición, pidió a Bora que se sentara en el otro extremo de la larga mesa de refectorio.
– ¿Le apetece un poco de lengua, coronel Bora?
– No, gracias. Iba a ver a la condesa Ascanio, pero quería hablar un momento con vuestra eminencia. Cardenal, ¿irá a la ópera mañana?
– Nunca me pierdo la inauguración de la temporada, tengo unas butacas con el cuerpo diplomático. ¿Por qué?
– Excelente. Gracias. Necesito verle allí.
Borromeo hizo una mueca.
– No planeará usted…
Bora comprendió y se puso muy rojo.
– Es mejor que no me ofenda diciendo tal cosa, cardenal.
La mano bien cuidada del prelado trasladó otra tajada de lengua hasta su plato.
– Me tranquiliza usted. Los cambios de chaqueta me incomodan. Pero ya está hablando conmigo, de modo que querrá verme allí a causa de otra persona.
– Sí.
– ¿Por el bien de otra persona?
– Podría decirlo así.
– Allí estaré. No se vaya todavía. Quédese sentado y concédase diez minutos para pensar si de verdad quiere reunirse conmigo en el teatro de la ópera.
Bora no discutió. Se arrellanó en la silla, con los hombros apoyados contra el respaldo acolchado. Conocía bien la música que sonaba en la radio: la inacabada Sonata en do mayor de Schubert. En tiempos la tocaba muy bien; no como un intérprete consumado, pero sabía transmitir su belleza. La belleza. ¿Cómo recuperar en su interior semejante belleza? Había malgastado el tiempo que llevaba en Roma y por eso merecía ser expulsado de la ciudad. El amor ofrecido… Dollmann tenía razón: era el amor no entregado el que le acosaba aquella noche. Por encima de las soperas y vinagreras de la estrecha mesa observó a Borromeo, que transgredía sin remordimientos los preceptos de la Iglesia comiendo carne un viernes.
– Le veré mañana por la noche al final de la representación, cardenal.
Donna Maria no hablaba de verdad con Bora desde el domingo por la noche. Se evitaban de esa forma extraña en que la gente muy próxima elude el contacto real, a través de una cortés superficialidad. Aquella noche, Bora la encontró en el salón a oscuras con la ventana abierta, desde donde se veía a lo lejos el resplandor de varios fuegos por encima de los tejados.
Se desabrochó el cinturón y dejó el arma. Se acercó a la espalda de la anciana y, como un amante, la rodeó con sus brazos y la estrechó. Ella apoyó la cabeza contra su torso.
– Martin, las colinas están ardiendo. Mira allí, mira… ¿Qué hay en esa zona?
Bora miró hacia el lugar donde unas lenguas rojas se alzaban hacia el cielo, más altas que en otras ocasiones.
– Castel Gandolfo o Albano. -Notó el dolor de la anciana en la seguridad de su abrazo, que sabía que no iba a durar.
– Martin, ¿cuándo…?
– Pronto, donna Maria.
Ella reprimió el llanto al oír aquellas palabras. Se liberó de sus brazos y fue a sentarse en su silla de costura, todavía de cara a la ventana. Bora se acomodó a sus pies.
– ¿Por qué no vas a La Gaviota? Puedes quedarte allí hasta que lleguen los norteamericanos; seguro que luego todo va bien. Nadie tiene por qué saberlo. Puedes acabar tu guerra allí.
Bora le acarició las rodillas.
– Vamos, vamos, no lo dice en serio, donna Maria. Ella se sacó un pañuelo de la manga y se sonó la nariz.
– No; en realidad no. Soy una vieja idiota. Pero ¿qué podemos hacer las mujeres para mantener a nuestro lado a un hombre, excepto llorar?
– No creo que Dikta llore.
– Por eso te perdió. -Era más bien al revés, pero Bora no dijo nada. Donna Maria se secó los ojos-. Sé lo que estás pensando, Martin. La verdad es que hasta que la dejes ir Dikta seguirá dentro de ti y no permitirá que entren otras.
Bora no quería hablar de eso. Se apartó e intentó zafarse de la mirada perspicaz de la anciana.
– Ya no es fácil.
– ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha cambiado? -Contra la voluntad de Bora, le cogió la muñeca izquierda y se la puso encima de la rodilla-. ¿Qué ha cambiado?
– Precisamente tiene usted en la mano lo que ha cambiado, donna Maria.
La presa en torno a su muñeca se tornó de improviso más fuerte, a punto casi de hacerle daño.
– ¿Ah, sí? ¿Esto es lo que ha cambiado? Ahora eres perfecto.
Las palabras se precipitaron hacia él. Abrieron un abismo inesperado y desprendieron la costra de fingimiento, bajo la cual su incredulidad y su necesidad de esas palabras eran insaciables.
– ¿Cómo puede decir eso? Si alguna vez hubo esperanza de perfección antes de…
– Es ahí donde te equivocas. La perfección a veces se consigue mediante la sustracción, no mediante la adición. Ahora eres perfecto, o es que nunca has entendido qué es la perfección. Valía la pena a cambio de una mano. -Donna Maria posó la mano derecha en su brazo herido-. Escúchame bien, Martin Bora: esto es la perfección.
Aquella noche, cuando llegó a casa después del solitario trayecto en coche hacia el distrito de Tiburtino, Guidi encontró a dos hombres esperándole en lo alto de las escaleras. La bombilla que colgaba encima arrojaba sobre ellos una lluvia de luz tenue, como polvo amarillo. Con la mano en la barandilla, el inspector siguió subiendo, pero más despacio.
– Inspector Guidi, somos amigos de Francesca.
Guidi llegó arriba en silencio y sacó la llave del bolsillo. Los otros dos se hicieron a un lado para dejarle pasar y aguardaron hasta que abrió la puerta y señaló con la cabeza hacia el interior del apartamento, pero le dejaron entrar primero. Por los bultos de sus abrigos supo que iban bien armados.
– A la cocina -se limitó a indicar. Una vez allí, apartó un par de sillas de la mesa y los hombres se sentaron con las piernas bien separadas, como granjeros fanfarrones, y las palmas abiertas sobre los muslos.
Guidi se quedó de pie delante de ellos y, como ambos examinaban la habitación en busca de otras salidas, sacó con toda naturalidad la pistola de la funda que llevaba bajo el brazo.
– Les escucho.
No se dieron ni pidieron más explicaciones. Habló el más joven de los dos, un muchacho con el pelo tan oscuro que parecía azul y una frente estrecha y obstinada.
– Francesca nos habló de usted.
– ¿Y qué dijo?
– Que se podía contar con usted en caso de necesidad. Guidi no lo confirmó ni lo negó.
– ¿Qué más les dijo?
– Que conoce usted a un ayudante de campo alemán.
Por fin llegaban al meollo. Guidi seguía tenso, aunque no se había pronunciado ninguna amenaza y los hombres se mostraban respetuosos. Eran idealistas, a quienes la muerte de Francesca había llenado de una ira sincera y temeraria. Sin duda ignoraban cómo obtenía la joven el dinero para su causa. Guidi tuvo la impresión de que, de haberlo sabido, la habrían matado ellos mismos.
– Es cierto -dijo lentamente-, conozco al teniente coronel Bora. Y ahora también a ustedes.
El joven del pelo azabache chasqueó la lengua para rechazar semejante equiparación.
– A nosotros acaba de conocernos. Pero el alemán… sabemos quién es. Luchó contra los partisanos en el norte. Intentamos eliminarlo el mes pasado y otro camarada pagó con su vida por ello.
– ¿Rau?
– Ya sabe qué ocurrió. El tal Bora lleva días sin ir a su hotel. ¿Dónde se ha metido?
La atención de Guidi iba de un hombre al otro. El de mayor edad era medio calvo, pálido, con los ojos hundidos y de mirada vehemente. Sí, era cierto, Rau había pagado con su vida por aquello, y quienquiera que hubiese matado a Francesca seguramente tenía motivos que él no podía ni quería explicar a los dos compañeros de la joven, quizá para proteger el recuerdo de Francesca, quizá para no mancillar el dolor de aquellos hombres. Sabía que tenía delante a soldados de a pie, los que se juegan el pellejo sin hacer alharacas. Los que jamás incurren en la traición, con los que no se puede negociar y a los que no hay forma de ablandar.
– No tengo ni idea de dónde está -respondió por fin-. ¿Por qué no persiguen a quienes la mataron como a un perro?
– Si supiéramos quién fue, lo haríamos, no le quepa la menor duda. Bien, con respecto a Bora, ¿intentará hablar con usted antes de marcharse de Roma?
– Saben ustedes tanto como yo.
– Nosotros no hemos podido acercarnos a él en el Flora, inspector. Bora fue a verle al apartamento donde usted vivía antes, se han citado en otros lugares. No le preguntamos de qué hablaron ni qué hicieron, pero ahora es el momento de que haga su parte.
Guidi estaba cansado. Las palabras no le ponían nervioso, ya había pensado en ellas antes.
– ¿Qué quieren que haga?
– Que nos traiga al alemán.
3 de junio
La voz que respondió al teléfono era profunda y bien conocida.
– Aquí Bora.
Guidi casi había perdido la esperanza de encontrarle aquella mañana. Por un momento pareció olvidar para qué lo había llamado. Con cierta inquietud presentó la petición de Caruso.
– Si el jefe de policía quería hablar conmigo -repuso Bora-, debería haberlo hecho personalmente. No tengo tiempo de verle hoy. Quizá mañana por la mañana.
– ¿A qué hora?
– A las nueve en punto. Si llega siquiera dos minutos tarde, no habrá reunión.
– Se lo diré.
Ninguno de los dos colgaba el receptor, esperando a que el otro añadiera algo. Caruso se lo arrancó a Guidi de la mano y colgó.
– ¿Mañana por la mañana? -Había en él cierta exasperación y casi tanta arrogancia como había mostrado ante Guidi en otras ocasiones-. ¿Quién cree que soy yo, un subordinado a quien se hace esperar hasta que «tenga tiempo» de atenderme? ¡Tendría que haber insistido en que me recibiera hoy mismo, esta tarde como mucho!
Guidi guardó silencio. Sabía que Caruso había hecho el equipaje aquella noche y estaba preparado para irse.
– ¿Cree ese cabeza cuadrada que voy a ir a rogarle? -barbotó-. ¿Cree que puede darme lecciones de puntualidad? ¡Todavía hay una jerarquía en el ejército alemán… no puede hacer lo que le dé la gana!
– A estas alturas es difícil asegurar lo que los alemanes pueden o no hacer.
– ¡Está intentando salvarse, eso es lo que pasa!
Con los ojos muy abiertos por el pánico, Caruso paseaba frenéticamente por la habitación.
– Está planeando escabullirse de Roma y no aparecerá en toda la mañana y me hará perder el tiempo.
Estuvo a punto de admitir que él también pensaba huir hacia el norte, pero en realidad no era necesario que lo dijera.
– Los alemanes huyen como ratas. Día y noche, salen sin parar. ¿A quién cree que engaña ese Bora? Yo le enseñaré. Iré inmediatamente a hablar con sus jefes y les exigiré que me reciba. Le enseñaré de quién son huéspedes él y los suyos.
Bora se sintió tan divertido por la presencia de Caruso en el cuartel general que su ira se apaciguó al instante. Bajó por las escaleras para reunirse con él en el vestíbulo, donde el otro esperaba hecho una furia.
– Pensaba que nuestra cita era para mañana por la mañana. Caruso se encolerizó aún más al oír sus palabras.
– ¡Un general no tiene por qué plegarse a la voluntad de un teniente coronel!
– Si el general está pidiendo un favor, es posible que quiera saltarse el protocolo jerárquico.
– Sólo espero lo que me corresponde.
– ¿Una escolta alemana para salir de Roma?
Estaba claro que Caruso no esperaba que fuera Bora quien llevase la iniciativa. Abrió la boca como un pez fuera del estanque, sin saber qué decir.
– Mi larga colaboración con las autoridades alemanas exige que se me asegure la forma de llegar sano y salvo hasta nuestras fuerzas en el norte.
Bora le miró con un semblante en el que Caruso no percibió simpatía ni compromiso. Un rostro de mirada severa, del que dedujo que los alemanes le dejarían atrás, librado a su suerte, para que le despedazara la multitud si hacía falta, como había ocurrido en otros lugares. Si Bora al menos hubiese dicho algo para rechazar su petición, podría haber discutido con él, pero no dijo nada.
– Mire, coronel -insistió-, ¡ustedes me lo deben!
– Nosotros no le debemos nada.
Caruso parecía a punto de atragantarse con la saliva y la bilis.
– Yo he… ¿cómo puede usted…? ¡Yo he hecho posible que los alemanes gobernaran esta ciudad!
– No le necesitábamos para gobernarla.
– Yo… -Mientras la desesperanza abría la boca ante él, Caruso farfullaba palabras improvisadas, cargadas de reproches, trágicas en su sinceridad-. Yo… ¿Quiere usted decir que…? Después de haber prostituido mi cargo a sus autoridades…
– Ese es su problema. No nos venga ahora con sus escrúpulos.
– ¡Exijo que me proporcione una escolta! ¡Se lo exijo, se lo ordeno!
– No estoy a sus órdenes.
Caruso pareció de pronto abrumado por la magnitud de la traición.
– ¡Ingratos hijos de puta! -vociferó en su desesperación-. ¡Malditos y apestosos hijos de puta, me habéis engañado! ¡Yo os lo he dado todo y os habéis aprovechado de mí y ahora creéis que podéis arrojarme a un lado! ¡No lo permitiré! ¡Iré derecho a Maelzer, os enseñaré quién manda!
Atraídos por los gritos, algunos soldados acudieron al vestíbulo, pero Bora les indicó con un gesto que se alejaran.
– La puerta está ahí, y fuera está via Veneto, doctor Caruso. ¿Quiere un vaso de agua antes de irse?
***
Guidi no había tenido tiempo de decir lo que quería cuando Caruso le quitó el teléfono. Así pues, en cuanto volvió a su oficina marcó de nuevo el número de Bora y éste respondió, sereno después del encuentro con el jefe de la policía.
– ¿Qué ocurre, Guidi?
– Coronel, no consigo que el jefe de la policía se interese lo más mínimo por la resolución del caso Reiner. Espero que usted se ocupe de detener al culpable.
– Claro que sí.
– También estaba pensando que no nos hemos visto desde hace dos semanas, y quizá deberíamos. -Guidi se arrepintió de haber pronunciado esa palabra. «¿Deberíamos? ¿"Deberíamos" es la palabra correcta? ¿Por qué creerá él que he dicho "deberíamos"?»
Bora no dijo nada.
– He pensado que podríamos vernos al mediodía. ¿Le viene bien?
El alemán seguía callado. Ya fuera porque sospechaba algo o porque se sentía desconcertado por la invitación, el caso era que mantenía un silencio obstinado que hacía las cosas más difíciles. Guidi se alegraba de que Danza no estuviese en la oficina, ya que tenía la habilidad de adivinar las intenciones de los demás.
– Podemos vernos en Villa Umberto -prosiguió-. ¿Qué tal junto al monumento de Goethe? Podemos quedar allí. Serán sólo unos minutos. -A pesar de sí mismo, Guidi tragó saliva-. Tengo que hablar con usted. -La única señal de que Bora seguía al aparato era que no había colgado el auricular-. ¿Qué me dice?
– Allí estaré.
A las once Kappler, que acababa de despedirse del general Maelzer, se encontró con Bora, quien subía por las escaleras del Excelsior para informar al general acerca del caso Reiner. Intercambiaron un saludo. Bora se hallaba unos peldaños más arriba cuando el otro le llamó. Se volvió hacia el SS, que se mostraba relajado, con la cadera apoyada contra la barandilla.
– Bora, sólo por curiosidad… ¿de qué murió su padre?
– De cáncer.
– ¿Qué clase de cáncer?
– De garganta.
– ¿Y sufrió mucho?
Bora llevaba en la mano el maletín de piel, que ahora dejó a sus pies para parecer más tranquilo y menos acuciado de lo que en realidad estaba.
– No lo sé, yo acababa de nacer. Supongo que sí.
Kappler asintió.
– ¿No le preocupa que pueda pasarle lo mismo?
– A veces.
– ¿Le da miedo el dolor, teniente coronel Bora?
– Sí.
– Eso está bien, ¿sabe? -Kappler se llevó el canto de la mano a la visera de la gorra-. Que tenga un buen viaje hacia el norte, Bora.
Después de salir del Excelsior Bora hizo una parada no prevista en su oficina antes de dirigirse en coche hacia Villa Umberto, al otro lado de la calle.
– Teniente coronel, un tal inspector Guidi ha dejado un recado para usted -le informó un ordenanza tan pronto como entró-. Dice que no puede acudir a la cita.
– ¿Ha dicho por qué?
– No.
Guidi llegó solo al monumento de Goethe. Llevaba media hora sentado al lado cuanto el joven del cabello color azabache apareció paseando tranquilamente y le pidió una cerilla. Cuando el inspector la encendió y la sostuvo ante él, comentó:
– Parece que nuestro amigo no va a venir. -Luego dio una calada al cigarrillo.
Guidi apagó la cerilla con un soplo. El pomposo grupo de mármol, con el poeta de pie sobre un capitel grueso e recargado como un pastel nupcial, era deslumbrador a la luz del mediodía.
– Eso parece.
– ¿Por qué nos dijo que iba a venir?
– Porque iba a venir.
– Concierte otra cita con él. -Al ver que Guidi no decía nada el joven se impacientó-. Escuche, sigue siendo usted un policía, un servidor del régimen. Parecerá un colaboracionista si no hace algo ahora mismo después de haber tratado con los alemanes regularmente.
Guidi le dirigió una mirada inexpresiva. Se había liado un cigarrillo y con la punta de la lengua humedecía el borde del papel. Con una mano en la cadera, Goethe parecía a punto de salir volando de su atestado monumento.
– Todos hemos hecho el juego a los alemanes de una manera u otra. ¿Dónde estaba usted el veintitrés de marzo?
– Estamos en junio, inspector. Olvídese de marzo. -El hombre observó cómo Guidi se levantaba del banco con las manos en los bolsillos-. ¿Adónde va?
– A comer.
– Volveremos a vernos más tarde.
Guidi se encogió de hombros.
Después de mediodía, mientras conducía por via San Francesco, Bora percibió, aun dentro del automóvil, que algo había cambiado, aunque no sabía bien de qué se trataba. Bajó la ventanilla y aguzó el oído. Salió del coche. Contra el cielo, brillante como un espejo, se recortaban oscuras las copas de los pinos que bordeaban el parque. Por primera vez desde hacía meses oyó el rumor del viento al pasar entre los árboles. El susurro del viento entre las ramas en el silencio. Contuvo el aliento para disfrutar de la ausencia de ruido. De pronto toda la ciudad, el mundo entero se había quedado dormido y el encantamiento lo mantendría cien años en una quietud absoluta. Oyó los latidos de su propio corazón, los leves chasquidos del coche, que se enfriaba después de detenerse. El crujido de un trocito de papel que el viento hacía rodar por el pavimento. Y el sonido de los pinos encima de él, igual que el de las olas del mar.
***
Guidi comía sin hambre en la trattoria de costumbre. En medio del local el camarero, que llevaba unos platos de pasta en las manos, se detuvo de pronto. Su cara era de asombro, como si le hubiesen propinado un golpe y no supiera de dónde procedía. Guidi dejó el tenedor y levantó la vista hacia la puerta. El visitante era el silencio. Llegó y la gente lo miró y se quedó sorprendida y no supo cómo saludarle ni qué hacer con él.
La signora Carmela percibió que el ruido había cesado, eso fue todo. Las urnas de cristal del salón dejaron de tintinear y los santos se quedaron de pronto taciturnos en su interior. Los estantes del salón de donna Maria también dejaron de temblar. La anciana soltó el mundillo y fue a abrir la ventana. En la calle reinaba el silencio. Las golondrinas la atravesaban como tijeras que cortan una tela. De una de las rosas que Martin Bora le había regalado cayeron unos pétalos, que en el silencio absoluto produjeron un sonido apagado al posarse sobre la mesa.
El cardenal Borromeo, que decía misa solo, se interrumpió. Levantó el rostro hacia el altar y aguzó el oído, tan inmóvil que las llamas de las velas que tenía delante se alzaron, verticales, en la penumbra de la capilla. La mujer de los labios color cereza dejó caer la falda cuya cremallera estaba abrochando sobre su voluminosa cadera. En el hospital, Treib se irguió en su silla y clavó la vista en el reloj de la pared. Maelzer se sirvió un vaso de vino de Frascati y se lo bebió de un trago.
Bora se dio cuenta de lo mucho que había echado de menos el silencio y lo recibió agradecido, sin importarle lo que significaba. Pensó que vivos y muertos por fin podían descansar. Celdas, barracones y tumbas se alimentarían del silencio y de la esperanza de paz. Sus últimas órdenes en Roma entrañaban la destrucción de los barracones y depósitos, pero eso no ocurriría hasta el día siguiente. Se sentía agradecido, muy agradecido por no tener que romper el silencio aquel día.
Cuando Guidi volvió a la oficina, Danza, que era un modelo de puntualidad, no estaba. Sobre su escritorio, situado junto a la puerta del despacho del inspector, se encontraba su uniforme pulcramente doblado, con la gorra y la pistolera encima. El arma no estaba en la funda. En una hoja de papel había escrito a lápiz las palabras: «Es más honrado ahora ser partisano que policía.» Había varios billetes de banco sujetos al papel con un clip, para que nadie pudiera decir que se había quedado con una propiedad del Estado sin pagarla.
Hacía tiempo que no se veía nada tan extravagante como la inauguración de la temporada de ópera el sábado por la noche. Bora notó una gran relajación en el ambiente, incluso buen humor. El teatro resplandecía lleno de elegantes vestidos y uniformes, bellas mujeres y hombres condecorados. Los fascistas habían desaparecido casi todos y entre el público abundaban los alemanes. Corrían rumores de que las tropas habían tomado posiciones al sur de la ciudad pero fuera, en la oscuridad, continuaba el éxodo de unidades enteras.
Cuando Bora llegó con donna Maria, a quien había convencido de que asistiera después de mucho insistir, vio entre otros al general Maelzer acompañado de dos mujeres y a Kappler con su amante, una discreta joven holandesa de quien Dollmann le había hablado despiadadamente mal. Sin demasiadas esperanzas miró alrededor buscando a la señora Murphy. Esta había mencionado que estudió italiano de niña en Florencia. ¿Le gustaba la ópera? ¿Estaban todavía por allí los diplomáticos? El palco de Borromeo, que señaló a donna María, todavía estaba vacío cuando tomaron asiento en el suyo, situado enfrente de aquél. Por el movimiento de ropas en la penumbra, una vez que se apagaron las luces, Bora dedujo que el cardenal había llegado, y no solo, justo cuando se alzaba el telón.
Durante el entreacto Bora se disponía a pedir a la anciana dama que bajara con él al foyer y, cuando se volvió, se quedó clavado. Al otro lado del teatro, con un vestido lila que la enmarcaba como una flor, la señora Murphy estaba sentada en el palco de Borromeo.
Donna Maria, hundida en su butaca como una tortuga de raso negro, reparó en su mirada.
– No quiero bajar -dijo mientras miraba hacia el otro palco a través de sus gemelos-. Ve tú.
Bora no le prestó atención. Observó con decepción que el palco del cardenal estaba lleno de visitantes y no se movió.
– Bien, Martin, ¿es que no vas a ver al cardenal?
– No mientras haya otras personas allí, donna Maria.
– Si yo quisiera hablar con alguien, ni siquiera una multitud me detendría.
Bora la miró con franqueza.
– Es por educación, no por timidez.
Ella siguió sentada, con su vestido de raso recamado de azabache y el entrecejo fruncido. Cuando meneaba la cabeza, los diamantes de sus pendientes destellaban como minúsculos rayos.
– Martin, presta atención a la ópera. Aprenderás algo de la historia de amor que se cuenta en ella.
En el segundo entreacto la anciana llamó la atención de Borromeo y le indicó que deseaba verle en el foyer, al que descendió apoyándose pesadamente en el brazo de Bora. Arrinconado de inmediato por el general Maelzer, Bora tuvo que abrirse camino entre charreteras y espaldas desnudas hasta el otro lado de la sala para poder aproximarse a la señora Murphy antes de que empezase el tercer acto. Ella le vio acercarse y no se movió de donde estaba.
– No puedo creer que todavía estén todos aquí -comentó con calma-. El silencio de los cañones no augura nada bueno.
– Me alegro mucho de verla, madam.
Como había hecho en otra ocasión, la mujer sonrió ante la formalidad británica del saludo de Bora.
– Gracias.
A su lado había un adolescente alto, con el rostro afeado por el acné y un bozo incipiente.
– ¿Puedo presentarle a mi hijastro, Patrick hijo? Patrick, éste es el teniente coronel Bora. -El alemán inclinó la cabeza sin prestar la menor atención al muchacho-. Patrick empezará a estudiar en Columbia en otoño.
Una mirada impaciente fue lo único que Bora ofreció al jovencito. Comprendía lo que significaba su presencia, pero estaba tan desesperado por la falta de tiempo que le daba igual. Con una ligera inclinación de la cabeza dijo:
– Señora Murphy, le ruego que tenga la amabilidad de hablar conmigo en privado después de la obra.
– ¿Por qué?
Se sintió justificado para tocarle levemente el hombro al llevarla aparte.
– Debo pedirle un favor.
– ¿A cambio del que me hizo? Tenía que haberlo supuesto.
«Su rostro, sus ojos. Debo recordarlos, debo recordar cómo se mueven sus labios, el perfil de su rostro cuando mira a un lado. El color y el aroma, su perfección.»
– Por favor, concédame unos minutos después de la representación, señora Murphy.
– Si insiste.
Acabó el tercer acto, y donna Maria estaba segura de que Bora no había prestado ninguna atención a la música. El alemán salió con tal rapidez del palco que la anciana decidió hacer señas al cardenal Borromeo para que la acompañara abajo. Pronto vio que Bora, después de esquivar a Maelzer, a otros uniformados y al chico con la cara granujienta, hablaba con la mujer del vestido lila.
– No esperaba verla aquí, señora Murphy, de modo que pensaba entregar esto al cardenal Borromeo. -Deslizó con disimulo un sobre pequeño en su mano.
– ¿Es para el cardenal o para mí?
– Es para usted. -Ella empezó a abrirlo, pero él se lo impidió-. Preferiría que no lo hiciera. Me gustaría hablar con usted un minuto. Ya tendrá tiempo de leerlo.
La señora Murphy introdujo cl sobre en un bolsito redondo con cuentas.
– No logro imaginar…
– Creo que sí puede. -Bora sentía el cobarde deseo de abrazarla y tenía que contenerse para no hacerlo-. Señora Murphy, yo…
– ¿Se va? Es bastante evidente.
– No es eso lo que quiero decirle.
– Son ustedes muy listos al haber venido aquí esta noche. Bora pasó por alto su comentario, no la escuchaba.
– Para mí ha sido muy importante conocerla. Yo… bueno… he pensado mucho en usted.
– ¿Y eso?
– Con respeto. Con mucho respeto.
– Me halaga.
– Si las circunstancias lo permitieran, le mostraría el respeto que siento por usted.
La señora Murphy apartó la mirada, claramente incómoda por sus palabras, pero reacia a admitirlo. Cuando volvió a posar la vista en él, había recuperado la calma.
– Aprecio su intención. Las circunstancias no lo permiten. Y ahora, ¿qué favor quiere pedirme?
– Que no tire mi nota.
– ¡Pero si ni siquiera sé lo que contiene!
– Por favor, no la tire.
Ella podría haber apartado la mirada de él en aquel momento, pero no lo hizo.
– Es una petición muy tonta.
– Para mí no. Prométame que no lo hará. -Bora percibió la irritante vehemencia de sus palabras, pero la falta de tiempo le obligaba a rechazar la diplomacia para intentar convencerla de cualquier forma.
– Muy bien, se lo prometo.
– Gracias. -Le habría besado la mano si Maelzer no se hubiera plantado entre ambos con una copa de champán en cada mano. Además, el joven Patrick se acercó a ella con la cara de aburrimiento de quien quiere irse ya.
– Adiós, señora Murphy.
– Cuídese, coronel Bora.
En aquel preciso momento donna Maria, apoyada en su bastón, decía a Borromeo:
– Nino, no has cambiado nada en estos cuarenta años. Sigues siendo tan travieso como en los viejos tiempos.
– Vamos, donna Maria, debería saber que resulta duro ir por el camino recto en esta profesión.
– ¡Y encima eres un blasfemo! Nunca te tomaste en serio tu vocación.
Borromeo sonrió.
– ¿Qué podía hacer? Ya estaba enamorado de usted cuando era un joven sacerdote.
– Mentiroso. Es verdad que estabas enamorado, pero no de mí.
– Es imposible engañarla, ¿verdad?
– Bueno, no importa, pero por eso nunca te he querido como confesor. Y ahora dime, ¿qué ocurrirá con mi ahijado? Ya he visto esta noche lo que tramabas.
– Está en las manos del Señor, como el resto de nosotros. Y ella también.
Donna Maria le dio unos golpecitos con la empuñadura del bastón.
– ¡Qué mal sacerdote eres! ¡Las manos del Señor! Dios debería espachurrarte con ellas como una mosca.
El apartamento de Guidi parecía hueco, como una concha vacía, en el silencio de la ciudad. Resultaba muy fácil pensar. Durante semanas todos habían utilizado el ruido de la guerra como una excusa para no reflexionar. Ahora salían a la superficie todas las verdades inconfesadas, las culpas y los remordimientos, y la mezquina ambigüedad que le había llevado primero a tender una trampa a Bora y luego a brindarle la oportunidad de escapar. Al pensar en la serena decisión de Danza se avergonzaba por igual de ambas acciones.
Era de dominio público que los oficiales alemanes asistirían a la ópera aquella noche, pero era poco probable que se produjese ningún incidente en los alrededores del teatro, porque estarían bien patrullados. Esperaba que los jóvenes de Unione e Libertà llamasen a su puerta en cualquier momento, vengativos, ignorando el lado oscuro de Francesca. No había preparado ninguna respuesta para ellos. Diría lo que fuese, lo primero que le pasase por la cabeza.
Donna Maria se había marchado ya con Bora cuando la señora Murphy abrió el sobre. El cardenal Borromeo se acercó a ella.
– ¿Buenas noticias?
La mujer levantó la vista de la nota con cara de incredulidad.
– ¡Eminencia, ese hombre no está bien de la cabeza! Borromeo sonrió.
– No sé si lo está o no, pero tiene muchas cosas en ella. No se preocupe. Sólo un diez por ciento de ellos conseguirá llegar unos kilómetros más allá de Roma.
– ¡He prometido no tirar la nota!
A pesar de su pésimo inglés, Borromeo se moría de curiosidad por leerla.
– Puede usted entregársela a la Santa Madre Iglesia para que la guarde. De ese modo mantendrá su promesa sin necesidad de tenerla consigo.
– Es una nota personal, eminencia.
– Ah. Y usted es su inocente destinataria, supongo.
– No, porque no le he desalentado lo suficiente.
El cardenal levantó las cejas filosóficamente.
– No se puede evitar que un hombre se enamore, como tampoco se puede evitar que entregue su vida por una causa absurda. Dele un poco más de tiempo y Bora triunfará en ambas empresas. -Estiró el cuello y la señora Murphy, dubitativa, le mostró la nota.
Mi querida señora Murphy:
Me doy cuenta de que parecerá muy presuntuoso en un hombre que ya no controla su destino, pero algunas certezas deben expresarse a pesar de la singularidad de las circunstancias. Desde hace dos meses vengo diciéndome que, sea lo que sea lo que el futuro próximo nos depare a ambos, en el plazo de cinco años tendré el honor de casarme con usted A pesar de todo lo que parece oponerse, debe creerme, lo sé dentro de mi corazón. Y si mi corazón se equivocara, sea buena y piense de vez en cuando en este alemán, que desea ardientemente que usted no le desprecie.
Borromeo hizo un esfuerzo para no sonreír al ver la firma. Bora era alemán hasta la médula; a quién se le ocurría despedirse de su amada con un «respetuosamente». Tendió la mano pero la señora Murphy, sin decir nada, volvió a introducir la nota en el sobre y lo guardó en su bolsito.
El joven moreno se presentó solo. Llegó hacia la medianoche y llamó suavemente a la puerta de Guidi, más bien como si rascara con los dedos en lugar de golpear con los nudillos.
– No debería dejar la puerta abierta -dijo al entrar con cautela.
Guidi, que estaba leyendo L'inafferrabile, dejó a un lado el libro.
– Sólo podían ser ustedes, los alemanes o los americanos. Tengo la sensación de que puedo hacer poca cosa para evitar que cualquiera de ustedes entre aquí.
El joven se sentó a horcajadas en una silla.
– Ya hemos cogido al ayudante de campo alemán -anunció mirándole a los ojos-. Está muerto.
Guidi sintió como si una mano le estrujara el corazón, un apretón inesperado, helado y cruel.
– Vaya. -Las palabras salían de sus labios como gotas-. Vaya. Ni siquiera han necesitado mi ayuda.
– Hemos pensado que querría saberlo. Hemos tenido que dispararle diez veces por lo menos.
La mano helada seguía en torno a su corazón, para gran sorpresa de Guidi, y sus palabras como gotas se esforzaban por seguir brotando.
– Era la única forma de asegurarse.
Con un movimiento exagerado, el joven sacó su pistola y la amartilló.
– Nos rogó que no lo matáramos, pero seguimos disparando.
– ¿Que les rogó? -No, Bora no. Bora no. De pronto Guidi descubrió la mentira y, aunque la pistola seguía apuntándole, sintió ganas de reír de alivio y rabia por sentirse aliviado-. Espero que lo remataran con un tiro en la cabeza.
– Sí, justo en la cabeza.
– ¿Por qué le cuentas esa patraña?
Guidi no se movió, aunque el arma amartillada osciló peligrosamente cuando el joven se volvió hacia la puerta, donde había aparecido su compañero.
– Sólo quería ver…
– ¿Qué querías ver, imbécil? ¿Y por qué no has cerrado la puerta? No le haga caso, inspector; no estaríamos aquí si hubiésemos acabado con ese hijo de puta. Estaba en la ópera, sí, pero no pudimos acercarnos. Parece que se largan mañana, de modo que necesitamos que lo traiga aquí… no al parque, aquí. Una vez que nos lo hayamos cargado, no tendrá que preocuparse por el cadáver. Los alemanes se marchan a toda prisa para salvar la piel. -Con aire avergonzado el joven se levantó de la silla y el partisano calvo le dio la vuelta y se sentó-. Bueno, ¿a qué hora lo traerá?
Guidi cogió de nuevo la novela.
– No pienso traerlo.
– ¿Qué quiere decir?
– Si le quieren, tendrán que cogerle ustedes mismos. No es inmortal ni invulnerable… encuéntrenle y mátenle. -Hizo caso omiso de la expresión de incredulidad en el rostro de los hombres, la rabia que mostraba el más joven-. Yo tuve mi oportunidad de matarle y no lo hice. En cuanto a esto de que me apunten con sus armas, no puede ser peor de lo que me hicieron los alemanes en marzo. Después de esperar la muerte durante horas y horas en las Fosas creo que puedo soportar quedarme aquí hasta que disparen.
4 DE JUNIO
La mayoría de los oficiales había partido antes del amanecer. Bora había encontrado a donna Maria dispuesta a verle marchar. La mujer parecía avejentada y más frágil, pero ya estaba vestida, e incluso se había puesto sus joyas, aunque sólo eran las cinco de la madrugada.
– Me voy a trabajar, donna Maria.
– Y luego, fuera.
– Sí.
La anciana logró mantener la compostura. Golpeó con impaciencia el suelo con el bastón para indicarle que la abrazara y después le apartó. Cogió de encima del piano un paquete plano y blando envuelto en papel fino y atado con una cinta.
– El encaje para el vestido de novia de tu próxima esposa. Llévatelo.
Bora sonrió ante su optimismo.
– Es posible que no pueda guardarlo como es debido en las próximas semanas. ¿Por qué no me lo guarda usted?
– No. Esta es la última vez que nos vemos, Martin. En el pasado siempre he sabido que volvería a verte, pero esta vez no. Quiero darte el encaje personalmente. Guárdalo en el maletín. Quiero ver cómo lo haces.
Bora lo hizo con sumo cuidado.
– Donna Maria, usted vivirá cien años.
– Espero que no.
Guidi se sentó junto a la ventana y se lió un cigarrillo matinal. Las golondrinas cruzaban el espacio enmarcado por la ventana lanzando agudos gritos. El inspector había bajado el tramo de escalones hasta el teléfono, pero no había línea. De todos modos, ¿qué iba a decir a Bora, aparte de informarle de que los partisanos estarían esperándole? No se le ocurría ninguna forma concreta de mantenerle alejado, si es que había pensado acudir allí. Para distraerse intentó encender la radio. No había electricidad. No funcionaban los tranvías ni se podía encender la luz. Y el silencio continuaba.
Cuando salió de casa para comprar el periódico del domingo, se encontró con que no lo habían publicado. Todavía se veía a algún que otro grupo de alemanes, aturdidos y con los ojos hundidos; los que se agolpaban en la parte trasera de los camiones dormían unos encima de los otros, a pesar del traqueteo del vehículo al avanzar sobre los adoquines. Los líderes fascistas que quedaban en la ciudad pasaban con el rostro oculto detrás de revistas mientras leían las noticias del día anterior, para esconderse de la gente. Unos pocos milicianos intentaban subir a los coches y camiones, pero los alemanes se despertaban y les golpeaban con la culata de los fusiles para impedírselo.
La lectura del día rezaba: «El hombre justo, aunque muera prematuramente, encontrará reposo.»
Bora salió de la misa temprana en la iglesia de Santa Catalina, al final de la calle donde vivía donna Maria. Caminó hacia su coche y se dirigió al Excelsior, donde permaneció una media hora sentado con los comandantes del cuerpo de ingenieros. Luego pasó por el Hotel d'Italia para recoger las escasas pertenencias que le quedaban y sólo dejó una navaja junto al lavabo. Por una vieja superstición de guerra acostumbraba dejar siempre atrás un pequeño objeto para asegurarse de que volvería.
El vestíbulo del hotel estaba vacío. Mientras tomaba una taza de café, llegó un SS que buscaba a un colega. Bora le conocía del despacho de Kappler y le preguntó qué tal estaban las cosas. Supo que Kappler había abandonado Roma a las ocho en punto.
El SS parecía desconcertado.
– Están bombardeando los caminos, coronel, y hay aviones por todas partes… Lo mismo habría dado que nos hubieran matado luchando en las calles. Adiós, coronel.
En la acera, mientras volvía a casa desde el quiosco de prensa, Guidi reconoció al ras Merlo por su pelo engominado. Vestido de paisano con ropas que debía de haberse puesto a toda prisa, recorría la calle con una maleta pequeña, posiblemente en dirección a la estación de ferrocarril Tiburtina. ¿Qué mejor lugar para esconderse de los suyos, sobre todo de Caruso, que aquel barrio periférico de clase trabajadora? A buen seguro intentaría salir de la ciudad. Guidi estaba a punto de llamarle para que se detuviera un momento. Se presentaría y (sobre todo para molestar a Caruso) le contaría que sabían quién era el culpable de la muerte de Magda. Como si aquél fuese el momento adecuado para hablar de amantes alemanas.
Mientras tanto, Merlo seguía caminando hacia via della Lega Lombarda con pasitos cortos y rápidos, como un muñeco mecánico estropeado, con un apresuramiento tan grotesco y surrealista como la obra de Pirandello estrenada hacía ya tanto tiempo. A pesar de que al otro lado de la esquina se oía un tumulto, no aflojó el paso, sino que, con la cara blanca, se encaminó directamente hacia allí.
Muchedumbres exasperadas deambulaban por la ciudad buscando una rápida venganza, Guidi lo sabía bien.
– ¡Merlo! -exclamó-. ¡Aquí, Merlo! -No consiguió que se detuviera, aunque el otro volvió la vista hacia la acera desde donde Guidi le hacía señas-. ¡Al portal, rápido!
Merlo continuaba andando mecánicamente.
– ¡Soy un hombre honrado! -dijo a voz en grito-. ¡No he hecho nada malo! ¡El pueblo sabe que no he hecho nada malo!
– ¡Venga al portal!
Guidi no tuvo tiempo de insistir. Una multitud vociferante dobló la esquina, hombres en mangas de camisa y mujeres sin sombrero. Se habría dividido en dos y dejado atrás a Merlo si una mujer no lo hubiera reconocido. De inmediato la turba lo rodeó y apretó como un nudo.
– ¡Fascista, fascista!
La voz de Merlo sólo se oyó una vez, cuando exclamó que jamás había robado al pueblo. Le arrebataron la maleta, que pasaba de mano en mano por encima de la muchedumbre.
– ¡Fascista!
Comenzaron los puñetazos y las patadas. Horrorizado, Guidi corrió escaleras arriba para coger la pistola. Cuando abrió la ventana para mirar, vio que con aquellos golpes hombres y mujeres exorcizaban el sufrimiento de meses, y por sus movimientos dedujo que habían derribado a Merlo y ahora lo pisoteaban.
Duró cinco minutos, al cabo de los cuales por fin se oyó el tercer disparo que Guidi hizo al aire. La ondulante multitud se apartó de Merlo y se quedó mirando al hombre, que estaba medio desnudo y ensangrentado, con la cara convertida en una pulpa irreconocible. A continuación buscaron su maleta, que abrieron con renovado frenesí en busca de dinero y de bienes robados.
Sólo contenía ropa interior.
El ingeniero exclamó:
– ¡Han caído sin ningún problema! -Se refería a los barracones de Macao junto a la universidad.
Bora tenía una lista, de la que tachó otra linea. La central telefónica del Ministerio de Comunicaciones había sido lo primero que habían volado, seguida por los depósitos de armas y de combustible. Luego vendrían las estaciones de ferrocarril, las emisoras de radio, la fábrica de Fiat, que ocupaba toda una manzana.
– Procuren no derribar las casas de alrededor -dijo.
– Haremos lo que podamos.
Antes de mediodía Bora entregó a Maelzer el expediente del caso Reiner para que lo remitiera al embajador alemán.
– Bien, bien. -Maelzer dejó la carpeta en una silla, meneó la cabeza, le tendió una botella de vodka cerrada y salió de Roma.
***
La trattoria había temblado violentamente durante la voladura de los barracones cercanos. Las barras de las cortinas se habían desplomado y los cristales de dos ventanas habían estallado en los marcos. Pilas de platos habían caído como una cascada al suelo, y Guidi tuvo que saltar por encima de ellos para sentarse en su lugar habitual. Se servía la comida en ollas y sartenes. Aun así, los ojos del camarero brillaban de alegría.
– ¡Los ingleses ya están en Roma!
Guidi, que había hecho todo lo posible por apartar de su mente la imagen del cuerpo destrozado de Merlo, por fin lo consiguió.
– ¡No me diga! -repuso con cara de incredulidad.
– Están en Porta Maggiore, o justo al lado. ¡Mire… carne! -El camarero le puso delante una sartén-. La he comprado a los alemanes esta mañana, y diez minutos después la estaban regalando. Harina, azúcar, carne de cerdo enlatada… ¡No podía con todo!
Bora tomó un vaso de agua para almorzar. Fue lo único que pudo tragar. No tenía tantas náuseas desde Stalingrado, pero así eran las cosas. Continuó repasando la lista y, al mirar el mapa de Roma que tenía sobre las rodillas, se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que había dejado de verlo como un exquisito organismo. Aquel día no era más que un conjunto de puestos de control que había que destruir.
De vuelta en su apartamento, Guidi se sentó en la cama y luego se tumbó y se quedó dormido. Por lo que sabía, los partisanos vigilaban su casa y él no podía hacer nada al respecto. No podía ponerse en contacto con Bora y advertirle… seguro que el alemán había salido de Roma hacía rato. Así pues, se durmió.
Cuando se despertó, el reloj marcaba las cinco de la tarde. No había más explosiones. Silencio una vez más. Se acercó a la ventana. Las calles estaban vacías. Los alemanes se habían ido. Y los americanos… Los americanos debían de estar entrando por el sur. Seguía sin haber electricidad.
***
Bora salió del cuartel general por última vez a las seis de la tarde. Comprobó cuánta gasolina quedaba en el depósito de su coche. Con una carta de Maelzer que debía entregar en mano al secretario de Estado, se dirigió hacia San Pedro. La plaza estaba vacía. No había soldados alemanes acordonando su perímetro como en meses pasados. Caminó por los interminables pasillos llenos de ecos detrás de un presuroso y joven sacerdote irlandés que tenía las manos apretadas contra el pecho como una doncella.
Durante cerca de una hora respondió a las numerosas preguntas del cardenal Montini. Al final de la reunión le regalaron un rosario en una cajita «de parte de Su Santidad». Era el tercero o el cuarto que recibía desde que había llegado a Roma, pero dio educadamente las gracias al secretario y lo guardó en el maletín. Una pila bien ordenada de cajitas semejantes, según observó, esperaba a los primeros americanos que entrarían allí al cabo de unas horas.
A las nueve en punto se oyeron disparos cerca de Santa María la Mayor, al parecer una refriega entre los últimos alemanes y los soldados del V Ejército. Luego ningún sonido más. Guidi apagó la vela y esperó en la oscuridad, sin saber el qué.
A las diez en punto, la electricidad volvió de repente. En la radio empezó a sonar una música alegre y la luz brilló con intensidad. Por puro hábito Guidi corrió hacia la ventana para cerrarla, pero vio luces en todas las otras; no había ni una sola cerrada o tapada. Sólo eran ventanas, pero parecían emitir un insoportable resplandor en la noche. Abajo se oían pasos, alguien corría por la calle. Suaves voces de regocijo sonaban en todas las esquinas de la ciudad.
Llamaron a la puerta; era lo que Guidi llevaba todo el día esperando. Fue a abrir, dispuesto a enfrentarse a los partisanos, pero era Martin Bora.
Casi retrocedió de un salto por la sorpresa. Bora no daba la imagen de una persona que tiene prisa, aunque debía de ser así. El inspector estaba demasiado asombrado para hablar. Le invitó a entrar con un gesto. Si Bora comprendió que lo hacía para que no vieran a un alemán ante su puerta, no pareció importarle.
– He venido a despedirme -dijo.
Guidi recuperó por fin la compostura.
– ¿Qué hace todavía aquí? Todos se han ido. Los americanos están en las afueras…
– Están en la ciudad -le corrigió amablemente Bora-. Lo sé. Pero no he podido venir antes a despedirme.
Guidi se olvidó de los partisanos. Miró a Bora y sintió la insensata necesidad de llorar.
– Me alegro de que haya venido.
Bora afirmó que también se alegraba de haberlo hecho.
– ¿Tiene un medio de transporte?
– Ah, sí.
– ¿Hay algo… algo que necesite?
Bora rió un poco.
– No; viajo ligero. Es la forma más segura.
Por su atuendo Guidi comprendió que no se dirigía simplemente hacia el norte. Bora abandonaba Roma en uniforme de batalla, dispuesto a oponer resistencia a lo largo del camino, en una estación de ferrocarril o un recodo de la carretera, o en algún pueblecito perdido en las montañas.
– No creo que volvamos a vernos -continuó Bora con cierta ligereza. Esa falta de seriedad era impropia de él, a menos que estuviese esforzándose por evitar una excesiva formalidad-. Por eso tenía que venir. -Le tendió la mano y Guidi dudó antes de estrecharla, pensando por un momento que quizá debían abrazarse. Pero Bora no era de los que abrazaban a otro hombre. Se quedó mirándole de hito en hito, con la mano fuertemente cerrada en torno a la suya-. Adiós, Guidi. Cuídese.
Guidi observó cómo Bora se volvía hacia la puerta. Entonces su enfermizo temor a resultar herido le impulsó a dar el siguiente paso.
– Hay algo que debe saber -exclamó cuando el alemán ya había traspasado el umbral y se dirigía hacia el primer escalón-. Me uniré a la resistencia mientras usted abandona la ciudad.
Bora se detuvo en el rellano, sin volverse. Asintió con la cabeza, nada más, y bajó por la escalera a toda prisa. Pronto su coche arrancó en la oscuridad de la noche.
***
En Porta Pia se aclamaba con entusiasmo el paso del convoy americano a lo largo de corso Italia. Se dirigía a los cuarteles generales del ejército alemán, ya abandonados, que se alzaban junto a la curva cerrada de via Veneto. La señora Murphy se despertó al oír el vocerío bajo su ventana y se incorporó en la cama. Su marido estaba de pie junto al alféizar, en pijama, hablando en inglés con alguien que estaba abajo.
– ¡Bienvenidos a Roma, chicos! -decía, y ella se echó a reír y llorar.
Guidi estaba sentado, con la puerta abierta, igual que cuando Bora se había marchado. Cuando los dos hombres subieron por las escaleras, les estaba esperando.
– Ha estado aquí, ¿verdad?
– No deberían haber abandonado sus puestos de vigilancia para celebrarlo. Sí, ha estado aquí.
– ¿Por dónde se ha ido? -Incluso el partisano de mayor edad estaba nervioso, ilusionado como un cazador que ha encontrado el rastro de su presa.
– Hacia el norte.
– ¡Pues claro que hacia el norte! No se haga el tonto, inspector… ¿qué camino ha tomado?
– La Cassia.
– ¿Se lo ha dicho él? ¿Cómo sabemos que es verdad? Guidi creía que era verdad.
– Si lo encuentran, lo sabrán -respondió.
A gran distancia de la Cassia, junto al puente Salario, donde a la luz de la luna se vislumbraba la silueta de una antigua atalaya y poco más, Bora salió del coche v se dirigió a la posada que había al borde de la carretera.
– Coronel -preguntó el chófer-, ¿es un buen momento para detenerse?
– Sí.
El posadero recordaba a Bora, que había comido un par de veces allí con Dollmann, pero aquella noche se puso fuera de sí al ver los uniformes alemanes. Se oyó a su esposa llorar en la habitación cuando el hombre se asomó desde un estrecho balcón que había encima de la puerta.
– ¿Qué ocurre? ¿Quién es? ¡Ah, es usted, señor! ¡Vaya con Dios, vaya con Dios, no nos comprometa, ahora que los americanos están tan cerca!
Bora se echó a reír a su pesar, y le resultó extraño hacerlo a la luz de la luna en una noche como aquélla.
– Sólo quiero que prepare una cena para tantos hombres como pueda. Le pagaré por adelantado.
– ¡Cena! ¿Está de broma? ¡Tiene usted a los aliados detrás!
– Vamos, acepte el dinero y dígame a cuántos puede servir. No me gusta gritar desde aquí.
El posadero bajó por las escaleras y abrió la puerta, pero sólo una rendija.
– Ochenta… quizá un centenar.
– Una compañía. Perfecto. Aquí tiene. Cóbrese.
El hombre palpó el dinero que Bora le deslizó en la mano.
– ¡Es demasiado!
– Ponga más cantidad de vino.
– Pero no hay tantos hombres con usted… -El posadero asomó la cabeza.
– No es para mis hombres.
– Entonces…
– Si los americanos le preguntan, dígales que es un detalle del ejército alemán. Lo han hecho bien.
Más allá, en Salaria, seguían las explosiones y los aviones volaban bajo. El posadero casi cerró la puerta.
– ¿Cuándo quiere que prepare la cena?
– Ahora mismo. Y deje las luces encendidas.
Guidi salió de su apartamento y se dirigió a Porta Maggiore, donde vio jeeps americanos estacionados. Los jóvenes soldados hormigueaban por todas partes, grupos de romanos les aplaudían desde las aceras y agitaban pañuelos ante el resplandor de los faros de los vehículos. Un oficial con la cabeza descubierta y gafas le preguntó algo en inglés, y Guidi meneó la cabeza.
– ¿Habla español? -probó el norteamericano en español.
– No; parlo italiano.
– Pero ¿usted comprende?
– Un poco.
El oficial quería saber si San Pedro quedaba lejos y por dónde se iba. Sacó un mapa y se lo enseñó a la luz de una linterna. En mitad de su titubeante explicación Guidi rompió a sollozar. El estadounidense vio las gotitas en el papel y se sintió un tanto violento. Apagó la linterna.
– Okey -dijo tras unos segundos, cogiendo a Guidi del brazo en la oscuridad-. Okey. Lo entiendo.
El puente que había que atravesar estaba tres kilómetros más allá y el bombardeo había sido intenso, pero por fin habían vuelto el silencio y la oscuridad. El Mercedes de Bora tenía dos neumáticos reventados. El chófer estaba trabajando en ello a un lado de la carretera. A la derecha había una pendiente cubierta de hierba, aulagas y tembladeras. De los campos iluminados por la luna llegaba el aroma de las amapolas que crecían entre el trigo. Las marismas se encontraban a la izquierda de la carretera, en dirección al río, y en el suelo fangoso se alzaban unos árboles achaparrados, donde los pequeños mochuelos ululaban. Más arriba empezaban los olivos. Bora se alejó del coche y caminó entre los campos.
Lejos de la carretera había un antiguo sepulcro en ruinas. ¿O era quizá uno de aquellos viejos templetes con oraciones para los santos? Bora se sentó en un muro bajo. El cielo era opaco, casi estival, y la temperatura era también veraniega, pero tibia, agradable. La ciudad se encontraba detrás, y ante él se extendía la ilimitada oscuridad, con aldeas enclavadas en paredes rocosas, estrechos desfiladeros ahogados por la vegetación, valles y ríos, escabrosos pasos de montaña. La fuga de la naturaleza, alta y baja, llanuras y escarpaduras, ríos lentos, espacios neblinosos, todo el camino de vuelta hacia el norte, como si los hubieran desterrado de allí, como si los hubieran condenado a no quedarse. Como si aquello fuese un edén y los expulsaran, a él y a los suyos, por el pecado de la arrogancia.
Sentía arrepentimiento -no rabia, sino arrepentimiento- y una profunda tristeza. Mirando las estrellas encontró las constelaciones muy distintas de las de aquella noche de finales de marzo en que salió de las Fosas con Guidi… El de entonces era un oscuro cielo primaveral con estrellas como alfileres que lo mantenían clavado. El de ahora era mucho más ligero y un tanto abombado, y parecía tener las estrellas atrapadas en él como una red. No se podía comparar. La tristeza, eso era. La indefinible sensación de pertenecer a aquel lugar y querer quedarse. Pero el tiempo los arrastraba consigo con su cañoneo incesante, al igual que la importancia de la partida. Todo se empequeñecía hasta adquirir el tamaño de una cápsula que le permitía ver pasado, presente y futuro en un claro orden, sin ira ni angustia.
A la luz de la luna se vislumbraba la oscura entrada de la estructura de ladrillo. Donde antes estaban las ventanas se abrían unas órbitas vacías. Dentro estaba oscuro como boca de lobo, probablemente lleno de ortigas, quizá lo usaban como letrina y con la luz del sol entraban y salían moscas verdes. O quizá estaba tan hueco y vacío como un útero.
Bora contuvo de inmediato su deseo de ver las ruinas más de cerca. No había tiempo, no había tiempo, el tiempo era de nuevo un lujo y él ya no veía lo que tenía delante, qué podía depararle el destino. Mujer, familia, su ciudad, destrucción, el fin de la guerra, como un revoltijo de frías mañanas de invierno y lucha encarnizada con la vida. Otra vida quizá, otra familia, hijos… todo demasiado lejano para verlo, cuando la muerte podía estar acechándole en cualquier sitio; su aceptación no la hacía menos espantosa, de modo que tampoco era la solución. Aceptar la muerte no conseguía ahuyentarla, y tampoco le daba ningún respiro el hecho de reconocerla. Lo sabía, lo aceptaba y se preguntaba si era posible tener una visión del futuro y que éste fuese mentira… la destrucción física podía ocurrir pronto, aquella misma noche incluso.
De modo que sintió también un poco de tristeza por sí mismo, como ser finito y vulnerable. No ira, sino tristeza. Hacia la izquierda, enfrente y detrás de él, volvían a verse destellos en el cielo y empezó a llegarle el eco apagado de la artillería. Se forjaban nuevos mundos en la convulsión de aquella tierra. «Sin embargo, estos horizontes volverán a ser oscuros algún día, y tranquilos, y las jóvenes los mirarán por la noche desde sus balcones y se acordarán de nosotros muchos años después de nuestra marcha, cuando la mayor parte de nosotros ya estaremos muertos. Y quizá de vez en cuando unos destellos parpadearán en estos horizontes oscuros, pero no significarán nada…»
Bueno, aún estaba vivo. Vivo y sano. Y estaba saliendo de Roma. Además, había resuelto no un caso, sino dos. La pequeña tristeza que sentía en su interior se veía templada por aquella satisfacción. Por otro lado, el riesgo político quedaba pospuesto. Aquello también significaba un éxito.
El soldado se puso firmes ante él.
– El coche está listo, señor.
Guidi, como la mayoría de los romanos, no se acostó aquella noche. La luz del día le encontró caminando con gente a la que no conocía hacia la plaza de San Pedro, donde el Papa saldría para bendecir a la multitud. Desde jeeps cubiertos de rosas los soldados norteamericanos arrojaban caramelos hacia las aceras, donde las mujeres y los niños se agachaban para recogerlos. Hombres sonrientes con uniformes de color tierra le deslizaban cigarrillos en las manos, y Guidi se cansó de decir «no, no, gracias» y empezó a aceptarlos.
– Si no los quiere, ya los cogeré yo -le dijo un muchacho con tal mezquindad e irritación que Guidi se sintió avergonzado.
– ¿Y qué vas a hacer con ellos? Eres demasiado joven para fumar.
– Eso es lo que usted cree.
Algunas jóvenes se habían subido al capó de los jeeps y se sujetaban a los parabrisas y a los soldados, mientras sus faldas ondeaban por encima de las rodillas. La gente cantaba, lanzaba vítores y lloraba. Desde las ventanas de los burdeles, mujeres con el rostro maquillado y expresión cansada agitaban la mano, y los soldados les devolvían el saludo. Dos monjas corrían del bracete como colegialas para ser las primeras en la plaza cuando se abriera la ventana papal.
El chico de los cigarrillos, después de llenarse de paquetes los bolsillos, enseñó a un amigo algo que llevaba garabateado en el brazo.
– ¿Qué es eso? ¿Un tatuaje? -preguntó el otro.
– ¿Eres tonto? Es la dirección de mi hermana.
– ¡Pero si tú no tienes ninguna hermana!
– ¿Y qué saben los americanos?
Guidi se separaba poco a poco de la multitud, aflojaba el paso, pero al final se vio arrastrado hacia delante.
– ¡El Papa sale a las siete!
– ¡Vamos a ver al Papa!
Las campanas empezaron a sonar, una miríada de campanas de cuatrocientas iglesias. En la corriente humana la gente se llamaba entre sí, se perdía y volvía a reunirse.
– ¡Francesca! -exclamó alguien, y Guidi se sintió tentado de volverse a mirar, pero no lo hizo.
En el puente, cuando la muchedumbre apenas podía ya seguir avanzando, dio media vuelta y lentamente, empujado por la ola de gente que llegaba desde la dirección opuesta, por las calles alfombradas de rosas volvió a casa.
Ben Pastor

Ben Pastor nació en Roma en 1950 y se trasladó a Estados Unidos después de finalizar sus estudios universitarios. Afincada en Vermont, es profesora de Ciencias Sociales en la Universidad de Norwich. Autora de numerosos relatos cortos publicados en revistas especializadas en novela negra o policiaca como Alfred Hitchcock’s Mystery Magazine, The Strand, Ellery Queen’s Mystery Magazine y Yellow Silk, el año 2001 aparece Lumen, la primera novela protagonizada por Martin Bora, un oficial alemán culto y melancólico que se dedica a resolver casos complicados. El gran éxito del personaje la anima a continuar la serie, integrada hasta ahora por Lumen, Liar’s Moon, Kaputt Mundi, The Horseman’s Song y Death in the Piazza. Paralelamente, ha escrito otras dos novelas, Brink Tales y The Water Thief, que combinan asimismo la pasión por la historia con la mejor intriga policiaca. Sus obras, escritas en inglés, han sido traducidas con notable éxito en Italia y Alemania.
***
