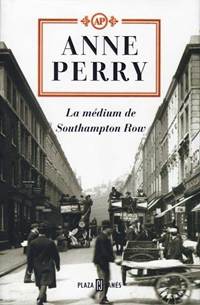
Londres, Junio de 1892. Pronto habrá elecciones. El clima está caldeado. En el Parlamento y en las calles se discute sobre la autonomía de Irlanda. La reducción de la jornada laboral a ocho horas, el coste y la preservación del Imperio, el derecho al voto de las mujeres. Los liberales creen que podrán acceder al poder; los conservadores, que deben jugar todas sus bazas para no perderlo. Y una de sus principales cartas es Charles Voisey, el acérrimo enemigo del superintendente Thomas Pitt.
Voisey va a presentarse a un escaño en un distrito electoral conflictivo. Pitt, que, pese al éxito de la resolución del complot de Whitechapel, ha vuelto a ser destinado a la Brigada Especial, recibe la orden de vigilar todos sus pasos. Sin embargo, cuando la médium consultada por toda la alta sociedad victoriana aparece muerta en su casa en sospechosas circunstancias, Pitt es apartado de sus actuales obligaciones para indagar en este extraño crimen. Ignora que ambos casos pueden estar más relacionados de lo previsto.
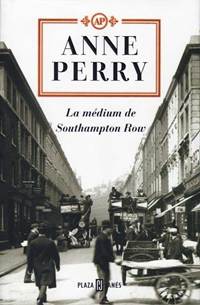
Anne Perry
La médium de Southampton Row
Nº 22 Inspector Pitt
Mi agradecimiento a Derrick Graham, por su colaboración a la hora de reunir datos para escribir este libro y por sus excelentes idea.
Capítulo 1
– Lo siento -murmuró el subcomisario Cornwallis; su cara era una máscara de culpabilidad y desdicha-. He hecho todo lo que he podido. He alegado todas las razones, morales y legales. Pero no puedo luchar contra el Círculo Interior.
Pitt estaba perplejo. Se hallaba de pie en medio de la oficina, mientras la luz del sol se derramaba sobre el suelo, y se oía el ruido de los cascos de los caballos, las ruedas sobre los adoquines y los gritos de los cocheros que llegaban desde la calle apenas amortiguados por las ventanas. Los barcos de recreo iban y venían por el Támesis en aquel caluroso día de junio. Después del complot de Whitechapel lo habían restituido a su cargo de superintendente de la comisaría de Bow Street. La reina Victoria le había dado las gracias personalmente por su valor y su lealtad. Y dos días después, antes de que hubiera vuelto a ocupar siquiera su cargo, ¡Cornwallis lo despedía de nuevo!
– No pueden hacerlo -protestó-. Su Majestad en persona…
Los ojos de Cornwallis no parpadearon, pero se llenaron de tristeza.
– Sí pueden. Tienen más poder del que usted y yo jamás sabremos. La reina oirá lo que ellos quieran que oiga. Si acudimos a ella, créame, le dejarán sin nada, incluso sin la Brigada Especial. Narraway se alegrará de volver a contar con usted. -Parecía que le hubieran arrancado a la fuerza esas palabras, que sonaban ásperas en su garganta-. Acepte, Pitt, por su bien y el de su familia. Es lo mejor que puede hacer. Usted es bueno en su trabajo. Nadie le podrá agradecer suficientemente lo que hizo por su país al derrotar a Voisey en Whitechapel.
– ¡Derrotarlo! -exclamó Pitt con amargura-. ¡La reina le concedió el título de sir, y el Círculo Interior sigue teniendo suficiente poder para decidir quién debe ser superintendente de Bow Street y quién no!
Cornwallis torció el gesto; los huesos de su rostro se marcaron bajo la piel tirante.
– Lo sé. Pero si usted no le hubiera derrotado, Inglaterra sería ahora una república sumida en el caos, tal vez hasta hubiera estallado una guerra civil, y Voisey sería su primer presidente. Eso es lo que querían. Usted le derrotó, Pitt, no lo dude nunca… ni tampoco lo olvide. El no lo hará.
Los hombros de Pitt se desplomaron. Se sentía hundido y cansado. ¿Cómo iba a decírselo a Charlotte? Se pondría furiosa y se sentiría indignada ante la injusticia que habían cometido con él. Querría luchar, pero no había nada que hacer. Él lo sabía; solo discutía con Cornwallis porque todavía le duraba el shock, la cólera ante toda aquella sinrazón. Había creído que al menos su cargo estaría a salvo después de que la reina hubiera reconocido su valor.
– Le corresponden unas vacaciones -dijo Cornwallis-. Tómeselas. Yo… siento haber tenido que decírselo antes.
Pitt no sabía qué decir. No se sentía con ánimos de mostrarse cortés.
– Vaya a algún lugar bonito, fuera de Londres -continuó Cornwallis-. Al campo… o al mar.
– Sí… Supongo que lo haré. -Sería más fácil para Charlotte, para los niños. Ella seguiría dolida, pero al menos podrían pasar tiempo juntos. Habían transcurrido años desde la última vez que se habían tomado unos pocos días libres, y se habían dedicado a pasear por bosques o campos, a hacer picnics y a contemplar el cielo.
* * * * *
Charlotte se sintió horrorizada, pero después del primer estallido disimuló, en buena parte quizá por los niños. Jemima, de diez años y medio, se percataba enseguida de cualquier emoción, y Daniel, dos años menor, no le iba a la zaga. Charlotte se centró en la oportunidad de tomarse unas vacaciones y empezó a planear cuándo deberían partir y a calcular cuánto dinero se podrían permitir gastar.
Al cabo de unos días, todo estuvo arreglado. Se llevarían con ellos al hijo de su hermana Emily; tenía la misma edad que Daniel y le encantaba escapar de la formalidad de las aulas y las responsabilidades que estaba aprendiendo como heredero de su padre. El primer marido de Emily había sido lord Ashworth, y a su muerte había dejado el título y la mayor parte de la herencia a su único hijo, Edward.
Se alojarían en una casa de campo en el pequeño pueblo de Harford, cerca de Dartmoor, durante dos semanas y media. Cuando regresaran, las elecciones generales habrían terminado y Pitt podría volver a personarse ante Narraway en la Brigada Especial, el nuevo cuerpo creado en buena medida para combatir a los terroristas fenianos, así como la conflictiva cuestión del autogobierno irlandés por la que Gladstone volvía a luchar, con tan pocas esperanzas de éxito como siempre.
– No sé cuánta ropa llevar para los niños -dijo Charlotte a modo de pregunta-. Me gustaría saber si se van a ensuciar mucho…
Ella y Pitt estaban en el dormitorio acabando de hacer las maletas, antes de tomar el tren del mediodía hacia el sudoeste.
– Espero que sí -respondió Pitt sonriendo-. No es saludable que los críos no se ensucien… al menos un niño.
– ¡Entonces me ayudarás con la colada! -replicó ella al instante-. Te enseñaré a utilizar la plancha de hierro. Verás qué fácil… Solo pesa una tonelada y es aburrido a más no poder.
Él estaba a punto de responder cuando la criada, Gracie, habló desde el umbral.
– Ha venido un cochero con un recado para usted, señor Pitt -dijo-. Me ha dado esto. -Le tendió una hoja de papel doblada.
Él la cogió y la desdobló.
«Pitt, necesito verle inmediatamente. Venga con el portador de este mensaje. Narraway.»
– ¿Qué es? -preguntó Charlotte, cuya voz adquirió un matiz áspero al observar cómo cambiaba la expresión de Pitt-. ¿Qué ha pasado?
– No lo sé -respondió él-. Narraway quiere verme, pero no puede ser nada serio. No tengo que empezar a trabajar con la Brigada Especial hasta dentro de tres semanas.
Ella sabía, por supuesto, quién era Narraway, aunque no lo conocía personalmente. Desde el día que se había tropezado con Pitt hacía once años, en 1881, ella había tomado parte activa en cada uno de los casos que había despertado su curiosidad o provocado su indignación, o en los que se había visto involucrada una persona que le importaba. De hecho, era ella quien había trabado amistad con la viuda de la víctima de John Adinett en la conspiración de Whitechapel, y quien había acabado averiguando la razón de su muerte. Tenía una idea más aproximada de quién era Narraway que cualquier otra persona que no perteneciera a la Brigada Especial.
– Bueno, pues más vale que le digas que no te entretenga -dijo enfadada-. Estás de vacaciones y tienes que coger un tren al mediodía. ¡Ojalá te hubiera llamado mañana, cuando ya nos hubiéramos ido!
– No creo que sea importante -dijo Pitt con tono despreocupado. Sonrió, pero sus labios se curvaron ligeramente hacia abajo-. Últimamente no ha habido bombas, y con las elecciones a la vuelta de la esquina, seguramente no las habrá por un tiempo.
– Entonces ¿por qué no puede esperar a que vuelvas? -preguntó ella.
– Probablemente puede esperar. -Se encogió de hombros, compungido-. Pero no puedo permitirme desobedecer. -Era un duro recordatorio de su nueva situación.
Pitt estaba bajo las órdenes directas de Narraway, y aparte de a él, no tenía a nadie a quien recurrir; no contaba con información ni con una audiencia pública a la que apelar, como había ocurrido cuando era policía. Si Narraway le rechazaba, no tenía adónde ir.
– Sí… -Charlotte bajó la mirada-. Lo sé. Solo recuérdale lo del tren. No hay ninguno que salga más tarde y llegue allí esta noche.
– Lo haré. -La besó en la mejilla y, tras darse la vuelta, salió por la puerta y bajó las escaleras hasta la calle, donde le esperaba el coche.
– ¿Listo, señor? -preguntó el cochero desde la cabina.
– Sí -asintió Pitt.
Levantó la mirada hacia él, luego subió al carruaje y se sentó mientras el coche se ponía en movimiento. ¿Qué podía querer de él Víctor Narraway que no pudiera esperar a que regresara al cabo de tres semanas? ¿Se limitaba a ejercer su poder para volver a dejar sentado que era él quien mandaba? Difícilmente podía necesitar su opinión: seguía siendo un novato en la Brigada Especial. No sabía casi nada de los fenianos, y carecía de conocimientos sobre la dinamita u otra clase de explosivos. Sabía muy poco sobre las conspiraciones en curso y, con franqueza, tampoco quería saber más sobre el tema. Él era un detective, un policía. Se le daba bien resolver crímenes, desentrañar los detalles y las pasiones de asesinos individuales, no las maquinaciones de espías, anarquistas y revolucionarios políticos.
Había tenido un gran éxito en Whitechapel, pero eso se había terminado. Todo lo que la Brigada Especial había podido llegar a saber alguna vez había sido silenciado y permanecía oculto en los cuerpos que habían sido decorosamente enterrados para encubrir las terribles desgracias que les habían sucedido. Charles Voisey seguía vivo, y no podían probar nada contra él. Pero de algún modo se había hecho justicia. Se las habían ingeniado para que pareciera que él, el héroe secreto del movimiento para derrocar el trono, había arriesgado la vida para salvarlo. Pitt sonrió y se le hizo un nudo en la garganta al recordar con dolor cómo había permanecido de pie al lado de Charlotte y Vespasia en Buckingham Palace, mientras la reina concedía el título de sir a Voisey por los servicios prestados a la Corona. Voisey había abandonado su postración y se había levantado demasiado indignado para hablar, y Victoria, creyéndolo turbado, le había sonreído con indulgencia. El príncipe de Gales lo había elogiado, y Voisey había dado media vuelta y había pasado de nuevo por delante de Pitt con los ojos encendidos por el odio. Incluso ahora Pitt sentía un frío nudo en el estómago al recordarlo.
Sí, Dartmoor sería el lugar perfecto: amplios cielos despejados y barridos por el viento, el olor a tierra y a hierba de los caminos sin pavimentar… Pasearían y hablarían, ¡o simplemente pasearían! Haría volar cometas con Daniel y Edward, se subirían a las rocas y cogerían conchas, y observarían los pájaros y los animales. Charlotte y Jemima podrían hacer lo que quisieran: ir a visitar a gente, hacer nuevas amistades, contemplar los jardines o coger flores silvestres.
El coche se detuvo.
– Ya hemos llegado, señor -dijo el cochero-. Entre directamente. El señor le espera.
– Gracias. -Pitt se bajó y cruzó la acera hasta los escalones que llevaban a una puerta sencilla de madera. No era la trastienda en la que se había reunido con Narraway en Whitechapel. ¿Acaso cambiaba de base según sus necesidades? Abrió la puerta sin llamar y entró. Se encontró en un pasillo que conducía a una agradable salita con ventanas que miraban a un pequeño jardín, en su mayor parte abarrotado de rosales a los que les hacía mucha falta una poda.
Víctor Narraway estaba sentado en uno de los dos sillones y alzó la vista hacia Pitt sin levantarse. Era un hombre esbelto y de estatura mediana que vestía con pulcritud, pero su aspecto llamaba la atención debido a la inteligencia que traslucía su rostro. Aun en reposo irradiaba energía, como si su mente nunca descansara. Tenía el pelo negro, recio y abundante, y profusamente salpicado de canas, unos ojos casi negros con los párpados caídos, y una nariz larga y recta.
– Siéntese -ordenó, mientras Pitt seguía de pie-. No tengo intención de alzar la vista hacia usted. Y usted se cansará y empezará a moverse nervioso, lo cual hará que me enfade.
Pitt se metió las manos en los bolsillos.
– No dispongo de mucho tiempo. Me voy a Dartmoor en el tren del mediodía.
Narraway arqueó sus pobladas cejas.
– ¿Con su familia?
– Sí, por supuesto.
– Lo siento.
– ¡No tiene por qué sentirlo! -replicó Pitt-. Voy a pasarlo muy bien. Y después de lo de Whitechapel, me lo he ganado.
– Es cierto -reconoció Narraway en voz baja-. De todos modos, no va a ir.
– Ya lo creo que voy a ir. -Hacía apenas unos meses que se conocían y habían trabajado juntos en un caso, aunque no codo con codo. El trato que ambos se deparaban era muy distinto de la larga relación que tenía con Cornwallis, por quien sentía un profundo afecto y en quien había confiado más de lo que cualquier otra persona podría imaginar. Seguía sin saber qué pensar de Narraway y, desde luego, no confiaba en él, a pesar de su comportamiento en Whitechapel. Creía que servía al país y era un hombre de honor según su propio código ético, pero Pitt aún no sabía cuál era ese código, y entre ellos no existía ningún vínculo que le moviera a confiar en su amistad.
Narraway suspiró.
– Siéntese, por favor, Pitt. Suponía que me iba a poner en una situación incómoda a nivel moral, pero no físico. Me desagrada tener que alargar el cuello para mirarle.
– Hoy me voy a ir a Dartmoor -repitió Pitt.
– Estamos a dieciocho de junio. El Parlamento suspenderá sus sesiones el veintiocho. -Narraway hablaba cansinamente, como si se tratara de algo triste e indescriptiblemente agotador-. Habrá elecciones generales inmediatamente. Me imagino que hacia el cuatro o cinco de julio tendremos los primeros resultados.
– Entonces perderé mi derecho al voto -replicó Pitt-, porque no estaré aquí. Aunque dudo que eso cambie algo.
Narraway lo miró con fijeza.
– ¿Tan corrupto es su distrito electoral?
Pitt parecía ligeramente sorprendido.
– No lo creo. Pero hace años que es liberal y, según la opinión general, Gladstone saldrá elegido, aunque por un estrecho margen. ¡No me habrá llamado tres semanas antes de que me incorpore para decirme eso!
– No exactamente.
– ¡Ni siquiera aproximadamente!
– ¡Siéntese! -ordenó Narraway con rabia contenida, haciendo que su voz cayera como un mazazo.
Pitt se sentó por efecto de la sorpresa más que de la obediencia.
– Manejó muy bien el asunto de Whitechapel -dijo Narraway con voz baja y serena, recostándose de nuevo y cruzando las piernas-. Tiene coraje, imaginación e iniciativa. Hasta tiene moral. Derrotó al Círculo Interior ante los tribunales, aunque es posible que se lo hubiera pensado dos veces de haber sabido contra quién luchaba. Es un buen detective, el mejor que tengo. ¡Que Dios me asista! -continuó-. La mayoría de mis hombres están más acostumbrados a tratar con explosivos y atentados. Hizo bien al derrotar a Voisey, pero al darle la vuelta al asesinato y hacer que le concedieran el título de sir por haber salvado el trono fue genial. La perfecta venganza. Algunos de sus amigos republicanos lo consideran ahora un architraidor a la causa. -Esbozó una sonrisa-. Ese hombre iba a ser su futuro presidente, y ahora hay quienes no le permitirían ni pegar sellos.
Aquel debería haber sido el elogio más grande posible, y sin embargo, al observar la mirada fija y sombría de Narraway, Pitt solo fue consciente del peligro.
– Jamás le perdonará -observó Narraway con tanta tranquilidad como si solo hubiera comentado la hora que era.
A Pitt se le hizo un nudo en la garganta, de modo que su respuesta sonó áspera.
– Lo sé. Nunca he creído que lo haría. Pero usted también me dijo al final del caso que su venganza no se limitaría a algo tan sencillo como la violencia física. -Tenía las manos rígidas y el cuerpo frío, pero no estaba preocupado por él, sino por Charlotte y los niños.
– Y no lo hará -dijo Narraway con delicadeza. Por un instante su rostro se suavizó-. Pero su genialidad es tal que ha utilizado su brillante idea para su propio provecho.
Pitt se aclaró la garganta.
– No sé qué quiere decir.
– ¡Es un héroe! La reina le ha concedido el título de sir por salvar el trono -dijo Narraway, descruzando las piernas e inclinándose hacia delante, con una repentina amargura que le hizo torcer el gesto-. ¡Va a presentarse a las elecciones para el Parlamento!
Pitt estaba atónito.
– ¿Cómo?
– ¡Ya me ha oído! Va a presentarse a las elecciones para el Parlamento, y si gana utilizará el Círculo Interior para alcanzar rápidamente un alto cargo. Ha renunciado a su puesto en el Tribunal de Apelación para dedicarse a la política. El próximo gobierno será conservador y no tardará en llegar. Gladstone no durará mucho. Dejando de lado los ochenta y tres años que tiene a sus espaldas, la cuestión del autogobierno acabará con él. -No apartó la mirada del rostro de Pitt-. Luego veremos a Voisey nombrado lord canciller, ¡la máxima autoridad judicial del Imperio! Tendrá poder para corromper cualquier tribunal del país.
Era terrible, pero Pitt ya lo veía posible. Todos los argumentos sucumbían en sus labios antes de expresarlos en alto.
Narraway se relajó un poco, destensando los músculos de manera casi imperceptible.
– Se presenta para el escaño de Lambeth sur.
Pitt pensó rápidamente en la geografía de Londres.
– ¿No abarca también Camberwell y Brixton?
– Los dos. -Narraway le sostenía la mirada-. Y, en efecto, es un escaño liberal y él es conservador. ¡Pero eso no me tranquiliza, y si a usted le tranquiliza es que es un necio!
– No me tranquiliza -dijo Pitt con frialdad-. Tendrá algún motivo. Tendrá a alguien a quien sobornar o intimidar, algún lugar donde el Círculo Interior ejerce un poder que él puede utilizar. ¿Quién es el candidato liberal?
Narraway asintió muy despacio, sin dejar de mirar a Pitt.
– Un hombre nuevo, un tal Aubrey Serracold.
Pitt hizo la pregunta más obvia.
– ¿Es del Círculo Interior y se retirará en el último momento, o perderá las elecciones de algún otro modo?
– No -respondió Narraway con certeza, pero no explicó cómo lo sabía. Si contaba con fuentes dentro del Círculo, no las había revelado ni a sus propios hombres. Pitt no esperaba menos de él-. Si supiera cuáles son sus intenciones, no necesitaría que se quedara usted en Londres para vigilar -continuó Narraway-. Despedirle a usted de Bow Street tal vez haya sido una de las mayores equivocaciones del Círculo.
Era un recordatorio del poder del Círculo Interior y de la injusticia cometida contra Pitt. Le centellearon los ojos dando a entender que sabía muy bien de qué hablaba y no hizo nada por ocultarlo. Ambos sabían que no era necesario.
– ¡Pero yo no puedo influir en la votación! -exclamó Pitt con amargura. Ya no era un argumento para defender sus vacaciones y el tiempo que tenía previsto pasar con Charlotte y los niños; se trataba de la impotencia ante un problema irresoluble. No sabía por dónde empezar siquiera, y no digamos cómo obtener resultados.
– No -coincidió Narraway-. Si quisiera que se hiciera algo así, cuento con hombres mejor preparados que usted.
– Y eso no le haría más bien que a Voisey -dijo Pitt con frialdad.
Narraway suspiró y adoptó una postura más cómoda.
– Es usted un ingenuo, Pitt, pero ya lo sabía. Trabajo con las herramientas que tengo y no pretendo serrar madera con un destornillador. Usted se limitará a observar y escuchar. Averiguará cuáles son las herramientas de Voisey y cómo las utiliza. Averiguará los puntos flacos de Serracold y cómo pueden explotarse. Y si contamos con la suerte de que Voisey tiene sus puntos débiles a la vista, descubrirá cuáles son y me informará inmediatamente. -Tomó aire y lo expulsó muy despacio-. Lo que yo decida hacer con él no es asunto suyo. ¡Quiero que lo entienda bien, Pitt! No voy a permitir que ejercite su conciencia a costa de los hombres y mujeres de este país. Usted solo conoce una parte de todo este asunto y no está en situación de hacer grandes juicios morales. -En sus ojos y en su boca no había el menor rastro de humor.
Pitt se contuvo antes de soltar una respuesta displicente. Lo que Narraway le pedía le parecía imposible. ¿Tenía idea del verdadero poder del Círculo Interior? Era una sociedad secreta de hombres que habían jurado apoyarse mutuamente por encima de todos los intereses o lealtades. Se organizaban en células; ninguno sabía la identidad de más de un puñado de miembros, pero obedecían a las exigencias del Círculo. No sabía de ningún caso en que un miembro hubiera traicionado a otro denunciándolo al mundo exterior. La justicia interna era inmediata y mortal; era aún más letal porque nadie sabía quién más pertenecía al Círculo. Podía tratarse de tu superior o un oficinista a quien apenas prestabas atención. Podía tratarse de tu médico, el director de tu banco o hasta tu clérigo. Lo único que sabías con seguridad era que no se trataba de tu mujer. A ninguna mujer se le permitía tomar parte o tener conocimiento de él.
– Sé que el escaño es liberal -continuó Narraway-, pero el clima político se está volviendo extremista en estos momentos. Los socialistas no solo son bulliciosos, sino que están haciendo verdaderos progresos en determinadas áreas.
– Ha dicho que Voisey va a presentarse como candidato conservador -señaló Pitt-. ¿Por qué?
– Porque habrá un contragolpe conservador -replicó Narraway-. Si los socialistas van lo bastante lejos y cometen errores, entonces los tories podrían instalarse en el poder mucho tiempo, el suficiente para que Voisey se convierta en lord canciller. Incluso algún día en primer ministro.
La idea era desagradable, y sin duda demasiado real para ser descartada. Rechazarla calificándola de rocambolesca equivalía a entregar a Voisey el arma definitiva.
– ¿Ha dicho que el Parlamento suspenderá sus sesiones dentro de diez días? -preguntó Pitt.
– Así es -asintió Narraway-. Empezará usted esta misma tarde. -Respiró hondo-. Lo siento, Pitt.
– ¿Cómo? -dijo Charlotte con incredulidad. Estaba al pie de las escaleras mirando a Pitt, que acababa de entrar por la puerta de la calle y tenía las mejillas encendidas por el esfuerzo, y ahora por la cólera.
– Tengo que quedarme por las elecciones generales -afirmó él-. ¡Voisey se va a presentar!
Ella se quedó mirándolo. Por un instante, todos los recuerdos de Whitechapel acudieron a su memoria, y comprendió lo que ocurría. Luego los apartó de su mente.
– ¿Y qué se supone que tienes que hacer? -preguntó-. No puedes impedir que se presente, ni puedes impedir que la gente le vote si quiere hacerlo. Es escandaloso, pero fuimos nosotros quienes lo convertimos en héroe porque era la única manera de pararle los pies. Los republicanos ahora no le dirigen la palabra, y menos aún le van a votar. ¿Por qué no dejas que se ocupen ellos de él? ¡Estarán lo bastante furiosos para pegarle un tiro! No los detengas. Llega demasiado tarde.
Él trató de sonreír.
– Por desgracia no puedo confiar en que lo hagan con la suficiente eficiencia para que nos resulte útil. Solo tenemos diez días.
– ¡Tienes tres semanas de vacaciones! -Charlotte contuvo unas lágrimas repentinas de decepción-. ¡No hay derecho! ¿Qué puedes hacer tú? ¿Decir a todo el mundo que es un mentiroso y que estuvo detrás del complot para derrocar el trono? -Sacudió la cabeza-. ¡Si ni siquiera saben que hubo una conspiración! Te demandaría por difamador o, seguramente, te haría encerrar por loco. Nos aseguramos de que todo el mundo se enterara de que prácticamente él sólito había hecho algo increíble por la reina. Ella cree que es maravilloso. El príncipe de Gales y todos sus amigos le respaldarán. -Resopló con intensidad-. Y nadie podrá con ellos, teniendo a Randolph Churchill y a lord Salisbury entre sus filas.
Pitt se apoyó contra el poste de la escalera.
– Lo sé -admitió-. Ojalá pudiera decir al príncipe de Gales lo cerca que estuvo Voisey de destruirle, pero ahora no tenemos pruebas. -Le acarició la mejilla-. Lo siento. Sé que no puedo hacer gran cosa, pero debo intentarlo.
Ella tenía los ojos llenos de lágrimas.
– Desharé las maletas más tarde. Estoy demasiado cansada para hacerlo ahora. ¿Qué demonios voy a decirles a Daniel y a Jemima… y a Edward? Esperaban las vacaciones con tanta ilusión…
– No las deshagas -la interrumpió él-. Ve tú…
– ¿Sola? -exclamó, prácticamente chillando.
– Llévate a Gracie. Ya me las arreglaré. -No quería decirle que se lo estaba pidiendo ante todo por su seguridad. En ese momento estaba enfadada y decepcionada, pero con el tiempo comprendería que su marido iba a volver a desafiar a Voisey.
– ¿Qué vas a comer? ¿Qué ropa te vas a poner? -protestó ella.
– La señora Brady puede cocinar para mí y hacerme la colada -respondió él-. No te preocupes. Llévate a los niños y pásalo bien. Tanto si Voisey gana como si pierde, no habrá nada que yo pueda hacer una vez que anuncien los resultados. Me reuniré con vosotros entonces.
– ¡No te dará tiempo! -exclamó ella, enfadada-. Los resultados tardarán semanas en saberse.
– Va a presentarse para un escaño de Londres. Será uno de los primeros en anunciarse.
– ¡Podrían tardar días!
– ¡No tengo más remedio, Charlotte!
Ella controló a duras penas su voz.
– ¡Lo sé! No seas tan condenadamente razonable. ¿Es que no te importa? ¿No te pone furioso? -Agitó con violencia la mano, con el puño cerrado-. ¡No hay derecho! Tienen a muchas más personas. Primero te despiden de Bow Street y te hacen vivir en unas miserables habitaciones de Spitalfields, luego salvas el gobierno y el trono y sabe Dios qué más, recuperas tu cargo… ¡y vuelven a despedirte! Y ahora que vas a tomarte tus únicas vacaciones… -Respiraba con dificultad y se le escapó un sollozo-. ¿Y para qué? ¡Para nada! ¡Odio la Brigada Especial! ¡Parece que no tengan que responder ante nadie! Hacen lo que quieren y nadie les detiene.
– Más o menos como Voisey y el Círculo Interior -replicó Pitt, tratando de sonreír.
– Exactamente igual que él, que yo sepa. -Charlotte le miró a la cara, y pese a sus esfuerzos por ocultarlo, él logró advertir el destello de luz que había en sus ojos-. Pero nadie puede detenerle.
– Yo lo hice una vez.
– ¡Lo hicimos! -le corrigió ella con brusquedad.
Esta vez él sonrió.
– Ahora no se trata de un asesinato o algo que puedas resolver tú.
– ¡Ni tú! -replicó ella de inmediato-. Quieres decir que solo se trata de política y elecciones, y las mujeres ni siquiera votan, y mucho menos hacen campaña y se presentan para el Parlamento.
– ¿Te gustaría hacerlo? -preguntó él sorprendido. Prefería tratar cualquier tema, incluso ese, antes que confesarle que temía por su seguridad una vez que Voisey se enterara de que volvía a estar involucrado.
– ¡Desde luego que no! -replicó ella-. ¡Pero eso no tiene nada que ver!
– Un magnífico ejemplo de lógica.
Ella volvió a sujetarse un mechón suelto con una horquilla.
– Si estuvieras en casa y pasaras más tiempo con los niños, lo comprenderías perfectamente.
– ¿Qué? -dijo él con total incredulidad.
– El hecho de que yo no quiera no significa que no deba tener derecho a hacerlo. ¡Pregúntaselo a cualquier hombre!
Él sacudió la cabeza.
– ¿Que le pregunte qué?
– Si le gustaría que yo o cualquier otra persona decidiera si él puede o no hacerlo -dijo ella exasperada.
– ¿Hacer qué?
– ¡Cualquier cosa! -exclamó ella con impaciencia, como si fuera algo evidente-. Hay un montón de gente que se dedica a dictar normas para que otro montón de gente viva con arreglo a ellas, cuando ellos no las aceptarían para sí mismos. ¡Por el amor de Dios, Thomas! ¿No les has dicho alguna vez a los niños que hagan algo y ellos te han respondido: «Pues tú no lo haces»? Puedes decirles que son impertinentes y enviarlos a la cama, pero sabes que estás siendo injusto, y sabes que ellos también lo saben.
Pitt se ruborizó al recordar un par de situaciones. Se abstuvo de establecer una analogía entre la actitud del público hacia las mujeres y la de los padres hacia los hijos. No quería discutir con Charlotte. Sabía por qué ella hablaba de ese modo. Él sentía la misma rabia y decepción, y no había mejor manera de demostrarlo que enfadándose.
– ¡Tienes razón! -dijo él de manera rotunda.
Charlotte abrió mucho los ojos, sorprendida por un instante, y luego no pudo menos que reír. Le echó los brazos al cuello y él la atrajo hacia sí, acariciándole los hombros y el delicado contorno de su cuello, y la besó.
* * * * *
Pitt fue a la estación con Charlotte, Gracie y los niños. Se trataba de un lugar enorme con eco, atestado de personas que lo cruzaban rápidamente en todas direcciones. Era la estación terminal de la línea de Londres y el sudoeste, y había un gran estruendo producido por el siseo de vapor al salir, el sonido metálico de las puertas al abrirse y cerrarse, los pies que caminaban, corrían o se arrastraban por el andén, las ruedas de los carritos para el equipaje, los gritos de saludo y despedida, la emoción de la aventura… El aire estaba preñado de comienzos y finales.
Daniel correteaba de un lado para otro, impaciente. Edward, rubio como Emily, trató de recordarse la dignidad que suponía ser lord Asworth y lo consiguió durante cinco minutos, antes de echarse a correr por el andén para ver rugir el fuego a medida que un fogonero echaba más carbón a una máquina enorme. El fogonero levantó la mirada y sonrió al niño antes de limpiarse la frente con la mano y volver a empezar.
– ¡Niños! -murmuró Jemima entre dientes, lanzando una mirada a Charlotte.
Gracie, que no había crecido mucho desde que había entrado de criada a los trece años, llevaba ropa de viaje. Era la segunda vez que salía de Londres de vacaciones, y conseguía parecer muy experimentada y tranquila, excepto por el brillo de sus ojos y el color de sus mejillas, y el hecho de que se aferrara a su bolsa de viaje como si se tratara de un salvavidas.
Pitt sabía que debían marcharse, por su seguridad y porque quería estar libre de preocupaciones, y seguro de poder enfrentarse a Voisey sabiendo que su familia estaba donde él no podría encontrarla. Pero seguía sintiendo una dolorosa tristeza cuando llamó a un mozo y le dio instrucciones de llevar las maletas al furgón, dándole tres peniques por las molestias.
El mozo se ladeó la gorra y amontonó las maletas en su carrito. Iba silbando mientras se alejaba empujándolo, pero el sonido se perdió en medio del estruendo de un eructo de vapor, el ruido del carbón al deslizarse de las palas a los hornos, y el estridente silbato del jefe de tren mientras una máquina se precipitaba dando sacudidas hacia delante y empezaba a ganar velocidad al salir de la estación.
Daniel y Edward echaron carreras por el andén, buscando el compartimiento más vacío, y volvieron agitando los brazos y silbando triunfales.
Dejaron el equipaje de mano dentro y se acercaron a la puerta para despedirse.
– Cuidad unos de otros -les dijo Pitt después de abrazarlos a todos, incluso a Gracie, con gran sorpresa y satisfacción de la joven-. Y pasadlo bien. Disfrutad todo lo que podáis.
Se cerró otra puerta con estrépito y hubo una sacudida.
– Es hora de irse -dijo Pitt, y retrocedió un paso diciendo adiós con la mano mientras el vagón daba bandazos y sacudidas, los enganches se cerraban y el tren se ponía en movimiento.
Él se quedó mirando, viendo cómo se asomaban a la ventana. Charlotte los sujetaba con la cara repentinamente sombría por la soledad. Nubes de vapor se elevaban hacia el enorme techo repleto de arcos. En el aire flotaban las motas de carbonilla y el olor a hollín, hierro y fuego.
Pitt se despidió con la mano hasta que el tren se perdió de vista al tomar la curva de las vías, y luego retrocedió lo más deprisa que pudo por el andén hasta salir a la calle. En la parada de coches de punto, se subió al primero y pidió al cochero que le llevara a la Cámara de los Comunes.
Se recostó y pensó en lo que iba a decir cuando llegara allí. Se encontraba al sur del río, pero no tardaría mucho en llegar, ni siquiera con el tráfico de la hora del almuerzo. Las cámaras del Parlamento estaban en la orilla norte, a unos treinta minutos.
Siempre le había preocupado mucho la injusticia social, los males de la pobreza y la enfermedad, la ignorancia y los prejuicios, pero no tenía muy buen concepto de los políticos y dudaba que trataran muchos de los problemas que le preocupaban a menos que los obligaran individuos con una gran pasión por la reforma. Era el momento de volver a evaluar ese juicio apresurado y averiguar más tanto sobre los individuos como sobre el sistema.
Empezaría por su cuñado, Jack Radley, el segundo marido de Emily y el padre de su hija, Evangeline. Cuando se conocieron, Jack era un hombre encantador que no tenía ni título ni suficiente dinero para distinguirse en la alta sociedad, pero sí el ingenio y la buena apariencia para que lo invitaran a tantas casas que disfrutaba de una vida elegante y bastante holgada.
Desde que se había casado con Emily, esa clase de existencia le había parecido cada vez más vacía, hasta que, llevado por un impulso, se había presentado al Parlamento y había sorprendido a todos, sobre todo a sí mismo, al ganar un escaño. Tal vez se había debido a una racha de buena suerte política, o a que su escaño se hallaba en uno de los muchos distritos electorales donde la corrupción determinaba los resultados, pero desde entonces se había convertido en un político bastante serio y más importante de lo que su vida pasada habría hecho prever a cualquiera. En el asunto irlandés de Ashworth Hall había demostrado coraje así como aptitudes para actuar con dignidad y buen criterio. Al menos podría proporcionar a Pitt información más detallada, y tal vez con mayor fidelidad, que la que obtendría de una fuente pública.
Al llegar a la Cámara de los Comunes, Pitt pagó al cochero y subió las escaleras. No esperaba que le dejaran entrar directamente, y se disponía a escribir una nota en una de sus tarjetas y hacérsela llegar a Jack, pero el policía de la puerta lo conocía de sus tiempos en Bow Street y al verle se le iluminó la cara de satisfacción.
– Buenas tardes, señor Pitt. Me alegro de verle, señor. ¿No habrá problemas aquí?
– En absoluto, Rogers -respondió Pitt, dando gracias por acordarse del nombre del hombre-. Quiero ver al señor Radley, si es posible. Se trata de un asunto bastante importante.
– Enseguida, señor. -Rogers se volvió y llamó por encima del hombro-: ¡George! Acompaña al señor Pitt a ver al señor Radley. ¿Lo conoces? El señor diputado de Chiswick. -Se volvió de nuevo hacia Pitt-. Vaya con George, señor. Le llevará arriba, porque se puede perder en diez minutos en esta madriguera.
– Gracias, Rogers -dijo Pitt con sinceridad-. Eres muy amable.
En efecto, era un auténtico laberinto de pasillos y escaleras con oficinas a cada paso y gente que iba y venía, absorta en sus asuntos. Encontró a Jack solo en una habitación que evidentemente compartía con alguien. Dio las gracias a su guía y esperó a que saliera para cerrar la puerta y volverse para hablar.
Jack Radley rondaba la cuarentena, pero era un hombre bien parecido y con una cordialidad natural que le hacía parecer más joven. Se sorprendió al ver a Pitt, pero dejó a un lado los periódicos que estaba leyendo para mirarlo con curiosidad.
– Siéntate -le invitó-. ¿Qué te trae por aquí? Creía que por fin ibas a tomarte unas vacaciones. ¡Tienes a Edward contigo! -Su mirada se ensombreció, y Pitt advirtió con amargura que su cuñado era consciente de lo injusto de su situación actual en la Brigada Especial y que temía que le pidiera ayuda para cambiarla. Era algo que no estaba en su mano, y Pitt lo sabía mejor que él.
– Charlotte se ha llevado a los niños -respondió-. Edward estaba muy emocionado y dispuesto a conducir él mismo el tren. Yo debo quedarme un tiempo aquí. Como sabes, dentro de unos días se celebrarán las elecciones. -Permitió que su rostro trasluciera un atisbo de humor-. Por motivos que no puedo explicar, necesito información sobre algunos temas a debate… y sobre ciertas personas.
Jack contuvo el aliento.
– Motivos de la Brigada Especial. -Pitt sonrió-. No personales.
Jack se sonrojo ligeramente. No solían pillarle desprevenido, y menos Pitt, quien no estaba acostumbrado al debate político y a la ofensiva de la oposición. Tal vez había olvidado que los interrogatorios de sospechosos se basaban prácticamente en los mismos elementos: los rodeos, el estudio de rostros y gestos, la anticipación y la emboscada.
– ¿Qué temas? -preguntó Jack-. ¡Está el autogobierno de Irlanda, pero hace generaciones que se habla de él! No se ha hecho ningún progreso al respecto, aunque Gladstone sigue con ello. Ya se hundió una vez por culpa de ese asunto y creo que va a volver a costarle votos, pero nadie ha sido capaz de hacerle renunciar. Y bien sabe Dios que lo han intentado. -Hizo una mueca ligeramente irónica-. En cambio, del autogobierno de Escocia o de Gales se habla bastante menos.
Pitt se sobresaltó.
– ¿El autogobierno de Gales? -repitió con incredulidad-. ¿Hay alguien que lo respalde?
– No muchos -admitió Jack-. Lo mismo que el de Escocia, pero es uno de los temas que se están debatiendo.
– ¿No afectará los escaños de Londres?
– Podría, si tú lo defendieras. -Jack se encogió de hombros-. Por regla general, los que más se oponen a tales cosas son los que se hallan geográficamente más lejos de ellas. Los londinenses se inclinan a pensar que "Westminster debería gobernarlo todo. Cuanto más poder tienes, más quieres.
– El autogobierno, al menos en el caso de Irlanda, lleva décadas en el orden del día. -Pitt dejó el tema de lado por el momento-. ¿Qué más?
– La jornada de ocho horas -respondió Jack sombrío-. Es el tema más candente, al menos hasta la fecha, y no me parece que haya ninguno que le iguale en importancia. -Miró a Pitt con el entrecejo ligeramente fruncido-. ¿Qué pasa, Jack? ¿Un complot para derrocar al viejo? -Se refería a Gladstone. Se habían producido atentados contra su vida.
– No -se apresuró a decir Pitt-. Nada tan evidente. -Le habría gustado decir a Jack toda la verdad, pero no podía hacerlo por el bien de Jack, y por el suyo propio. Debía evitar que le culpasen de traición-. Distritos corruptos, pelea sucia.
– ¿Desde cuándo se preocupa por eso la Brigada Especial? -preguntó Jack con escepticismo, recostándose un poco en su asiento y tirando sin darse cuenta un montón de libros y papeles con el codo-. Se supone que su misión es detener a anarquistas y dinamiteros, sobre todo fenianos. -Frunció el entrecejo-. No me mientas, Thomas. Prefiero que me digas que no me meta donde no me llaman a que me engañes con evasivas.
– No son evasivas -replicó Pitt-. Se trata de un escaño en particular y, que yo sepa, no tiene nada que ver con el problema irlandés ni con los dinamiteros.
– ¿Por qué tú? -dijo Jack sin perder la compostura-. ¿Tiene algo que ver con el caso Adinett? -Se refería al asesinato que había enfurecido tanto a Voisey y al Círculo Interior que se habían vengado de Pitt haciendo que lo echaran de Bow Street.
– Indirectamente -admitió Pitt-. Te estás acercando a ese punto en el que preferirías que te dijera que no te metas donde no te llaman.
– ¿Qué escaño? -preguntó Jack con absoluta serenidad-. No puedo ayudarte si no lo sé.
– No puedes ayudarme de todos modos -respondió Pitt secamente-. A menos que sea con información sobre los temas que se tratan y con algún que otro consejo táctico. Ojalá hubiera prestado más atención a la política en el pasado.
Jack sonrió de pronto, aunque no sin burlarse un poco de sí mismo.
– Cuando pienso en lo reducida que va a ser nuestra mayoría, yo también lo pienso.
Pitt quería hablar de lo seguro que era el escaño de Jack, pero era mejor averiguarlo por medio de otra persona.
– ¿Conoces a Aubrey Serracold? -preguntó.
Jack pareció sorprenderse.
– Sí, la verdad es que lo conozco bastante bien. Su mujer es amiga de Emily. -Frunció el entrecejo-. ¿Por qué, Thomas? Apostaría a que es un hombre decente… honrado e inteligente, y que se ha metido en la política para servir a su país. No necesita el dinero y no busca simplemente el poder.
Esas palabras deberían haber tranquilizado a Pitt, pero en lugar de ello vislumbró a un hombre amenazado por un peligro que no vería hasta que fuera demasiado tarde; un enemigo que tal vez no reconociese ni siquiera entonces, porque su naturaleza escapaba a su comprensión.
¿Acaso tenía razón Jack, y al no decirle la verdad, estaba desaprovechando la única arma que tal vez poseía? Narraway le había encomendado una tarea imposible. No se trataba de indagar, como estaba acostumbrado a hacer; no se trataba de resolver un crimen, sino de prevenir una ofensa que iba contra la ley moral pero probablemente no contra las leyes del país. Lo que estaba mal no era que Voisey tuviera poder -tenía tanto derecho como cualquier otro candidato-, sino qué haría con él al cabo de dos o tres años, o incluso cinco o diez. Y no se podía castigar a un hombre por lo que uno creía que podía hacer, por malo que eso fuera.
Jack se inclinó sobre su escritorio.
– Thomas, Serracold es amigo mío. ¡Si corre cualquier clase de peligro, dímelo! -No le amenazó ni alegó más razones, pero curiosamente fue más persuasivo que si lo hubiera hecho-. Protegería a mis amigos como tú harías con los tuyos. La lealtad personal es importante, y el día que deje de serlo no querré tener nada que ver con la política.
Aunque Pitt había temido que Jack cortejara a Emily por su dinero -y a fe que lo había temido-, le había resultado imposible no sentir simpatía por él. Poseía una cordialidad, una habilidad para burlarse de sí mismo sin dejar de ser franco, que era la esencia de su encanto. Pitt no tenía ninguna posibilidad de obtener éxito sin correr riesgos, porque no había una manera segura de empezar, y no digamos de terminar, una lucha contra Voisey.
– No se trata de peligro físico, que yo sepa -respondió, esperando no equivocarse al desobedecer a Narraway y confiar al menos parte de la verdad a Jack. ¡Ojalá no se volviera contra él y les traicionara a los dos!-. Sino del peligro de que le arrebaten su escaño de forma fraudulenta.
Jack se mantuvo a la espera, como si supiera que eso no era todo.
– Y tal vez de que arruinen su reputación -añadió Pitt.
– ¿Quién?
– Si lo supiera estaría en mejor posición para impedirlo.
– ¿Quieres decir que no puedes decírmelo?
– Quiero decir que no lo sé.
– Entonces ¿por qué? Sabes algo o no estarías aquí.
– Por una victoria política, evidentemente.
– Entonces es su adversario. ¿Quién si no?
– Los que le respaldan.
Jack se disponía a rebatir aquella afirmación, pero se abstuvo.
– Supongo que todo el mundo tiene alguien que le respalde. Los que se dejan ver son los menos peligrosos. -Se levantó despacio. Tenía casi la misma estatura que Pitt, pero incluso desaliñado le igualaba en elegancia. Poseía una distinción innata, y seguía vistiendo y arreglándose con la misma meticulosidad que en los tiempos en que se había abierto camino con su encanto-. Me gustaría seguir hablando contigo, pero tengo una reunión dentro de una hora y no he comido como es debido en todo el día. ¿Me acompañas?
– Me encantaría -aceptó Pitt inmediatamente, levantándose también.
– Vamos al comedor de los diputados -sugirió Jack, abriéndole la puerta. Vaciló un momento, como si examinara el cuello limpio de Pitt, al tiempo que reparaba en su corbata arrugada y sus bolsillos abultados. Renunció a la idea con un suspiro.
Pitt le siguió y se sentó a una de las mesas. Estaba fascinado. Apenas probó bocado, tan ocupado estaba en observar a los demás comensales sin que diera la impresión de que lo estaba haciendo. Una tras otra, recorrió las caras que ya había visto en los periódicos; a muchas les ponía nombres, otras le resultaban familiares pero no las ubicaba. No perdía la esperanza de ver al mismo Gladstone.
Jack sonreía, bastante entretenido.
Iban por la mitad del postre, que consistía en budín de melaza caliente con crema, cuando se detuvo junto a su mesa un hombre corpulento de cabello rubio y ralo. Jack presentó a Finch como el diputado por los distritos de Birmingham, y a Pitt como su cuñado, sin especificar su profesión.
– Encantado -dijo Finch educadamente, luego miró a Jack-. Oye, Radley, ¿te has enterado de que ese tal Hardie se va a presentar? ¡Y en West Ham sur, ni siquiera en Escocia!
– ¿Hardie? -Jack frunció el entrecejo.
– ¡Keir Hardie! -exclamó Finch con impaciencia, dejando de lado a Pitt-. Ese tipo lleva en las minas desde que tenía diez años. Sabe Dios si es capaz de leer o escribir, ¡y ahora se presenta para el Parlamento! Por el Partido Laborista… o lo que eso signifique. -Extendió las manos en un gesto brusco-. ¡Eso no está bien, Radley! Es nuestro territorio… nuestros sindicatos y todo lo demás. No lo conseguirá, por supuesto… no tiene la menor posibilidad. Pero en estos momentos no podemos permitirnos perder ningún apoyo. -Bajó la voz-. ¡Va a estar muy reñido! Demasiado reñido, maldita sea. No podemos ceder en la jornada laboral, nos perjudicaría. Nos arruinaría en cuestión de meses. Pero me gustaría que el viejo se olvidara por un tiempo del autogobierno. ¡Acabará hundiéndonos!
– Una mayoría es una mayoría -replicó Jack-. Todavía es posible hacer algo con veinte o treinta.
Finch gruñó.
– No lo es. No por mucho tiempo. Necesitamos por lo menos cincuenta. Ha sido un placer conocerle… ¿Pitt? ¿Ha dicho Pitt? Un buen nombre tory. ¿No será usted tory?
Pitt sonrió.
– ¿Debería?
Finch lo miró; sus ojos azul claro se clavaron de pronto en él.
– No, señor, no debería. Debería mirar hacia el futuro, y apoyar una reforma prudente y firme. No un conservadurismo egoísta que no cambiará nada y permanecerá estancado en el pasado como una piedra. Ni un socialismo descabellado que lo cambiaría todo, tanto lo bueno como lo malo, como si todo estuviera escrito en el agua y el pasado no significara nada. Nuestra nación es la más grande que existe sobre la tierra, señor, pero todavía debemos actuar con mucha sabiduría a la hora de dirigir su rumbo, si queremos conservarla en estos tiempos tan cambiantes.
– En eso al menos estoy de acuerdo con usted -respondió Pitt manteniendo un tono despreocupado.
Finch vaciló un momento, luego se despidió y se marchó a paso brioso con los hombros echados hacia delante como si se abriera paso entre una multitud, aunque en realidad solo pasó junto a un camarero con una bandeja.
Pitt salía del comedor detrás de Jack cuando chocaron nada menos que con el primer ministro, lord Salisbury, que en ese momento entraba en el recinto. Llevaba un traje de raya diplomática, y tenía el rostro alargado y algo triste, lucía barba y estaba prácticamente calvo en la zona de la coronilla. Pitt se quedó tan absorto que tardó unos momentos en reparar en el hombre que le seguía un paso por detrás y que evidentemente era su acompañante. Sus facciones marcadas denotaban inteligencia, y tenía la nariz ligeramente torcida y la tez pálida. Por un instante se cruzaron sus miradas, y Pitt se quedó paralizado por el intenso odio que vio en sus ojos, como si estuvieran los dos solos en la habitación. El murmullo de conversaciones, las risas, el tintineo de las copas y la cubertería… todo se desvaneció. El tiempo se suspendió. No había nada más que la voluntad de hacer daño, de destruir.
Luego el presente regresó como una ola: humano, ajetreado, controvertido, ensimismado. Salisbury y su compañero entraron en el comedor, y Pitt y Jack Radley salieron. Habían recorrido veinte metros por el pasillo cuando Jack habló.
– ¿Quién iba con Salisbury? -preguntó-. ¿Lo conoces?
– Sir Charles Voisey -respondió Pitt, sobresaltándose al oír su voz áspera-. El futuro candidato parlamentario por Lambeth sur.
Jack se detuvo.
– ¡Ese es el distrito de Serracold!
– Sí… -respondió Pitt con calma-. Sí… lo sé.
Jack espiró muy despacio; en su rostro se reflejó la comprensión, y el origen del miedo.
Capítulo 2
Pitt se sentía terriblemente solo en la casa sin Charlotte y los niños. Echaba de menos la calidez, las risas, la excitación, hasta las peleas. No se oía el repiqueteo de los tacones de Gracie, ni sus comentarios irónicos; su única compañía eran los dos gatos, Archie y Angus, que dormían hechos un ovillo en las zonas iluminadas por la luz del sol que entraba por las ventanas de la cocina.
Pero cada vez que recordaba la mirada llena de odio de Voisey, se sentía tan profundamente aliviado al pensar que su familia estaba fuera de Londres, donde ni Voisey ni ningún otro miembro del Círculo Interior podría encontrarla, que se quedaba sin aliento. Una pequeña casa de campo en una aldea en los límites de Dartmoor era el lugar más seguro posible. Aquella certeza le permitía hacer todo lo que estaba en su mano por impedir que Voisey obtuviera el escaño y empezara su ascenso a un poder que corrompería la conciencia del país.
Sin embargo, mientras desayunaba sentado a la mesa de la cocina una tostada carbonizada, mermelada casera y té preparado en una gran tetera, se sintió acobardado ante una tarea tan imprecisa, tan incierta. No había un misterio que resolver, ni explicaciones que ofrecer, ni nada específico que buscar. Su única arma era la información de que disponía. El escaño que se disputaba Voisey hacía años que era liberal. ¿Qué electores esperaba que cambiasen de voto? Representaba a los tories, la única alternativa frente a los liberales con alguna posibilidad de formar gobierno, a pesar de que la opinión de la mayoría era que esta vez el señor Gladstone ganaría, aunque su mandato no duraría mucho.
Pitt cogió otra tostada de la rejilla y la untó con mantequilla. A continuación extendió una gruesa capa de mermelada. Le gustaba su sabor, tan agrio que parecía embargarle los sentidos.
¿Se proponía Voisey conquistar el terreno neutral entre los dos partidos y aumentar así sus votos? ¿O desilusionar a los más pobres y empujarlos hacia el socialismo, dividiendo así el sector de votantes de la izquierda? ¿Contaba con un arma escondida hasta entonces con la que perjudicar a Aubrey Serracold y mermar así su campaña electoral? No podía hacer las tres cosas abiertamente. Pero con el respaldo del Círculo Interior no necesitaba actuar abiertamente. Nadie a excepción de los capitostes -tal vez nadie a excepción del mismo Voisey- conocía los nombres o los cargos de todos sus miembros, o incluso cuántos eran.
Pitt terminó la tostada, se bebió lo que quedaba de té y dejó los platos donde estaban. La señora Brady los fregaría cuando llegara, y sin duda volvería a dar de comer a Archie y Angus. Eran las ocho de la mañana y había llegado el momento de obtener más información sobre el programa electoral de Voisey, los temas en los que se iba a basar su campaña, las personas que le apoyaban abiertamente y el lugar donde iba a hablar. Gracias a Jack había descubierto algo relacionado con Serracold, pero no bastaba.
En la ciudad hacía calor y había polvo, y estaba atestada de tráfico de todos los ámbitos: el comercio, los negocios y el recreo. Había vendedores callejeros que pregonaban sus mercancías en casi cada esquina, y coches con damas que habían salido a ver los monumentos y se protegían la cara del sol con una colección de sombrillas de bonitos colores que parecían enormes flores demasiado abiertas. Pasaban carros pesados que transportaban fardos de mercancías, carretas de leche y verduras, ómnibus y las habituales hordas de coches de punto. Hasta las aceras estaban abarrotadas, y Pitt tuvo que abrirse paso haciendo eses entre la gente. El ruido asaltaba los oídos y la mente del viandante: las voces que parloteaban, los gritos de los vendedores que anunciaban un centenar de artículos en venta, el traqueteo de las ruedas sobre los adoquines, el tintineo de los arreos, los aullidos de frustración de los cocheros, el golpeteo de los cascos de los caballos…
Habría preferido que Voisey hubiera sabido lo menos posible de él, pero después de su encuentro en la Cámara de los Comunes el interés de Pitt ya no era ningún secreto. Lo lamentaba, pero no podía hacer nada para enmendarlo, y tal vez ya era inevitable; hubiera sido mejor posponerlo, aunque solo fuera por poco tiempo. Voisey tal vez habría estado demasiado absorto en sus batallas políticas y la emoción de la campaña electoral para advertir el interés que mostraba una persona más por él.
Hacia las cinco de la tarde Pitt sabía los nombres de las personas que apoyaban la candidatura de Voisey, tanto públicamente como en privado; al menos de aquellas de las que se tenía constancia. También sabía que los puntos que defendía Voisey eran los valores de la corriente tradicional tory del comercio y el Imperio. Era evidente que iban a atraer a los terratenientes, industriales y magnates de las compañías navieras, pero el voto se había extendido hasta el hombre corriente que no tenía más que su casa o habitaciones alquiladas por más de diez libras al año, y que eran los defensores lógicos de los sindicatos y del Partido Liberal.
El hecho de que pareciera imposible que Voisey ganara el escaño preocupaba a Pitt mucho más que si hubiera visto una brecha, un punto débil que se pudiera explotar. Significaba que el ataque venía de un flanco del que no sabía cómo protegerse, y ni siquiera tenía idea de dónde estaba su punto vulnerable.
Se dirigió al sur del río, en dirección a los muelles y las fábricas a la sombra de la estación ferroviaria de London Bridge, con la intención de sumarse a la multitud de trabajadores para escuchar el primer discurso público que iba a pronunciar Voisey. Le intrigaba enormemente ver cómo se comportaba, así como la clase de respuesta que recibía.
Se detuvo en una de las tabernas y tomó una ración de pastel de carne y una jarra de sidra, prestando atención a las conversaciones de las mesas de alrededor. Se oían muchas carcajadas, pero debajo de ellas se percibía una inconfundible nota de amargura. Solo oyó una alusión a los irlandeses o al controvertido problema del autogobierno, y hasta eso se trató medio en broma. Pero el tema de la jornada laboral provocó resentimiento y un apoyo considerable a los socialistas, aunque apenas nadie parecía conocer los nombres de ninguno. Pitt no oyó mencionar a Sydney Webb o a William Morris, ni al elocuente y vociferante dramaturgo Shaw.
Hacia las siete estaba delante de una de las puertas de la fábrica; los lados planos y grises de los edificios se elevaban en el aire lleno de humo. A lo lejos se oía el rítmico golpeteo de la maquinaria, y el olor de los gases del coque y los ácidos le irritó la garganta. A su alrededor había más de cien hombres vestidos con uniforme marrón y gris, cuya tela estaba desteñida y remendada una y otra vez, deshilachada por los puños y gastada por los codos y las rodillas. Muchos de ellos llevaban gorras de tela pese a que hacía una tarde agradable y, lo que era todavía más insólito, no llegaba una brisa fría del río. La gorra era una costumbre, casi parte de su identidad.
Pitt pasó inadvertido entre ellos, pues su habitual desaliño constituía un disfraz perfecto. Escuchó sus risas y sus ruidosas bromas a menudo crueles, y percibió el matiz de desesperación que latía en ellas. Y cuanto más escuchaba, menos comprendía cómo Voisey -con su dinero, su situación privilegiada, sus finos modales y ahora también su título-, podía ganarse siquiera a uno de ellos, y no digamos a la mayoría. Él representaba todo lo que les oprimía y lo que creían, justificadamente o no, que les explotaba en su trabajo y les robaba sus gratificaciones. A Pitt le asustaba todo aquello porque sabía demasiado para creer que Voisey fuera un soñador que confiaba en la suerte.
La multitud empezaba a impacientarse y a hablar de marcharse cuando a unos veinte pasos se detuvo un coche, no un carruaje, y Pitt vio cómo la alta figura de Voisey se apeaba y se encaminaba hacia ellos. Sintió un escalofrío de aprensión, como si en medio de toda esa gente Voisey pudiera verle y su odio pudiera alcanzarle.
– Ha venido después de todo, ¿eh? -gritó una voz, rompiendo por un instante el hechizo del momento.
– ¡Por supuesto que he venido! -respondió Voisey volviéndose hacia ellos con la cabeza alta y una expresión ligeramente divertida, mientras Pitt permanecía invisible a sus ojos, un rostro anónimo entre cientos-. Tenéis votos, ¿no?
Media docena de hombres se rieron.
– ¡Al menos no finge que le importamos! -exclamó alguien unos metros a la izquierda-. Prefiero a un canalla honrado que a otro que no lo es.
Voisey se acercó al carro que habían colocado a modo de tarima improvisada y con un movimiento ágil se subió a él.
La gente observaba atenta, pero su actitud era hostil, esperando la oportunidad de criticar, desafiar e insultar. Voisey parecía estar solo, pero Pitt reparó en dos o tres policías situados al fondo, y en media docena o más de hombres que acababan de llegar, todos vigilando a la multitud; hombres fornidos y vestidos con ropa discreta de colores apagados, pero con una fluidez de movimientos y una inquietud que contrastaban con el cansancio de los trabajadores de las fábricas.
– Habéis venido -empezó a decir Voisey- porque tenéis curiosidad por oír lo que voy a decir y os intriga saber si voy a proponer algo que justifique que me votéis a mí en lugar de al candidato liberal, el señor Serracold, cuyo partido os ha representado desde que tengo memoria. A lo mejor hasta esperáis divertiros a mi costa.
Hubo risas y un par de silbidos.
– Bueno, ¿qué queréis de un gobierno? -preguntó Voisey, y antes de que pudiera responder le hicieron callar con gritos.
– ¡Menos impuestos! -gritó alguien, y sonó un coro de burlas.
– ¡Trabajar menos horas! ¡Una semana laboral decente, no más larga que la suya!
Se oyeron más risas, pero esta vez eran ásperas, furiosas.
– ¡Sueldos decentes! Casas sin goteras. ¡Alcantarillas!
– ¡Bien! Yo también -concedió Voisey, haciéndose oír pese a que no daba la impresión de estar elevando la voz-. También me gustaría que hubiera trabajo para todo el que quiera trabajar, hombre o mujer. Me gustaría que hubiera paz, un buen comercio exterior, menos crímenes, más justicia, policía responsable y no corrupta, comida barata, pan para todos, ropa y botas para todos. También me gustaría que hiciera buen tiempo, pero…
El resto de sus palabras se perdieron entre las carcajadas.
– ¡Pero no me creeríais si os dijera que puedo conseguirlo! -terminó.
– ¡No te creemos de todas maneras! -respondió una voz a gritos, seguida de más burlas y gritos de aprobación.
Voisey sonrió, pero tenía el cuerpo rígido.
– ¡Pero me vais a escuchar, porque para eso habéis venido! Os intriga lo que os voy a decir, y sois justos.
Esta vez no hubo silbidos. Pitt advirtió el cambio en el ambiente, como si una tormenta hubiera pasado de largo sin estallar.
– ¿Trabajáis casi todos en estas fábricas? -Voisey las abarcó con un ademán-. ¿Y en estos muelles?
Hubo un murmullo de asentimiento.
– ¿Produciendo mercancías que llegan a todo el mundo? -continuó.
De nuevo se produjo un asentimiento, y se notó una ligera impaciencia. No comprendían por qué lo preguntaba. Pitt sí lo sabía, como si ya le hubiera escuchado antes.
– ¿Ropa confeccionada con algodón egipcio? -preguntó Voisey elevando la voz y escudriñando sus rostros, el lenguaje de sus cuerpos, el aburrimiento o el comienzo de la comprensión-. ¿Brocados de Persia y de la vieja ruta de la seda hasta China e India? -continuó-. ¿Lino de Irlanda? ¿Madera de África, caucho de Birmania…? Podría continuar, pero probablemente os sabéis la lista tan bien como yo. Son los productos del Imperio. Por eso somos el mayor país comercial del mundo, por eso Gran Bretaña gobierna los mares, una cuarta parte del planeta habla nuestro idioma, y los soldados de la reina velan por la paz, por tierra y por mar, hasta en el último rincón del globo.
Esta vez la respuesta de la multitud adquirió una nota distinta de orgullo, cólera y curiosidad. Varios hombres se irguieron y se pusieron firmes. Pitt se apresuró a apartarse del campo de visión de Voisey.
Voisey gritó por encima de ellos.
– No se trata solo de gloria… Es el techo que tenéis sobre vuestras cabezas y la comida que lleváis a la mesa.
– ¿Qué hay de una jornada de menos horas? -gritó un hombre pelirrojo.
– Si perdemos el Imperio, ¿para quién trabajaréis? -le desafió Voisey-. ¿A quién compraréis y venderéis?
– ¡Nadie va a perder el Imperio! -replicó el hombre pelirrojo con tono burlón-. ¡Ni siquiera los socialistas son tan tontos!
– El señor Gladstone va a perderlo -replicó Voisey-. ¡Trozo a trozo! Primero Irlanda, luego tal vez Escocia y Gales. Quién sabe qué vendrá después… ¿India, quizá? Se acabarán el cáñamo y el yute, la madera de caoba y el caucho de Birmania. Luego África, Egipto, una porción cada vez. Si es capaz de perder Irlanda, que está tan cerca de nuestras fronteras, ¿por qué no va a perder todo lo demás?
Hubo un silencio repentino y acto seguido resonaron unas fuertes carcajadas, pero en ellas no había el menor rastro de humor, sino una nota callada de duda, tal vez hasta de miedo.
Pitt observó a los hombres más próximos a él. Todos miraban a Voisey.
– Necesitamos tener comercio -continuó Voisey, pero esta vez no tuvo necesidad de gritar. Le bastó con dirigir la voz hacia el final de la multitud-. Necesitamos el imperio de la ley y el dominio de los mares. ¡Si queremos compartir más equitativamente nuestras riquezas, debemos asegurarnos primero de que las tenemos!
Se oyó un murmullo que parecía de asentimiento.
– ¡Hagáis lo que hagáis, hacedlo bien, mejor que nadie en el mundo! -En el tono de Voisey había un matiz de orgullo, incluso de triunfo-. Y votad libremente para que os representen hombres que sepan hacer y mantener las leyes dentro de nuestro país, y tengan tratos honrados y fructuosos con los demás países del mundo para conservar y aumentar lo que tenemos. No votéis a hombres viejos que hablan en nombre de Dios, pero en realidad sólo hablan en nombre del pasado, hombres que llevan a cabo sus deseos sin escuchar los vuestros.
Se oyeron nuevos gritos de la multitud, pero a Pitt le pareció que en muchos sectores sonaban como una aclamación.
Voisey no retuvo mucho más tiempo a los trabajadores. Sabía que estaban cansados y hambrientos, y que la mañana siguiente llegaría demasiado pronto. Fue lo suficientemente inteligente para terminar mientras seguían interesados y, lo que es más importante, mientras todavía estaban a tiempo de cenar bien y pasar un par de horas en la taberna tomándose unas pintas de cerveza y hablando de ello.
Les contó un par de chistes breves y los dejó riendo mientras volvía a su coche y se marchaba.
Pitt tenía el cuerpo entumecido de haber permanecido tan inmóvil, y sentía un frío en su interior, y una admiración llena de resentimiento hacia Voisey por el modo en que había convertido esa multitud de desconocidos hostiles en hombres que se acordarían de su nombre, que se acordarían de que él no les había traicionado ni hecho falsas promesas, que no había dado por sentado que iba a caerles bien y que les había hecho reír. No olvidarían lo que había dicho sobre perder el Imperio que les proporcionaba trabajo. Podía hacer ricos a sus jefes, pero la verdad era que si sus jefes eran pobres, ellos lo eran aún más. Podía ser injusto o no, pero muchos hombres de los que estaban allí eran lo bastante realistas para saber que así eran las cosas.
Pitt esperó unos minutos hasta que perdió de vista a Voisey, luego cruzó los polvorientos adoquines a la sombra de los muros de la fábrica y a lo largo de un estrecho callejón, hasta llegar a la calle principal, donde detuvo un coche de punto. Voisey había dejado ver al menos varias de sus tácticas, pero no había dado muestras de vulnerabilidad alguna. Aubrey Serracold iba a tener que desplegar algo más que su encanto y honradez para competir con él.
Todavía era pronto para volver a casa, sobre todo a una casa vacía. Le esperaba un buen libro, pero el silencio le llenaría de inquietud. La sola idea le hacía sentirse muy solo. Debía de haber algo más que él pudiera hacer: tal vez obtener más información de Jack Radley. O sonsacar a Emily algo sobre la mujer de Serracold. Era muy observadora y mucho más realista que Charlotte en lo tocante a las estratagemas del poder. Tal vez había detectado en Voisey un punto flaco en el que no habría reparado un hombre más concentrado en sus opiniones políticas y menos en su persona.
Se inclinó hacia delante y dio nuevas instrucciones al cochero.
Pero cuando llegaron, el mayordomo le dijo con sinceras disculpas que el señor y la señora Radley habían salido a cenar, y no era razonable esperar su regreso antes de la una de la madrugada, como muy pronto.
Pitt le dio las gracias y declino la oferta de esperar, como el mayordomo había esperado. Volvió al coche y pidió al conductor que le llevara al piso de Cornwallis en Piccadilly.
Abrió la puerta un ayuda de cámara que, sin preguntar nada, le condujo al pequeño salón de Cornwallis. Estaba amueblado al estilo elegante pero austero de un camarote de capitán, lleno de libros, dorados bruñidos, y madera oscura y brillante. Sobre la repisa de la chimenea colgaba un cuadro de un bergantín goleta con aparejo de cruz que huía de una tempestad.
– El señor Pitt, señor -anunció el ayuda de cámara.
Cornwallis dejó caer el libro y se levantó sorprendido y algo alarmado.
– ¿Pitt? ¿Qué le pasa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no está en Dartmoor?
Pitt no respondió.
Cornwallis lanzó una mirada al ayuda de cámara y luego se volvió hacia Pitt.
– ¿Ha comido? -preguntó.
Pitt se sorprendió al darse cuenta de que el último bocado que había probado había sido el pastel de carne que había comido en la taberna cercana a la fábrica.
– No… desde hace un rato. -Se dejó caer en la butaca situada frente a la de Cornwallis-. Un poco de queso y pan me vendrían muy bien… o bizcocho, si tienes. -Ya echaba de menos los de Gracie, y las latas estaban vacías. Ella no había dejado nada preparado, creyendo que iban a irse todos.
– Trae pan y queso para el señor Pitt -ordenó Cornwallis-. Y sidra con un trozo de bizcocho. -Se volvió de nuevo hacia Pitt-. ¿O prefiere té?
– La sidra me parece excelente -respondió Pitt, relajándose en el confortable sofá.
El ayuda de cámara salió, cerrando la puerta tras él.
– ¿Y bien? -preguntó Cornwallis ocupando de nuevo su asiento, con el entrecejo fruncido de nuevo. No era guapo, pero había en sus facciones una fuerza y una simetría que acababan agradando al observador cuanto más las miraba. Cuando se movía lo hacía con los movimientos gráciles y mesurados de quien ha pasado muchos años en alta mar con el alcázar como único espacio por el que caminar.
– Ha surgido algo relacionado con uno de los escaños parlamentarios y Narraway quiere que… observe. -Vio cómo la cólera se pintaba en el rostro de Cornwallis, y supo que se debía a la injusticia cometida por Narraway al no haber respetado la decisión de Bow Street de darle unas semanas de permiso. Se trataba de una ignominia que se sumaba al agravio de su despido y su traslado, que era la forma que había tomado la venganza del Círculo Interior. Todas las suposiciones y certezas se habían desvanecido para ellos dos.
Pero Cornwallis no se dedicó a sondearle. Estaba acostumbrado a la vida solitaria de un capitán en alta mar, que debe escuchar a sus oficiales pero compartir solo los temas prácticos con ellos, y no justificarse ni mostrar sus emociones; un hombre que siempre debe permanecer al margen, mantener lo mejor posible la ilusión de que nunca tiene miedo, nunca se siente solo y nunca le asaltan las dudas. Era la disciplina de toda una vida y no podía romper con ella ahora. Se había convertido en parte de su personalidad y ya no era consciente de ello.
El ayuda de cámara regresó con pan, queso, sidra y bizcocho, y Pitt le dio las gracias.
– De nada, señor. -El sirviente se inclinó y se retiró.
– ¿Qué sabe de Charles Voisey? -preguntó Pitt mientras untaba con mantequilla el pan crujiente y cortaba un grueso trozo de pálido y fuerte queso Caerphilly, y observaba cómo se desmenuzaba bajo el cuchillo. Le dio un mordisco con ansia. Estaba exquisito y cremoso.
Cornwallis apretó los labios, pero no preguntó a Pitt por qué quería saber aquello.
– Solo lo que es de dominio público -replicó-. Estudió en Harrow y Oxford, y luego ejerció la abogacía. Era un abogado brillante y ganó mucho dinero y, lo que es más importante a largo plazo, hizo un montón de amigos en los puestos adecuados, y no dudo que también se granjeó unos cuantos enemigos. Le nombraron juez y poco después estuvo en el tribunal de apelación. Sabe correr riesgos y aparentar coraje, y sin embargo, nunca ha sufrido un traspiés demasiado grave.
Pitt ya había oído todo aquello antes, pero aquella descripción tan sucinta le ayudó a concentrarse.
– Es un hombre enormemente orgulloso -continuó Cornwallis-. Pero en la vida cotidiana tiene la habilidad para ocultarlo, o al menos hacer que parezca menos ofensivo.
– Menos vulnerable -dijo Pitt al instante.
Cornwallis captó lo que quería decir.
– ¿Está buscando un punto débil?
Pitt recordó con esfuerzo que Cornwallis no sabía nada del caso Whitechapel, aparte del juicio de Adinett al comienzo y la concesión del título de sir a Voisey al final. Ni siquiera sabía que Voisey era el jefe del Círculo Interior, y por su seguridad era mejor que nunca se enterara. Pitt se lo debía, al menos, por su lealtad en el pasado, y lo habría deseado por la amistad que le unía ahora a él.
– Estoy buscando información, y eso incluye descubrir sus puntos fuertes y débiles -respondió-. Se va a presentar como candidato tory al Parlamento en un escaño liberal fuerte. ¡Ya ha surgido la cuestión del autogobierno!
Cornwallis arqueó las cejas.
– ¿Y aquí entra Narraway?.
Pitt no contestó.
– ¿Qué quiere saber de Voisey? -preguntó-. ¿Qué clase de punto débil?
– ¿Por quién siente afecto? -preguntó Pitt en voz baja-. ¿A quién teme? ¿Qué le hace reír, asustarse, sufrir? ¿Qué quiere además del poder?
Cornwallis sonrió mirando a Pitt sin parpadear.
– Parece que esté desplegándose para entrar en batalla -dijo con un leve tono interrogativo.
– Estoy buscando un arma -replicó Pitt sin desviar la mirada-. ¿Cuento con alguna?
– Lo dudo -respondió Cornwallis-. Si le importa algo aparte del poder, y yo no tengo noticia de ello, no le importa lo suficiente para lamentar su pérdida. -Observaba la cara de Pitt, tratando de leerle el pensamiento-. Le gusta vivir bien, pero no de forma ostentosa. Disfruta siendo admirado, y la gente le admira, pero para ello no está dispuesto a tratar de congraciarse con nadie. Me atrevería a decir que no le hace falta. Adora su casa, la buena comida, el buen vino, el teatro, la música, la buena compañía, pero lo sacrificaría todo con tal de alcanzar el cargo que quiere. Al menos eso es lo que he oído decir. ¿Quiere que pregunte por ahí?
– ¡No! No… aún no.
Cornwallis asintió.
– ¿Teme a alguien? -preguntó Pitt sin esperanzas.
– A nadie que yo conozca -dijo Cornwallis secamente-. ¿Tiene motivos para hacerlo? ¿Es eso lo que le inquieta a Narraway, un atentado contra él?
De nuevo Pitt no pudo responder. El silencio le preocupaba, aunque sabía que Cornwallis lo comprendería.
– ¿Siente afecto por alguien? -preguntó con obstinación. No podía permitirse claudicar.
Cornwallis reflexionó unos minutos.
– Es posible -dijo al fin-. Aunque no sé hasta qué punto. Pero creo que en ciertos sentidos la necesita, aunque solo sea como su anfitriona. Pero creo que siente por ella todo el afecto que es capaz de sentir un hombre de su carácter.
– ¿Ella? ¿Quién es ella? -preguntó Pitt, finalmente esperanzado.
Cornwallis zanjó la cuestión con una sonrisa irónica.
– Su hermana es una viuda encantadora y con don de gentes. Parece tener, o al menos lo aparenta, la sutileza y la sensibilidad moral que él nunca ha demostrado, a pesar de su reciente título de sir, del que usted sabe más que yo. -No era una pregunta. Jamás se metería donde no le llamaban, y una negativa le dolería. Frunció ligeramente el ceño; apenas una sombra entre las cejas-. Pero solo he coincidido con ella en un par de ocasiones y no entiendo mucho de mujeres. -De pronto parecía cohibido-. Alguien con más dotes podría decirle todo lo contrario. Ella es, sin duda, una de las figuras políticas más valiosas del partido, con el poder y la voluntad para apoyarle. De cara a los votantes, cuenta con poco más que su oratoria. -Parecía desalentado, como si temiera que eso fuera suficiente.
Pitt temía aún más lo que podía ocurrir. Había visto a Voisey enfrentarse a la multitud. Era un duro golpe descubrir que tenía una aliada política con tantas aptitudes. Había esperado que su condición de soltero fuera su único punto débil.
– Gracias -dijo en voz alta.
Cornwallis sonrió débilmente.
– ¿Más sidra?
* * * * *
Emily Radley disfrutaba de una buena cena, especialmente cuando en el ambiente se respiraba peligro y emoción, luchas de poder, conflictos verbales, en los que la ambición permanecía oculta tras la máscara del humor o el encanto, el deber público o la pasión por la reforma. Aún no habían disuelto el Parlamento, pero iban a hacerlo cualquier día, todos lo sabían. Entonces la lucha se haría pública. Sería encarnizada y rápida, cuestión de una semana más o menos. No había tiempo para titubear, reconsiderar un golpe o moderar una defensa. Se actuaba a sangre caliente.
Se preparó como si se dispusiera a participar en una campaña de guerra. Era una mujer atractiva y tenía perfecta conciencia de ello. Pero ahora que estaba en la treintena y tenía dos hijos, debía esmerarse más para ser la mejor. Había dejado de lado los juveniles tonos pastel que había preferido por su delicado color, y había seleccionado de la última moda de París algo más osado, más sofisticado. La falda y el corpiño eran de seda azul oscuro, pero tenían una pieza de un pálido gris azulado cortada en diagonal que le cubría el pecho y se sujetaba en el hombro izquierdo y en la cintura, con otro corte profundo y unos lazos que le caían de la cadera. La prenda tenía los habituales hombros altos y plisados, y se puso, como era de esperar, unos guantes de cabritilla hasta los codos. Escogió los diamantes en lugar de las perlas.
El resultado era realmente excepcional. Se sentía preparada para habérselas con cualquier mujer que estuviera en la estancia, hasta con su mejor amiga en esos momentos: la deslumbrante y extraordinariamente elegante Rose Serracold. Le agradaba muchísimo Rose; había simpatizado con ella desde el día que se habían conocido, y esperaba sinceramente que su marido, Aubrey, ganara su escaño en el Parlamento, pero no tenía ninguna intención de que la eclipsara nadie. El escaño de Jack era muy seguro. Había servido con distinción y había hecho varios amigos valiosos en el poder que no dudarían en apoyarle ahora, pero no debía darse nada por sentado. El poder político era una querida muy caprichosa a la que se debía cortejar siempre que se podía.
El coche se detuvo fuera de la magnífica casa de Park Lane, y Emily y Jack se apearon. Los recibió un lacayo en la puerta y cruzaron el vestíbulo, donde fueron anunciados. Emily entró en el salón del brazo de Jack con la cabeza alta y un aire de confianza. Los saludaron los anfitriones a las nueve menos cuarto, quince minutos después de la hora indicada en la invitación, que habían recibido oportunamente hacía cinco semanas. Habían calculado a la perfección. La puntualidad revelaba una vulgar impaciencia, mientras que era una grosería llegar tarde. Y como la cena se anunciaba unos veinte minutos después de que llegara el primer invitado, si uno llegaba mucho más tarde se exponía a que le hicieran pasar al salón cuando los demás entraban ya en el comedor.
El protocolo, de una rigidez inalterable, establecía quién debía entrar con quién y en qué orden; de lo contrario, habría sido el caos. La capacidad para llamar la atención por la propia belleza siempre era digna de admiración; también lo era la facultad de lograrlo mediante el ingenio, pero entrañaba riesgos. Hacer el ridículo sería desastroso.
No se sirvieron bebidas en el breve tiempo que transcurrió antes de que el mayordomo anunciara la cena. La costumbre era sentarse e intercambiar cumplidos con los conocidos hasta que empezaba la procesión hacia el comedor.
El anfitrión encabezó la marcha del brazo de la dama de más categoría, seguido del resto de los invitados, por orden del rango de las damas, y acompañados finalmente por la anfitriona del brazo del invitado de rango superior.
Emily solo tuvo tiempo para hablar un momento con Rose Serracold, fácilmente reconocible con su cabeza rubia ceniza y su perfil recto y de facciones marcadas, antes de volver sus ojos color aguamarina hacia los últimos invitados en llegar. A Rose se le iluminó la cara de placer y se acercó apresuradamente a ella, haciendo girar su tafetán rosa. El vestido le caía por delante hasta la cintura sobre un brocado bordado color burdeos, que aparecía reproducido en las piezas de la mitad de la cadera y las enaguas. Hacía que sus esbeltas caderas parecieran muy curvadas y su cintura muy estrecha. Solo a una mujer extraordinariamente segura de sí misma se le habría visto tan deslumbrante con semejante vestido.
– ¡Emily, cuánto me alegro de verte! -exclamó con deleite. Miró de arriba abajo el conjunto de Emily con aprobación, pero se abstuvo de comentar nada, secretamente divertida-. ¡Qué bien que hayas podido venir!
Emily le devolvió la sonrisa.
– ¡Como si no lo supieras ya! -Arqueó las cejas. Las dos sabían que Rose había sido informada de la lista de invitados; en caso contrario, no habría aceptado la invitación.
– Bueno, solo tenía una vaga idea -admitió Rose. Se inclinó más hacia ella-. Se parece un poco al baile de la víspera de Waterloo, ¿verdad?
– No es una ocasión que yo recuerde -murmuró Emily con fingida malicia.
Rose torció ligeramente el gesto.
– ¡Mañana entramos en batalla! -respondió con exagerada paciencia.
– Querida, llevamos meses en guerra -replicó Emily mientras Jack era atraído hacia un grupo de hombres cercano-. ¡Si no años!
– No dispares hasta que les veas el blanco de los ojos -advirtió Rose-. O, en el caso de lady Garson, el amarillo. Esa mujer bebe lo suficiente para ahogar a un caballo.
– ¡Tendrías que haber visto a su madre! -Emily se encogió de hombros con delicadeza-. Habría ahogado a una jirafa.
Rose echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada tan fuerte y contagiosa que hizo que una media docena de hombres la miraran con placer, mientras sus esposas lo hacían con desaprobación antes de darle deliberadamente la espalda.
El comedor resplandecía con la luz de las arañas, que se reflejaba en las mil facetas del cristal sobre la mesa, y con el plateado brillo sobre el lino blanco como la nieve. Había boles de plata rebosantes de rosas y largas ramas de madreselva esparcidas por el centro de la tela que desprendían una intensa fragancia.
En cada asiento había una tarjeta con el menú, naturalmente en francés. Cada una llevaba, escrito un nombre para indicar dónde debía sentarse cada comensal. Los lacayos empezaron a servir la sopa según las preferencias de los invitados, que podían escoger entre rabo de buey y marisco, y empezaron a comer inmediatamente, ya que era lo correcto.
Emily lanzó una mirada a Jack por encima de la mesa, pero este estaba ocupado hablando con un diputado liberal que también iba a defender su escaño contra un vigoroso ataque. Le llegaban palabras sueltas que daban a entender que estaban preocupados por las facciones entre los diputados irlandeses, las cuales podrían influir si la lucha entre los principales partidos era reñida. La capacidad para formar gobierno podía depender de la obtención del apoyo de los parnellitas o los antiparnellitas.
Emily estaba cansada de la cuestión del autogobierno sencillamente porque llevaba discutiéndose desde que ella tenía memoria, y la solución no parecía más próxima que cuando se la habían explicado por primera vez en el aula del colegio. Centró sus esfuerzos en cautivar al estadista entrado en años y de aspecto bastante augusto sentado a su izquierda, que también había rehusado el primer plato.
El segundo plato consistía en salmón o eperlanos. Ella se inclinó por el salmón y se abstuvo de hablar durante un rato.
Renunció al plato principal, ya que no le apetecían los huevos al curry ni las mollejas con champiñones, y escuchó los retazos que le llegaban de la conversación que se mantenía al otro lado de la mesa.
– Creo que deberíamos tomárnoslo muy en serio -decía Aubrey Serracold, inclinándose ligeramente hacia delante. La luz arrancaba destellos en su cabello rubio, y su rostro alargado estaba muy serio; todo rastro de humor había desaparecido de él, y por una vez su encanto habitual resultaba invisible.
– ¡Por el amor de Dios! -protestó el estadista entrado en años, con las mejillas sonrosadas-. ¡Ese hombre dejó el colegio a los diez años para bajar a las minas! Hasta los mineros tienen suficiente juicio como para creer que es capaz de hacer algo por ellos en el Parlamento, aparte del ridículo. Perdió en su Escocia natal, y no tiene nada que hacer aquí en Londres.
– Por supuesto que no. -Un hombre de cara campechana se volvió indignado, cogiendo su copa de vino y sosteniéndola un momento en alto antes de beber-. ¡Somos el partido lógico de los trabajadores, no una creación moderna de fanáticos de mirada extraviada con picos y palas en las manos!
– ¡Esa es la clase de ceguera que nos va a costar el futuro! -replicó Aubrey con la mayor seriedad-. No debemos descartar a Keir Hardie tan a la ligera. Muchos hombres verán su coraje y su determinación, y se enterarán de cuánto ha mejorado su situación. Pensarán que si es capaz de conseguir tantas cosas para él, también podrá hacerlo para ellos.
– ¿Sacarlos de las minas y sentarlos en el Parlamento? -dijo una mujer vestida de rojo amapola con incredulidad.
– ¡Oh, querida! -Rose daba vueltas a su copa entre los dedos-. ¿Qué demonios quemaremos entonces en nuestros fuegos? Dudo que las personas que ostentan cargos en la actualidad sean de la más mínima utilidad práctica.
Se produjo un estallido de carcajadas, pero fueron agudas y demasiado ruidosas.
Jack sonrió.
– Es muy gracioso si lo tomamos como una broma que se dice en la mesa, pero no tan divertido si los mineros le escuchan y votan a más individuos como él, llenos de pasión por la reforma pero que no tienen ni idea de lo que eso cuesta… Me refiero al coste real, en comercio y manutención.
– ¡No le escucharán! -exclamó un hombre de bigote blanco con un ademán cortés, aunque rechazando con el tono de su voz la gravedad que le daba Jack-. La mayoría de los hombres tienen más sentido común. -Vio la expresión de duda de Jack-. Por el amor de Dios, Radley, solo votan la mitad de los hombres del país. ¿Cuántos mineros tienen casa propia o pagan más de diez libras al año de alquiler?
– Entonces, por definición -Aubrey Serracold se volvió hacia él con los ojos muy abiertos-, ¿los que pueden votar son los que prosperan bajo el sistema actual? Eso invalida el argumento, ¿no le parece?
Los comensales se miraron. Era una observación inesperada y, a juzgar por los rostros, no había sido bien recibida.
– ¿Qué pretende decirnos, Serracold? -preguntó el hombre del bigote blanco con cautela-. Si algo funciona, ¿por qué cambiarlo?
– No -replicó Serracold con la misma cautela-. Si funciona para un sector de la población, ¿no debería ser ese sector el que tenga derecho a decidir si mantenerlo o no? Y es que todos tenemos tendencia a ver las cosas desde nuestro punto de vista y a preservar nuestros intereses.
El lacayo retiró los platos usados y, prácticamente sin que nadie se diera cuenta, sirvió espárragos escarchados.
– Tiene un concepto muy bajo de sus colegas del gobierno -dijo un hombre pelirrojo con un tono ligeramente áspero-. ¡Me sorprende que quiera unirse a nosotros!
Aubrey sonrió con un extraordinario encanto, bajando la mirada por un instante antes de volverse hacia su interlocutor.
– En absoluto. Creo que somos prudentes y lo bastante justos para ejercer el poder solo en la medida en que se nos otorga honradamente, pero no tengo tanta confianza en nuestros adversarios. -Sus palabras fueron recibidas con carcajadas, pero Emily advirtió que no disipaban del todo la ansiedad, al menos la de Jack. Le conocía lo suficientemente bien para percibir la tensión en sus manos al sostener el cuchillo y el tenedor, y cortar con destreza las puntas de los espárragos. Guardó silencio unos minutos.
La conversación viró hacia otros aspectos de la política. Los platos usados fueron retirados y reemplazados por la caza: codorniz, urogallo y perdiz. Emily siguió rechazándolos. A las mujeres jóvenes siempre se les recomendaba que lo hicieran, por si luego les olía el aliento. Siempre se había preguntado por qué resultaba aceptable que los hombres no lo hicieran. En una ocasión se lo había preguntado a su padre y había recibido una sorprendida mirada de incomprensión. A él nunca se le había ocurrido pensar en la desigualdad que encerraba ese detalle.
Esta vez ella rehusó por no considerarse lo bastante mayor para ser dispensada de aquel hábito. Esperaba no serlo nunca.
Después de la caza llegaron los postres. El menú incluía helado, confitura de nectarinas, merengues o gelatina de fresones, que aceptó y comió con el tenedor, como exigían los buenos modales, un arte que necesitaba cierta concentración.
A los quesos les siguió una selección de helados, crema napolitana o sorbete de frambuesa, y para acabar, piña -seguramente del invernadero-, fresones, cerezas, albaricoques y melones. Observó divertida los distintos grados de destreza que exhibían los comensales a la hora de pelar y comer cada una de las frutas con cuchillo y tenedor. Más de uno tuvo motivos para lamentar su elección, sobre todo los albaricoques.
Se reanudó la conversación. Era su deber mostrarse encantadora, halagar a los presentes con su atención, divertirles o, lo que era más frecuente, parecer divertida. El mayor cumplido que podía hacerse a un hombre era encontrarlo interesante, y ella sabía que pocos podían resistirse a ello. Era asombroso cuánto podía revelar un hombre de sí mismo si una sencillamente le dejaba hablar.
Bajo los planes, las promesas y las bravuconadas se percibía una profunda inquietud, y cada vez estaba más convencida de que esos hombres que habían estado antes en el gobierno y conocían sus sutilezas y peligros no querían perder esas elecciones, pero tampoco deseaban ganar de todo corazón. Era una situación curiosa que le preocupaba porque no la comprendía. Escuchó durante un rato hasta que se percató de que cada uno, movido por su propia ambición y pasión, deseaba ganar su batalla particular, pero no la guerra. El vencedor acababa recibiendo un botín con el que no sabía muy bien qué hacer.
Las risas a su alrededor eran crispadas y las voces estaban cargadas de emoción. Las luces se reflejaban en las joyas y las copas de vino y la cubertería sin utilizar. Los fuertes olores de la comida persistían en medio de la intensa fragancia de la madreselva.
– Requiere mucha experiencia, un gran coraje, mucha serenidad y una gran habilidad para atacarla y despacharla sin hacerte daño a ti ni a tu vecino, me dijo -afirmó Rose apasionadamente, con los ojos brillantes.
– Entonces, querida señora, debería dejar esa peligrosa pieza a un cazador con coraje y fuerza, ojos de lince y corazón valeroso -replicó con decisión el hombre sentado a su lado-. Sugiero que se contente con la caza del faisán u otro deporte parecido.
– ¡Mi querido coronel Bertrand -respondió Rose con radiante inocencia-, son las instrucciones dictadas por la etiqueta para comer una naranja!
El coronel se ruborizó en medio del incontrolable estallido de carcajadas.
– ¡Le pido disculpas! -dijo Rose tan pronto como logró hacerse oír-. Me temo que no me he explicado bien. La vida está llena de peligros de toda clase. Sales de un escollo para caer en otro.
Nadie le contradijo. Más de uno de los presentes había advertido la condescendencia del coronel y ninguno se apresuró a salir en su defensa. Lady Warden se pasó el resto de la velada soltando risitas.
Cuando terminó por fin la cena, las damas se retiraron para que los hombres disfrutaran de su oporto y tuvieran -Emily lo sabía muy bien-, la conversación política seria sobre estrategias, dinero y trueque de favores que era el propósito de la velada.
En un principio, se encontró sentada con media docena de esposas de hombres que o ya eran parlamentarios o esperaban serlo, o bien tenían dinero y muchos intereses que dependían del resultado de las elecciones.
– Ojalá se tomaran más en serio a los socialistas -dijo lady Molloy tan pronto como se sentaron.
– ¿Se refiere al señor Morris y a Sydney Webb? -preguntó la señora Lancaster con los ojos abiertos y una sonrisa al borde de la carcajada-. Con franqueza, querida, ¿ha visto alguna vez al señor Webb? ¡Dicen que es un hombre menudo, desnutrido e infradotado!
Sonaron risitas entre el grupo, tan nerviosas como divertidas.
– Pero el hecho de que una persona tenga un aspecto ligeramente estrafalario no debería impedirnos ver el valor de sus ideas -dijo Rose, desvelando sus profundos sentimientos- o, lo que es más importante, darnos cuenta del peligro que pueden significar para el verdadero poder. Deberíamos atraerla para que se alíe con nosotros en lugar de no hacerle caso.
– No van a aliarse con nosotros, querida -señaló la señora Lancaster razonablemente-. Sus ideas son tan extremistas que es imposible llevarlas a cabo. Quieren un verdadero Partido Laborista.
Pasaron a hablar de reformas específicas, y comentaron el ritmo al que podrían conseguirse o deberían intentarse. Emily intervino, pero fue Rose Serracold quien hizo las propuestas más escandalosas y provocó más carcajadas. Ninguna de las presentes, salvo Emily, estaba muy segura de qué se escondía detrás de su ingenio y su perspicaz observación de los sentimientos y las debilidades.
– Crees que bromeo, ¿verdad? -dijo Rose cuando el grupo se dispersó y se quedó a solas con Emily.
– No, no lo creo -respondió Emily, dando la espalda a los que estaban más próximos. De pronto estaba convencida de ello-. Pero creo que harías bien en dejar que los demás lo crean. Por el momento, los fabianos nos parecen divertidos, pero empezamos a tener las primeras sospechas de que al final la broma acabará yendo contra nosotros.
Rose se inclinó hacia ella con mirada penetrante; toda su alegría se había desvanecido.
– Precisamente por eso debemos escucharles, Emily, y adoptar al menos sus mejores ideas… en realidad, la mayoría. La reforma llegará, y debemos situarnos al frente de ella. El sufragio debe incluir a todos los adultos, pobres y ricos, y con el tiempo también a las mujeres. -Arqueó las cejas-. ¡No pongas esa cara horrorizada! Así debe ser. Del mismo modo que debe desaparecer el Imperio, pero esa es otra cuestión. Y diga lo que diga el señor Gladstone, debemos establecer por ley que la jornada laboral no sea superior a ocho horas en toda clase de profesiones, y que ningún jefe pueda obligar a un empleado a trabajar más horas.
– ¿O mujer? -preguntó Emily con curiosidad.
– ¡Por supuesto! -La respuesta de Rose fue inmediata, una reacción automática a una pregunta innecesaria.
Emily adoptó un aire inocente.
– Y si pidieras a tu criada que te trajera una taza de té a las ocho y media, ¿aceptarías que te respondiera que ha trabajado ocho horas y ya no está de servicio, e irías a buscarla tú misma?
– Touché. -Rose inclinó la cabeza, sonrojándose de vergüenza-. Tal vez solo nos referimos al trabajo en las fábricas, al menos para empezar. -Levantó rápidamente la mirada-. Pero eso no cambia el hecho de que tenemos que seguir adelante si queremos sobrevivir, por no hablar de obtener alguna clase de justicia social.
– Todos queremos justicia social -respondió Emily con ironía-. Solo que cada uno tiene una idea distinta de qué es y cómo o cuándo obtenerla.
– ¡Mañana! -Rose se encogió de hombros-. ¡Por lo que se refiere a los tories, en cualquier momento siempre que no sea hoy!
Se reunió brevemente con ellas lady Molloy, quien se dirigió sobre todo a Rose. Era evidente que seguía dándole vueltas lo que esta había dicho antes.
– Será mejor que actúe con prudencia, ¿no crees? -dijo Rose compungida cuando se hubo ido-. La pobre está un poco desconcertada.
– No la subestimes -advirtió Emily-. Puede que tenga poca imaginación, pero es muy astuta cuando se trata de juicios prácticos.
– Qué aburrido. -Rose suspiró exageradamente-. Es una de las grandes desventajas de presentarte para un cargo público: tienes que complacer al público. ¡No es que no quiera hacerlo! Pero lograr que te comprendan es el mayor desafío, ¿no te parece?
Emily no pudo evitar sonreír.
– Sé perfectamente lo que quieres decir, aunque confieso que la mayor parte del tiempo ni lo intento. Si la gente no te comprende, tal vez piense que dices estupideces, pero si lo haces con la suficiente confianza, te darán el beneficio de la duda, lo que no siempre ocurre cuando comprenden a alguien. El arte no reside tanto en ser inteligente como en ser amable. ¡Lo digo en serio, Rose, créeme!
Rose parecía a punto de soltar una respuesta ingeniosa, pero cambió de opinión y se puso seria.
– ¿Crees que hay vida después de la muerte, Emily? -preguntó.
Emily estaba tan sorprendida que habló solo con el fin de darse tiempo para pensar.
– ¿Cómo dices?
– ¿Crees que hay vida después de la muerte? -respondió Rose con impaciencia-. Quiero decir vida de verdad y no una especie de existencia sagrada como parte de Dios o de lo que sea.
– Supongo que sí. Sería demasiado horrible pensar que no la hay. ¿Por qué?
Rose se encogió de hombros con elegancia y adoptó una expresión evasiva, como si hubiera estado a las puertas de una gran confidencia y hubiera retrocedido.
– Solo quería escandalizarte para hacerte abandonar por un momento tu espíritu práctico. -Pero ni en su voz ni en su mirada había el menor rastro de humor.
– ¿Y tú lo crees? -preguntó Emily esbozando una sonrisa para restar importancia a la pregunta.
Rose titubeó, sin saber muy bien qué iba a responder. Emily percibió la emoción que palpitaba en su cuerpo: su llamativo vestido color carne y granate, y la tensión de sus manos aferradas al borde de la silla.
– ¿Crees que no la hay? -susurró Emily.
– ¡No, no lo creo! -Su voz sonó firme, con convicción-. ¡Estoy completamente segura de que la hay! -Y de una forma igual de repentina se relajó.
Emily estaba segura de que le había costado un gran esfuerzo responder. Rose la miró y volvió a desviar la vista.
– ¿Has estado alguna vez en una sesión de espiritismo?
– No en una auténtica, solo en plan de broma, en fiestas. -Emily la observaba-. ¿Por qué? ¿Y tú?
Rose no respondió directamente.
– ¿Y qué es auténtico? -dijo con una nota áspera en la voz-. Se suponía que Daniel Dunglas Home era brillante. Nadie le pilló, y eso que muchos lo intentaron. -Se volvió para mirar a Emily a la cara con expresión desafiante, como si pisara terreno más firme y no le esperase una caída dolorosa si tropezaba.
– ¿Le has visto alguna vez? -preguntó Emily evitando tocar el tema directamente, convencida de que no era Dunglas Home, aunque no estaba muy segura de quién se trataba.
– No. Pero dicen que era capaz de levitar varios centímetros por encima del suelo, o alargar el cuerpo, sobre todo las manos. -A pesar de su tono despreocupado, observaba la reacción de Emily.
– Debió de ser extraordinario verle -respondió Emily, no muy segura de por qué iba alguien a querer hacer algo así-. Pero yo creía que el objetivo de una sesión de espiritismo era ponerte en contacto con los espíritus de personas conocidas que han muerto antes que tú.
– ¡Y lo es! Esa solo es una manifestación de sus poderes -explicó Rose.
– O del poder de los espíritus -aclaró Emily-. Aunque dudo que alguno de mis antepasados tuviera trucos como ese debajo de la manga… ¡A menos que quieras remontarte a la caza de brujas de la época puritana!
Rose esbozó una sonrisa que únicamente se manifestó en sus labios. Seguía con el cuerpo tenso, el cuello y los hombros rígidos, y de pronto Emily se convenció de lo mucho que le importaba todo el tema. Con su actitud frívola pretendía proteger su vulnerabilidad, y más que el dolor que le causaría que se rieran de ella, temía algo más profundo, tal vez que le arrebataran y destruyeran su fe en algo.
Emily respondió con una seriedad que no tuvo que fingir.
– La verdad es que no sé cómo los espíritus del pasado podrían ponerse en contacto con nosotros si quisieran decirnos algo importante. No puedo decir que no vinieran acompañados de toda clase de imágenes extrañas, o ruidos, si quieres. Yo juzgaría el fenómeno por el contenido del mensaje y no por cómo se ha transmitido. -De pronto no estaba segura de si debía continuar con lo que se había propuesto decir o si sería una intrusión.
Rose interrumpió aquel momento de vacilación.
– Sin ver los efectos, ¿cómo voy a saber que es auténtico, y no solo el médium que me está diciendo lo que cree que quiero oír? -Descartó aquella idea con un ademán desenfadado-. ¡No es lo que uno entiende por un espectáculo sin todas las imágenes y los gemidos, las apariciones, los golpes, el ectoplasma y todo lo demás! -Se rió con un sonido crispado-. No te pongas tan seria, querida. No es la Iglesia, ¿verdad? Solo son fantasmas haciendo sonar sus cadenas. ¿Qué es la vida si no nos asustamos de vez en cuando… al menos de cosas así, que no tienen ninguna importancia? Te distraen de todo lo que es realmente horrible. -Agitó una mano en el aire y los diamantes brillaron en sus dedos-. ¿Te has enterado de lo que va a hacer Labouchére en Buckingham Palace si algún día se sale con la suya?
– No… -Emily tardó unos momentos en pasar de lo profundamente conmovedor a lo totalmente absurdo.
– ¡Convertirlo en refugio para mujeres perdidas! -exclamó Rose con voz resonante-. ¿No es la mejor broma que has oído en años?
Emily se mostró incrédula.
– ¿Eso ha dicho?
Rose se rió.
– No lo sé… ¡pero si no lo ha hecho, pronto lo hará! ¡Cuando la vieja reina muera estoy segura de que el príncipe de Gales lo hará!
– ¡Por el amor de Dios, Rose! -exhortó Emily, mirando alrededor para ver quién podía haberla escuchado-. ¡Procura contenerte! ¡Algunas personas no reconocerían un sarcasmo aunque se les echara encima y les mordiera!
Rose trató de parecer sorprendida, pero le brillaron los ojos y sintió tantos deseos de reír que no lo consiguió.
– ¿Quién está siendo sarcástica aquí, querida? ¡Hablo en serio! ¡Si las mujeres aún no se han echado a perder, él será el hombre que las ayude!
– Lo sé, pero por el amor de Dios, no lo digas -susurró Emily, pero las dos estallaron en carcajadas mientras se reunían con ellas la señora Lancaster y otras dos mujeres que se morían por saber qué se habían perdido.
* * * * *
El trayecto de regreso en coche desde Park Lañe fue muy diferente. Era más de la una de la madrugada, pero las farolas iluminaban la noche de verano, cálida y sin viento, mostrando el camino.
Emily solo veía el lado del rostro de Jack más próximo a la luz del interior del coche, pero le bastó para percibir una seriedad que había ocultado durante toda la velada.
– ¿Qué pasa? -preguntó ella en voz baja, mientras salían de Park Lañe y se dirigían al oeste-. ¿Qué ha pasado en el comedor cuando nos hemos marchado?
– Se ha discutido mucho y se han hecho planes -respondió él volviéndose hacia ella, tal vez sin darse cuenta de que su rostro quedaba en sombra-. Ojalá… ojalá Aubrey no hubiera hablado tanto. Me cae muy bien, y creo que es un honrado representante del pueblo y, quizá lo que es más importante, un futuro diputado honrado…
– ¿Pero…? -dijo ella en tono desafiante-. Ganará, ¿no? ¡Ha sido un escaño liberal desde que tengo memoria! -Quería que ganaran el máximo número de liberales para que el partido volviera al poder, pero en ese momento pensaba en Rose y en lo hundida que se quedaría si Aubrey fracasaba. Sería humillante perder un escaño seguro: se atribuiría a un rechazo personal, no a una discrepancia de opiniones.
– Estoy seguro, todo lo seguro que se puede estar de algo -concedió él-. Y formaremos gobierno, aunque la mayoría no sea tan amplia como nos habría gustado.
– ¿Qué ocurre entonces? Y no me digas que no pasa nada -insistió ella.
Jack se mordió el labio inferior.
– Preferiría que se guardara para él algunas de sus opiniones más radicales. Está… está más cerca del socialismo de lo que me pensaba. -Habló despacio, escogiendo las palabras-. ¡Admira a Sydney Webb, por el amor de Dios! ¡No podemos hacer reformas a ese ritmo! ¡La gente no lo permitirá y los tories nos crucificarán! La cuestión no es si debemos tener o no un imperio. Lo tenemos, y no podemos cortar por lo sano como si no existiera, y esperar mantener el comercio, el empleo, nuestro estatus en el mundo, nuestros tratados o cualquiera de las cosas que tenemos sin el propósito que hay detrás de todo ello. Los ideales están muy bien, pero sin una adecuada interpretación de la realidad pueden llevarnos a todos a la ruina. Es como el fuego, que sirve al hombre de un modo estupendo, pero cuando se convierte en su amo, la destrucción es total.
– ¿Se lo has dicho a Aubrey? -preguntó ella.
– No he tenido oportunidad, pero lo haré.
Emily guardó silencio unos minutos mientras el coche avanzaba, pensando en las extrañas preguntas que le había hecho de repente Rose sobre las sesiones de espiritismo y lo tensa que la había visto. No estaba segura de si debía preocupar o no a Jack con ello, pero era un peso demasiado grande, una inquietud que no podía quitarse de la cabeza.
El coche tomó bruscamente una curva y se internó en una calle más tranquila, donde las farolas estaban más espaciadas y proyectaban un brillo fantasmagórico en las ramas.
– Rose ha estado hablando de los espiritistas -dijo con brusquedad-. Creo que también deberías insinuarle a Aubrey que le pida que sea discreta sobre ese tema. Sus enemigos podrían malinterpretarlo, y una vez que se disuelva el Parlamento y empiece en serio la campaña electoral habrá muchos… Creo… que tal vez Aubrey no está acostumbrado a que le ataquen. Es un hombre tan encantador que cae bien a todo el mundo.
Jack se sobresaltó.
– ¿Espiritistas? ¿Te refieres a médiums como Maude Lamont? -Había en su voz una nota de ansiedad lo bastante marcada para que ella no necesitara ver su rostro para saber cuál era su expresión.
– No mencionó a Maude Lamont, aunque todo el mundo está hablando de ella. En realidad nombró a Daniel Dunglas Home, pero supongo que es lo mismo. Habló de levitación, ectoplasma y cosas así.
– Nunca sé si Rose bromea o no. ¿Estaba bromeando? -No era tanto una pregunta como una orden.
– No estoy segura -admitió Emily-. Pero no lo creo. Me dio la impresión de que había algo que le importaba mucho.
Jack se sentía incómodo y cambió de postura, pues el coche traqueteaba sobre los adoquines desiguales.
– Tendré que hablar con Aubrey también de eso. Algo que no es más que un juego social cuando eres un hombre corriente se convierte en una soga con la que pueden colgarte los periodistas cuando te presentas al Parlamento. ¡Ya estoy viendo las tiras cómicas! -Torció el gesto de tal modo que ella vio el movimiento de sus mejillas al pasar por debajo de una farola, antes de volver a sumirse en la oscuridad-. Pregunta a la señora Serracold quién va a ganar las elecciones. Qué diablos, mejor aún… ¡pregúntale quién va a ganar el Derby! -exclamó imitando una voz-. Preguntemos al fantasma de Napoleón qué va a hacer el zar de Rusia a continuación. No puede haberle perdonado por la invasión de Moscú de mil ochocientos doce.
– Aunque lo supiera, es poco probable que nos lo dijera -señaló Emily-. Y aún es menos probable que nos haya perdonado lo de Waterloo.
– Si no pudiéramos preguntar a aquellos con los que hemos estado alguna vez en guerra, tendríamos que dejar fuera a todo el mundo excepto a los portugueses y los noruegos -replicó él-. Puede que sus conocimientos sobre nuestro futuro sean bastante limitados; probablemente les importa un comino. -Respiró hondo y exhaló el aire con un suspiro-. Emily, ¿crees que está viendo realmente a un médium, no por diversión como haría en una fiesta?
– Sí… -Emily habló con fría convicción-. Me temo que sí.
* * * * *
Los dos días siguientes vinieron acompañados de noticias de distinta y preocupante naturaleza. Pitt hojeaba el periódico mientras desayunaba arenques ahumados hervidos y pan con mantequilla -una de las pocas cosas que se le daba bien era cocinar- cuando se encontró con la sección de las cartas al director. La primera ocupaba un lugar destacado en la página.
Estimado director:
Escribo con cierta consternación como ciudadano que ha apoyado durante toda su vida al Partido Liberal y todo lo que ha conseguido por la gente de este país e, indirectamente, por el mundo. Siempre he admirado y aprobado todas las reformas que han emprendido y han convertido en leyes.
Sin embargo, vivo en el distrito de Lambeth sur y he escuchado cada vez más alarmado las opiniones del señor Aubrey Serracold, el candidato liberal para ese escaño. No representa los viejos valores liberales de la reforma prudente e inteligente, sino más bien un socialismo histérico que arrasaría con todos los grandes logros del pasado en un frenesí de cambios insensatos, seguramente bien intencionado, pero que beneficiarían inevitablemente a la minoría por un tiempo, a costa de la mayoría y de destruir nuestra economía.
Pido encarecidamente a todos los votantes que suelen apoyar al Partido Liberal que presten mucha atención a lo que el señor Serracold tiene que decir, y que consideren, aunque les pese, si realmente pueden secundarle, y si lo hacen, que tengan en cuenta el camino de destrucción por el que nos están llevando.
La reforma social es el ideal de todo hombre honrado, pero debe hacerse con prudencia y sabiduría, y a un ritmo que podamos asimilarla dentro de la estructura de nuestra sociedad. Si se hace apresuradamente, respondiendo a la falta de moderación de un hombre que carece de experiencia y al parecer de todo sentido práctico, será a costa de la miseria de la vasta mayoría de nuestro pueblo, que se merece de nosotros algo mejor.
Le escribe con profunda tristeza,
ROLAND KlNGSLEY,
general de división retirado
Pitt dejó que el té se enfriara, mirando fijamente la página impresa que tenía ante sí. Aquel era el primer golpe franco contra Serracold, y era fuerte y contundente. Le perjudicaría.
¿Se trataba del Círculo Interior, que se estaba movilizando e iniciaba la verdadera batalla?
Capítulo 3
Pitt salió a comprar otros cinco periódicos y se los llevó a su casa para ver si el general de división había escrito a alguno más en los mismos términos. En tres de ellos encontró prácticamente la misma carta con alguna frase cambiada aquí y allá.
Dobló los periódicos y permaneció sentado unos minutos, inmóvil, preguntándose qué importancia debía conceder al ataque. ¿Quién era Kingsley? ¿Era un hombre cuyas opiniones influirían a otras personas? Y lo más importante, ¿era su carta una coincidencia o el comienzo de una campaña?
No había llegado a ninguna conclusión sobre la necesidad de averiguar más sobre Kingsley cuando sonó el timbre de la puerta. Levantó la vista hacia el reloj de la cocina y se dio cuenta de que eran las nueve pasadas. La señora Brady debía de haberse olvidado las llaves. Se levantó molesto por la intrusión, a pesar de que agradecía el trabajo de aquella mujer, y acudió a abrir ante los timbrazos cada vez más insistentes.
Pero en el umbral no encontró a la señora Brady, sino a un joven con traje marrón, cabello peinado hacia atrás y una expresión ansiosa.
– Buenos días, señor -dijo secamente en posición de firmes-. El sargento Grenville, señor…
– Si Narraway quiere hablarme de la carta del Times, ya la he leído -dijo Pitt con bastante aspereza-. Y las del Spectator, el Mail y el Illustrated London News.
– No, señor -respondió el hombre ceñudo-. Se trata del asesinato.
– ¿Cómo? -Al principio Pitt creyó que no le había oído bien.
– El asesinato, señor -repitió el joven-. En Southampton Row.
Pitt sintió unos remordimientos casi tan intensos como un dolor físico, seguidos de una oleada de odio hacia Voisey y todo el Círculo Interior por haberle alejado de Bow Street, donde se había enfrentado con crímenes que comprendía, por terribles que hubieran sido, y tenía el talento y la experiencia, en la mayoría de los casos, para resolverlos. Era su profesión, y él era bueno en ella. En cambio, en la Brigada Especial andaba perdido; sabía lo que se avecinaba y era incapaz de detenerlo.
– Ha cometido un error -dijo tajante-. Yo ya no me ocupo de los asesinatos. Vuelva y dígale a su comandante que no puedo ayudarle. Preséntese ante el superintendente Wetron en Bow Street.
El sargento no se movió.
– Lo siento, señor. No me he explicado bien. Es el señor Narraway quien quiere que usted se haga cargo. A los de Bow Street no les ha gustado, pero han tenido que aceptarlo. El señor Tellman está al mando de Southampton Row. Le han ascendido hace poco, ¿sabe? Pero supongo que ya lo sabe puesto que trabaja con él. Disculpe, señor, pero sería conveniente que fuera allí ahora mismo, teniendo en cuenta que han descubierto el cuerpo a las siete y ya ion casi las nueve y media. Nosotros acabamos de enterarnos, y el señor Narraway me ha enviado inmediatamente aquí.
– ¿Por qué? -No tenía ningún sentido-. Ya tengo un caso.
– Ha dicho que forma parte de él, señor. -Grenville lanzó Una mirada por encima de su hombro-. Tengo un coche esperando. Si quiere cerrar la puerta con llave, señor, nos pondremos en camino.
La manera en que había pronunciado aquellas palabras y todo su porte daban a entender que no era un sargento que hacía una sugerencia a un oficial superior, sino un hombre muy seguro de su posición que transmitía una orden de un superior cuya palabra no podía desobedecerse. Era como si hubiera hablado Narraway en persona.
Ligeramente ofendido y reacio a inmiscuirse en el primer caso de asesinato de Tellman como inspector, Pitt hizo lo que se le ordenó y siguió a Grenville hasta el coche. Recorrieron la corta distancia a lo largo de Keppel Street y alrededor de Russell Square, y varios cientos de metros por Southampton Row.
– ¿Quién es la víctima? -preguntó Pitt tan pronto como se pusieron en marcha.
– Maude Lamont -respondió Grenville-. Se supone que era médium, señor. Una de esas que dice ponerse en contacto con los muertos. -Su tono y su cara inexpresiva daban a entender lo que opinaba de tales cosas, y el hecho de que le pareciese inapropiado expresarlo en palabras.
– ¿Y por qué cree el señor Narraway que tiene que ver con mi caso? -preguntó Pitt.
Grenville miró al frente.
– No lo sé, señor. El señor Narraway nunca le dice a nadie lo que no necesita saber.
– Bien, sargento Grenville, ¿qué puede decirme, aparte de que llego tarde, que voy a encontrarme con mi antiguo sargento y a arrebatarle su primer caso, y que no tengo ni idea de que se trata?
– Yo tampoco lo sé, señor-dijo Grenville, mirando de reojo a Pitt y dirigiendo de nuevo la vista al frente-. Excepto que la señorita Lamont era espiritista, como he dicho, y que su criada la ha encontrado muerta esta mañana… estrangulada, al parecer. Y que el médico dice que no fue un accidente, de modo que debe de haberlo hecho uno de los clientes que tuvo anoche. Supongo que necesita que usted averigüe quién fue y tal vez por qué.
– ¿Y no tiene usted ni idea de qué relación tiene con mi caso actual?
– Ni siquiera sé cuál es su caso, señor.
Pitt no dijo nada más, y poco después se detuvieron más allá de Cosmo Place. Pitt se apeó, seguido de cerca por Grenville, quien le mostró el camino hasta la puerta principal de una casa muy agradable, que evidentemente pertenecía a una persona con ingresos más que adecuados. Un breve tramo de escaleras conducía a una puerta tallada, y a lo largo de la fachada había una gruesa capa de gravilla blanca.
Un agente acudió a abrir, y se disponía a dar media vuelta cuando vio a Pitt detrás de Grenville.
– ¿Ha vuelto a Bow Street, señor? -preguntó con sorpresa y lo que parecía satisfacción.
Antes de que Pitt pudiera responder, Grenville intervino.
– Por el momento no, pero el señor Pitt va a hacerse cargo de este caso. Órdenes del Ministerio del Interior -añadió con un tono que zanjaba toda discusión sobre el tema-. ¿Dónde está el inspector Tellman?
El agente parecía perplejo e intrigado, pero sabía captar una indirecta.
– En el salón, señor, con el cadáver. Si tienen la bondad de acompañarme…
Sin esperar una respuesta, los condujo por un pasillo muy amplio decorado al estilo chino, con mesas lacadas y biombos de bambú y seda, hasta el salón. Aquella estancia también poseía un estilo oriental, con un armario lacado rojo junto a la pared y una mesa de madera con un diseño abstracto tallado, formando una serie de líneas y rectángulos. En el centro había una mesa más grande, ovalada, y alrededor de ella, siete sillas. Las puertaventanas dobles con sofisticadas cortinas daban a un jardín amurallado lleno de arbustos en flor. Un sendero doblaba la esquina, y seguramente llevaba a la parte delantera, o a una verja o puerta lateral que daba a Cosmo Place.
A Pitt le llamó inevitablemente la atención el cuerpo inmóvil de una mujer que permanecía medio reclinado en una de las dos butacas tapizadas que había a cada lado de la chimenea. Aparentaba treinta años largos, y parecía alta y con una figura delicadamente curvilínea y esbelta. El rostro también había sido hermoso en vida, con unos pómulos marcados, y tenía un cabello moreno grueso y abundante. Pero en ese momento las facciones estaban desfiguradas en una mueca terrible, como si estuviera boqueando. Tenía los ojos muy abiertos y fijos, la tez con manchas, y una extraña sustancia blanca le había salido de la boca y le había caído por la barbilla.
De pie en mitad de la habitación estaba Tellman, taciturno como siempre y con el pelo peinado hacia atrás. A su izquierda había otro hombre de más edad, corpulento y con unas facciones marcadas que le conferían un aire inteligente. Por el maletín de cuero que reposaba a sus pies, Pitt dedujo que era el forense.
– Lo siento, señor. -Grenville sacó su tarjeta y se la tendió a Tellman-. Es un caso de la Brigada Especial, y el señor Pitt va a hacerse cargo de él. Pero para mantenerlo en secreto será mejor que se quede y trabaje con él. -Era una afirmación, no una sugerencia.
Tellman miró fijamente a Pitt. Hizo un esfuerzo por enmascarar sus sentimientos, así como el hecho de haber sido pillado desprevenido, pero su indignación era evidente en la rigidez de su cuerpo, las manos tensas a los costados y la vacilación antes de que se dominase lo suficiente para pensar qué decir. En su mirada no había hostilidad -al menos a Pitt no se lo pareció-, sino cólera y decepción. Había trabajado mucho para obtener ese ascenso, durante los varios años que había permanecido a la sombra de Pitt. Y en el primer caso de asesinato del que se hacía cargo, traían a Pitt de vuelta sin ninguna explicación y lo ponían al frente.
Pitt se volvió hacia Grenville.
– Si no hay nada más que comentar, sargento, puede dejarnos para que iniciemos la investigación. El inspector Tellman me informará de todo lo que se sabe hasta ahora. -Exceptuando el motivo por el que Narraway creía que aquel caso tenía que ver con Voisey. Pitt no se imaginaba qué podía interesar menos a Charles Voisey que las sesiones espiritistas. Su hermana no podía haber sido tan crédula para asistir a una reunión así en un momento tan crítico. Y si lo había hecho y su presencia allí la había puesto en una situación comprometida, ¿era algo bueno o malo?
Sintió un frío en su interior al pensar en que Narraway pudiese tener la esperanza de utilizar aquello en su provecho. La idea de que hubiera participado en el crimen o de que lo utilizara como forma de coacción le producía rechazo.
Se presentó al forense, que se llamaba Snow, y se volvió hacia Tellman.
– ¿Qué has averiguado hasta ahora? -preguntó educadamente, de la manera menos comprometida posible. No debía permitir que su cólera se reflejara en su actitud. Tellman no tenía la culpa de nada, y si se enemistaba más con él le resultaría más difícil tener éxito.
– La criada, Lena Forrest, la ha encontrado esta mañana. Era la única criada que vivía en la casa -respondió Tellman, recorriendo con la mirada la habitación para dar a entender su sorpresa ante el hecho de que en una casa con tantas comodidades no hubiera una cocinera o una sirvienta-. Preparó té para su señora y se lo llevó a la habitación -continuó-. Al ver que estaba vacía y que nadie había dormido en la cama, se alarmó. Bajó aquí, que era el último lugar donde la había visto…
– ¿Cuándo fue eso? -le interrumpió Pitt.
– Antes de que comenzara la… actividad de anoche. -Tellman evitó la palabra «sesión de espiritismo», y su opinión sobre ellas se hizo evidente en su labio ligeramente curvado. Por lo demás, su rostro chupado estaba cuidadosamente desprovisto de expresión.
Pitt se sorprendió.
– ¿No la vio después de eso?
– Dice que no, a pesar de que he insistido. Le he preguntado si le llevó una última taza de té o si subió para prepararle la bañera o ayudarle a desvestirse, pero ella dice que no. -Su voz no daba pie a la discusión-. Parece ser que a la señorita Lamont le gustaba quedarse levantada hasta tarde con ciertos… clientes… y que todos ellos preferían la privacidad que brinda el hecho de no tener criados cerca, la tranquilidad de saber que no hay nadie con quien toparse sin querer o que les interrumpiera cuando… -Se calló y apretó los labios.
– ¿De modo que entró aquí y la encontró? -Pitt señaló con la cabeza la figura de la butaca.
– Eso es. Cerca de las siete y diez -respondió Tellman.
Pitt se sorprendió.
– Es un poco temprano para que se despierte una señora, ¿no crees? Sobre todo cuando no empieza a trabajar hasta la noche y a menudo se queda levantada hasta tarde con clientes.
– También se lo pregunté. -Tellman echaba fuego por los ojos-. Dijo que la señorita Lamont siempre madrugaba y que luego dormía una siesta por la tarde. -Su expresión revelaba la inutilidad de tratar de dar sentido a las costumbres de alguien que creía hablar con fantasmas.
– ¿Tocó algo la criada?
– Asegura que no, y no he visto pruebas de que lo hiciera. Dice que enseguida vio que la señorita Lamont estaba muerta. No respiraba y estaba azulada, y cuando le puso un dedo en la nuca la notó fría.
Pitt se volvió hacia el forense con una mirada interrogante.
Snow apretó los labios.
– Murió en algún momento de la noche -dijo, lanzando a Pitt una mirada penetrante e inquisitiva.
Pitt echó otro vistazo al cadáver, luego se acercó más y examinó el rostro y la extraña y pegajosa sustancia que le salía de la boca y le caía por un lado de la barbilla. Al principio había creído que era vómito provocado por algún veneno ingerido; tras examinarlo con más detenimiento, advirtió que tenía una textura que le daba una apariencia similar a una gasa muy fina.
Se irguió y se volvió hacia el médico.
– ¿Veneno? -preguntó, dando rienda suelta a su imaginación-. ¿Qué es? ¿Puede decirlo? Por su cara, parece que la hayan estrangulado o asfixiado.
– Asfixia. -Snow hizo un ligero gesto de asentimiento-. No puedo decirlo con seguridad hasta que vaya a mi laboratorio, pero creo que es clara de huevo.
– ¿Qué? -Pitt se mostró incrédulo-. ¿Por qué iba a comer clara de huevo? ¿Y qué es el… el…?
– Alguna clase de muselina o gasa. -Snow torció el gesto, como si estuviera a las puertas de un descubrimiento más profundo sobre la naturaleza humana y temiera lo que iba a encontrar-. Se ahogó con ella. Se le introdujo en los pulmones al inhalar. Pero no fue un accidente. -Pasó por delante de Pitt y tiró del encaje del corpiño de la mujer sin vida. Se desprendió por donde lo había roto poco antes al examinarla, y volvió a cerrarlo por decencia. Entre los senos se veía el comienzo de un amplio cardenal que estaba empezando a oscurecer cuando la muerte había cortado el flujo de la sangre.
Pitt miró a Snow a los ojos.
– ¿Le obligaron a tragarlo?
Snow asintió.
– Diría que con una rodilla -asintió-. Alguien se lo metió en la boca y le sujetó el cuello. Puede ver el ligero arañazo de una uña en la mejilla. La inmovilizaron con bastante peso, hasta que ella no pudo evitar inhalar y ahogarse.
– ¿Está seguro? -Pitt trató de apartar de su mente la imagen: el espeso líquido saliendo por la garganta mientras la mujer luchaba por respirar.
– Todo lo seguro que se puede estar -respondió Snow-. A menos que al hacer la autopsia encuentre algo totalmente distinto. Pero murió de asfixia. Se ve en su expresión y en los pequeños coágulos de sangre de sus ojos. -Pitt se alegró de que no se los enseñara. Los había visto antes y se conformaba con la palabra del médico. En lugar de ello cogió una de las manos frías y la volvió ligeramente para examinar la muñeca. Encontró los ligeros cardenales que esperaba. Alguien la había sujetado, tal vez solo Unos instantes, pero con fuerza.
– Ya veo -murmuró-. Será mejor que me confirme si es clara de huevo, pero supongo que lo es. ¿Por qué iba alguien a elegir una forma de matar tan extraña e innecesaria?
– Ese es su trabajo -respondió Snow secamente-. Yo puedo decirle qué le ocurrió, pero no por qué ni quién lo hizo.
Pitt se volvió hacia Tellman.
– ¿Dices que la encontró la criada?
– Sí.
– ¿Ha dicho algo más?
– No mucho, solo que no vio ni oyó nada después de dejar a la señorita Lamont con los clientes que esperaba. Pero dice que se cuidaba de no hacerlo. Una de las razones por la que les gustaba la señorita Lamont era la privacidad que les ofrecía… así como su… ¿Cómo lo llamas? -Frunció el entrecejo, escudriñando la cara de Pitt. Se había negado resueltamente a llamarlo «señor» desde los días duros en que habían ascendido a Pitt. Tellman se había sentido molesto porque consideraba que Pitt, hijo de un guardabosque, no era la persona adecuada para estar al frente de una comisaría. Aquello era cosa de caballeros, militares o marinos que estaban de vuelta, como Cornwallis-. ¿Cómo lo llamas? ¿Don, número, truco?
– Probablemente las tres cosas -respondió Pitt. Y pensando en voz alta, añadió-: Supongo que cuando el propósito es entretener, resulta bastante inofensivo. Pero ¿cómo sabes cuándo alguien se lo toma en serio, tanto si tu intención es que lo haga como si no?
– ¡No se sabe! -replicó Tellman-. Mis trucos se limitan a los juegos con una baraja de cartas o a sacar conejos de un sombrero. De ese modo no engañas a nadie.
– ¿Sabes quiénes fueron los clientes de anoche y si vinieron de uno en uno o todos a la vez?
– La criada no lo sabe -respondió Tellman-. O al menos eso es lo que dice, y no tengo motivos para no creerla.
– ¿Dónde está? ¿Se encuentra en condiciones para responder a mis preguntas?
– Oh, sí -respondió Tellman con seguridad-. Está un poco afectada, desde luego, pero parece una mujer sensata. No creo que haya comprendido aún lo que esto va a significar para ella. Pero en cuanto hayamos acabado de registrar la casa, y puede que también precintado esta habitación, no habrá motivos para que no pueda quedarse aquí un tiempo, ¿verdad? Hasta que encuentre otra casa.
– No -convino Pitt-. Es mejor que se quede. Así sabremos dónde encontrarla si tenemos más preguntas que hacerle. Hablaré con ella en la cocina. No puedo esperar que venga aquí. -Echó un vistazo al cadáver mientras cruzaba la habitación en dirección a la puerta. Tellman no le siguió. Tenía a hombres a sus órdenes que se encargarían de registrar la casa e incluso de interrogar a los vecinos, aunque era razonable suponer que el crimen había tenido lugar después del anochecer, y había pocas probabilidades de que alguien hubiera visto algo.
Pitt recorrió el pasillo hacia la parte trasera de la casa, pasando por delante de otras cuantas puertas, hasta llegar a la del fondo, que estaba abierta y dejaba ver un suelo de madera reluciente bañado por el sol. Se detuvo en el umbral. Era una cocina ordenada, limpia y acogedora. Sobre el fogón negro había un cazo de agua humeante. Delante del fregadero, había una mujer alta y un tanto delgada, arremangada hasta los codos y con las manos sumergidas en agua jabonosa. Estaba inmóvil, como si se hubiera olvidado por qué se encontraba allí.
– ¿Señorita Forrest? -preguntó Pitt.
La mujer se volvió despacio. Aparentaba casi cincuenta años y tenía el pelo castaño, con las sienes canosas, recogido hacia atrás con horquillas. Poseía una cara original de bonitos pómulos y cejas, nariz recta pero no demasiado prominente, boca grande y bien moldeada. No era guapa; de hecho, en cierto modo era poco agraciada.
– Sí. ¿Usted también es policía? -preguntó con un ligero ceceo que no alcanzaba la categoría de defecto del habla. Sacó las manos del agua despacio.
– Sí-respondió Pitt-. Siento molestarle con más preguntas en estas circunstancias tan penosas, pero no podemos permitirnos esperar a una ocasión mejor. -Se sintió un poco absurdo mientras lo decía. Ella parecía estar en completo dominio de sí misma, pero él sabía que la conmoción afectaba de distintas maneras a la gente. A veces lo hacía de un modo tan profundo que no había señales externas-. Me llamo Pitt. ¿Quiere sentarse, señorita Forrest?
Ella obedeció despacio, secándose las manos mecánicamente en un trapo que colgaba de una barra de latón frente al fogón. Se sentó en una de las sillas de respaldo duro que había cerca de la mesa y él se sentó en otra.
– ¿Qué es lo que quiere saber? -preguntó ella sin mirarle a la cara, sino a un punto lejano por encima de su hombro derecho.
La cocina estaba ordenada; en el aparador había una vajilla sencilla de porcelana apilada, y en una de las amplias repisas, un montón de ropa blanca planchada a la espera de ser guardada en los armarios. De las cuerdas de tender extendidas cerca del techo colgaba más ropa. El cubo de coque estaba lleno en el suelo junto a la puerta trasera. El fogón negro brillaba, la luz se reflejaba débilmente en las cazuelas de cobre que colgaban de la viga transversal, y en el aire flotaba un olor a especias. Solo faltaba la presencia o el olor de la comida. Era una casa que ya no tenía ninguna utilidad.
– ¿Esperaba la señora Lamont a sus clientes por separado o juntos? -preguntó Pitt.
– Llegaban de uno en uno -respondió ella-. Y así se marchaban, que yo sepa. Pero se juntaban todos para la sesión espiritista. -Habló con voz inexpresiva, como si tratara de enmascarar sus sentimientos. ¿Acaso intentaba protegerse a sí misma, o a su señora, del ridículo?
– ¿Los vio?
– No.
– Entonces ¿podrían haber venido todos juntos?
– La señorita Lamont me hizo quitar la tranca de la puerta lateral que da a Cosmo Place, como hacía con ciertas personas -respondió ella-. De modo que supongo que anoche vino uno de los discretos.
– ¿Se refiere a las personas que no quieren que les reconozcan?
– Sí.
– ¿Son muchas?
– Cuatro o cinco.
– ¿De modo que usted preparó el terreno para que pudieran entrar por Cosmo Place en lugar de por la puerta delantera de Southampton Row? Dígame exactamente cómo funcionaba todo.
Ella levantó la vista y le miró a los ojos.
– Hay una puerta en el muro que da a esa calle. Tiene una cerradura grande de hierro y la cierran con llave al salir.
– ¿Qué es la tranca que ha mencionado?
– Queda por dentro, lo que significa que aunque tengas llave no puedes entrar. La puerta permanece atrancada excepto cuando viene un cliente especial.
– ¿Y ella recibía a esos clientes individualmente?
– No, generalmente con uno o dos más.
– ¿Eran muchos?
– Creo que no. La mayoría de las veces iba a la casa de los clientes o a fiestas. Solo recibía a clientes especiales una vez a la semana, más o menos.
Pitt trató de imaginarse la situación: un puñado de personas nerviosas y excitadas, sentadas en la penumbra alrededor de una mesa, cada una llena de sus propios terrores y sueños, esperando oír la voz de algún ser querido, transfigurado por la muerte, que le dijera… ¿qué? ¿Que seguía existiendo? ¿Que era feliz? ¿Algún secreto sobre la pasión o el dinero que se había llevado consigo a la tumba? ¿O tal vez que lo perdonaba por un agravio que era irrevocable?
– ¿De modo que anoche asistieron clientes especiales? -dijo en alto.
– Debían de serlo -respondió Lena con un movimiento casi imperceptible de los hombros.
– Pero usted no vio a ninguno.
– No. Como he dicho, querían mantener completamente la intimidad. De todos modos, anoche era mi noche libre. Salí de casa poco después de que vinieran.
– ¿Adonde fue? -preguntó él.
– A ver a una amiga, la señora Lightfoot, que vive en Newington, cerca del río.
– ¿Cuál es su dirección?
– El número cuatro de Lion Street, junto a New Kent Road -respondió ella sin vacilar.
– Gracias. -Pitt volvió al tema de las visitas. Alguien comprobaría su coartada por rutina-. Pero las personas que visitaban a la señorita Lamont debían de verse, de modo que al menos ellos se conocían.
– No lo sé -respondió ella-. La habitación siempre estaba muy poco iluminada. Lo sé porque la preparo antes de que vengan. Y pongo las sillas necesarias. Ayer había cuatro. Se sentaron alrededor de la mesa. Es muy fácil quedarse en la penumbra, si se quiere. Siempre pongo unas velas solo en un extremo y dejo la lámpara de gas apagada. A menos que conozcas a alguien, no verías quién es.
– ¿Y anoche vino una de esas personas discretas?
– Creo que sí, o la señorita Lamont no me habría pedido que quitara la tranca de la puerta.
– ¿Esta mañana estaba puesta de nuevo?
La mujer abrió un poco los ojos, comprendiendo inmediatamente lo que quería decir.
– No lo sé. No lo he mirado.
– Yo me ocuparé. Pero antes hábleme más de la noche de ayer. Todo lo que recuerde. Por ejemplo, ¿estaba nerviosa la señorita Lamont, o impaciente por algo? ¿Sabe si alguna vez había recibido amenazas o se había enfrentado con un cliente enfadado o insatisfecho con las sesiones de espiritismo?
– Si lo hizo, no me lo dijo -respondió Lena-. Pero nunca hablaba de esas cosas. Debía de saber cientos de secretos de otras personas. -Por un momento, su expresión cambió. Le invadió una profunda emoción y se esforzó por ocultarla. Podría ser miedo, sensación de vacío, o el horror ante una muerte repentina y violenta. O cualquier otro sentimiento que él ni siquiera imaginaba. ¿Acaso creía en espíritus vengativos y agitados?-. Lo consideraba un asunto confidencial -dijo en alto, y su rostro recuperó su aspecto inexpresivo, concentrada meramente en responder las preguntas de Pitt.
El se preguntó cuánto sabía de la profesión de su señora. Vivía en la casa. ¿No había tenido curiosidad?
– ¿Limpia el salón donde se celebran las sesiones? -preguntó.
La mano de ella dio una pequeña sacudida, un ligero movimiento producido por los músculos al tensarse.
– Sí. La mujer de la limpieza se ocupa del resto, pero la señorita Lamont siempre me hacía limpiar a mí ese salón.
– ¿No le asusta la idea de las apariciones sobrenaturales?
Un atisbo de desdén brilló en los ojos de la señorita Forrest, y luego se desvaneció. Cuando respondió, su voz volvía a ser suave.
– Si dejas esas cosas en paz, ellas te dejarán a ti en paz.
– ¿Creía en el… don de la señorita Lamont?
Lena titubeó con una expresión inescrutable. ¿Se trataba de un hábito de lealtad en conflicto con la verdad?
– ¿Qué puede decirme sobre ese tema? -De pronto el tono de Pitt se había vuelto apremiante. La muerte de Maude Lamont había sido sin duda consecuencia de su don, ya fuese verdadero o falso. No había ninguna posibilidad de que la hubiera matado un ladrón sorprendido en el acto o un pariente invadido por la codicia. Era algo profundamente personal, movido por la cólera o la envidia; una voluntad de destruir no solo a la mujer, sino también algo de los poderes que afirmaba tener.
– Yo… no lo sé, en realidad -respondió Lena con incomodidad-. Solo soy una criada, no formaba parte de su vida. Sabía que había personas que realmente creían. Había más, aparte de las que recibía aquí. Una vez comentó que aquí era donde hacía mejor su trabajo. Cuando iba a otras casas se trataba más bien de un entretenimiento.
– De modo que la gente que vino aquí anoche deseaba ponerse verdaderamente en contacto con los muertos, por alguna razón personal y urgente. -Era más una afirmación que una pregunta.
– No lo sé, pero eso era lo que ella decía. -Estaba tensa, con la espalda recta y separada del respaldo de la silla, y los puños cerrados ante sí encima de la mesa.
– ¿Ha asistido alguna vez a una sesión de espiritismo, señorita Forrest?
– ¡No! -La respuesta fue instantánea y vehemente, embargada de una profunda emoción. Luego bajó los ojos, eludiendo la mirada de Pitt. Habló en voz aún más queda-. Que los muertos descansen en paz.
Con repentina y abrumadora compasión, Pitt vio cómo se le llenaban los ojos de lágrimas que le corrieron por las mejillas. Ella no se disculpó ni escondió la cara. Era como si por unos instantes se hubiera olvidado de su presencia, absorta en su pérdida. Seguramente el motivo de su pena era un ser querido y no Maude Lamont, que yacía rígida y grotesca en otra habitación. Pitt deseó que alguien la consolara, que tendiera una mano por encima de aquel dolor desconocido y la tocara.
– ¿Tiene usted familia, señorita Forrest? ¿Alguien a quien podamos avisar?
Ella sacudió la cabeza.
– Solo tenía a mi hermana Nell, que en paz descanse, y hace tiempo que murió -respondió ella, irguiéndose y respirando hondo. Hizo un gran esfuerzo por dominarse y lo logró-. Querrá saber quiénes eran los clientes que vinieron anoche. No puedo decírselo porque no lo sé, pero ella tenía una agenda en la que apuntaba todas esas cosas. Está en su escritorio. Seguramente estará cerrado con llave, pero encontrará la llave en una cadena que llevaba alrededor de su cuello. Si no quiere cogerla, puede romperlo con un cuchillo, pero sería una lástima. Es un bonito mueble de marquetería.
– Cogeré la llave. -Pitt se levantó-. Necesitaré hablar de nuevo con usted, señorita Forrest, pero por el momento dígame dónde está el escritorio y prepare té, al menos para usted. Tal vez el inspector y sus hombres también se lo agradezcan.
– Sí, señor. -Lena vaciló-. Gracias.
– ¿El escritorio? -le recordó él.
– ¡Oh, sí! Está en el estudio, la segunda puerta a la izquierda. -Se lo señaló con un ademán.
Él le dio las gracias, luego regresó al salón donde estaba el cadáver y vio a Tellman mirando por la ventana. El forense se había ido, pero en el pequeño jardín había un agente rodeado de camelias y de un largo rosal amarillo en plena floración.
– ¿Estaba atrancada por dentro la puerta del jardín? -preguntó Pitt.
Tellman asintió.
– Y no se puede salir a la calle por las puertaventanas. Tuvo que ser uno de los que ya estaban dentro -dijo desconsoladamente-. Debió de marcharse por la puerta principal, que se cierra sola. Y la criada ha dicho que no tenía ni idea cuando se lo he preguntado.
– No, pero ha dicho que Maude Lamont tenía una agenda en el escritorio del estudio, y que la llave está alrededor de su cuello. -Pitt señaló con la cabeza a la mujer muerta-. Podría haber escrito algo en él, tal vez incluso el motivo por el que acudían a verla. Ella seguramente lo sabía.
Tellman frunció el entrecejo.
– Pobres diablos -dijo con fiereza-. ¿Qué necesidad mueve a una persona a acudir a una mujer así en busca de la clase de respuesta que debería obtener de la iglesia o empleando el sentido común? Quiero decir… ¿qué es lo que preguntan? -El entrecejo fruncido confería un aire de severidad a su cara alargada-. ¿Dónde estás? ¿Cómo es eso? Ella podía decirles cualquier cosa… ¿Cómo iban a darse cuenta ellos? Es perverso cobrar por jugar con el dolor de una persona. -Le dio la espalda-. Y es una estupidez por parte de ellos pagar.
Pitt tardó unos momentos en pasar de un tema a otro, pero se dio cuenta de que Tellman luchaba con una cólera y una confusión interior, y de que había tratado de eludir la conclusión de que una de esas personas que él no podía evitar compadecer tenía que haber matado a la mujer sentada silenciosamente en la butaca a solo unos palmos de distancia, clavándole la rodilla en el pecho mientras ella luchaba por respirar y se ahogaba con la extraña sustancia que le obstruía la garganta. Trataba de imaginar la ira que le había llevado a hacer eso. Estaba soltero y no frecuentaba demasiado el trato con mujeres fuera del entorno policial formal. Confiaba en que fuera Pitt quien tocara el cuerpo y buscara la llave en cierta zona que a él le resultaría violento mirar.
Pitt se acercó y levantó con delicadeza el encaje de la parte delantera del vestido y palpó por debajo de los lados de la tela del corpiño. Encontró la fina cadena de oro y tiró de ella hasta tener la llave en las manos. La pasó con cuidado por la cabeza tratando de no despeinarla; una precaución a todas luces absurda. ¿Qué podía importar ahora? Pero hacía apenas unas horas estaba viva, y su rostro se hallaba avivado por la inteligencia y los sentimientos. Entonces habría sido impensable rozarle el cuello y el pecho de ese modo.
Le apartó la mano, aunque poco importaba ya si se la aplastaba. Fue un gesto mecánico. En ese momento reparó en el pelo largo atrapado en el botón de la manga, de un color muy distinto al suyo. Ella era morena, y aquel cabello brilló por un instante con un matiz pálido como la lana de vidrio. Cuando finalmente él se movió, volvió a hacerse invisible.
– ¿Qué tiene que ver esto con la Brigada Especial? -preguntó Tellman, con un repentino matiz de frustración en la voz.
– No tengo ni idea -respondió Pitt, irguiéndose y colocando la cabeza de la mujer muerta en la posición exacta en la que había estado.
Tellman le miró furioso.
– ¿Vas a dejarme ver su agenda? -preguntó, desafiante.
Era una decisión que Pitt no se había planteado. Respondió sin pensar, dolido por lo absurdo de aquella situación.
– ¡Por supuesto que sí! Espero sacar de ella mucho más que los nombres de las personas que estuvieron aquí anoche. Vamos a necesitar poco menos que un milagro para averiguar todo lo posible de esta mujer. Habrá que hablar con el resto de sus clientes. ¿Qué clase de gente acudía a ella, y por qué? ¿Cuánto le pagaban? ¿Ganaba lo suficiente para permitirse vivir en esta casa? -Recorrió mecánicamente la habitación con la mirada, con su sofisticado papel en la pared y los muebles orientales intrincadamente tallados. Sabía lo bastante para calcular el valor de al menos parte de ellos.
Tellman frunció el entrecejo.
– ¿Cómo sabía ella qué debía decir a esa gente? -preguntó, mordiéndose el labio inferior-. ¿Hacía averiguaciones primero y luego se lo inventaba basándose en unas suposiciones acertadas?
– Probablemente. Tal vez escogía a sus clientes con mucho cuidado; solo a aquellos de los que ya sabía algo o estaba segura de poder averiguar algo.
– He buscado por toda la habitación. -Tellman se quedó mirando las paredes, los brazos de la lámpara de gas, el alto armario lacado-. No se me ocurre cómo podía hacer sus trucos. ¿Qué se suponía que hacía? ¿Conseguía que aparecieran fantasmas, o que se oyeran voces? ¿Mostraba a gente flotando en el aire? ¿Qué? ¿Qué les hacía creer que eran espíritus, y no el producto de alguien que les decía lo que querían oír?
– No lo sé -respondió Pitt-. Pregunta a los otros clientes, pero ten cuidado, Tellman. Nunca te burles de la fe de nadie, por ridícula que te parezca. Casi todos necesitamos algo más que el presente; tenemos sueños que no se harán realidad aquí y necesitamos la eternidad. -Sin añadir nada ni esperar una respuesta, salió, dejando que Tellman siguiera registrando la habitación sin saber qué buscaba.
Se dirigió al estudio y abrió la puerta. Nada más entrar encontró el escritorio, un bonito mueble, como había dicho Lena Forrest, de madera dorada y con exquisitos detalles de marquetería de tonos oscuros y claros.
Introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar. Se abrió fácilmente, dejando ver una superficie lisa de cuero. Había dos cajones y media docena de casilleros. En uno de los cajones encontró una agenda y la abrió por la página del día anterior. Vio dos nombres y sintió un frío en la boca del estómago al reconocerlos ambos: Roland Kingsley y Rose Serracold. De pronto comprendió exactamente por qué le había enviado Narraway.
Se quedó inmóvil, asimilando la información y todo lo que podía significar. ¿Era posible que el pelo largo y rubio que había visto en la manga de la mujer muerta fuese de Rose Serracold? No tenía ni idea porque nunca la había visto, pero tendría que averiguarlo. ¿Debía enseñárselo a Tellman o procurar investigar por su cuenta? ¿O lo habría dejado el médico al desnudar el cuerpo para la autopsia? Podía significar algo… o nada.
Tardó unos minutos en darse cuenta de que en la tercera línea no había un nombre sino una especie de dibujo, como los que hacían los antiguos egipcios para representar una palabra, un nombre. Tenía entendido que los llamaban «cartuchos». Aquel era redondo, y dentro tenía un semicírculo sobre una figura que parecía una efe minúscula del revés. Era muy sencilla y, al menos para él, no significaba nada en absoluto.
¿Por qué iba a ser alguien tan misterioso como para que la misma Maude Lamont hubiese tenido que hacer ese extraño dibujo en lugar de escribir su nombre? No había nada ilegal en consultar a un médium. Ni siquiera era motivo de escándalo o de ridículo, salvo para los que habían afirmado lo contrario y habían quedado, por tanto, como hipócritas. Gente de toda clase lo había probado; algunos como parte de una investigación seria, otros por pura diversión. Y siempre estaban los solitarios, los inseguros, los acongojados que necesitaban que les aseguraran que sus seres queridos seguían existiendo en alguna parte y se preocupaban por ellos incluso en el más allá. Tal vez el cristianismo, al menos como la Iglesia lo predicaba ahora, ya no lo hacía por ellos.
Pasó las páginas para ver si había otros cartuchos, pero no encontró ninguno, a excepción del que había descubierto al principio, que aparecía repetido una media docena de veces en los meses anteriores de mayo y junio. Parecía haber acudido cada diez días más o menos, con irregularidad.
Al volver a mirar la agenda advirtió también que Roland Kingsley había estado siete veces antes, y Rose Serracold, diez. Solo en tres ocasiones habían coincidido todos en la misma sesión. Miró los demás nombres y vio que muchos de ellos se repetían a lo largo de los meses; otros aparecían un par de veces, o tal vez durante tres o cuatro semanas seguidas, y no volvían a aparecer. ¿Se quedaban satisfechos o desilusionados? Tellman tendría que encontrarlos e interrogarlos, averiguar qué les daba Maude Lamont, qué explicación tenía la extraña sustancia que le habían encontrado en la boca y la garganta.
¿Por qué una mujer sofisticada como Rose Serracold, amiga de la hermana de Charlotte, había acudido allí en busca de voces, apariciones…? ¿A qué deseaba encontrar respuesta? Sin duda había una conexión entre su presencia y la de Roland Kingsley.
Pitt notó la presencia de Tellman antes de verlo al otro lado de la puerta. Se volvió hacia él.
Tenía una expresión interrogante.
Pitt le entregó la agenda y vio cómo bajaba la vista hacia ella para a continuación alzarla.
– ¿Qué significa esto? -preguntó, señalando el cartucho.
– No tengo ni idea -reconoció Pitt-. Alguien tan desesperado por qué no se supiera su identidad como para que Maude Lamont no escribiese su nombre ni siquiera en su agenda.
– Tal vez no lo sabía -dijo Tellman. Respiró hondo-. Tal vez por eso la mataron. Porque ella lo averiguó.
– ¿Y trató de hacerle chantaje? ¿En base a qué?
– Fuera lo que fuera lo que le hacía venir aquí, era secreto -replicó Tellman-. Tal vez no era un cliente, sino un amante. Es algo por lo que alguien podría estar dispuesto a matar. -Torció el gesto-. Tal vez eso es lo que le interesa a tu Brigada Especial. Un político que no puede permitirse que se haga pública una aventura amorosa en plenas elecciones. -Le miraba de forma desafiante, furioso por haber recibido aquel caso contra su voluntad y no haber sido puesto al corriente, por haber sido utilizado pero no informado.
Pitt había supuesto que se ofendería. Era consciente de la herida, pero fue casi un alivio que por fin se manifestara abiertamente entre ellos.
– Es posible, pero lo dudo -dijo con franqueza-. No tengo ni idea de por qué está involucrada la Brigada Especial, pero, que yo sepa, lo único que me interesa en este caso es la señora Serracold. Y si resulta que ha matado a Maude Lamont, tendré que ir tras ella como haría con cualquier otra persona.
Tellman se relajó un poco, pero hizo lo posible por ocultarlo. Irguió ligeramente los hombros.
– ¿De qué estamos tratando de proteger a la señora Serracold? -No parecía consciente de haber utilizado el plural, pues no dio señales de haber reparado en ello.
– De una traición política -respondió Pitt-. Su marido va a presentarse al Parlamento. Su adversario podría emplear medios corruptos o ilegales para desacreditarlo.
– ¿Quieres decir a través de su mujer? -Tellman parecía sorprendido-. ¿Es lo que se llama… una emboscada… política?
– Probablemente no. Espero que no tenga nada que ver con ella, y que sea una simple casualidad.
Tellman no le creyó, y su escepticismo se reflejó en su cara. En realidad, Pitt tampoco creía lo que acababa de decir. Había conocido demasiado bien el poder de Voisey para atribuir a la suerte cualquier golpe a su favor.
– ¿Cómo es la tal señora Serracold? -preguntó Tellman, frunciendo ligeramente el entrecejo.
– No tengo ni idea -reconoció Pitt-. Estoy empezando a averiguar algunas cosas sobre su marido y, lo que es más importante, sobre su adversario. Serracold es muy rico, el segundo hijo de una familia de rancio abolengo. Estudió historia en Cambridge, es aficionado al arte y ha viajado bastante. Está muy interesado en la reforma y es miembro del Partido Liberal, y se presenta para el escaño de Lambeth sur.
La cara de Tellman reflejó todas sus emociones, aunque de haberlo sabido se habría puesto furioso.
– Es un rico privilegiado que no ha trabajado un solo día en su vida, y ahora cree que le gustaría formar parte del gobierno y decirnos a los demás qué es lo que se debe hacer y cómo hacerlo. O más bien, qué es lo que no se debe hacer -respondió.
Pitt no se molestó en discutir. Desde el punto de vista de Tellman, probablemente aquello se aproximaba bastante a la verdad.
– Más o menos.
Tellman espiró despacio; no tenía la menor sensación de triunfo, pues no había conseguido provocar la discusión que había esperado.
– ¿Qué clase de persona acude a una mujer que habla con fantasmas? -preguntó-. ¿No saben que todo eso son sandeces? -Se estremeció ligeramente, aunque hacía calor al sol y no corría la más leve brisa en el jardín amurallado, con sus sombras silenciosas, su fragancia y el zumbido de las abejas.
– Se trata de gente que busca algo -respondió Pitt-. Vulnerable, sola, que se ha quedado estancada en el pasado porque el futuro le parece insoportable sin sus seres queridos. No lo sé… Las personas pueden ser utilizadas y explotadas por los que creen que tienen poder o saben cómo crear una ilusión, o ambas cosas.
El rostro de Tellman era una máscara de indignación, mientras la compasión pugnaba en su interior.
– ¡Tendría que ser ilegal! -dijo con los labios rígidos-. ¡Es una mezcla de prostitución y trucos de estafador de feria, pero al menos ellos no utilizan el sufrimiento ajeno para hacerse ricos!
– No podemos impedir que la gente crea en lo que quiera o en lo que necesite -replicó Pitt-. O que explore la verdad que le venga en gana.
– ¿La verdad? -dijo Tellman, burlón-. ¿Por qué no se limitan a ir a la iglesia los domingos? -Pero era una pregunta para la que no esperaba respuesta. Sabía que no la había; él mismo no tenía ninguna-. En fin, tenemos que averiguar quién lo hizo -dijo ásperamente-. Supongo que no se merecía que la asesinaran, como cualquier otra persona, aunque se metiera donde no debía. ¡No me gustaría que molestaran a mis muertos! -Apartó la mirada de Pitt y la clavó en los laureles situados junto al muro más lejano, donde estaba la puerta que daba a Cosmo Place-. ¿Cómo hacen los trucos? He registrado esa habitación de arriba abajo y no he encontrado nada, ni palancas ni pedales ni alambres, nada. Y la criada asegura que no tiene nada que ver con eso… ¡Claro, qué va a decir! -Tellman arrastró los pies por el césped-. ¿Cómo haces creer a la gente que te estás elevando en el aire, por el amor de Dios? ¿O que tu cuerpo se está alargando?
Pitt se mordió el labio.
– Lo más importante para nosotros es cómo puedes saber lo que las personas quieren oír para luego poder decírselo.
Tellman le miró fijamente con la perplejidad pintada en su rostro, y luego empezó a comprender.
– Averiguas cosas sobre ellos -dijo en voz baja-. La criada nos lo ha dicho esta mañana. Ha comentado que elegía con mucho cuidado a sus clientes. Solo aceptas a aquellos de los que puedes averiguar cosas. Escoges a alguien que conoces, le escuchas, le haces preguntas, atas cabos a partir de lo que oyes, pides a alguien que le registre los bolsillos o el bolso. -Se iba entusiasmando con el tema, y sus ojos brillaban de cólera-. Tal vez haces que alguien hable con sus criados. ¡O entras en su casa y lees cartas y papeles, o le registras la ropa! Preguntas a los tenderos, averiguas cuánto gasta y a quién debe dinero.
Pitt suspiró.
– Y cuando tienes suficiente información sobre una o dos personas, tal vez intentas un chantaje cuidadosamente estudiado -añadió-. Podríamos tener entre manos un caso muy desagradable, Tellman, muy desagradable.
Un atisbo de compasión suavizó la expresión de Tellman, quien apretó deliberadamente los labios para ocultarlo.
– ¿A cuál de esas tres personas presionó más? -preguntó en voz baja-. ¿Y basándose en qué? Espero que no sea tu señora Serracold… -Levantó ligeramente la barbilla, como si le apretara demasiado el cuello de la camisa-. ¡Pero si lo es, no voy a mirar hacia otro lado para complacer a la Brigada Especial!
– Y si lo hicieras, daría igual -replicó Pitt-. Porque yo no pienso hacerlo.
Tellman se relajó poco a poco. Asintió ligeramente y, por primera vez, sonrió.
Capítulo 4
Isadora Underhill estaba sentada a una mesa opulenta y jugueteaba con la comida, la empujaba por el plato con estudiada elegancia, comiendo un bocado de vez en cuando. No es que estuviera mala; simplemente era insípida, y exactamente la misma que había comido la última vez que había estado en esa suntuosa cámara revestida de espejos, con sus aparadores de estilo Luis XV y las enormes arañas doradas. De hecho, que ella recordara, los comensales eran prácticamente los mismos. A la cabecera de la mesa estaba sentado su marido, el obispo. Tenía un aspecto ligeramente dispéptico, pensó, pálido y con los ojos ligeramente hinchados, como si hubiera dormido mal y comido demasiado. Y sin embargo, se fijó en que apenas había probado bocado. Tal vez estaba convencido de que volvía a sentirse mal o, lo que era más probable, se encontraba, como siempre, demasiado ocupado hablando.
Él y el archidiácono ensalzaban las virtudes de alguna santa fallecida hacía tiempo de la que ella nunca había oído hablar. ¿Cómo podía hablar alguien de verdadera bondad, incluso de santidad, de vencer el miedo, o de excusas para las insignificantes vanidades y engaños de la vida cotidiana, la generosidad de espíritu de aquellos capaces de perdonar las ofensas del rencor y los juicios ajenos, la risa amable y el amor a todas las criaturas vivas, y aun así lograr que sonara tan aburrido? ¡Debería haber sido fascinante!
– ¿Se reía alguna vez? -preguntó ella de pronto.
Se produjo un silencio alrededor de la mesa. Los quince comensales se volvieron para mirarla, como si hubiera tirado una copa de vino o hecho un ruido grosero.
– Era una santa -respondió la mujer del archidiácono con paciencia.
– ¿Cómo puede alguien ser santo si no tiene sentido del humor? -preguntó Isadora.
– La santidad es un asunto muy serio -trató de explicar el archidiácono, mirándola con impaciencia. Era un hombre corpulento con la cara muy sonrosada-. Era una mujer que estaba cerca de Dios.
– Nadie puede estar cerca de Dios sin amar al prójimo -dijo Isadora, obstinada, con los ojos muy abiertos-. ¿Y cómo se puede amar a los demás sin un profundo sentido del absurdo?
El archidiácono parpadeó.
– No sé a qué se refiere.
Ella miró sus pequeños ojos marrones y su boca cautelosa.
– No -coincidió ella, totalmente segura de que el hombre sabía muy poco. Pero, a su juicio, ella estaba lejos de ser una santa. No podía imaginar cómo alguien, ni siquiera un santo, podía amar al archidiácono. Se preguntó distraída qué sentía en realidad su esposa. ¿Por qué se había casado con él? ¿Era distinto entonces? ¿O había sido una cuestión de conveniencia, o incluso de desesperación?
Pobre mujer.
Miró al obispo. Trató de recordar por qué se había casado con él, y si ambos habían sido realmente tan distintos hacía treinta años. Ella había querido tener hijos, pero no lo había conseguido. Él había sido un joven honrado con un gran porvenir. La había tratado con cortesía y respeto. Pero ¿qué había creído ver en él, en su cara, en sus manos, para dejar que la tocaran? ¿Qué había encontrado en su conversación para estar dispuesta a escucharla el resto de su vida? ¿Cuáles habían sido los sueños de aquel hombre para que ella los hubiese querido compartir?
Si lo había sabido alguna vez, lo había olvidado.
En esos momentos estaban hablando de política, divagando sin parar sobre las virtudes de fulano, los defectos de mengano, cómo el autogobierno de Irlanda significaría el comienzo de la decadencia que acabaría dividiendo el Imperio y detendría el esfuerzo misionero de llevar la luz de la virtud cristiana al resto del mundo.
Ella miró alrededor y se preguntó cuántas de las mujeres estaban escuchando realmente lo que se decía. Todas llevaban trajes de noche: mangas abombadas, cintura ajustada, cuello alto a la moda. Al menos algunas de ellas miraban fijamente el mantel de hilo blanco, los platos, las vinajeras, los ordenados ramos de flores de invernadero, y contemplaban la luz de la luna sobre las olas rompientes, los mares embravecidos con el agua blanca que se acercaba rápidamente y se encrespaba bajo un remo incesante, o la pálida arena de algún desierto ardiente donde los jinetes se movían como puntos negros contra el horizonte, con sus ropas hinchándose al viento.
Retiraron los platos y trajeron otros. Isadora ni siquiera miró qué era.
¿Cuánto tiempo de su vida había pasado soñando con otro lugar, deseando incluso estar en él?
El obispo había rechazado el plato. Debía de volver a tener indigestión, pero eso no le impidió extenderse sobre los puntos flacos, especialmente la falta de fe religiosa, del candidato parlamentario por Lambeth sur. Al parecer, la mujer de aquel hombre desafortunado se había ganado su desaprobación, aunque admitía no haberla conocido nunca, que él supiera. Pero le habían informado que admiraba a la clase de personas más lamentables que existían: algunos de esos socialistas extraordinarios que se llamaban el grupo de Bloomsbury y tenían nociones radicales y absurdas sobre la reforma.
– ¿No está Sydney Webb en ese grupo? -inquirió el archidiácono torciendo el gesto con disgusto.
– Ya lo creo que está, si no es el líder -replicó otro hombre, encorvándose ligeramente-. ¡Es el tipo que animó a esas mujeres desgraciadas a hacer la huelga!
– ¿Y el candidato por Lambeth sur admira eso? -preguntó la mujer del archidiácono con incredulidad-. ¡Es el comienzo del desorden civil y el caos total! Está buscando una catástrofe.
– En realidad creo que fue la señora Serracold quien expresó esa opinión -aclaró el obispo-. Claro que si él hubiera sido un hombre de criterio, no lo habría permitido.
– Desde luego. -El archidiácono hizo un enérgico gesto de asentimiento.
Escuchándoles y viendo sus caras, Isadora sintió simpatía instintivamente por la señora Serracold, aunque ella tampoco la conocía. Si tuviera derecho a voto, votaría a su marido, quien al parecer se presentaba por Lambeth sur. Su motivo no era más estúpido que el que impulsaba a la mayoría de hombres a votar como lo hacían, basándose en lo que habían hecho sus padres antes que ellos.
El obispo hablaba en esos momentos sobre la santidad del papel de las mujeres como protectoras del hogar, guardianas de un espacio de paz e inocencia al que podían retirarse los hombres que luchaban las batallas del mundo para curar su alma y restablecer su mente, y así poder reincorporarse a la lucha a la mañana siguiente.
– Haces que parezcamos un cruce entre una bañera humeante y un vaso de leche caliente -dijo Isadora en un momento de silencio, mientras el archidiácono tomaba aire para responder.
El obispo se quedó mirándola.
– Lo has expresado de forma excelente, querida -dijo-. Ambos son purificadores y reparadores, un bálsamo para el cuerpo y el espíritu.
¿Cómo podía haberla interpretado tan mal? ¡La conocía desde hacía más de un cuarto de siglo y creía que le daba la razón! ¿No sabía reconocer un sarcasmo? ¿O era lo bastante inteligente para volverlo en su contra y desarmarla haciéndole creer que lo había tomado en sentido literal?
Isadora sostuvo su mirada desde el otro lado de la mesa, casi esperando que se estuviera mofando de ella. Al menos sería una muestra de comunicación, de inteligencia. Pero no era así. Él la miró sin comprender, luego se volvió hacia la mujer del archidiácono y se puso a hablar sin parar sobre los recuerdos de su querida madre, quien, según recordaba Isadora, era bastante divertida y para nada la mujer sin carácter que él describía.
Pero cuántas personas que conocía tendían a no ver a sus padres como lo hacía el resto del mundo, sino más bien como los estereotipos de padre y madre que querían hacer de ellos, buenos o malos. Tal vez ella tampoco había conocido tan bien a sus padres.
Las mujeres de la mesa hablaban muy poco. Estaba mal visto que intervinieran en la conversación de los hombres, y no estaban preparadas para meter baza. Ellos creían que las mujeres eran buenas por naturaleza, al menos las mejores; las peores eran el origen mismo de la perdición. Entre unas y otras no había tantas. Pero no era lo mismo ser bueno que saber algo de la bondad. A las mujeres les correspondía ser buenas, mientras que los hombres hablaban de ello, y cuando era necesario, decían cómo se debía actuar.
Como no se le exigía ni se le permitía participar en la conversación, aparte de alguna expresión interesada y amable, Isadora dejó vagar su invaginación. Era curioso cuántas de las imágenes que desfilaban por su mente estaban relacionadas con lugares lejanos, sobre todo el mar. Pensó en los vastos espacios del océano rodeados de un horizonte plano por todos lados, tratando de imaginar lo que debía de sentirse al tener solo una cubierta en continuo movimiento bajo los pies, con el viento y el sol en la cara, y saber que en la pequeña totalidad de ese barco tenías todo lo necesario para sobrevivir y no perderte a través de la impenetrable inmensidad que podía alzarse en terribles tempestades para golpearte, incluso para agarrarte y aplastarte como una mano poderosa. O que podía permanecer tan calmada que el aire de la brisa no bastaría para llenar tus velas.
¿Quién vivía debajo? ¿Criaturas hermosas, criaturas aterradoras? ¿Criaturas inimaginables? Y lo único que te guiaba eran las estrellas en lo alto y, por supuesto, el sol, un perfecto reloj si sabías interpretarlo.
– … realmente tenemos que hablar de ello con alguien -decía una mujer envuelta en encaje de color marrón en distintos tonos-. Contamos con usted, obispo.
– Por supuesto, señora Howarth -asintió él sabiamente, llevándose la servilleta a los labios-. Por supuesto.
Isadora desvió la mirada. No quería verse envuelta en la conversación. ¿Por qué no hablaban del mar? Era la analogía perfecta de lo solo que uno está en la travesía de la vida, cómo tiene que llevar en el interior todo lo que necesita, y la constatación de que solo el que puede interpretar los cielos sabe en qué dirección navegar.
El capitán Cornwallis lo habría entendido. Luego se sonrojó de lo fácilmente que había acudido el nombre a su mente, y sintió una oleada de placer. Tenía la sensación de ser transparente. ¿Le había visto alguien la cara? Por supuesto, nunca había hablado con Cornwallis de tales cosas, al menos directamente, pero estaba más segura de lo que él pensaba que si hubieran hablado. Él era capaz de decir tanto en un par de frases, mientras que los hombres que la rodeaban se dedicaban a hablar sin parar durante toda la velada sin decir prácticamente nada.
El obispo seguía hablando, y ella miró su cara complaciente, incapaz de escuchar, y con un horror que la recorrió como unos insectos que se arrastrasen por todo su ser, cayó en la cuenta de que le tenía aversión. ¿Cuánto tiempo hacía que se sentía así? ¿Desde que conocía a John Cornwallis o antes?
¿Qué había sido toda su vida, transcurrida día tras día en presencia -no podía decir compañía- de un hombre que no le inspiraba simpatía, y mucho menos amor? ¿Un deber, una disciplina del espíritu? ¿Una existencia desperdiciada?
¿Cómo habría sido todo si hubiera conocido a Cornwallis hacía treinta y un años?
Tal vez no le habría amado entonces, ni él a ella. Habían sido personas muy diferentes; aún no habían aprendido las lecciones del tiempo y la soledad. De todos modos, era inútil pensar en ello. No era posible cambiar el pasado.
Pero no podía descartar el futuro del mismo modo. ¿Y si escapaba de esa farsa y se marchaba? ¿Sería posible acudir a Cornwallis? Por supuesto, ninguno de los dos había dicho gran cosa nunca -eso sería impensable-, pero ella sabía que él la amaba, del mismo modo que se había dado cuenta poco a poco de que ella también le amaba. Tenía la honradez, el coraje, la ingenuidad que saciaba como agua clara su sed interior. Debía descubrir su sentido del humor, ser paciente, pero allí estaba, sin visos de crueldad. Era doloroso pensar en él. Hacía que esa ridícula velada, y su presencia en ella, le parecieran aún más lamentables. ¿Tenía alguna de esas personas la más remota idea de lo que pasaba por su cabeza? Se puso colorada al pensar en ello.
Seguían hablando de política, comentando de nuevo lo peligrosas que eran las ideas liberales extremistas; ya habían socavado los valores del cristianismo. Amenazaban la sobriedad, la asistencia a la iglesia, la observancia del domingo, la obediencia general y el respeto, hasta la misma santidad del hogar salvaguardado por el pudor de las mujeres.
¿De qué habrían hablado ella y Cornwallis? ¡Desde luego, no se habrían dedicado a manifestar lo que otras personas deberían hacer, decir o pensar! Hablarían de lugares maravillosos, ciudades antiguas sobre las costas de otros mares, ciudades como Estambul, Atenas, Alejandría, lugares de leyendas antiguas y aventuras. En su imaginación el sol brillaba sobre las piedras calientes, el cielo era muy azul y demasiado deslumbrante para mirarlo durante un rato, y hacía calor. Bastaría con hablar de ello con él; no tendría que ir allí siquiera, solo escuchar y soñar. Incluso permanecer sentados en silencio, sabiendo que pensaban en lo mismo, sería suficiente.
¿Qué pasaría si lo dejara todo y se fuera con él? ¿Qué perdería? Su reputación, por supuesto. ¡La condena sería ensordecedora! Naturalmente, los hombres se escandalizarían, aterrados ante la posibilidad de que imbuyera ciertas ideas y diera mal ejemplo a sus esposas. Las mujeres se pondrían aún más furiosas, porque la envidiarían y la odiarían por eso. Las que permanecieran fieles a la llamada del deber, que serían la mayoría de ellas, reaccionarían indignándose con actitud virtuosa.
No podría volver a hablar con ninguna de ellas. Le harían el vacío por la calle. Se volvería invisible. Resultaba curioso que no se pudiera ver a una mujer de mala vida. ¡Uno habría dicho que sería la más visible de todas! Isadora sonrió al pensarlo, y advirtió una expresión de asombro en la cara de la mujer que tenía enfrente. ¡La conversación no era precisamente divertida!
Volvió a la realidad. Aquello solo era una fantasía, una dulce y dolorosa forma de escapar de una velada aburrida. Aunque fuera lo bastante valiente para fugarse con Cornwallis, él jamás accedería a su ofrecimiento. Sería profundamente deshonroso aceptar a la mujer de otro hombre. ¿Se sentiría tentado siquiera? Tal vez no. Se avergonzaría de ella, de su descaro, o de que pensara siquiera que era capaz de aceptar semejante propuesta.
¿Le dolería de una manera insoportable?
No. Si él hubiera aceptado, ella habría dejado de quererle.
La conversación continuaba a su alrededor, volviéndose acalorada al centrarse en alguna discrepancia teológica.
Pero si Cornwallis la hubiera aceptado, ¿se habría ido con él? La respuesta le rondó por un momento la cabeza, vacilante. Luego temió que durante ese instante, oyendo la sofocante pomposidad que le rodeaba en aquella mesa rígida y triste, habría sido sí… ¡sí! ¡Habría aprovechado la oportunidad de escapar!
Pero eso no iba a ocurrir. Lo sabía con seguridad; era más real que las luces de las arañas o el duro borde de la mesa bajo sus manos. Las voces iban y venían a su alrededor. Nadie se había dado cuenta de que llevaba un rato sin decir nada, ni siquiera un educado murmullo de asentimiento.
Huir con Cornwallis era una fantasía que nunca haría realidad, pero de pronto sentía que era de vital importancia averiguar si a él le hubiera gustado que lo hiciera, si hubiera sido posible, si de alguna manera hubiera sido correcto. Nada le importaba tanto en ese momento. Necesitaba volver a verle, solo para hablar, de cualquier cosa o de nada, pero tenía que saber que seguía importándole. Él no se lo diría; nunca lo había hecho. Tal vez jamás le oiría decir las palabras «Te quiero». Tendría que contentarse con los silencios incómodos, la expresión de su cara y sus repentinos colores.
¿Dónde podían verse sin suscitar comentarios? Tendría que ser en un lugar donde ambos acostumbraban ir para que pareciera un encuentro casual. Alguna exposición de pintura o escultura. No tenía ni idea de qué se exhibía en ese momento. No había tenido curiosidad por el tema hasta ese instante. En la National Gallery siempre había algo interesante. Escribiría a Cornwallis, le enviaría una nota informal en la que le invitaría a ver la exposición que hubiera en ese momento; no resultaría difícil averiguarlo. Sería lo primero que haría a la mañana siguiente. Le diría que le parecía interesante y que se preguntaba si a él también le apetecía ir. Si eran paisajes marinos, no haría falta una excusa; si se trataba de otra cosa, lo de menos era si él la creía o no, lo importante era que fuese. Era un acto impúdico, precisamente contra lo que había estado despotricando el archidiácono, pero ¿qué tenía que perder? ¿Qué le quedaba, de todos modos, aparte de aquel juego vacío, las palabras sin comunicación, la proximidad sin intimidad, pasión, risas o ternura?
La decisión ya estaba tomada. De pronto se le despertó el apetito, y la créme de caramelo que tenía delante le pareció un simple aperitivo. No debería haber pasado por alto los platos anteriores, pero ahora era demasiado tarde.
* * * * *
En la National Gallery había una exposición de cuadros de Hogarth centrada en sus retratos, y no en sus caricaturas ni en sus obras de comentario político. La crítica había calificado al artista en vida de lamentable colorista, hacía ciento y tantos años, pero su prestigio había aumentado considerablemente con los años. Isadora podía fácilmente sugerir que merecía la pena visitar la exposición para formarse su propio juicio, y corroborar o contradecir a la crítica. Escribió apresuradamente, sin darse tiempo para avergonzarse y perder el coraje.
Estimado capitán Cornwallis:
Esta mañana me he enterado de que la National Gallery ha organizado una exposición de los retratos de Hogarth que fueron objeto de muchas burlas mientras vivió, pero que hoy día han recibido una atención mucho más favorable. Es curioso lo mucho que puede cambiar la opinión sobre un talento. Me gustaría verlos con mis propios ojos y formarme mi propio juicio.
Conociendo su interés por el arte y su propio talento, he pensado que tal vez también le parezca que dichas obras pueden invitar a la reflexión.
Me hago cargo de que dispone de poco tiempo para tales actividades, pero he decidido informarle con la esperanza de que sus obligaciones le permitan tomarse media hora libre. Yo misma he decidido concederme ese tiempo tal vez a última hora de la tarde, cuando no me necesiten en casa. Se ha despertado mi curiosidad. ¿Es Hogarth tan malo como se dijo en un principio o tan bueno como ahora aseguran?
Espero no importunarle.
Cordialmente,
ISADORA UNDERHILL
Por mucho que repasara la misiva, siempre le parecería más torpe de lo que le habría gustado.
Debía echarla al buzón antes de volver a leerla y sentirse demasiado avergonzada para enviarla.
Se dirigió a paso ligero al buzón de la esquina y su decisión se volvió irreparable.
A las cuatro de la tarde se puso su vestido de verano más favorecedor, con un estampado de rosas y cascadas de encaje blanco sobre las dos mangas que le llegaban hasta el codo, y ladeándose el sombrero más de lo habitual, salió de casa.
Solo cuando el carruaje se adentró en Trafalgar Square cayó en la cuenta de lo ridículo que estaba siendo su comportamiento. Se inclinó para decir al cochero que había cambiado de opinión, pero guardó silencio. Si no iba y Cornwallis estaba allí esperándola, tomaría su ausencia como un rechazo deliberado. Habría dado un paso irrevocable sin proponérselo. No podría retroceder. Él no le daría la oportunidad de explicárselo. Sencillamente no volvería a exponerse a que le hicieran daño.
Se recostó en el asiento y esperó a que el coche se detuviera cerca de la amplia escalinata que conducía a las enormes columnas y a la imponente fachada de la galería. Se apeó y pagó, y se quedó unos momentos al sol rodeada de las palomas y los turistas, los vendedores de flores, los lejanos e impresionantes leones de piedra y el ruido del tráfico.
¡El aburrimiento de la noche anterior debía de haberle reblandecido el cerebro! Al escribir a Cornwallis se había colocado en una posición en la que solo era posible retroceder o seguir adelante. Ya no podría quedarse donde estaba, sola, sin comprometerse, soñando pero asustada. Era como si uno se quedase de pie junto a una mesa de juego mientras le tiraban los dados, a la espera de que dejaran de rodar y decidieran su destino.
¡Estaba exagerando! Solo había escrito a un amigo comentándole una interesante exposición que iba a ver.
Entonces ¿por qué le temblaban las piernas de ese modo al acercarse a la escalinata y cruzar las losas hasta la entrada?
– Buenas tardes -dijo al hombre de la puerta.
– Buenas tardes, señora -respondió él educadamente, llevándose una mano a la gorra.
– ¿Dónde está la exposición de Hogarth? -preguntó Isadora.
– A la izquierda, señora -respondió él, señalando con la cabeza un enorme letrero.
Ella se puso muy colorada y casi se le trabó la lengua al darle las gracias. ¡Debía de pensar que era ciega! ¿Cómo iba a ser capaz de apreciar unos cuadros alguien que no veía un letrero colgado a un metro del suelo?
Pasó por delante de él y entró en la primera sala. Había en ella al menos una docena de personas. Reconoció a simple vista a dos de ellas. ¿Debía saludarlas y llamar así la atención sobre su persona? ¿O no hacerlo y exponerse a que creyeran que las estaba desairando? Algo así sería motivo de comentarios que sin duda se repetirían.
Antes de que pudiera tomar una decisión, los años de práctica se adelantaron a ella y se dirigió a sus conocidas, e inmediatamente pensó que tal vez había perdido la oportunidad de mantener una conversación con Cornwallis que no fuera trivial. Difícilmente podría decir o escuchar algo de lo que quería si estaba acompañada.
Pero era demasiado tarde, pues ya las había saludado. Les preguntó por su salud, hizo un comentario sobre el tiempo y rezó para que se marcharan. No tenía el menor deseo de hablar con ellas de los cuadros. Al final mintió y dijo que iba a la siguiente sala a ver a una señora mayor con quien le urgía hablar.
Allí también había otra docena de personas, pero no estaba Cornwallis. Al reparar en ello se le cayó el alma a los pies. ¿Por qué había supuesto que iba a acudir, como si estuviera a su plena disposición y no tuviera nada más que hacer que ir a galerías de arte obedeciendo a un capricho? Isadora no tenía la menor duda de que él se sentía atraído hacia ella, pero atracción no significaba amor, ¡no el profundo y perdurable sentimiento que ella sentía!
Las mujeres de la sala anterior entraron y no pudo escapar. Siguió otra media hora de conversación desesperada. ¿Qué más daba? La sola idea de lo que había hecho resultaba ridícula. Lo que más deseaba en el mundo era no haberle escrito nunca esa nota. ¡Ojalá el correo se la hubiera tragado y se hubiera perdido para siempre!
Entonces le vio. ¡Había venido! Reconocería su porte y su postura habitual en cualquier parte. En cualquier instante se daría la vuelta y la vería, y ella tendría que seguir adelante. Entre el momento presente y ese instante debía controlar los latidos de su corazón, rogar al cielo que su cara no le traicionara, y pensar en qué decir para incitarle a hablar sin mostrarse demasiado directa o excesivamente impaciente. Eso haría que pareciera poco segura de sí misma y le ahuyentaría.
Cornwallis se volvió, como si notara que ella le estaba mirando. Vio cómo al hombre se le iluminaba la cara de placer y a continuación advirtió su esfuerzo por disimularlo. Para su tranquilidad, ella se olvidó de sí misma y se acercó.
– Buenas tardes, capitán Cornwallis. Me alegro de que haya podido tomarse un respiro para ver esto con sus propios ojos. -Hizo un delicado ademán señalando uno de los cuadros más grandes, el de las seis cabezas, todas mirando fuera del lienzo por encima del hombro izquierdo del espectador. Se titulaba Siervos de Hogarth-. Creo que se equivocaron -añadió con firmeza-. Son personas de verdad y están excelentemente dibujadas. Mire la ansiedad del pobre hombre del centro, y la serenidad de la mujer situada a su izquierda.
– El de arriba apenas parece un muchacho -observó él, pero tras mirar el cuadro durante unos instantes, escudriñó el rostro de ella-. Me alegro de que hayamos tenido la oportunidad de vernos -añadió. Luego vaciló, como si se hubiera tomado demasiadas confianzas-. Ha pasado… mucho tiempo… o al menos eso me parece. ¿Cómo está?
Ella no podía responderle con la verdad, y sin embargo deseaba decir: «Tan sola que me evado con fantasías. He descubierto que mi marido no solo me aburre, sino que en realidad me desagrada». No obstante, respondió lo que siempre decía en esos casos:
– Muy bien, gracias. ¿Y usted? -Apartó la mirada del cuadro y le miró.
Cornwallis se sonrojó ligeramente.
– Oh, muy bien -respondió, y a continuación también se volvió. Dio un par de pasos hacia la derecha y se detuvo delante del siguiente cuadro. Se trataba de otro retrato, pero esta vez de una persona sola.
– Debió de ser una moda -dijo pensativo-. Un crítico se hacía eco de lo que otros habían dicho. ¿Cómo podría tachar esto de pobre una persona de mentalidad abierta? Esa cara está llena de vida. Es sumamente original. ¿Qué más se le puede pedir a un retrato?
– No lo sé -admitió ella-. Tal vez querían que les dijera algo en lo que ya creían. A veces la gente solo desea oír una respuesta que confirme la postura que quieren mantener. -Mientras lo decía pensó en el obispo y las veladas interminables en que había escuchado a hombres denunciar ideas sin haberlas analizado previamente. Tal vez las ideas eran malas, pero podían no serlo. Sin examinarlas jamás lo sabrían-. Es mucho más fácil acusar a alguien -añadió.
Él le lanzó rápidamente una mirada interrogativa, pero no le preguntó nada. ¡Por supuesto que no lo hizo! Eso habría sido impertinente, además de poco decoroso.
Ella no debía permitir que decayera la conversación. Había acudido allí para verle, para averiguar si sus sentimientos seguían siendo los mismos. ¡Seguramente no había nada que hacer! Pero seguía necesitando saber si él lo deseaba tanto como ella.
– Hay tantas cosas en un rostro, ¿no le parece? -comentó mientras se acercaban a otro retrato-. Cosas que no se pueden expresar y sin embargo están allí si uno las busca.
– Ya lo creo. -El miró al suelo un momento, y luego volvió a alzar la vista al retrato-. Cuando uno ha experimentado algo, lo reconoce en los demás. Yo… recuerdo a un contramaestre que tuve. Phillips, se llamaba. No podía aguantarle. -Vaciló, pero no la miró-. Una mañana muy temprano estábamos a poca distancia de las Azores con un tiempo terrible. Los vientos soplaban del oeste y las olas tenían seis u ocho metros de altura. Cualquier hombre en sus cabales se habría asustado, pero también había cierta belleza en ello. Los senos de las olas se mantenían oscuros, pero la luz de primera hora de la mañana se reflejaba en la espuma de las crestas. Pude ver en su rostro que apreciaba la belleza de aquel espectáculo un instante antes de que me diera la espalda. No recuerdo ni siquiera qué fue a hacer. -Tenía la mirada extraviada, perdida en un momento mágico y revelador del pasado.
Ella sonrió con complicidad; podía ver la escena en su imaginación. Le gustaba visualizarlo en la cubierta de un barco. Le parecía que era donde le correspondía estar, que allí estaba en su elemento, y no sentado ante un escritorio de la comisaría. Y sin embargo, ella nunca le habría conocido si hubiera seguido allí. Y si él volviera al mar, no habría día en que ella no vigilase los elementos, y cada vez que el viento soplara, temería por él; cada vez que oyera que un barco estaba en apuros, se preguntaría si era el suyo.
Cornwallis volvió sus ojos a ella, y la sorprendió mirándolo con afecto.
– Lo siento -se apresuró a disculparse, sonrojándose y volviéndole la espalda, con el cuello rígido-. Soñaba despierto.
– Yo lo hago muy a menudo -susurró ella.
– ¿De veras? -Él se volvió de nuevo hacia Isadora, sorprendido-. ¿Y adónde va? Quiero decir… ¿adónde le gustaría ir?
«A cualquier parte si es con usted», habría sido la respuesta más sincera.
– A algún lugar en el que nunca haya estado -respondió ella-. Tal vez al Mediterráneo. ¿Qué me dice de Alejandría? ¿O de algún lugar de Grecia?
– Creo que le gustaría -susurró él-. La luz no se parece a la de ningún otro lugar, te deslumbra, y el cielo es muy azul. Y, por supuesto, están las Indias… El oeste, quiero decir. Mientras no vaya demasiado al sur, el peligro de las fiebres no es excesivo. Jamaica, o las Bahamas.
– ¿Le gustaría seguir estando en el mar? -Ella temió la respuesta. Tal vez era allí donde estaba realmente su corazón.
El la miró, bajando imprudentemente la guardia por un instante.
– No. -Era solo una palabra, pero la vehemencia de su voz la colmó de todas aquellas cosas que ella esperaba oír.
Isadora sintió que se sonrojaba al tiempo que el alivio la dejaba algo aturdida. Él no había cambiado. No había dicho nada, solo había respondido a una pregunta sencilla sobre sus viajes con una palabra, pero el significado de aquella palabra era como una enorme ola que la levantaba en el aire y le hacía flotar. Ella le devolvió la sonrisa permitiéndose ocultar por un instante sus pensamientos, y a continuación se volvió de nuevo hacia el retrato. Dijo algo sin sentido, un comentario sobre el color o la textura de la pintura. Ya no prestaba atención a lo que decía, y sabía que él tampoco lo hacía.
* * * * *
Pospuso al máximo la vuelta a casa. Sería el final de un sueño, el regreso a la realidad cotidiana de la que había escapado, y a la inevitable culpabilidad, pues su corazón no estaba donde debía estar aun cuando lo estuviera su cuerpo.
Eran aproximadamente las siete cuando cruzó finalmente la puerta principal y, tan pronto como estuvo dentro, se sintió aprisionada en la grisura del entorno. Era ridículo. Aquella casa era realmente acogedora, llena de colores suaves y mobiliario de lo más confortable. La verdadera falta de luz estaba dentro de ella misma. Cruzó el vestíbulo y llegó al pie de las escaleras en el preciso momento en que la puerta del gabinete del obispo se abría y este salía con el cabello ligeramente despeinado como si se hubiera pasado la mano por encima. Estaba pálido y ojeroso.
– ¿Dónde has estado? -preguntó con tono quejumbroso-. ¿Sabes qué hora es?
– Las siete menos cinco -respondió ella, echando un vistazo al reloj alargado de la pared del fondo.
– ¡Era una pregunta retórica, Isadora! -replicó él-. Sé leer la esfera tan bien como tú. Haz el favor de responder.
– He ido a ver la exposición de Hogarth en la National Gallery -respondió ella sin rodeos.
El arqueó las cejas.
– ¿Hasta ahora?
– Me he encontrado con unos conocidos y nos hemos puesto a hablar -explicó ella. Era literalmente cierto, aunque la realidad no se correspondía con lo que sugerían aquellas palabras. Le molestaba tener que justificarse ante él. Se volvió con la intención de subir las escaleras, quitarse el sombrero y cambiarse para cenar.
– ¡Me parece de lo más inadecuado! -exclamó él con aspereza-. Pintaba a la clase de personas en las que no deberías interesarte. \Las aventuras de un libertino, ya lo creo! A veces pienso que has perdido todo el sentido de la responsabilidad, Isadora. Ya va siendo hora de que te tomes mucho más en serio tu posición.
– ¡Era una exposición de sus retratos! -exclamó ella bruscamente volviéndose hacia él-. No había nada inapropiado en ellos. Había varios de criados con caras simpáticas vestidos hasta las orejas. ¡Hasta llevaban sombrero!
– ¡No tienes por qué ser tan displicente! -exclamó él en tono crítico-. ¡Y llevar sombrero no hace a nadie virtuoso! ¡Como deberías saber!
Isadora se quedó perpleja.
– ¿Por qué demonios debería saberlo?
– Porque eres tan consciente como yo de la laxitud moral y la lengua malévola de muchas de las mujeres que van a la iglesia cada domingo -replicó él-. ¡Con sombrero!
– Esta conversación es absurda -dijo ella exasperada-. ¿Qué te pasa? ¿No te encuentras bien? -No hablaba en sentido literal. La actitud de su marido rayaba en la hipocondría, y ella ya no tenía paciencia para ello. Luego se dio cuenta del singular cambio que se había operado en él. Su cara había perdido el poco color que tenía.
– ¿Parezco enfermo? -preguntó.
– La verdad es que sí -respondió ella con franqueza-. ¿Qué has almorzado?
El abrió mucho los ojos, como si se le hubiera ocurrido una idea repentina, brillante e inspiradora. Luego la cólera se apoderó de él, y las mejillas recuperaron su color.
– Lenguado a la parrilla -replicó-. Prefiero cenar solo esta noche. Tengo que preparar un sermón. -Y sin decir nada más ni levantar siquiera la vista hacia ella, giró sobre sus talones y regresó a su gabinete, cerrando la puerta con brusquedad.
Sin embargo, a la hora de cenar cambió de opinión. Isadora no tenía mucho apetito, pero la cocinera había preparado comida y le pareció grosero no probarla, de modo que estaba sentada sola a la mesa cuando apareció el obispo. Se preguntó si debía comentarle si se sentía mejor, pero decidió no hacerlo. Podría tomarlo como un sarcasmo o una crítica, o peor aún, podría explicarle cómo se encontraba exactamente, con mucho más detalle del que olla deseaba.
Comieron en silencio sus respectivos platos de sopa. Cuando la criada trajo el salmón con verduras, el obispo habló por fin.
– Las cosas pintan mal. No espero que entiendas de política, pero hay nuevas fuerzas que están obteniendo poder e influencia sobre ciertos sectores de la sociedad, los que se entusiasman más fácilmente con las ideas nuevas sencillamente porque son nuevas… -Se interrumpió, tras haber perdido aparentemente el hilo de sus pensamientos.
Ella se mantuvo a la espera, en una muestra de educación más que de verdadero interés.
– Temo por el futuro -continuó él en voz queda, bajando la vista hacia su plato.
Ella estaba acostumbrada a sus comentarios pomposos, de modo que se sorprendió al darse cuenta de que realmente lo creía. Percibía miedo en su voz, no la piadosa preocupación por la humanidad, sino verdadera y profunda inquietud: la que hace que uno se despierte por la noche con el cuerpo empapado en sudor y el corazón palpitando en el pecho. ¿Qué podía saber que le había arrancado de su habitual complacencia? La convicción de tener la razón era para él un estilo de vida, un escudo contra todas las dudas que asaltaban a la mayoría de la gente.
¿Podía ser algo importante? Lo cierto era que ella no quería saberlo. Probablemente se trataba de una triste ofensa o una discusión dentro de la jerarquía eclesiástica o, lo que era aún más trágico, tal vez alguien a quien él apreciaba había caído en desgracia. Debería habérselo preguntado, pero esa noche no tenía paciencia para escuchar una nueva variación de los viejos temas que había oído una y otra vez, durante toda su vida de casada.
– Solo puedes hacer lo que esté en tu mano -dijo con calma-. Seguro que si abordas el problema día a día no será tan duro. -Cogió el tenedor y se puso de nuevo a comer.
Permanecieron un rato en silencio. Luego ella levantó la vista hacia él y vio pánico en sus ojos. La miraba fijamente, como si viera más allá de ella algo insoportable. La mano con que sostenía el tenedor de pescado le temblaba y tenía gotas de sudor sobre el labio superior.
– ¿Qué ha pasado, Reginald? -preguntó ella alarmada. No podía evitar preocuparse por él y eso la irritó. No quería tener nada que ver con sus sentimientos, pero no podía eludir el hecho de que su marido estaba profunda y mortalmente asustado por algo-. ¿Reginald?
El obispo tragó saliva.
– Tienes toda la razón -dijo él, pasándose la lengua por sus labios secos-. Día a día. -Bajó la vista hacia su plato-. No es nada. No debería haberte molestado mientras cenas. Por supuesto que no es nada. Me estoy anticipando… -Tomó una bocanada de aire-. Confiemos en lo divino… divino… -Apartó la silla de la mesa y se levantó-. He comido suficiente. Por favor, discúlpame.
Ella se levantó a medias.
– Reginald…
– ¡No te molestes! -replicó él, alejándose.
– Pero…
Él la miró furioso.
– ¡No discutas! Me voy a leer. Necesito estudiar. Necesito saber… más.
Y cerró la puerta con un golpe, dejándola sola en el comedor, confundida y tan furiosa como él, pero con una creciente sensación de inquietud.
* * * * *
La casa de campo situada en los límites de Dartmoor era preciosa, exactamente lo que Charlotte había esperado, pero sin Pitt aquel lugar carecía de alma y de razón de ser. El caso de Whitechapel había sido muy duro para ella. Se había acalorado más que Pitt ante la injusticia que se había cometido. Era consciente de que resultaba inútil luchar, pero eso no aliviaba su cólera. En Buckingham Palace había dado la impresión de que todo iba a arreglarse, aunque a un terrible precio para la tía abuela Vespasia. Habían arrebatado a Voisey la oportunidad de ser presidente de una república en Gran Bretaña, y Pitt volvía a estar al mando de Bow Street.
Pero, inexplicablemente, todo se había desvanecido de nuevo. El Círculo Interior no se había desintegrado, como habían esperado. A pesar de la reina, había tenido poder para volver a destituir a Pitt y enviarlo de nuevo a la Brigada Especial, donde era un novato sin experiencia en las técnicas que se requerían, y respondía ante Víctor Narraway, quien no sentía lealtad hacia él ni parecía tener sentido del honor para cumplir su promesa de concederle unas vacaciones más que merecidas.
Sin embargo, una vez más, no estaban en posición de luchar, ni siquiera de quejarse. Pitt necesitaba un empleo en la Brigada Especial. Estaba casi tan bien pagado como el de Bow Street, y no contaban con más recursos que el sueldo de Pitt. Por primera vez en su vida Charlotte era consciente no solo de que debía ser cuidadosa con el dinero, sino del verdadero peligro de dejar de tener dinero con que ser cuidadosa.
De modo que guardó silencio, y fingió ante los niños y Grade que estar allí, en el campo bañado por el sol y azotado por el viento, era lo que quería, y que el hecho de que estuvieran solos era únicamente algo temporal. Se encontraban allí por la emoción y la aventura que entrañaba la experiencia, y no porque Pitt creyera que estaban más seguros lejos de Londres, donde Voisey no pudiera encontrarlos.
– ¡Nunca he visto tanto espacio abierto en toda mi vida! -exclamó Gracie asombrada, mientras subían una larga y empinada cuesta hasta lo alto del camino de tierra y se quedaban contemplando la amplia vista de los páramos, que se extendían a lo lejos en brumosos verdes y marrones rojizos salpicados aquí y allá de dorados y sombreados por las nubes hasta la gente que se hallaba en la distancia-. ¿Somos las únicas personas que hay aquí? -preguntó asombrada-. ¿No vive nadie más?
– Hay granjeros -respondió Charlotte, contemplando la oscura elevación del páramo en dirección hacia el norte, y las laderas más suaves y fértiles de las colinas y valles hacia el sur-. Y casi todos los pueblos están protegidos por las laderas. Mira… ¿Ves humo allá arriba? -Señaló un penacho de humo gris tan débil que obligaba al observador a forzar la vista para verlo.
– ¡Eh! -gritó Gracie de pronto-. ¡Cuidado, señorito Edward!
Edward le sonrió y cruzó la hierba dando brincos seguido por Daniel. Se tumbaron entre los verdes helechos y rodaron juntos en una maraña de brazos y piernas, en medio del sonido de las risas felices.
– ¡Niños! -dijo Jemima disgustada. De pronto cambió de opinión y corrió tras ellos dando brincos.
Charlotte no pudo evitar sonreír. Aun sin Pitt podía ser muy agradable estar allí. La casa estaba a un kilómetro escaso del centro del pueblo; un paseo agradable. La gente parecía amable y servicial. Lejos de la ciudad, las carreteras eran estrechas y serpenteantes, y las vistas desde las ventanas del piso de arriba parecían prolongarse indefinidamente. Por la noche reinaba un silencio desconocido, y una vez apagadas las velas la oscuridad era total.
Pero estaban a salvo, y aunque eso no fuera lo más importante para ella, lo era para Pitt. Él había advertido la posibilidad de peligro, y llevarse allí a los niños era la única forma que tenía ella de ayudar.
Oyó un ruido a sus espaldas y, al volverse, vio un carro tirado por un poni en el sinuoso sendero que había justo debajo de ellos. Lo conducía un hombre con la cara curtida por el viento y los ojos entornados para protegerse del resplandor del sol, como si buscara algo. Los vio y, deteniéndose a su misma altura, la miró con más detenimiento.
– Buenas tardes -dijo con un tono bastante agradable-. Usted debe de ser la señora que ha alquilado la casa de los Garth. -El hombre asintió, pero era una afirmación que parecía pedir una respuesta.
– Sí -contestó Charlotte.
– Lo que yo decía -declaró él con satisfacción, volviendo a coger las riendas y apremiando al poni a que siguiera adelante.
Charlotte miró a Gracie, quien dio un paso hacia el hombre y luego se detuvo.
– A lo mejor solo sentía curiosidad, ya sabe -murmuró-. No deben de pasar muchas cosas aquí.
– Sí, claro -coincidió Charlotte-. De todos modos, no pierdas de vista a los niños. Cerraremos las puertas con llave por la noche. Estaremos más seguros, incluso aquí.
– Sí… por supuesto -dijo Gracie con firmeza-. No queremos que entren animales salvajes… zorros o lo que haya por aquí. -Se quedó mirando a lo lejos-. ¡Qué bonito! ¿Cree que debería escribir un diario? Puede que no vuelva a ver nada parecido.
– Es una idea excelente -dijo Charlotte al instante-. Lo haremos todos. ¡Niños! ¿Dónde estáis? -Se sintió absurdamente aliviada cuando les oyó responder, y los tres se acercaron persiguiéndose de nuevo por la hierba. Debía hacer lo imposible por evitar que su felicidad se truncase con temores infundados.
Capítulo 5
Al día siguiente del asesinato de Maude Lamont, los periódicos concedieron a la noticia la suficiente importancia para que apareciera en las primeras páginas, junto con las crónicas sobre las elecciones y los sucesos internacionales. Sin duda todo apuntaba a que había sido un crimen antes que un accidente o una muerte por causas naturales. Así lo confirmaba la presencia de la policía, pero no habían hecho ninguna declaración, aparte de reconocer que los había llamado el ama de llaves, la señorita Lena Forrest. Ella se había negado a hablar con la prensa, y el inspector Tellman solo había dicho que estaban investigando el caso.
De pie junto a la mesa de la cocina, Pitt se sirvió una segunda taza de té y se ofreció a hacer lo mismo por Tellman, quien se movía con impaciencia cambiando el peso del cuerpo de un pie a otro y declinó el ofrecimiento.
– Hemos visto a media docena de clientes -dijo, ceñudo-. Todos tienen una fe ciega en ella. Dicen que era la médium con más talento que jamás han conocido, aunque no tengo ni idea de lo que eso significa. -Soltó aquello casi como un desafío, como si quisiera que Pitt se lo explicara. Se sentía profundamente desdichado con todo el asunto, y sin embargo, fuera lo que fuera lo que le habían dicho desde la última vez que había visto a Pitt, había alterado su anterior desdén.
– ¿Qué les decía y cómo? -preguntó Pitt.
Tellman le miró furioso.
– Dicen que le salían espíritus de la boca -afirmó, esperando la burla que con toda seguridad seguiría a aquellas palabras-. Temblorosos y algo así como… borrosos, pero están seguros de que era la cabeza y la cara de alguien que conocían.
– ¿Y dónde estaba Maude Lamont mientras eso ocurría? -preguntó Pitt.
– Sentada en su silla en la cabecera de la mesa, o en una especie de armario que habían construido, para que no se le escaparan las manos. Fue ella misma quien lo sugirió, para que creyeran.
– ¿Cuánto les cobraba por ello? -Bebió un sorbo de té.
– Uno dijo que dos guineas, otro que seis -respondió Tellman, mordiéndose el labio-. La cuestión es que si ella decía que solo era un entretenimiento y ellos no presentaron cargos contra ella, no había nada que nosotros pudiéramos hacer. No puedes arrestar a un prestidigitador, y ellos le pagaban voluntariamente. Supongo que es un cierto consuelo… ¿no?
– Seguramente se encuentra en la misma categoría que los específicos -dijo Pitt, pensando en alto-. Si crees que van a curar una enfermedad nerviosa o te van a hacer dormir mejor, tal vez lo hagan. ¿Y quién puede decirte que no tienes derecho a probarlo?
– ¡Son sandeces! -respondió Tellman con vehemencia-. Se gana la vida gracias a gente ignorante. Les dice lo que quieren oír. ¡Cualquiera podría hacerlo!
– ¿Seguro? -preguntó Pitt en voz baja-. Envía otra vez a tus hombres para interrogarles más concienzudamente. Necesitamos saber si obtenía realmente información que no era de dominio público y cuya fuente desconocemos.
Tellman abrió mucho los ojos con incredulidad, y una sombra de auténtica inquietud le cruzó la cara.
– Si tenía un informante, quiero saberlo -replicó Pitt-. Y hablo de uno de carne y hueso.
La cara de alivio de Tellman resultaba cómica; a continuación se puso muy colorado.
Pitt sonrió. Era la primera vez que algo le hacía gracia desde que Cornwallis le había dicho que debía volver a la Brigada Especial.
– Supongo que ya has averiguado si se vio a alguien por la calle cerca de Cosmo Place esa noche, o cualquier otra, que pudiera ser nuestro cliente anónimo.
– ¡Por supuesto que sí! Tengo sargentos y agentes que se ocupan de ello -replicó Tellman secamente-. ¡No puedes haberlo olvidado tan pronto! Iré contigo a ver a ese general de división, el tal Kingsley. Estoy seguro de que sabrás juzgarle de forma muy perspicaz, pero quiero formarme mi propia opinión. -Apretó la mandíbula.
»Y es uno de los dos únicos testigos que tenemos que estuvieron allí en la… sesión de espiritismo. -Confirió a la palabra toda la cólera y frustración que sentía al enfrentarse con personas que ejercían su derecho a hacer el ridículo e involucrarle a él en los resultados. No quería compadecerlas y menos aún entenderlas, y en su cara se reflejaba la lucha por mantener la ecuanimidad que ya había perdido.
Pitt escudriñó su rostro en busca de miedo o satisfacción, y no vio ni la menor sombra. Dejó la taza vacía.
– ¿Qué pasa? -preguntó Tellman con brusquedad.
Pitt sonrió, y no lo hizo con aire divertido sino con un afecto que le sorprendió.
– Nada -respondió-. Iremos a hablar con Kingsley, y le preguntaremos por qué iba a ver a la señorita Lamont y qué podía hacer por él, sobre todo la noche que murió. -Se volvió y echó a andar por el pasillo hasta la entrada, donde dejó pasar a Tellman y cerró la puerta con llave detrás de él.
– Buenos días, señor -dijo el cartero alegremente-. Hoy también hace un día estupendo.
– Sí -coincidió Pitt, sin reconocer al hombre-. Buenos días. ¿Es nuevo en esta calle?
– Sí, señor. Solo llevo dos semanas -respondió el cartero-. Estoy empezando a conocer a la gente, ¿sabe? Conocí a su esposa hace unos días. Una mujer encantadora. -Abrió mucho los ojos-. Pero no la he visto desde entonces. ¿No estará enferma? Cuesta quitarse de encima un resfriado en esta época del año, y eso que hace un calor…
– No, gracias -respondió él rápidamente-. Se encuentra perfectamente. Está fuera. Que tenga un buen día.
– Lo mismo digo, señor. -Y el cartero siguió su camino silbando entre dientes.
– Tomaremos un coche de punto -propuso Tellman, mirando a ambos lados de Keppel Street sin ver ninguno libre.
– ¿Por qué no vamos caminando? -preguntó Pitt, olvidándose del cartero y encaminándose con paso enérgico al este, en dirección a Russell Square-. Está a menos de un par de kilómetros. Harrison Street, justo al lado del hospital Foundling.
Tellman gruñó y dio un par de zancadas para alcanzarle. Pitt sonrió para sus adentros. Sabía que Tellman se estaba preguntando cómo había averiguado dónde vivía Kingsley sin la ayuda de la comisaría, pues le constaba que no la había pedido. Debía de estar preguntándose si la Brigada Especial tenía interés en Kingsley.
Caminaron en silencio alrededor de Russell Square, a través del tráfico de Woburn Place y a lo largo de Bernard Street hacia Brunswick Square y el enorme y anticuado edificio del hospital. Giraron hacia la derecha, evitando instintivamente el cementerio infantil. Como siempre, Pitt sintió tristeza, y miró de reojo a Tellman, que también había bajado la mirada y había torcido el gesto. De pronto se dio cuenta de que, pese a los años que llevaban trabajando juntos, sabía muy poco de su pasado, aparte de la indignación ante la pobreza que mostraba con tanta frecuencia, que Pitt casi había llegado a darla por hecho, sin preguntarse siquiera por el sufrimiento que se ocultaba bajo aquella actitud. ¡Gracie seguramente conocía mejor que Pitt al hombre que había detrás de aquella rígida apariencia! Pero Gracie se había criado en los mismos callejones estrechos y había vivido la lucha por la supervivencia. No hacía falta que le dijeran nada. Tal vez veía el mundo de otro modo, pero sabía de qué iban las cosas.
Pitt había crecido siendo el hijo del guardabosques de la hacienda de sir Arthur Desmond. Sus padres habían sido criados, y a su padre lo habían acusado y declarado culpable de cazar furtivamente y lo habían despedido, injustamente en opinión de Pitt. La firmeza de esa convicción nunca había cambiado. Pero él tan solo había llegado a pasar hambre un día en su vida, y únicamente se había visto expuesto a los ataques de los chicos de su edad. Lo máximo que había sufrido eran unos pocos cardenales y algún que otro puntapié bien merecido en el trasero por parte del jefe de los jardineros.
Pasaron de largo el cementerio infantil en silencio. Tenían demasiadas cosas que decirse y al mismo tiempo ninguna en absoluto.
– Tiene teléfono -dijo Pitt por fin al internarse en Harrison Street.
– ¿Cómo dices? -Tellman había estado absorto en sus propios pensamientos.
– Kingsley tiene teléfono -repitió.
– ¿Le has llamado? -Tellman estaba sorprendido.
– No, pero lo he comprobado -explicó Pitt.
Tellman se sonrojó. No se le había ocurrido que un particular pudiera tener teléfono, aunque sabía que Pitt tenía uno. Tal vez algún día podría permitirse comprar uno, o incluso se vería obligado a hacerlo, pero por el momento no. El ascenso todavía era reciente, y le resultaba tan incómodo como el cuello de una camisa nueva. No encajaba en el puesto -y menos teniendo en cuenta que Pitt le pisaba los talones cada día y le había arrebatado su primer caso-, y excoriaba su piel sensible.
Siguieron andando uno al lado del otro hasta que llegaron a la casa de Kingsley y les dejaron entrar. Les condujeron por un vestíbulo bastante oscuro revestido de paneles de roble, en tres de cuyas paredes colgaban cuadros de batallas. No tuvieron tiempo para leer las placas de latón que había debajo para saber cuáles eran. A simple vista, la mayoría hacían pensar en la etapa napoleónica. Una parecía un entierro. Había en ella más emoción que en las demás, más interés en el juego de luz y sombras, y una sensación de tragedia en el contorno de los cuerpos apretujados. Tal vez era Moore después de la batalla de La Corana.
La sala también tenía un aspecto rígidamente masculino, con tonos verdes y marrones y mucho cuero, y unas estanterías llenas de pesados tomos. De la pared del fondo colgaba una colección de armas africanas, azagayas y lanzas. Estaban romas y llenas de arañazos. En la mesa de centro había un elegante y estilizado bronce de un húsar. El caballo estaba hermosamente forjado.
Cuando el mayordomo se hubo retirado, Tellman miró alrededor con interés, pero sin sentirse cómodo. Aquella habitación pertenecía a un hombre de una clase social y una disciplina que le eran totalmente ajenas, y representaba todo lo que le habían enseñado a despreciar. Cierta experiencia en concreto le había obligado a ver a un oficial del ejército retirado como alguien humano y vulnerable, hasta profundamente digno de admiración, pero seguía considerándolo una excepción. El hombre a quien pertenecía la habitación y cuya vida se reflejaba en los cuadros y el mobiliario era un excéntrico -por no decir otra cosa-, lo cual constituía casi un contrasentido. ¿Cómo alguien que había hecho las cosas más odiosamente prácticas, llevando a hombres a la guerra, había perdido de tal modo el sentido de la realidad para acabar consultando a una mujer que afirmaba hablar con fantasmas?
Se abrió la puerta y entró un hombre alto y bastante delgado. Su rostro tenía un aspecto ceniciento, como si estuviera enfermo. Llevaba el pelo muy corto y un bigote que era poco más que una sombra oscura sobre el labio superior. Se mantenía erguido, pero por la costumbre adquirida durante toda una vida, y no como muestra de su vitalidad interior.
– Buenos días, señores. Mi mayordomo me ha dicho que son de la policía. ¿Qué puedo hacer por ustedes? -No había sorpresa en su voz. Seguramente se había enterado por los periódicos de la muerte de Maude Lamont.
Pitt ya había decidido que no iba a mencionar su relación con la Brigada Especial. Si no decía nada, Kingsley asumiría que iba con Tellman.
– Buenos días, general Kingsley -respondió-. Soy el superintendente Pitt y este es mi compañero, el inspector Tellman. Lamento informarle que la señorita Maude Lamont murió hace dos noches. La encontraron ayer por la mañana en su casa. Debido a las circunstancias, nos vemos obligados a investigar el asunto con mucho detenimiento. Tengo entendido que usted asistió a su última sesión de espiritismo.
Tellman se puso rígido ante su franqueza.
Kingsley respiró hondo. Estaba visiblemente afectado. Invitó a Pitt y a Tellman a sentarse, y se dejó caer en una de las grandes butacas de cuero. No les ofreció nada, esperando que empezaran el interrogatorio.
– ¿Puede decirnos qué pasó desde el momento que llegó a Southampton Row, señor?
Kingsley se aclaró la garganta. Pareció que le costaba un gran esfuerzo. A Pitt le resultó extraño que un militar, que debía de estar acostumbrado a las muertes violentas, estuviera tan afectado por un asesinato. ¿No era la guerra un asesinato a gran escala? Sin duda, los hombres iban a la guerra con la intención expresa de matar al mayor número posible de enemigos. Su conmoción difícilmente podía deberse a que esta vez la persona muerta era una mujer. Las mujeres eran demasiado a menudo las víctimas de la violencia, los saqueos y la destrucción que comportaba la guerra.
– Llegué a las nueve y media pasadas -empezó a decir Kingsley-. Debíamos empezar a las diez menos cuarto…
– ¿Se había fijado la hora hacía tiempo? -le interrumpió Pitt.
– Se había establecido la semana anterior -respondió Kingsley-. Era mi cuarta visita.
– ¿Con las mismas personas? -preguntó Pitt rápidamente.
– No. Solo era la tercera visita con las mismas personas.
– ¿Quiénes eran?
Esta vez no vaciló.
– No lo sé.
– Pero ¿estaban juntos allí?
– Estábamos allí al mismo tiempo -le corrigió Kingsley-. No estábamos juntos, únicamente… aprovechábamos la fuerza de nuestras distintas personalidades. -No explicó lo que quería decir.
– ¿Puede describir a esas personas?
– Si sabe que yo estaba allí, mi nombre y dónde encontrarme, ¿cómo es que no sabe lo mismo de los demás?
Un atisbo de interés iluminó la cara de Tellman. Pitt lo pudo apreciar con el rabillo del ojo. Kingsley se comportaba por fin como el hombre de mando que se suponía que era. Pitt se preguntó qué suceso demoledor había motivado su conversión en espiritista. Era doloroso y desagradable entrometerse en las desgracias ajenas, pero el móvil de un asesinato a menudo se escondía tras los terribles sucesos del pasado, y para llegar al meollo de la cuestión tenía que conocer todas las circunstancias.
– Conozco el nombre de la mujer -afirmó Pitt en respuesta a su pregunta-. No el de la tercera persona, a quien la señorita Lamont se refería en su agenda con un pequeño diagrama, un cartucho.
Kingsley frunció ligeramente el ceño.
– No tengo ni idea de por qué lo hacía. No puedo ayudarle.
– ¿Puede describirme al hombre… o a la mujer?
– No con exactitud -respondió Kingsley-. No íbamos allí a alternar socialmente. Yo no pretendía ser más que un civil para los demás presentes. Era un hombre de estatura mediana, que yo recuerde. Llevaba abrigo a pesar de la estación en que estamos, de modo que no sé cuál era su constitución. Parecía tener el pelo claro antes que moreno, seguramente canoso. Se quedó en la penumbra del fondo de la habitación y las velas apenas daban luz. Supongo que lo reconocería si volviera a verlo, pero no estoy seguro.
– ¿Quién fue el primero en llegar? -terció Tellman.
– Yo -respondió Kingsley-. Y luego, la mujer.
– ¿Puede describir a la mujer? -le interrumpió Pitt, pensando en el pelo largo y rubio enrollado alrededor del botón de la manga de Maude Lamont.
– Pensaba que sabía usted quién era -replicó Kingsley.
– Tengo un nombre -explicó Pitt-. Me gustaría tener una idea de su aspecto.
Kingsley se resignó.
– Era alta, más alta que la mayoría de mujeres, y muy elegante, con el pelo rubio peinado en una especie de… -Se detuvo-. Tenía una cara original.
A Pitt se le hizo un nudo en la garganta que casi le ahogó.
– Gracias -murmuró-. Siga, por favor.
– El otro hombre fue el último en llegar -continuó Kingsley, obediente-. Que yo recuerde, había estado también en la otra sesión. Vino por la puerta del jardín y se marchó antes que nosotros.
– ¿Quién fue el último en marcharse? -preguntó Pitt.
– La mujer -dijo Kingsley-. Seguía allí cuando yo me fui. -Parecía descontento, como si la respuesta no le hubiera dejado satisfecho ni aliviado.
– ¿El otro hombre se fue por la puerta del jardín? -preguntó Tellman esperando una confirmación.
– Así es.
– ¿Le acompañó la señorita Lamont y cerró la puerta de Cosmo Place detrás de él?
– No, se quedó con nosotros.
– ¿Y la criada?
– Se marchó después de que nosotros llegáramos. Supongo que salió por la puerta de la cocina. Vi cómo cruzaba el jardín poco después de que anocheciera. Llevaba una lámpara y la dejó fuera de la puerta principal.
Pitt visualizó el sendero del jardín situado detrás de la casa de Southampton Row. Solo conducía a la puerta que había en el muro y a Cosmo Place.
– ¿Salió por la puerta lateral? -preguntó en voz alta.
– Sí -asintió Kingsley-. Probablemente por eso se llevó la lámpara. La dejó en el escalón delantero. Oí sus pasos por la gravilla y vi la luz.
Tellman concluyó lo que quería decir.
– De modo que la mujer mató a la señorita Lamont, o usted y el otro hombre volvieron a entrar por la puerta lateral y la mataron. O bien llegó alguien cuya identidad desconocemos para asistir a una reunión posterior de alguna clase, y la misma señorita Lamont le abrió la puerta principal. Pero eso es poco probable y, según la criada, la señorita Lamont solía estar cansada después de una sesión y se acostaba cuando se marchaban sus invitados. Y no anotó ningún otro nombre en su agenda. Nadie vio ni oyó a otra persona. ¿A qué hora se marchó usted, general Kingsley?
– A las doce menos cuarto.
– Era tarde para recibir a otro cliente -comentó Pitt.
Kingsley se llevó una mano a la frente como si le doliera la cabeza. Estaba cansado y molido.
– No tengo ni idea de lo que ocurrió cuando me marché -dijo con suavidad-. Ella parecía encontrarse perfectamente entonces, no estaba en un estado de ansiedad o inquietud, y desde luego no parecía asustada ni daba la impresión de que esperase a nadie. Estaba cansada, muy cansada. Invocar a los espíritus de los que se han ido siempre es una experiencia muy agotadora. Solía dejarla con las fuerzas justas para darnos las buenas noches y acompañarnos a la puerta. -Se detuvo, mirando con aire desgraciado el vacío que se extendía ante él.
Tellman miró a Pitt y desvió la mirada. La profunda emoción de Kingsley y el extraño tema de conversación le incomodaban. Resultaba evidente por la rigidez de su cuerpo y el modo en que movía las manos en el regazo.
– Por favor, ¿podría describirnos cómo fue la velada, general Kingsley? -le instó Pitt-. ¿Qué pasó después de que usted llegara y todos se reunieran? ¿Entablaron conversación?
– No. Nosotros… Cada uno tenía sus motivos para estar allí. Yo no tenía ninguna intención de compartir los míos con los demás, y creo que ellos se sentían igual. -Kingsley no le miró mientras lo decía, como si siguiera siendo un asunto privado-. Nos sentamos alrededor de la mesa y esperamos mientras la señorita Lamont se concentraba para… invocar a los espíritus. -Hablaba con poca convicción. Debía de ser consciente, al menos, de la incredulidad de Tellman, quien oscilaba entre la compasión y el desdén. Su perplejidad casi podía respirarse en el ambiente.
Pitt no estaba seguro de sus sentimientos… No sentía tanto desdén como inquietud, una especie de opresión. No habría sabido decir por qué, pero creía que no estaba bien tratar de comunicarse con los espíritus de los muertos, tanto si era posible como si no.
– ¿Dónde se sentaron? -preguntó.
– La señorita Lamont se colocó en la cabecera de la mesa, en la silla de respaldo alto -respondió el general de división-. La mujer, enfrente de ella. El hombre, a su izquierda, de espaldas a la ventana. Y yo, a su derecha. Nos cogimos de la mano, naturalmente.
Tellman se movió ligeramente en su asiento.
– ¿Es lo habitual? -preguntó Pitt.
– Sí, para impedir la sospecha de fraude. Algunos médiums hasta se sientan dentro de un armario para refrenarse doblemente, y creo que la señorita Lamont lo hizo en una ocasión, pero yo nunca le vi hacerlo.
– ¿Por qué no? -preguntó Tellman bruscamente.
– No era necesario -respondió Kingsley, lanzándole una mirada rápida y airada-. Todos creíamos en sus poderes. Le habríamos insultado con semejante… estupidez. Buscábamos conocimientos, una verdad superior, no sensaciones baratas.
– Entiendo -murmuró Pitt, sin mirar a Tellman-. ¿Qué pasó entonces?
– Por lo que yo recuerdo, la señorita Lamont se quedó en trance -respondió Kingsley-. Pareció que se elevaba en el aire unos centímetros por encima de la silla y al poco rato habló con una voz totalmente distinta. Y… -Bajó la vista al suelo-. Creo que era su espíritu guía quien nos hablaba a través de ella. -Hablaba tan bajo que Pitt tuvo que aguzar el oído-. Quería saber qué deseábamos averiguar. Era un joven ruso que había muerto bajo un frío terrible… muy al norte, cerca del Círculo Ártico.
Esta vez Tellman no se movió en absoluto.
– ¿Y qué respondieron ustedes? -preguntó Pitt. Quería saber qué había ido a buscar allí Rose Serracold, pero temía que si Kingsley respondía primero a esa cuestión, y veía o percibía la reacción de Tellman, ocultaría sus propios motivos. Y también podían ser relevantes. Después de todo, había escrito el virulento ataque contra Aubrey Serracold, aunque sin saber que era el marido de la mujer que había tenido sentada al lado en la mesa de Maude Lamont. ¿O lo había sabido?
Kingsley se quedó unos momentos en silencio.
– ¿General Kingsley? -insistió Pitt-. ¿Qué querían averiguar a través de la señorita Lamont?
Kingsley respondió con gran dificultad, sin dejar de mirar al suelo.
– Mi hijo, Robert, sirvió en África, en las guerras zulúes. Murió en combate allí. Yo… -Se le quebró la voz-. Quería estar seguro de que su muerte había… de que su espíritu descansaba en paz. Ha habido… distintas versiones. Necesitaba estar seguro. -No miró a Pitt, como si no quisiera ver lo que reflejaba su cara, ni revelarle la necesidad que le apremiaba.
Pitt sintió que debía decir algo.
– Entiendo -murmuró-. ¿Y obtuvo tal información? -Incluso mientras formulaba aquella pregunta era consciente de que Kingsley no lo había logrado. Su miedo era palpable en la habitación, y ahora también se explicaba su dolor. Con la muerte de Maude Lamont, había perdido el contacto con el único mundo que creía que podía darle una respuesta. ¿Era posible que lo hubiera destruido voluntariamente?
– No… aún -respondió Kingsley. Sus palabras sonaron tan ahogadas que por un instante Pitt no estuvo seguro de si las había oído. Era consciente de la presencia de Tellman a su lado y de su profunda incomodidad. Estaba acostumbrado al sufrimiento, pero aquel le confundía y le llenaba de inquietud. No estaba seguro de cómo reaccionar. Debería impacientarse y sentirse ridículo ante aquella situación; era todo lo que le había enseñado su experiencia vital. Al mirarle por un instante, lo único que Pitt vio en su rostro fue compasión.
– ¿Qué quería la mujer? -preguntó Pitt.
Kingsley dejó de lado sus propios pensamientos. Levantó la vista con una expresión perpleja.
– No estoy seguro. Estaba impaciente por ponerse en contacto con su madre, pero no estoy seguro de por qué. Debía de ser un asunto privado, porque todas sus preguntas eran demasiado indirectas para que yo las entendiera.
– ¿Y las respuestas? -Pitt se sorprendió al notarse tenso, temeroso de lo que Kingsley pudiera decir. ¿Por qué Rose Serracold se exponía al ridículo y al dispendio en un momento tan delicado? ¿No se daba cuenta de lo que eso significaba? ¿O su búsqueda era tan importante para ella que lo demás le parecía secundario? ¿De qué podía tratarse?
– ¿Su madre? -preguntó.
– Sí.
– ¿Y la señorita Lamont se puso en contacto con ella?
– Eso parece.
– ¿Qué le preguntó?
– Nada en particular. -Kingsley parecía confundido a medida que recordaba-. Solo información general sobre su familia, otros parientes que se habían… ido. Su abuela, su padre. Todos estaban bien.
– ¿Cuándo fue eso? -inquirió Pitt-. ¿La noche de la muerte de la señorita Lamont? ¿Antes? Si pudiese recordar exactamente lo que se dijo, sería de gran ayuda.
Kingsley frunció el entrecejo.
– Me cuesta mucho creer que hiciera daño a la señorita Lamont -dijo con impaciencia-. Parecía una mujer excéntrica y muy original, pero no vi en ella la menor señal de cólera, crueldad o malos sentimientos, más bien… -Se interrumpió.
Tellman se inclinó hacia delante.
– ¿Sí? -le incitó Pitt.
– Miedo -murmuró Kingsley, como si fuera un sentimiento que conocía bien-. Pero es inútil que me pregunte qué tenía esa mujer porque no tengo ni idea. Parecía que le preocupase que su padre no fuera feliz, que no hubiera recuperado la salud. Me pareció una pregunta extraña, como si creyera que la enfermedad te sigue más allá de la tumba. Pero tal vez cuando uno ha querido tanto a alguien, esas preocupaciones son comprensibles. El corazón atiende a razones que la razón no entiende. -Pero siguió eludiendo la mirada de los dos hombres, como si fuera un asunto íntimo.
– Y el otro hombre, ¿a quién buscaba? -preguntó Pitt.
– No recuerdo a nadie en particular. -Kingsley respondió ceñudo, como si solo entonces cayera en la cuenta de lo mucho que eso le había desconcertado.
– Pero, según usted, acudió al menos tres veces -insistió Pitt.
– Sí. Parecía tomárselo muy en serio -afirmó Kingsley, levantando la vista, como si ya no tuviera más sentimientos que ocultar. Aquel hombre no le había despertado ninguna emoción, ni le había inspirado la menor compasión-. Hizo varias preguntas muy reveladoras y no paró hasta que se las respondieron -explicó-. Una vez le pregunté a la señorita Lamont si creía que era un escéptico, que tenía dudas, pero ella parecía conocer los motivos del hombre y no le inquietaban. A mí me parece… -Vaciló.
– ¿Extraño? -apuntó Tellman.
– Iba a decir «reconfortante» -respondió Kingsley.
No se explicó, pero Pitt comprendió a lo que se refería. Maude Lamont debía de haber estado muy segura de su don, fuera cual fuese su naturaleza, para no haberse sentido amenazada por la presencia de un escéptico en sus sesiones. Pero, al parecer, no había sido consciente del odio que había acabado provocando su muerte.
– ¿Ese hombre no dio el nombre de las personas con quienes quería ponerse en contacto? -continuó Pitt.
– Dio varios -replicó Kingsley-. Pero ninguno con especial interés. Parecía como si los escogiera al azar.
– ¿Se interesó por algún tema? -Pitt no iba a rendirse tan fácilmente.
– Por ninguno, que yo sepa.
Pitt le miró con seriedad.
– No sabemos quién es, general Kingsley. Podría ser él quien asesinó a Maude Lamont. -Vio cómo Kingsley hacía una mueca y adoptaba de nuevo una mirada perdida-. ¿Qué dedujo de su voz, de su comportamiento, de lo que fuera? ¿De su indumentaria, de su porte? ¿Era un hombre culto? ¿Cuáles eran sus creencias u opiniones? ¿Cuáles diría que eran sus orígenes, sus ingresos, su posición social? Si tenía alguna ocupación, ¿cuál era? ¿Mencionó alguna vez a su familia, a su esposa o dónde vivía? ¿Venía de lejos para asistir a la sesión? ¿Sabe algo de él?
Una vez más, Kingsley dedicó tanto tiempo a reflexionar que Pitt temió que no respondiera. Luego empezó a hablar despacio.
– Su acento indicaba que había recibido una educación excelente. Lo poco que dijo estaba más relacionado con las artes y las letras que con cualquier ciencia. Por lo que yo vi, o creo que vi, vestía ropa discreta y oscura. Parecía una persona nerviosa, pero lo atribuí a la situación. No recuerdo que expresara ninguna opinión en particular, pero me dio la impresión de que era más conservador que yo.
Pitt pensó en la carta de los periódicos.
– ¿No es usted conservador, general Kingsley?
– No, señor. -Esta vez miró a Pitt directamente a la cara, sosteniendo su mirada-. He servido en el ejército con toda clase de hombres, y me gustaría mucho que las tropas recibiesen un trato más justo que el que se les depara en estos momentos. Creo que cuando uno se ha enfrentado a todo tipo de contratiempos e incluso a la muerte al lado de un hombre, reconoce su valía mucho más claramente de lo que lo haría en determinadas circunstancias mundanas.
Viendo la franqueza de su rostro, resultaba imposible no creerle. Y, sin embargo, lo que decía estaba en total contradicción con lo que había escrito a cuatro periódicos distintos. Pitt estaba más convencido que nunca de que Kingsley estaba involucrado con Voisey en el tema de las elecciones, pero lo que no sabía era si lo hacía voluntariamente o a la fuerza. Tampoco sabía si, debidamente presionado, habría participado en el asesinato de Maude Lamont.
Se planteó la posibilidad de mencionarle las cartas aparecidas en los periódicos contra Serracold y decirle que la mujer de las sesiones espiritistas era la mujer de Serracold. Pero no se le ocurrió qué podía ganar con ello en ese momento, y una vez que lo dijera, ya no lograría alcanzar la posible ventaja de la sorpresa.
De modo que dio las gracias a Kingsley y se despidió seguido por Tellman, que se mostraba taciturno e insatisfecho.
– ¿Qué te ha parecido? -preguntó Tellman tan pronto como estuvieron en la acera al sol-. Qué puede llevar a un hombre como ese a acudir… a… -Sacudió la cabeza-. No sé cómo lo hacía ella, pero debía de tener algún truco. ¿Cómo no se daba cuenta toda esa gente con educación? Si los mandos de nuestro ejército creen en esa clase de… de cuento de hadas…
– La educación no impide que uno se sienta solo o sufra -respondió Pitt. Tellman seguía demostrando cierta inocencia, pese al crudo realismo de muchas de sus opiniones. Eso le irritaba, y sin embargo, contra toda lógica, le caía mejor por ello. No quería aprender-. Todos acabamos descubriendo la forma de aliviar esas heridas -continuó-. Hacemos lo que podemos.
– Si perdiera a alguien y probara esa clase de consuelo -dijo Tellman pensativo, bajando la vista-, y luego me enterara de que alguien me está engañando con trucos, no puedo decir que no perdiera la cabeza y tratara de ahogarlo. Si… si alguien creía que esa sustancia blanca formaba parte de un fantasma, o lo que se suponía que fuera, y se lo metió a la mujer en la boca, ¿es un asesinato o un accidente?
Pitt no pudo evitar sonreír.
– Si eso es lo que ocurrió, había tres personas allí, y al menos dos habrían llamado a un médico o a la policía. Si las tres estaban confabuladas, sería una conspiración, intencionada o no.
Tellman gruñó y lanzó de una patada una pequeña piedra a la alcantarilla.
– Supongo que ahora vamos a ver a la señora Serracold.
– Sí, si es que está. Si no, la esperaremos.
– ¿Supongo que también querrás encargarte del interrogatorio?
– No, pero lo haré. Su marido se presenta al Parlamento.
– ¿Van tras él los terroristas irlandeses? -En la voz de Tellman había una nota de sarcasmo, pero seguía siendo una pregunta.
– Que yo sepa, no -dijo Pitt secamente-. Lo dudo. Está a favor del autogobierno.
Tellman volvió a gruñir y murmuró algo.
Pitt no se molestó en preguntarle qué había dicho.
Tuvieron que esperar casi una hora a Rose Serracold. Les hicieron pasar a un salón rojo con una vasija de cristal rebosante de rosas en la mesa del centro. Pitt sonrió para sí al ver a Tellman hacer una mueca. La decoración era poco corriente, casi imponente a simple vista, con los elegantes cuadros de las paredes y una sencilla chimenea blanca. Pero al rato, la habitación se volvía cada vez más agradable. Miró los álbumes de recortes que había en una mesa baja. Estaban primorosamente confeccionados y los habían dejado allí para entretener a las visitas. El primero era de especímenes botánicos, y al lado de cada ejemplar, en letra pulcra y bastante excéntrica, figuraba una pequeña historia de la planta, su hábitat originario, cuándo se había introducido en Gran Bretaña y por quién, y qué significaba su nombre. Aficionado a la jardinería cuando disponía de tiempo, Pitt se quedó totalmente absorto. Su imaginación se vio espoleada por el extraordinario coraje de los hombres que habían escalado montañas en la India y Nepal, China y Tíbet, en busca de una flor que fuera más perfecta que las demás y habían vuelto con ella a Inglaterra.
Tellman se paseó por la habitación. Se quedó enfrascado en la contemplación de otro álbum de recortes, con acuarelas de distintas ciudades marítimas de Gran Bretaña; le pareció muy bonito, pero menos interesante. Tal vez si hubiera incluido la aldea de Dartmoor en la que residían Gracie y Charlotte, habría sido distinto. Pero Pitt no le había dicho el nombre de todos modos. Dejó vagar la imaginación, tratando de adivinar lo que estarían haciendo en esos momentos mientras él estaba allí, en esa extraña habitación. ¿Estaría trabajando demasiado Gracie, o dispondría de libertad para disfrutar y caminar por las colinas al sol? Se la imaginó, menuda y muy erguida, con el cabello peinado hacia atrás y su carita inteligente y llena de vida, mirando todo con interés. No debía de haber visto nunca un lugar así, a tantos kilómetros de las estrechas calles urbanas en las que había crecido, abarrotadas y ruidosas, con su olor a comida rancia, alcantarillas, madera podrida y humo. Se imaginaba aquel lugar como un campo abierto, un paisaje casi pelado.
Ahora que pensaba en ello, él tampoco había estado nunca en un lugar así, salvo en sueños y al mirar ilustraciones como aquellas.
¿Pensaría Gracie alguna vez en él mientras estaba allí? Probablemente no… o no muy a menudo. Seguía sin estar seguro de lo que sentía por él. Al final del caso de Whitechapel le había dado la impresión de que se había ablandado. Seguían estando en desacuerdo en miles de cosas: temas importantes como la justicia y la sociedad, y el papel del hombre y la mujer. La enseñanza que había recibido y sus experiencias le decían que ella estaba equivocada, pero no podía expresar con palabras cuál era exactamente su error. Y desde luego no podía explicárselo. Ella se limitaba a mirarle con aire impaciente y desdeñoso, como si fuera un niño protestón, y seguía con lo que estaba haciendo, ya fuera cocinar o planchar, con su espíritu enormemente práctico, como si las mujeres mantuvieran el mundo en funcionamiento mientras los hombres solo hablaban de él.
– ¿Debería escribirle mientras estaba fuera?
Se trataba de una pregunta difícil. Charlotte había enseñado a Gracie a leer, pero hacía muy poco de ello. ¿Sería embarazoso para ella tener que responder? Y lo que era peor, si había algo que no sabía leer, ¿le enseñaría la carta a Charlotte? La sola idea hacía que se muriese de vergüenza. ¡No! Decididamente no iba a escribirle. Más valía no correr riesgos. Y tal vez era mejor no tener su dirección escrita en ninguna parte, por si acaso.
Seguía sosteniendo el álbum de recortes abierto cuando entró por fin Rose Serracold, y tanto él como Pitt se levantaron y se pusieron en posición de firmes. Tellman no estaba seguro de la clase de persona que había esperado encontrar, pero desde luego no se había imaginado que se hallaría ante la mujer despampanante que estaba en el umbral, luciendo un vestido a rayas azul marino y lila, con enormes mangas y cintura estrecha. Llevaba el cabello rubio extraordinariamente liso y enrollado alrededor de la cabeza en lugar de recogido en tirabuzones, y les miraba sorprendida con sus ojos claros de color aguamarina.
– Buenos días, señora Serracold -dijo Pitt tras el silencio inicial-. Lamento importunarla sin haber avisado, pero las trágicas circunstancias de la muerte de la señorita Maude Lamont no me han permitido concertar una cita. Comprendo que debe de estar muy ocupada con las elecciones parlamentarias, pero se trata de un asunto que no puede esperar. -Su tono no admitía discusión.
Ella se quedó extrañamente inmóvil, sin volverse siquiera para reparar en Tellman, aunque resultaba difícil que no le hubiera visto, pues se hallaba a unos pasos de ella. Se quedó mirando fijamente a Pitt. Era imposible determinar si ya se había enterado de la muerte de Maude Lamont o no. Cuando por fin habló, lo hizo en voz muy baja.
– Desde luego. ¿Y exactamente qué cree que puedo decirle que le sea de ayuda, señor… Pitt? -Era evidente que recordaba su nombre porque se lo había dicho el mayordomo, pero tuvo que hacer un esfuerzo. No era su intención ser grosera; sencillamente, él no formaba parte de su mundo.
– Usted fue una de las últimas personas que la vio con vida, señora Serracold -respondió Pitt-. Y también vio a las otras personas que estuvieron presentes en la sesión de espiritismo, y debe de saber qué ocurrió.
Tellman tenía curiosidad por ver cómo iba a abordar Pitt a aquella mujer para sacarle la mayor cantidad de información provechosa. No habían hablado de ello, y sabía que el motivo era que Pitt no estaba seguro. Ella guardaba relación con su nuevo papel en la Brigada Especial. Su marido iba a presentarse al Parlamento. Pitt no iba a revelarle cuál era exactamente su misión, pero Tellman supuso que era protegerla del escándalo, o si eso resultaba imposible, tratar el asunto con discreción y rapidez. No envidiaba su situación. Resolver un asesinato era sencillo comparado con aquello.
Rose Serracold arqueó ligeramente sus elegantes cejas.
– No sé cómo murió, señor Pitt, o si alguien fue responsable o pudo hacer algo para impedirlo. -Habló con voz serena, pero estaba muy pálida y tan inmóvil que el dominio de sus emociones podía reconocerse por la ausencia de cualquier señal. No se atrevía a dejar que aflorasen.
Tellman percibió el ligero perfume que desprendía, y reparó en que si ella se movía, oiría el susurro de las sedas, como había ocurrido cuando ella había entrado. Era la clase de mujer que le alarmaba e inquietaba. Era plenamente consciente de su presencia, y no comprendía nada en absoluto de su vida, sus sentimientos o creencias.
– Alguien es responsable de ello. -La voz de Pitt se abrió paso a través de sus pensamientos.
Ella no hizo ningún ademán para indicarles que se sentaran.
– La asesinaron -terminó Pitt.
La mujer inspiró hondo y exhaló el aire con un suspiro apenas audible.
– ¿Entró alguien? -Vaciló un segundo-. ¿Tal vez olvidó cerrar la puerta lateral que da a Cosmo Place? La última persona entró por allí en lugar de hacerlo por la puerta principal.
– No le robaron nada -respondió Pitt-. Nadie rompió nada. -La observaba con mucha atención, sin apartar los ojos de ella-. Y la mataron por motivos personales.
Ella pasó por su lado y se dejó caer en una de las sillas rojas; su falda se hinchó alrededor de ella con el débil frufrú del roce de la seda. Estaba tan pálida que Tellman creyó que por fin había comprendido las palabras de Pitt.
¿La habían sorprendido? ¿O ya lo sabía, y estaba recordando o asimilando el hecho de que otros lo supieran, concretamente la policía?
¿ O al revelarle que había sido asesinada por motivos personales le había descubierto quién era el responsable?
– No sé si quiero saber los detalles, señor Pitt -se apresuró a decir. Había recuperado totalmente el dominio de sí misma-. Solo puedo decirle lo que vi. Me pareció una velada totalmente normal. Por lo que yo vi, no hubo peleas, ni resentimientos de ninguna clase. Y créame, si hubiera habido algo extraño lo habría visto. A pesar de lo que dice, no puedo creer que fuera uno de nosotros. Desde luego yo no… -Al llegar a ese punto se le quebró un poco la voz-. Yo… estaba en deuda con su don. Ella me… caía bien. -Parecía a punto de añadir algo, pero cambió de opinión y miró a Pitt, esperando que continuara.
Él se cansó de esperar a que le invitaran a sentarse y lo hizo frente a ella, dejando libertad a Tellman para que hiciera lo que quisiera.
– ¿Puede describirme cómo fue la noche, señora Serracold?
– Eso creo. Llegué poco antes de las diez. El soldado ya estaba en la habitación. Yo no sabía nada de él, ¿comprende?, pero estaba interesado sobre todo en lo relacionado con batallas. Todas sus preguntas giraban en torno a África y la guerra, de modo que deduzco a partir de ese detalle y de su porte que es soldado, o lo fue. -En su rostro se traslució una compasión momentánea-. Supuse que había perdido a un ser querido.
– ¿Y la tercera persona? -inquirió Pitt.
– Oh. -La mujer se encogió de hombros-. El ladrón de tumbas. Fue el último en llegar.
Pitt parecía sorprendido.
– ¿Cómo dice?
Ella hizo una mueca, una expresión de aborrecimiento.
– Le llamo así porque creo que es un escéptico y trata de menoscabar nuestra fe en la resurrección del espíritu. Sus preguntas eran… académicas, de una manera cruel, como si hurgara en una herida. -Escudriñó los ojos de Pitt, tratando de ver hasta qué punto le entendía, si era capaz de hacerse al menos una idea de lo que describía, o se estaba exponiendo a un bochorno innecesario.
Tellman tuvo una repentina revelación, como si la viera con un vestido corriente como el que llevaría su madre o Gracie, y la crujiente seda se vio oscurecida por una luz más clara. Ella necesitaba creer en los poderes de Maude Lamont. Buscaba algo que la había impulsado a ir allí, que la había obligado, y ahora que Maude se había muerto, estaba perdida. Detrás de aquellos ojos pálidos y brillantes había desesperación.
Luego ella volvió a hablar e interrumpió aquel momento. El oyó su dicción perfecta, notó su fragilidad, y un abismo volvió a abrirse entre los dos.
– O tal vez fueron imaginaciones mías -dijo ella con una sonrisa-. Apenas le vi la cara. Podría haber tenido miedo a la verdad, ¿no? -Curvó los labios como si lo único que le impidiera reír fuera lo inapropiado de la situación-. Entró y salió por la puerta del jardín. Tal vez sea un personaje destacado que ha cometido un crimen terrible y quiere saber si los muertos le traicionarán. -Elevó la voz movida por la fantasía-. Le estoy dando una idea, señor Pitt. -Le miró con fijeza sin prestar atención a Tellman, con una expresión serena, llena de vida, casi desafiante.
– Ya lo había pensado, señora Serracold -respondió Pitt con cara inexpresiva-. Pero me parece interesante que a usted también se le haya ocurrido. ¿ Cree que Maude Lamont podría haber utilizado tal información?
A Rose Serracold le temblaron los párpados, y se le tensaron los músculos del cuello y la mandíbula.
Pitt permaneció a la espera.
– ¿Para qué? -preguntó ella con un tono ligeramente áspero-. ¿Se refiere a alguna clase de… chantaje? -Su rostro reflejaba una sorpresa tal vez excesiva.
Pitt esbozó una ligerísima sonrisa, como si pensara muchas más cosas de las que podía decir.
– La asesinaron, señora Serracold. Se había ganado al menos un enemigo desesperado y con motivos muy personales.
Ella se quedó tan lívida que Tellman creyó que iba a desmayarse. Sabía con absoluta certeza que era ella quien preocupaba a Pitt. Su presencia en la sesión de espiritismo era lo que había hecho que la Brigada Especial interviniera en el caso y se lo arrebatara a la policía, a él. ¿Tenía Pitt alguna razón secreta para creer que ella era culpable? Tellman le miró, pero a pesar del tiempo que habían trabajado juntos, y de las tragedias en las que habían estado involucrados, no supo interpretar los sentimientos de Pitt.
Rose cambió de postura en su silla. En el silencio de la habitación, se oía hasta el débil crujido de la ballena y la tela rígida del corpiño.
– Comprendo que es algo terrible, señor Pitt -dijo ella en voz baja-. Pero se me ocurre otro modo de ayudarle. Me di cuenta de que uno de los hombres estaba muy preocupado por su hijo y necesitaba saber las circunstancias de su muerte, que tuvo lugar en una batalla en algún lugar de África. -Tragó saliva, levantando un poco la barbilla como si se sintiera constreñida por el cuello, a pesar de que no era alto-. Del otro hombre solo puedo decirle que me dio la impresión de que había venido para burlarse y desaprobar nuestra actividad. ¡No sé por qué esas personas se molestan! -Arqueó sus delicadas cejas-. Si uno no cree, ¿por qué no se olvida y deja que los que sí lo hacen busquen sus respuestas en paz? Es una consideración, un acto compasivo que se debe tener con el prójimo. Solo un patán interrumpiría los ritos religiosos de otra persona. Es una intrusión innecesaria, una crueldad gratuita.
– ¿Puede describir qué observó en su actitud o en sus palabras que le produjo tal impresión? -preguntó Pitt, inclinándose ligeramente hacia delante-. Todo lo que pueda recordar, señora Serracold.
Ella permaneció unos minutos sentada sin responder, como si quisiera aclararse las ideas antes de empezar.
– Tengo la sensación de que trataba de descubrirle algún truco -dijo por fin-. Movía la cabeza de un lado para otro, abarcando con la mirada todo su campo de visión, como si no quisiera perderse nada. Pero nunca había nada que ver. Yo veía cómo se emocionaba, pero no sé a qué se debía. Solo le miraba de vez en cuando, porque lógicamente me interesaba mucho más la señorita Lamont.
– ¿Qué había que ver? -preguntó Pitt muy serio.
Ella no parecía estar segura de cómo responder o tal vez se preguntaba si podía confiar en él.
– Las manos -murmuró-. Cuando los espíritus hablaban a través de ella, ella cambiaba totalmente de aspecto. A veces parecía cambiar de forma, de facciones, de pelo. Su cara irradiaba luz. -Su expresión parecía desafiarle a que se riese. Había ironía en ella, como si quisiera frenar la reacción de Pitt anticipándose a ella. Sin embargo, su cuerpo estaba rígido y sus manos en el borde de la butaca tenían los nudillos blancos.
Pitt experimentó una extraña sensación en su interior: una mezcla de miedo, prácticamente un deseo de creer, y al mismo tiempo un impulso de reír. Era algo terriblemente humano y vulnerable, muy transparente y a la vez fácil de comprender.
– ¿Qué preguntó ese hombre? ¿Se acuerda? -inquirió.
– Que describiera la vida después de la muerte, que nos dijera qué se veía, qué se hacía, qué aspecto tenía uno y qué se sentía -respondió ella-. Preguntó si se encontraban allí ciertas personas y cómo estaban. Si… su tía Georgina estaba allí o no. Pero me dio la sensación de que era una pregunta con trampa. Pensé que tal vez ni siquiera existía esa tía.
– ¿Y cuál fue la respuesta?
Ella sonrió.
– Que no.
– ¿Cómo reaccionó él?
– Eso es lo extraño. -Rose se encogió de hombros-. Creo que se mostró complacido. Fue después de que hiciera todas esas preguntas sobre cómo era, qué hacía la gente y, sobre todo, si había alguna clase de castigo.
Pitt estaba perplejo.
– ¿Cuáles fueron las respuestas?
En los ojos de Rose se advertía una chispa de humor.
– Que estaba preguntando cosas que aún no había llegado el momento de saber. ¡Eso es lo que le habría respondido yo de haber sido el espíritu!
– ¿Le desagradaba él? -preguntó Pitt. Ella era muy observadora, crítica y testaruda, y sin embargo, había en ella una vitalidad extraordinariamente atractiva, y su sentido del humor le atraía.
– Con franqueza, sí. -La mujer bajó la vista hacia su falda de seda-. Era un hombre asustado. Pero a todos nos da miedo algo, si tienes un poco de imaginación o te importa algo. -Alzó la vista y la clavó en él-. Eso no es motivo o excusa para burlarte de las necesidades de los demás. -Una sombra cruzó sus ojos, como si se hubiera arrepentido al instante de haber sido demasiado franca con él. Se levantó y con un movimiento grácil se dio media vuelta, dándole la espalda parcialmente a Pitt y totalmente a Tellman, lo que obligó a ambos a ponerse de pie.
– Por desgracia, no puedo decir quién era o dónde encontrarle -murmuró ella-. Ahora lamento mucho haber ido alguna vez allí. En ese momento me pareció inofensivo, una forma de explorar en el conocimiento un poco osada. Creo apasionadamente en la libertad de pensamiento, señor Pitt. ¡Desprecio la censura, las restricciones en la educación… de cualquier persona! -El tono de su voz había cambiado por completo; el aire guasón había desaparecido, y con él, la cautela-. Si pudiera, abogaría por una libertad absoluta de culto dentro de la ley. Debemos comportarnos de forma civilizada y respetar la seguridad del prójimo, y supongo que también la propiedad. Pero nadie debería poner límites al pensamiento, ¡y menos al espíritu! -Se volvió hacia Pitt, con las mejillas nuevamente sonrosadas, la barbilla alta y sus asombrosos ojos centelleantes.
– ¿Y trataba de hacerlo el tercer hombre, señora Serracold? -preguntó Pitt.
– ¡No sea ingenuo! -exclamó ella de forma áspera-. ¡Gastamos la mitad de nuestra energía intentando imponer a los demás lo que deben pensar! Eso es básicamente lo que hace la Iglesia. ¿No les escucha?
Pitt sonrió.
– ¿Está tratando de minar mi fe en ella, señora Serracold? -preguntó con aire inocente.
Las mejillas de Rose se arrebolaron.
– Lo siento -se disculpó él-. Pero la libertad de una persona puede pisotear muy fácilmente la de otra persona. ¿Por qué acudió a la señorita Lamont? ¿Con quién quería ponerse en contacto?
– ¿Por qué quiere saberlo, señor Pitt? -Ella le indicó con un ademán que volviera a sentarse.
– Porque la asesinaron mientras usted estuvo allí o poco después de que se marchara -respondió él, relajándose de nuevo en la silla y viendo cómo Tellman hacía lo mismo.
Rose se puso rígida.
– No tengo ni idea de quién lo hizo -dijo casi sin aliento-. Solo sé que no fui yo.
– Me han dicho que quería ponerse en contacto con su madre. ¿Es cierto?
– ¿Quién se lo ha dicho? -preguntó-. ¿El soldado?
– ¿Por qué no iba a hacerlo? Usted me ha dicho que él quería ponerse en contacto con su hijo para averiguar cómo había muerto.
– Sí -concedió ella.
– ¿Qué quería averiguar de su madre?
– ¡Nada! -exclamó ella al instante-. Solo quería hablar con ella. ¿No le parece lo suficientemente natural?
Tellman no daba crédito a lo que estaba oyendo, y advirtió por la postura de Pitt, con las manos inmóviles y rígidas en las rodillas, que a él le ocurría lo mismo. Pero no cuestionó las palabras de Rose.
– Sí, por supuesto -asintió él-. ¿Ha ido a ver a otros médiums?
Ella tardó tanto en responder que su vacilación se puso de manifiesto, e hizo un ligero gesto de renuncia.
– No, lo reconozco, señor Pitt. No me fiaba de nadie hasta que conocí a la señorita Lamont.
– ¿Cómo la conoció, señora Serracold?
– Me la recomendaron -dijo ella, como si le sorprendiera la pregunta.
Aquel tema despertó el interés de Pitt. Confió en que no se reflejara en su cara.
– ¿Quién?
– ¿Lo cree importante? -repitió ella.
– ¿Va a decírmelo, señora Serracold, o tendré que averiguarlo?
– ¿Lo haría?
– Sí.
– ¡Eso sería vergonzoso! ¡Es innecesario! -Rose estaba furiosa. Dos manchas de color aparecieron en sus altos pómulos-. Si mal no recuerdo, fue Eleanor Mountford. No me acuerdo de cómo oyó hablar de ella. Era muy famosa, ¿sabe? Me refiero a la señorita Lamont.
– ¿Tenía muchos clientes de la alta sociedad? -La voz de Pitt era inexpresiva.
– Seguro que lo sabe. -Rose arqueó ligeramente las cejas.
– Sé lo que pone en su agenda -admitió él-. Gracias por su colaboración, señora Serracold. -Volvió a levantarse.
– Señor Pitt… señor Pitt, mi marido va a presentarse candidato al Parlamento. Yo…
– Lo sé -murmuró él-. Y me hago cargo del partido que puede sacar la prensa conservadora de sus visitas si se hacen públicas.
Ella se ruborizó, pero su expresión era desafiante y no respondió inmediatamente.
– ¿Sabía el señor Serracold que veía a la señorita Lamont?
– No. -Apenas emitió un murmullo-. Iba a verla las tardes que él pasaba en el club. Siempre a la misma hora. Fue bastante fácil.
– Corrió un gran peligro -señaló él-. ¿Iba sola?
– ¡Por supuesto! Es algo… personal. -Rose hablaba con gran dificultad. Le costaba un esfuerzo enorme hacerle aquella petición-. Señor Pitt, si usted pudiera…
– Seré discreto mientras pueda -prometió-. Pero cualquier cosa que recuerde podría ser de utilidad.
– Sí… por supuesto. Ojalá se me ocurriera algo. Aparte del tema de la justicia… Voy a echarla de menos. Buenos días, señor Pitt. Inspector… -Vaciló un instante. Había olvidado el nombre de Tellman, pero no tenía importancia. No se molestó en esperar que él se lo dijera, y salió de la habitación dejando que la criada los acompañara a la puerta.
* * * * *
Tanto Pitt como Tellman se abstuvieron de hacer comentarios al salir de la casa de los Serracold. Pitt advirtió que Tellman estaba tan confuso como él. Ella no era el tipo de mujer que había esperado, teniendo en cuenta que se trataba de la esposa de un hombre que se presentaba para uno de los cargos públicos más altos del gobierno. Era excéntrica y lo bastante arrogante para parecer insultante, y sin embargo, había en ella una honradez que él admiraba. Sus opiniones eran ingenuas pero idealistas, nacidas de un anhelo de tolerancia que ella misma no era capaz de alcanzar.
Pero por encima de todo era vulnerable, porque había algo que había deseado de Maude Lamont tan desesperadamente que había acudido a sus sesiones espiritistas de vez en cuando, aun siendo consciente del coste político que aquello podía tener si llegaba a saberse. Y tenía el pelo largo, entre dorado y plateado. Pitt no podía olvidar el cabello en la manga de Maude, que podía significar algo o nada.
– Averigua más cosas acerca del modo en que Maude Lamont conseguía a sus clientes -le dijo a Tellman mientras alargaban el paso al bajar por el sendero-. Entérate de si solo trataba con ricos. Y si el espiritismo justificaba sus ingresos.
– ¿Chantaje? -dijo Tellman con un disgusto imposible de disimular-. Es patético que te embauquen con esas… esas patrañas. ¡Pero la mayoría de personas se dejan embaucar! ¿Merece la pena comprar el silencio?
– Eso depende de lo que hayan averiguado de nosotros -replicó Pitt, bajando de la calzada y esquivando unos excrementos de caballo-. Casi todos tenemos algo que preferiríamos mantener en secreto. No tiene que ser necesariamente un crimen, basta con una indiscreción o un punto flaco que tememos que sea explotado. A nadie le gusta que le tomen por tonto.
Tellman miró fijamente al frente.
– Todo el que acude a una mujer que escupe clara de huevo y dice que es un mensaje del mundo de los espíritus, y se lo cree, es tonto -dijo, con una ferocidad que brotaba de una compasión que no quería sentir-. Pero averiguaré todo lo que pueda sobre ella. ¡Ante todo me gustaría saber cómo lo hizo!
Subieron a la acera del otro lado de la calle en el preciso momento en que un simón de cuatro caballos pasaba a menos de un metro de ellos.
– En mi opinión, se trata de una combinación de trucos mecánicos, maña y poder de sugestión -respondió Pitt, deteniéndose junto al borde de la acera para dejar pasar otro coche tirado por cuatro caballos-. ¿Supongo que sabes que era clara de huevo por la autopsia? -preguntó, con un tono un tanto cáustico.
Tellman gruñó.
– Y gasa -explicó-. Se asfixió con ella. La tenía en la garganta y los pulmones, la pobrecilla.
– ¿Queda algo más que no hayas mencionado?
Tellman le lanzó una mirada de odio.
– ¡No! Era una mujer sana de unos treinta y siete o treinta y ocho años. Murió de asfixia. Ya has visto los cardenales. Eso es todo. -Gruñó-. Y me he propuesto averiguar lo que la gente no quiere que se sepa. ¿Era lo bastante lista para hacer conjeturas a partir de las preguntas que hacía la gente, como dónde escondía el tío abuelo Ernie el testamento? ¿O tuvo mi padre una aventura amorosa con la vecina de enfrente? ¡Lo que fuera!
– Supongo que escuchando en fiestas -respondió Pitt-, observando a la gente, haciendo preguntas y presionando un poco de vez en cuando, lograba reunir suficiente información para hacer deducciones muy acertadas. Y el resto se lo proporcionaban las propias conclusiones que sacaba la gente de lo que ella decía. La culpabilidad proviene de amenazas tanto imaginarias como reales. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien traicionarse a sí mismo porque cree que sabemos algo cuando en realidad no es así?
– Muchas -respondió Tellman, esquivando el carro de un verdulero ambulante-. Pero ¿y si presionó demasiado y alguien la tomó con ella? Ese habría sido su fin.
– Parece haberlo sido. -Pitt le miró de reojo.
– Entonces ¿qué tiene que ver esto con la Brigada Especial? -preguntó Tellman, con un matiz colérico en la voz-. ¿Solo porque Serracold se presenta al Parlamento? ¿Acaso la Brigada Especial juega a la política? ¿Es eso?
– ¡No, no es eso! -replicó Pitt, dolido y furioso por el hecho de que Tellman considerara siquiera aquella posibilidad-. No me importa tanto quién gane como que la lucha sea limpia. Creo que la mayoría de propuestas que he oído de Aubrey Serracold son descabelladas. No tiene la más mínima idea de lo que es el mundo real. Pero si le derrotan quiero que lo haga gente que no está de acuerdo con él y no gente que cree que su mujer cometió un crimen, si es que no lo hizo.
Tellman siguió andando en silencio. No se disculpó, aunque un par de veces abrió la boca y tomó aire como si fuera a hablar. Cuando llegaron a la vía principal se despidió y se alejó en el sentido opuesto al de Pitt, con la espalda rígida, la cabeza erguida, mientras Pitt buscaba un coche de punto para ir a ver a Víctor Narraway.
* * * * *
– ¿Y bien? -preguntó Narraway, recostándose en su asiento y mirando a Pitt sin pestañear.
Pitt se sentó sin que él se lo pidiera.
– Por ahora parece que fue uno de los tres clientes de esa velada -respondió-. El general de división Roland Kingsley, la señora Serracold o un hombre cuya identidad nadie conocía excepto la misma Maude Lamont.
– ¿Qué quiere decir «nadie»? ¿Se refiere a ninguno de ellos?
– Así es. Al parecer, la criada no sabía quién era. Dice que nunca le vio. Entraba y salía por las puertaventanas y la puerta del muro del jardín.
– ¿Por qué? ¿Dejaban abierta la puerta del muro? Entonces podría haber entrado o salido cualquiera.
– La puerta del muro del jardín que daba a Cosmo Place estaba cerrada con llave pero no atrancada -explicó Pitt-. Otros clientes tenían la llave. No sabemos quiénes. No hay constancia de ello. Las puertaventanas se cerraban solas, de modo que no hay forma de saber si alguien salió por una de ellas una vez que estuvo muerta. En cuanto al motivo, es evidente: no quería que nadie supiera que estaba allí.
– ¿Por qué estaba allí?
– No lo sé. La señora Serracold cree que era un escéptico que trataba de demostrar que Maude Lamont era una impostora.
– ¿Por qué? ¿Por interés académico o personal? Averígüelo, Pitt.
– ¡Eso me propongo! -replicó Pitt-. ¡Pero antes me gustaría saber quién es!
Narraway frunció el entrecejo.
– ¿Ha dicho «Roland Kingsley»? ¿Es el mismo hombre que escribió esa maldita carta sobre Serracold?
– Sí…
– Sí ¿qué? -Los penetrantes ojos oscuros de Narraway traspasaron los de Pitt-. Hay algo más.
– Tiene miedo -dijo Pitt sin mucha convicción-. Una angustia relacionada con la muerte de su hijo.
– ¡Averígüelo!
Pitt había querido decirle que las opiniones personales de Kingsley no parecían tan virulentas como las que había expresado en su carta a los periódicos, pero ahora no estaba seguro de ello. No era más que una impresión, y no se fiaba de Narraway, no le conocía lo suficientemente bien para aventurarse a decir algo tan vago. Se sentía incómodo trabajando para un hombre del que sabía tan poco. No tenía ni idea de sus creencias personales, sus pasiones o necesidades, sus puntos flacos, incluso su pasado antes de que se conocieran; todo estaba envuelto en un halo de misterio.
– ¿Qué hay de la señora Serracold? -continuó Narraway-. No me gusta el socialismo de Serracold, pero cualquier cosa es mejor que tener a Voisey con un pie en la escalera. Necesito respuestas, Pitt. -De pronto se echó hacia delante-. Nos enfrentamos al Círculo Interior. Si tiene dudas acerca de lo que son capaces de hacer, piense en Whitechapel. Piense en la fábrica de azúcar, recuerde a Fetters muerto en el suelo de su propia biblioteca. ¡Piense en lo cerca que estuvieron de ganar! ¡Piense en su familia!
Pitt sintió frío.
– Ya lo hago -dijo entre dientes. Le costó un esfuerzo precisamente porque pensaba en Charlotte y los niños, y odió a Narraway por recordárselo-. Pero si Rose Serracold asesinó a Maude Lamont, no lo voy a encubrir. Si lo hacemos, no seremos mejores que Voisey, y él lo sabrá tan bien como nosotros.
Narraway tenía una expresión sombría.
– ¡No me sermonee, Pitt! -le espetó-. ¡No es usted un policía de ronda que toca el silbato cuando alguien roba una cartera! Hay en juego algo más que un pañuelo de seda y un reloj de oro; estamos hablando del gobierno de la nación. ¡Si quiere respuestas sencillas, vuelva a arrestar a rateros!
– ¿Y en qué ha dicho exactamente que nos diferenciamos del Círculo Interior, señor? -Pitt subrayó la última palabra, y su voz sonó áspera y cortante.
Narraway apretó los labios y su rostro reflejó una cólera intensa, pero también un atisbo de admiración.
– No le he pedido que encubra a Rose Serracold si es culpable, Pitt. ¡No sea tan terriblemente pomposo! ¡Aunque habla como si creyera que puede ser culpable! A propósito, ¿por qué acudió ella a esa desgraciada?
– Aún no lo sé. -Pitt volvió a relajarse en su asiento-. Dice que para ponerse en contacto con su madre, y Kingsley dijo que esa fue la razón que dio a Maude Lamont, pero no me ha dicho por qué le importa tanto el tema como para estar dispuesta a engañar a su marido y poner en peligro su carrera si algún periodista conservador decide dejarla en ridículo.
– ¿Y se puso en contacto con su madre? -preguntó Narraway.
Pitt le miró con un repentino estremecimiento de sorpresa. Los ojos de Narraway eran transparentes; no había en ellos el menor rastro de ironía. Por un instante le dio la impresión de que hubiera creído posible cualquier respuesta.
– No de forma satisfactoria -respondió Pitt con convicción-. Sigue buscando algo, una respuesta que necesita… y teme.
– Creía en los poderes de Maude Lamont. -Era una afirmación.
– Sí.
Narraway tomó aire y lo soltó en silencio, muy despacio.
– ¿Le describió lo ocurrido?
– Al parecer, Maude Lamont cambió de aspecto, le brilló la cara y su aliento se volvió luminoso. Habló con otra voz. -Pitt tragó saliva-. También pareció que se elevaba en el aire y que se le alargaban las manos.
La tensión del cuerpo de Narraway desapareció.
– No son precisamente datos concluyentes. Hay muchas personas que hacen ese tipo de cosas. Trucos vocales, aceite de fósforo. Aun así… supongo que creemos lo que queremos creer… o lo que tememos. -Eludió la mirada de Pitt-. Y algunos nos sentimos obligados a averiguarlo, por mucho que nos duela. Otros prefieren no llegar a saberlo nunca… No pueden soportar perder su última esperanza. -Se irguió bruscamente-. No subestime a Voisey, Pitt. No dejará que su deseo de venganza se interponga en el camino de su ambición. Usted no es tan importante para él, pero no olvidará que fue usted quien le derrotó en Whitechapel. No lo olvidará, y sin duda no se lo perdonará. Esperará el momento oportuno, cuando usted no pueda defenderse. No se precipitará, pero llegará un día en que ataque. Haré lo posible para cubrirle las espaldas, pero no soy infalible.
– Me lo encontré… en la Cámara de los Comunes hace cuatro días -replicó Pitt sin poder evitar estremecerse-. Sé que no lo ha olvidado. Pero si vivo con miedo le estaré dando la victoria. Mi familia está fuera de Londres, pero no puedo detenerle. Reconozco que si creyera que hay alguna escapatoria, tal vez habría intentado recurrir a ella… pero no la hay.
– Es usted más realista de lo que pensaba -dijo Narraway, y muy a pesar suyo, su voz traslucía una actitud de respeto-. Me molestó que Cornwallis le enviase a usted aquí. Lo acepté como favor, pero tal vez no lo fue después de todo.
– ¿Por qué le debe favores a Cornwallis? -Se le escaparon las palabras antes de que pudiera pararse a pensar en ellas.
– ¡No es asunto suyo, Pitt! -replicó Narraway con aspereza-. Váyase y averigüe las maldades que hacía esa mujer… ¡y demuéstrelas!
– Sí, señor.
No fue hasta que estuvo de nuevo en la calle a la luz de última hora de la tarde y en medio del estruendo del tráfico, cuando Pitt se preguntó si Narraway se había referido a Rose Serracold… ¡o a Maude Lamont!
Capítulo 6
Cuando Emily abrió el periódico al día siguiente del descubrimiento del asesinato en Southampton Row, fue directamente a la sección de política nacional. Le llamó la atención un excelente retrato del señor Gladstone, pero por el momento le interesaban más los distritos londinenses. Faltaba menos de una semana para que empezaran las votaciones y se estremecía de emoción; algo que no le había ocurrido en las anteriores elecciones, porque ahora había conocido las posibilidades que ofrecía un cargo, y las ambiciones que había depositado en Jack eran por tanto más elevadas. Él había demostrado su capacidad y, lo que era aún más importante, su lealtad. Esta vez quizá le premiaran con un cargo más importante, y así gozaría de más poder para hacer el bien.
Jack había pronunciado un excelente discurso el día anterior. El público se había mostrado receptivo. Hojeó las páginas buscando algún comentario sobre él. En su lugar vio el nombre de Aubrey Serracold y debajo un artículo que comenzaba bastante bien. Tuvo que llegar a la mitad para percatarse del sarcasmo soterrado, la insinuación velada de la necedad de sus ideas, que, aunque bien intencionadas, nacían de la ignorancia; un hombre rico que jugaba a la política, indescriptiblemente condescendiente en su ambición por cambiar a los demás según idea de lo que les convenía.
Emily se puso furiosa. Dejó caer el periódico y miró a Jack por encima de la mesa del desayuno.
– ¿Has visto esto? -preguntó, señalándolo con el dedo.
– No. -Jack alargó una mano, y ella recogió las páginas caídas y se las pasó. Vio cómo lo leía con el entrecejo cada vez más fruncido.
– ¿Le perjudicará? -preguntó ella cuando él levantó la vista-. Estoy segura de que le ofenderá, pero me refiero a sus posibilidades de que salga elegido -añadió apresuradamente.
A Jack se le iluminaron los ojos con una expresión divertida que dio paso a la ternura.
– Quieres que gane, ¿verdad? Por Rose…
Ella no se había dado cuenta de lo transparente que había sido. No era nada propio de ella. Por lo general, era una experta en el arte de revelar solo lo que quería, a diferencia de Charlotte, a quien casi todo el mundo podía adivinar el pensamiento. Sin embargo, no siempre era agradable sentirse tan sola.
– Sí -asintió ella-. Creía que era más o menos seguro. Hace décadas que es un escaño liberal. ¿Por qué iba a cambiar ahora?
– Solo es un artículo, Emily. Si dices algo, forzosamente habrá alguien que no esté de acuerdo contigo.
– Tú no lo estás -dijo ella con mucha seriedad-. Jack, ¿no puedes defenderle de todos modos? Hacen que parezca mucho más extremista de lo que es. A ti te escucharían. -Vio cómo vacilaba y cómo se ensombrecía su rostro-. ¿Qué pasa? ¿Ya no tienes confianza en él? ¿O es Rose? Por supuesto que es excéntrica, y siempre lo será. ¿Qué demonios importa eso? ¿Acaso tienen que ser grises nuestros políticos para que sean buenos?
Por un momento la risa asomó al rostro de Jack, y luego desapareció.
– Grises no, pero de un color un poco apagado. No des nada por sentado, Emily. No estés tan segura de que voy a ganar. Hay demasiadas cosas en juego que pueden cambiar el voto de la gente. Gladstone siempre está hablando del autogobierno, pero es la jornada laboral lo que creo que va a decidir la victoria.
– ¡Pero los tories no van a concederla! -protestó ella-. ¡Es aún menos probable que lo hagan ellos que nosotros! ¡Díselo!
– Ya lo he hecho. Pero los argumentos de los tories para no conceder el autogobierno son razonables, al menos para los trabajadores de Londres, cuyos puertos y almacenes abastecen al mundo entero. -Su rostro se crispó-. Me he enterado de lo que dijo Voisey, y la gente le escuchaba. En estos momentos goza de mucha popularidad. La reina le concedió el título de sir por su coraje y lealtad a la Corona. Nadie sabe exactamente qué hizo, pero parece ser que salvó el trono de una amenaza muy seria. Tiene al público prácticamente en el bolsillo incluso antes de haber hablado.
– Creía que la reina no era muy popular -dijo Emily con desconfianza, recordando algunos de los desagradables comentarios que había oído, tanto entre la alta sociedad como entre la gente corriente. Victoria se había ausentado demasiado tiempo de la vida pública, llorando aún a Albert a pesar de que llevaba treinta años muerto. Pasaba su tiempo con su querido Osbourne en la isla de Wight, o en Balmoral, en las Tierras Altas escocesas. La gente apenas la veía. No había ocasiones solemnes, ni pompa, ni emoción, ni color, ni el sentimiento de unidad que solo ella podría haber proporcionado.
– Aun así no queremos que nos la quiten -señaló Jack-. Somos tan perversos en general como individualmente. -Dobló el periódico y, dejándolo en la mesa, se levantó-. Aunque evidentemente apoyaré a Serracold. -Se inclinó y la besó apresuradamente en la frente-. No sé cuándo volveré. Probablemente para cenar.
Ella le observó mientras salía por la puerta, luego se sirvió otra taza de té y volvió a abrir el periódico. Fue entonces cuando vio el artículo que hablaba de la muerte de Maude Lamont, según el cual la policía no tenía dudas de que se trataba de un asesinato. Se mencionaba la comisaría de Bow Street, y al parecer el inspector Tellman estaba a cargo del caso. El propio Tellman no había hecho ninguna declaración, pero no faltaban las hipótesis. Los periodistas se habían inventado lo que no sabían: quiénes eran sus clientes; quién había acudido allí esa noche; a qué personas del pasado había afirmado invocar y qué había revelado para que hubiese terminado en asesinato; quién tenía secretos tan atroces que era capaz de matar para ocultarlos. El rumor del escándalo, la violencia y la crueldad eran irresistibles.
Lo leyó por segunda vez, pero no era necesario. Había memorizado cada palabra y todas sus desagradables implicaciones. Y podía recordar con toda claridad a Rose Serracold diciendo: «Sin ver los efectos, ¿cómo voy a saber que es auténtico, y no solo el médium que me dice lo que cree que quiero oír?». La médium a quien Rose había consultado era una mujer, y en esos momentos la más notoria en Londres era Maude Lamont. De alguna manera, los cabos deshilachados se iban soltando en lo que había parecido un camino recto. En lo más recóndito de su ser sentía inquietud por Rose, por la vulnerabilidad que percibía en ella, un miedo que amenazaba con aumentar y ponerla en peligro a ella y a Audrey, y posiblemente incluso a Jack. Había llegado el momento de hacer algo.
Subió al cuarto de los niños para pasar la mañana con su hija pequeña, Evangeline, a quien siempre le asaltaban preguntas sobre los temas más diversos. Sus palabras favoritas eran «por qué».
– ¿Dónde está Edward? -Se encontraba sentada en el suelo con el ceño fruncido-. ¿Por qué no está aquí?
– Se ha ido de vacaciones con Daniel y Jemima -respondió Emily, tendiéndole su muñeca favorita.
– ¿Por qué?
– Porque se lo prometimos.
– ¿Por qué? -Los ojos extraordinariamente abiertos de la niña no revelaban una actitud desafiante.
– Él y Daniel son muy buenos amigos. -Al pensar en ello, a Emily le inquietó el hecho de que no hubieran dejado que Thomas fuese con ellos, y que casi al mismo tiempo hubieran vuelto a destituirlo incomprensiblemente de su cargo en Bow Street. De repente, y sin explicación alguna, Charlotte se había mostrado reacia a llevarse a Edward, cuando poco antes había estado más que dispuesta. Había comentado con desgana que Thomas no estaría allí, y había insinuado que era posible que se diera alguna situación desagradable, pero no había especificado nada.
– Yo también soy muy buena amiga -dijo Evie, dándole vueltas a la frase en la cabeza.
– Por supuesto que lo eres, cariño. Eres muy buena amiga mía -aseguró Emily en tono tranquilizador-. ¿Pintamos? Yo pinto este trozo y tú puedes dibujar la casa ahí.
Evie empezó con entusiasmo, cogiendo el lápiz con la mano izquierda. Emily se planteó si debía colocárselo en la derecha, pero decidió no hacerlo.
Estaba preocupada por Charlotte. Le iba a resultar muy difícil hacerse a la idea de que Pitt ya no estaba en un puesto de responsabilidad en la policía. No era exactamente un empleo del que sentirse orgullosa, pero era medianamente respetable. Ahora trabajaba en algo de lo que ella apenas hablaba y ya no discutían juntas sus casos. Por supuesto, el sueldo era otra cuestión, ¡y desde luego no tan bueno como el anterior!
Lo que más afectaba a Emily era que ya no podía intervenir en ninguna cuestión. En el pasado había ayudado a Charlotte cuando esta se había involucrado en algunos casos de Pitt; concretamente en los más pintorescos y dramáticos, en los que había implicada gente de los estratos sociales más elevados. Ella y Charlotte tenían acceso a salones de la alta sociedad en los que Pitt jamás podría introducirse. Prácticamente habían resuelto algunos de los asesinatos más extraños y atroces. Últimamente ese tipo de cosas habían ocurrido cada vez menos, y Emily empezaba a darse cuenta de lo mucho que echaba de menos, no solo la compañía de Charlotte y el reto y la emoción de aquellas experiencias, sino también la irrupción en su vida de las pasiones del triunfo y la desesperación, el peligro, la decisión, la culpabilidad y la inocencia, que le habían hecho reflexionar más que las previsibles cuestiones políticas que siempre parecían relacionadas con las masas y no con los individuos, con teorías y leyes antes que con la vida de hombres y mujeres de carne y hueso, sus sueños y su capacidad para sentir alegría o dolor.
Volver a ayudar a Charlotte y Thomas sería un duro recordatorio de los apremios de la realidad y la vida. Le obligaría a poner a prueba sus creencias como jamás lo lograría limitándose a reflexionar. Le asustaba, y por esa misma razón también se sentía atraída. Charlotte estaba en Dartmoor. No tenía la dirección exacta; Thomas y Charlotte habían sido muy vagos. Pero iría a ver a Rose Serracold y averiguaría más cosas sobre la muerte de esa médium con la que ella había estado relacionada, Maude Lamont.
Se vistió con un traje a la última moda parisina. Era de color rosa pálido y tenía unas anchas rayas azul lavanda que cruzaban la falda en diagonal, y una alta gorguera blanca. Los colores pálidos eran poco corrientes y le favorecían mucho.
Hizo todas las visitas de compromiso a las esposas de los hombres con quienes convenía tener una relación estrecha y regular. Habló del tiempo, de noticias triviales, intercambió cumplidos y palabras sin sentido toda la tarde, sabiendo que lo que contaba era el mensaje que subyacía bajo toda aquella palabrería.
Luego tuvo libertad para continuar con las preguntas que le habían asaltado durante el desayuno. Finalmente dio al cochero instrucciones para ir a la casa de los Serracold. La recibió un lacayo, que la condujo al invernadero bañado por el sol y embargado por el olor a tierra húmeda, a hojas y al agua que caía. Encontró a Rose sentada sola, contemplando el estanque de nenúfares. Iba vestida también con ropa de calle de un dramático verde oliva sobre encaje blanco, que con su pelo tan rubio y su cuerpo extraordinariamente esbelto le hacía parecer una exótica flor acuática.
Pero cuando Emily se acercó y ella levantó la mirada, pudo apreciar la tensión que la atenazaba en el gesto con el que se estiró el vestido de seda hasta que le colgó sin su habitual elegancia.
– ¡Emily, cuánto me alegro de verte! -exclamó, visiblemente aliviada-. ¡No habría dejado entrar a nadie más, te lo aseguro! -Su expresión se tornó en un gesto de desconcierto-. ¡Han matado a Maude Lamont! Supongo que lo has visto en los periódicos. Ocurrió hace dos días… ¡y yo estaba allí! Al menos estuve en la casa esa noche. La policía ha venido esta mañana, Emily. No sé cómo decírselo a Aubrey. ¿Qué le voy a contar?
Era un momento en el que convenía ser práctica, no amable. Si quería averiguar algo útil, no podía permitir que Rose llevara la conversación. Fue al grano, sacando el primer tema que realmente le importaba.
– ¿Aubrey no sabía que estabas viendo a una espiritista?
Rose sacudió ligeramente la cabeza, y la luz se reflejó en su pelo brillante.
– ¿Por qué no se lo dijiste?
– ¡Porque no le habría gustado! -respondió Rose inmediatamente-. El no cree en esas cosas.
Emily reflexionó unos momentos. Rose mentía, le ocultaba algo. No estaba segura de qué era, pero estaba segura de que tenía que ver con los motivos que la habían llevado a acudir a Maude Lamont.
– Le habría parecido un tanto embarazoso -explicó Rose innecesariamente, mirando al suelo con una ligera sonrisa en los labios.
– Pero fuiste de todos modos -señaló Emily-. Incluso ahora, justo antes de las elecciones. Lo que significa que tus motivos para ir eran tan convincentes que pesaron más que los deseos de Aubrey y el perjuicio que podía causarle, o que él creía que podía causarle. ¿Tan segura estás de que van a ganar? -Trató de mostrarse comprensiva y procuró que su voz no trasluciese la impaciencia que sentía ante tan ingenua arrogancia.
Rose arqueó de pronto las cejas. Estaba a punto de responder, pero las palabras se desvanecieron en sus labios.
– Creía estarlo -se limitó a decir. Luego su tono se volvió apremiante-. ¿Crees… crees que esto podría cambiar algo? ¡Yo no la maté! ¡Por el amor de Dios… la necesitaba viva!
Emily sabía que se estaba entrometiendo en un asunto íntimo, pero no había tiempo para delicadezas.
– ¿Por qué la necesitabas, Rose? ¿Qué podía darte ella que te importe tanto en estos momentos?
– ¡Pues qué iba a darme! ¡Era mi contacto con el otro mundo! -dijo Rose con impaciencia-. ¡Ahora tengo que encontrar a otra persona y volver a empezar! No hay tiempo… -Se interrumpió, sabiendo que había hablado demasiado.
– ¿Tiempo para qué? -insistió Emily-. ¿Las elecciones? ¿Tiene algo que ver con las elecciones? -Las dudas sobre el motivo por el que Thomas seguía en Londres invadieron su mente.
La expresión de Rose se volvió impenetrable.
– Antes de que Aubrey gane su escaño y ocupe un cargo en el Parlamento -respondió ella-. Y yo tenga mucha menos vida privada.
Seguía mintiendo, o al menos decía una verdad a medias, pero Emily no podía demostrarlo. ¿Por qué? ¿Era un secreto político o personal? ¿Cómo podía averiguarlo?
– ¿Qué le dijiste al hombre de la policía que vino a verte? -le inquirió, presionándola.
– Le hablé de los otros dos clientes que estuvieron allí esa noche, por supuesto. -Rose se levantó y se acercó al cuenco con peonías y espuelas de caballero que había sobre la mesa de hierro forjado. Movió los tallos absorta, cambiando la disposición de las flores sin lograr que lucieran más-. El hombre de Bow Street parecía creer que lo había hecho uno de ellos. -Se estremeció y trató de disimular encogiéndose de hombros-. No era como yo esperaba que fuera un policía -continuó-. Se mostró muy educado y tranquilo, pero me hizo sentir incómoda. Me gustaría pensar que no va a volver, pero supongo que lo hará. A menos, claro, que averigüen enseguida quién fue. Debió de ser el hombre escéptico. No pudo ser el soldado que quería hablar con su hijo. A él le importa tanto como a mí.
Emily estaba confundida. No tenía ni idea de qué estaba hablando Rose, pero no era el momento para reconocerlo.
– ¿Y si averiguó algo que no le gustó? -preguntó en voz baja-. ¿Qué habría pasado entonces?
Rose se tuvo sosteniendo una espuela de caballero en la mano, con el entrecejo fruncido y una expresión desdichada.
– Entonces se habría quedado destrozado -respondió ella, con voz ronca-. Se habría ido desesperado… y… y habría tratado de curarse… supongo. No sé cómo. ¿Qué hace uno cuando… se entera de algo insoportable?
– Hay personas que se habrían vengado -respondió Emily, observando la espalda rígida de Rose, la seda retorcida al volverse ligeramente-. Aunque solo fuera para asegurarse de que nadie más se enteraba de esa cosa intolerable. -Dio rienda suelta a su imaginación, a pesar de la compasión que le despertaba la visible angustia de Rose. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué motivos podían tener para matar a la médium? ¿Con qué secreto se había topado Rose?
– Eso es lo que sugirió el policía -dijo Rose al cabo de un segundo.
Emily sabía que habían ascendido a Tellman ahora que Pitt se había ido de Bow Street.
– ¿Tellman? -preguntó.
– No… Se llamaba Pitt.
Emily exhaló despacio. De pronto, muchas cosas encajaban de un modo desagradable y aterrador. Ya no tenía ninguna duda de que el asesinato de la espiritista era un asunto político; de lo contrario, no habrían llamado a Pitt. Seguramente la Brigada Especial no podía haberlo previsto. ¿O sí? Charlotte le había hablado poco de las nuevas obligaciones de Pitt, pero Emily sabía lo suficiente sobre sucesos de actualidad para ser consciente de que la Brigada Especial solo se enfrentaba con casos de violencia, anarquía, amenazas al gobierno y al trono, y el peligro subsiguiente para la paz del país.
Rose seguía dándole la espalda. No había visto nada. Emily tenía un conflicto de lealtades. Había pedido a Jack que apoyara a Aubrey Serracold, y él se había mostrado reacio, aun cuando no había querido reconocerlo. Ahora comprendía que tenía razón. Ella había dado por sentado que Jack iba a volver a ganar su escaño, con todas las oportunidades y los beneficios que este reportaba. Tal vez se había precipitado. Había fuerzas que no había tenido en cuenta, o Pitt no se molestaría en resolver un desafortunado crimen pasional o motivado por un fraude en Southampton Row.
Un pensamiento obvio acudió a su mente. Si Rose le había hablado sin querer a esa mujer de algún incidente de su pasado, alguna indiscreción, un estúpido acto que ahora resultaba censurable, entonces las posibilidades de chantaje político eran demasiado claras. Y una mujer así podría fácilmente suscitar motivos para ser asesinada.
Se quedó mirando a Rose, su afectada y excéntrica elegancia, la pasión de su rostro tan fácil de interpretar tras aquel fino barniz de sofisticación. Fingía que lo tenía todo, pero poseía una herida en carne viva y bien visible, pese a que no fuera esa su naturaleza.
– ¿Por qué acudiste a Maude Lamont? -preguntó Emily sin rodeos-. Tendrás que decírselo a Pitt algún día. No parará hasta averiguarlo, y al hacerlo desvelará toda clase de cosas que tal vez preferirías que no se supieran.
Rose arqueó las cejas.
– ¿De veras? ¡Hablas como si le conocieras! No ha estado haciendo averiguaciones sobre ti, ¿verdad? -Lo dijo con tono burlón; una broma destinada a desviar la atención, con una nota desafiante lo bastante clara para hacer reaccionar a Emily, o al menos esa era su intención.
– Sería una pérdida de tiempo y algo bastante innecesario -dijo Emily-. Es mi cuñado. Ya sabe todo lo que quiere sobre mí. -Por un instante resultó divertido observar en la cara de Rose la sorpresa, la vacilación, como si tratara de decidir si Emily le estaba tomando el pelo o no, y acto seguido la oleada de furia al darse cuenta de que no mentía.
– ¿Ese maldito policía es pariente tuyo? -preguntó horrorizada-. ¡Creo que dadas las circunstancias podrías haberlo dicho! -Le quitó importancia a aquel detalle con un rápido ademán-. ¡Aunque supongo que si yo estuviera emparentada con un policía tampoco se lo diría a nadie! ¡No es que lo esté! -Pronunció aquellas palabras como un insulto, con la intención de ofenderle.
Emily sintió cómo la cólera aumentaba en su interior, explosiva e intensa. Se disponía a levantarse con la intención de soltar una contestación preparada cuando se abrió la puerta y entró Aubrey Serracold. Su cara alargada y de tez clara tenía su habitual expresión irónica, y el gesto ligeramente torcido de la boca que daba a entender que sonreiría si estuviera seguro del momento y la persona apropiada a quien dirigirse. Unos mechones de cabello rubio le caían sobre la frente de forma asimétrica. Como siempre, iba vestido de punta en blanco, con una americana negra, pantalones de rayas finas y un fular perfectamente anudado. Su valet seguramente lo consideraba una forma artística. Era evidente la frialdad en las posturas y la rigidez de las dos mujeres, la distancia entre ambas y la manera en que se hallaban medio giradas. Pero los buenos modales le hicieron fingir que no se había dado cuenta.
– Qué alegría verte, Emily -dijo, con tanto placer que por un momento resultó creíble que no había percibido el ambiente. Se acercó a ella, tocando el brazo de Rose con un gesto cariñoso al pasar por su lado-. Estás de pie. Espero que eso signifique que acabas de llegar y no que te vas. Me siento un tanto maltratado, como un melocotón demasiado maduro que mucha gente ha cogido y desechado. -Sonrió con tristeza-. No tenía ni idea de lo aburrido que era discutir con gente que es incapaz de escuchar una palabra de lo que dices, y que hace tiempo que ha decidido que lo que quieres decir es una estupidez. ¿Habéis tomado té?
Buscó con la mirada algún rastro de una bandeja u otra prueba de algún refresco reciente.
– Tal vez sea un poco tarde. Creo que tomaré un whisky. -Tiró del cordón para llamar al mayordomo. Un destello en sus ojos reveló que era consciente de estar hablando demasiado para llenar el silencio, pero de todos modos siguió-: Jack me advirtió que la mayoría de la gente ya ha decidido cuáles son sus creencias, que serán las mismas que las de sus padres y sus abuelos, o en pocos casos justo lo contrario, y que cualquier clase de discusión es como hablar al aire. Pensé que estaba siendo cínico. -Se encogió de hombros-. Hazle llegar mis disculpas, Emily. Es un hombre de infinita sagacidad.
Emily hizo un esfuerzo por devolverle la sonrisa. No estaba de acuerdo con Aubrey en muchas cosas, la mayoría cuestiones políticas, pero no podía evitar que le cayera bien, y él no tenía la culpa de aquella desavenencia entre ella y Rose. Era agudo, directo y casi nunca resultaba desagradable.
– Solo es cuestión de experiencia -respondió ella-. Dice que la gente vota con el corazón y no con la cabeza.
– En realidad dice que lo hace con la tripa. -La risa iluminó los ojos de Aubrey, y luego se desvaneció-. ¿Cómo vamos a mejorar el mundo si no pensamos más allá de la comida de mañana? -Miró a Rose, que permanecía rigurosamente callada, dando la espalda parcialmente a Emily como si se negara a seguir reconociendo su presencia.
– Pues si no tenemos la comida de mañana, no sobreviviremos en ese maravilloso futuro -señaló Emily-. Y tampoco nuestros hijos -añadió con más seriedad.
– Por supuesto -dijo Aubrey en voz baja; de pronto, toda la frivolidad había desaparecido. Hablaban de cosas que les importaban mucho a todos. Solo Rose estaba rígida, pues el miedo no la había abandonado.
– Más justicia significaría más comida, Emily -dijo Aubrey con apasionada gravedad-. Pero los hombres ansían tanto la visión de futuro como el pan. Todos necesitan creer en ellos mismos, pensar que lo que hacen es mejor que matarse a trabajar a cambio de lo justo para sobrevivir, y eso en el mejor de los casos.
En su fuero interno Emily quería estar de acuerdo con él, pero la mente le decía que sus sueños estaban demasiado por delante de su tiempo. Eran brillantes, hasta bonitos. Pero también poco prácticos.
Lanzó una mirada a Rose y vio dulzura en su mirada, ternura en su expresión, y advirtió lo pálida que estaba. Le llegaba el olor de los nenúfares, y el vapor que se elevaba de la tierra regada y el suelo de piedra caliente por el sol, pero percibía un miedo que parecía arrasar con todo lo demás. Conociendo el ardor con que Rose compartía las creencias de Aubrey, tal vez incluso yendo más lejos que él, ¿qué le urgía tanto saber como para buscarse a otra médium, después de lo que le había ocurrido a Maude Lamont?
¿Y qué le había ocurrido a Maude Lamont? ¿Había intentado una vez más hacer chantaje político con un secreto demasiado comprometedor? ¿O se trataba de una tragedia doméstica, un amante traicionado, los celos por haber arrebatado o desviado la atención de un hombre? ¿Había prometido transmitir una orden del otro mundo, tal vez relacionada con el dinero, y no había cumplido la promesa? Había cientos de posibilidades. No tenía por qué estar relacionado con Rose, aunque Thomas había ido a verla, y no de parte de Bow Street, sino de la Brigada Especial.
¿Podía el hombre no identificado haber sido un político o un amante, o había querido serlo? ¿Tal vez había albergado una pasión por Lamont que ella había rechazado, y sintiéndose humillado, se había vuelto contra ella y la había matado?
Seguramente a Pitt se le habría ocurrido esa posibilidad, ¿no?
Emily miró a Aubrey. Su expresión parecía entusiasta a primera vista, pero el fantasma del humor siempre rondaba sus ojos, como si estuviera presenciando alguna gran broma cómica y se creyera un actor secundario, ni más ni menos importante que cualquier otro, por intensos que fueran sus sentimientos. Tal vez esa era la principal razón por la que a ella le caía bien.
Rose seguía dándole parcialmente la espalda. Había estado escuchando a Aubrey, pero la rigidez de sus hombros dejaba patente que no había olvidado su discusión con Emily, y si ocultaba lo sucedido era porque no quería explicárselo a él.
Emily les dedicó su alegre y afectuosa sonrisa social, y dijo que se alegraba de verlos a los dos. Deseó a Aubrey éxito y le reiteró su apoyo y el de Jack, aunque no estaba tan segura de esto último, y luego se despidió. Rose la acompañó hasta el pasillo. Se mostró educada, hablando con voz alegre pero exhibiendo una mirada fría.
En el trayecto de regreso a casa, sentada en su coche a medida que se abría paso a través de la aglomeración de carruajes, landós y una docena de vehículos más, Emily se preguntó qué debía decir a Pitt, si es que debía hablar con él. Rose suponía que lo haría y eso le enfurecía; era como si ya la hubiera engañado, al menos en la intención. No era verdad y le parecía injusto.
Y sin embargo, su instinto le decía que contar todo aquello a Pitt podía serle de utilidad, pues ayudaría a explicar lo que había ocurrido, ¡tanto por el bien de Rose como por el de cualquier otra persona!
No era cierto. Lo haría en interés de la verdad y de Jack. Mientras permaneció sentada, dándole vueltas a la muerte de la médium, tuvo presente todo el tiempo la cara de Jack, sintió su presencia como si le tuviera junto al hombro y apenas le viera. Aubrey le caía bien, quería que ganara, no solo por el bien que podía hacer, sino también por él mismo. Pero era el miedo a que arrastrara consigo a Jack al hundirse lo que la llevaba a luchar por ello.
Nunca había considerado seriamente que Jack pudiera perder. Solo había pensado en las oportunidades que tenían ante sí, los privilegios y los placeres. De pronto, mientras el carruaje volvía a precipitarse hacia delante dando tumbos y los gritos de los enfurecidos cocheros hendían el aire cálido, se dio cuenta con un escalofrío de que su derrota supondría un amargo cambio al que deberían acostumbrarse, tan radical como el que Charlotte estaba experimentando en esos momentos. Recibirían otra clase de invitaciones, y las fiestas serían indescriptiblemente más aburridas. ¿Cómo iba a volver a la ociosidad de la alta sociedad después de haber sentido correr en las venas la emoción de la política, el embriagador sueño del poder? ¿Y cómo iba a ocultar la humillación, intensa y extraordinariamente real, de no tener ya nada que hacer que mereciera la pena?
Se propuso firmemente que Jack ganara. Era totalmente consciente de sus motivos, pero eso no cambiaba nada. La razón no afectaba a los sentimientos más que la luz del sol a las profundas corrientes marinas. Debía hacer todo lo que estuviera en su mano para ayudar.
Necesitaba hablar con alguien. Charlotte estaba en Dartmoor; ni siquiera sabía dónde. Su madre, Caroline, estaba de gira con su segundo marido, Joshua, un actor que en esos momentos protagonizaba una de las obras de teatro del señor Wilde en Liverpool. Su abuela estaba en Bath, disfrutando de sus baños.
Sin embargo, aunque todas ellas hubieran estado en casa, a la primera que hubiera escogido como confidente habría sido a lady Vespasia Cumming-Gould, una tía abuela de su primer marido que seguía siendo una de sus más queridas amigas. De modo que se echó hacia delante y pidió al cochero que la llevara a la casa de Vespasia, a pesar de no haberle escrito ni dejado una tarjeta, lo que estaba muy mal visto. Pero Vespasia nunca había permitido que las reglas le impidieran hacer lo que creía correcto, y Emily estaba casi segura de que le perdonaría por hacer lo mismo.
Tuvo la suerte de encontrar a Vespasia en casa, y de que se hubiera despedido hacía media hora de su última visita.
– Mi querida Emily, cuánto me alegro de verte -dijo Vespasia sin levantarse del asiento junto a la ventana del salón. Todo era de colores pálidos y estaba lleno de la luz del sol-. Sobre todo en este momento tan especial -añadió-, ya que debe de ser algo muy interesante o urgente lo que te trae por aquí. Siéntate y dime qué es. -Señaló la silla que tenía enfrente sin inmutarse y estudió con ojo crítico el vestido de Emily. Tenía la espalda recta y el pelo cano, y seguía conservando los maravillosos ojos y la complexión que la habían convertido en una de las grandes bellezas de su generación. Nunca había seguido la moda, siempre la había impuesto-. Muy favorecedor -dijo, dando su aprobación-. Has ido a ver a alguien a quien querías impresionar… una mujer que se toma muy en serio la vestimenta, imagino.
Emily sonrió con profundo placer y alivio al estar en compañía de alguien que le agradaba plenamente, sin la más mínima sombra de duda.
– Sí -dijo-. A Rose Serracold. ¿La conoces?
Vespasia no había tratado a Rose en reuniones sociales, ya que las separaban casi dos generaciones, un abismo en sus posiciones sociales y un considerable grado de riqueza, aun cuando Aubrey contaba con ingresos adecuados. No tenía ni idea de si Vespasia aprobaría las opiniones políticas de Rose; ella misma podía ser muy extremista en ocasiones, y había luchado como una fiera por las reformas en que creía. Pero también era realista y muy práctica. Podía llegar a creer perfectamente que los ideales socialistas estaban basados erróneamente en la realidad de la naturaleza humana.
– ¿Y qué ha sucedido durante la visita a la señora Serracold para que hayas venido aquí en lugar de ir a tu casa a cambiarte para cenar? -preguntó Vespasia-. ¿Está relacionado con Aubrey Serracold, ese que va a presentarse por Lambeth sur y según los periódicos ha hablado de ideales bastante ridículos?
– Sí, es su mujer.
– Emily. ¡No soy una dentista para tener que sacarte la información como si fuera una muela!
– Lo siento -dijo Emily con tono arrepentido-. Todo me parece tan absurdo ahora que intento expresarlo con palabras.
– Muchas cosas hacen que uno se sienta así -observó Vespasia-. Eso no significa que no sean reales. ¿Tiene que ver con Thomas? -Había una nota de preocupación en su voz, y tenía una mirada sombría.
– Sí… y no -respondió Emily en voz baja. De pronto no le parecía en absoluto ridículo. Si Vespasia también estaba asustada es que la causa era real-. Thomas y Charlotte iban a marcharse de vacaciones a Dartmoor, pero a Thomas le retiraron el permiso…
– ¿Quién? -la interrumpió Vespasia.
Emily tragó saliva. Sacudida por el dolor y desconcertada, se dio cuenta de que Thomas no había mencionado a Vespasia que le habían despedido de Bow Street por segunda vez. Pero tenía que saberlo. El silencio solo posponía lo inevitable.
– La Brigada Especial -respondió con voz ronca; su voz se vio empañada por la cólera y el miedo-. Volvieron a echarlo de Bow Street -continuó-. Me lo dijo Charlotte cuando vino a buscar a Edward para llevárselo a Dartmoor. Han vuelto a enviar a Thomas a la Brigada Especial y le han cancelado el permiso.
Vespasia asintió de manera casi imperceptible.
– Charles Voisey va a presentarse candidato al Parlamento. Es el jefe del Círculo Interior. -No se molestó en explicarle nada más. Al ver su cara debía de haber advertido que comprendía la gravedad de todo aquello.
– ¡Dios mío! -exclamó Emily involuntariamente-. ¿Estás segura?
– Sí, querida, totalmente segura.
– ¿Y… Thomas lo sabe?
– Sí. Por eso Víctor Narraway le ha cancelado el permiso y seguramente le ha ordenado que haga todo lo posible por detener a Voisey, aunque dudo que lo consiga. Voisey solo ha sido derrotado una vez.
– ¿Por quién? -La esperanza invadió a Emily, haciendo que el corazón le palpitara con fuerza.
Vespasia sonrió.
– Por un amigo mío llamado Mario Corena, pero le costó la vida. Y le ayudamos un poco Thomas y yo. Mario está fuera del alcance de Voisey, pero Voisey no debe de haber perdonado a Thomas y puede que a mí tampoco. Creo que sería prudente, querida, que no escribieras a Charlotte mientras está fuera.
– ¿Acaso el peligro es tan…? -Emily se sorprendió con la boca seca y los labios endurecidos.
– No mientras él no sepa dónde encontrarla.
– ¡No puede quedarse eternamente en Dartmoor!
– Por supuesto que no -coincidió Vespasia-. Pero cuando vuelva, las elecciones habrán terminado, y es posible que hayamos dado con el modo de atar las manos a Voisey.
– No ganará, ¿verdad? El escaño liberal es seguro -declaró Emily-. ¿Por qué se enfrenta a él y no al candidato tory? No tiene sentido.
– Te equivocas -susurró Vespasia-. Sencillamente tiene un sentido que nosotros aún no hemos comprendido. Todo lo que hace Voisey tiene sentido. No sé cómo derrotará al candidato liberal, pero creo que lo conseguirá.
Emily tenía frío a pesar del sol que entraba a raudales por las ventanas en la silenciosa habitación.
– El candidato liberal, Aubrey Serracold, es amigo mío. Estoy aquí por su mujer. Es una de las últimas clientes de Maude Lamont, la médium a la que asesinaron en Southampton Row. Ella estuvo en su casa esa noche. Thomas está investigando el caso, y creo que sé algo importante.
– Entonces debes decírselo. -En la voz de Vespasia no se percibía ninguna señal de vacilación ni de duda.
– Pero Rose es amiga mía, y si me he enterado de algo es porque ella confía en mí. Si traiciono a una amiga, ¿qué me queda?
Esta vez Vespasia tardó en responder.
Emily se mantuvo a la espera.
– Si tienes que escoger entre dos amigos -dijo Vespasia por fin-, y tanto Rose como Thomas lo son, no debes escoger a ninguno de los dos, sino hacer lo que te dicte la conciencia. No puedes anteponer unas obligaciones y lealtades a otras en lo que se refiere a las personas, la intimidad que comparten contigo, la profundidad de su dolor, su inocencia o vulnerabilidad, o la confianza que han puesto en ti. Debes hacer lo que la conciencia te diga que está bien. Tienes que ser consecuente con tu propia verdad.
Vespasia no lo había mencionado, pero Emily estaba segura de que se refería a que debía decir a Thomas todo lo que sabía.
– Sí -dijo en alto-. Tal vez ya lo sabía. Lo que pasa es que me costaba aceptarlo porque sabía que entonces tendría que hacerlo.
– ¿Crees que Rose podría haber matado a esa mujer?
– No lo sé. Supongo que sí, o de lo contrario lo sabría, ¿no?
– Supongo.
Se quedaron sentadas en silencio unos minutos y luego pasaron a otros temas: la campaña de Jack, el señor Gladstone y lord Salisbury, el extraordinario fenómeno de Keir Hardie y la posibilidad de que un día lograra realmente llegar al Parlamento. Finalmente, Emily volvió a darle las gracias a Vespasia, la besó en la mejilla y se despidió.
Llegó a casa y subió al piso de arriba con la intención de cambiarse para cenar, aunque no iba a salir. Estaba en su gabinete cuando entró Jack. Tenía una expresión cansada y los bajos de los pantalones cubiertos de polvo, como si hubiera caminado un largo trecho.
Emily se levantó para saludarle con una prisa inusitada, como si le llevara noticias, aunque no esperaba más que las nimiedades de la campaña, muchas de las cuales podía leer en los periódicos, si lo consideraba suficientemente importante.
– ¿Qué tal va todo? -preguntó escudriñando sus ojos, muy abiertos y grises, y con las asombrosas pestañas que ella siempre había admirado. Advirtió en ellos el placer que le producía verla, una afectuosidad que conocía desde hacía tiempo y apreciaba tanto que todavía le sorprendía. Pero bajo esa emoción, demasiado cerca de la superficie, percibió una ansiedad más profunda que la de antes. Se apresuró a preguntar-: ¿Qué ha pasado?
Él parecía reacio a responder. Las palabras no acudieron enseguida a sus labios como solían hacerlo, y eso la dejó helada.
– ¿Aubrey? -susurró ella, pensando en la advertencia de Vespasia-. Podría perder, ¿verdad? ¿Te afectaría mucho?
Jack sonrió, aunque se trataba de un gesto deliberado con el que pretendía tranquilizarla.
– Me cae bien -dijo con sinceridad, sentándose en la silla situada frente a ella y estirando las piernas-. Y creo que con un poco más de sentido práctico sería un buen parlamentario. De todos modos, necesitamos a unos cuantos soñadores. -Se encogió ligeramente de hombros-. Servirían para contrarrestar a los asalariados que solo quieren cargos de los que pueden sacar provecho.
Ella sabía que ocultaba el verdadero dolor que sentiría si Aubrey fracasaba. Era él quien le había alentado al comienzo, e incluso le había abierto gran parte del camino para su nominación y le había apoyado después. Se lo había tomado con mucha tranquilidad, como hacía con todo, manteniendo esa actitud instintiva de hombre que se toma las cosas a la ligera, que más que trabajar juega, a quien nada le importa tanto como el confort, la popularidad, la buena comida y el buen vino, y la elegancia a su alrededor. Siempre había apreciado la belleza, y flirteaba con la misma naturalidad con la que respiraba. El carácter irrevocable de su matrimonio con una mujer que nunca cambiaría su manera de ser ni volvería la cara ante lo que le resultaba molesto era la decisión más difícil que había tomado nunca, y a veces comprendía que también la mejor.
Emily se había guardado mucho de decirle que era experta en ver solo las cosas que eran prudentes. Lo había hecho con su primer marido, George Ashworth, y cuando había creído que él la había traicionado, no solo físicamente sino también con el corazón, le había dolido más profundamente de lo que toda su experiencia le había hecho esperar. No tenía intención de permitir que Jack creyera que podía hacer lo mismo. Conocía la fuerza que él poseía, las ansias de lograr un objetivo tan absorbente como el que movía a Pitt. Era su miedo a no estar a la altura lo que le hacía fingir que lo tomaba a la ligera. De pronto Emily se dio cuenta, con extraordinario dolor, de que haría cualquier cosa que estuviera en su poder para protegerlo del fracaso.
– Rose estuvo en la casa de la médium la noche que la asesinaron -dijo con cautela-. Thomas fue a interrogarla. ¡Está aterrorizada, Jack!
La cara de Jack se ensombreció. Esta vez no pudo ocultar la tensión que palpitaba en su interior. Se irguió en su silla, inquieto.
– ¡Thomas! ¿Por qué Thomas? Has dicho que ya no está en Bow Street.
No era la respuesta que ella había esperado, pero al oírla se dio cuenta de que era la que había temido. El resto -las preguntas, las críticas por comportarse de forma irreflexiva, el egoísmo-, vendrían después.
– ¿Emily? -Su voz era más áspera, como si temiera que ella supiera algo que no le decía.
– ¡No lo sé! -exclamó ella, mirándole directamente a los ojos-. Charlotte no me lo dijo. Supongo que es un asunto político, o Thomas no estaría allí.
Jack ocultó la cara entre las manos, y luego deslizó sus dedos por el cabello, parpadeando despacio.
Emily esperó con un nudo en la garganta. Rose ocultaba algo. ¿Podía perjudicar a Aubrey y, por medio de él, a Jack? Le miró fijamente, temiendo presionarle.
Él estaba más pálido y parecía aún más cansado. Era como si hubiera abandonado la flor de la juventud y ella viera de pronto el aspecto que tendría dentro de diez, incluso veinte años.
Jack se puso de pie y, dándole la espalda, se acercó a la ventana.
– Davenport me ha aconsejado hoy que me distancie un poco de Aubrey, por mi propio bien -dijo en voz muy baja.
Ella notaba el silencio como si fuera algo tangible. Afuera, la luz de la tarde teñía los árboles de dorado.
– ¿Y qué le has dicho? -preguntó ella. No soportaría ninguna de las dos posibles respuestas. Si se había negado, su nombre seguiría relacionado con Aubrey Serracold y, por supuesto, con Rose. Si Aubrey seguía siendo tan radical como parecía serlo en ese momento, si cada vez expresaba más opiniones idealistas pero ingenuas, su adversario se aprovecharía de ello y haría que pareciera un extremista que, en el mejor de los casos, resultaría ser un inútil, y en el peor, un peligro. Y Jack recibiría el mismo trato, se hundiría con él por asociación, por unas ideas y principios de los que nunca le acusarían para que no los pudiera refutar, pero por los que sería juzgado del mismo modo, y con los mismos resultados fatales.
Y si Rose estaba involucrada de alguna manera en el asesinato de la médium, les perjudicaría también a ellos, fuera cual fuese lo ocurrido realmente. La gente solo recordaría que ella había participado en ello.
Sin embargo, si Jack había aceptado la sugerencia de Davenport y se había hecho a un lado para salvarse, dejando que Aubrey luchara solo, ¿qué pensaría ella? Había un precio por encima del cual la seguridad costaba demasiado cara, y la lealtad formaba parte de él. ¿Acaso se cumplía eso en el terreno de la política? Si uno daba la espalda tan fácilmente a sus amigos, ¿en quién podría contar cuando los necesitara? ¡Y a buen seguro que algún día los necesitaría!
Miró sus anchos hombros, su abrigo de corte perfecto, su nuca tan familiar para ella que conocía cada rizo de su pelo y cómo crecía en su cogote, y se dio cuenta de lo poco segura que estaba de lo que pensaba. ¿ Qué haría por salvar su escaño, si surgía la tentación? Durante un instante de ceguera envidió a Charlotte por haber visto a Pitt enfrentarse a muchas decisiones que le habían brindado un profundo conocimiento de sí mismo, de su compasión y su criterio. Ella ya sabía lo que había más allá de lo probado, porque formaba parte del carácter de su marido. Jack era encantador y divertido, gentil con Emily y, por lo que ella sabía, leal. Poseía sin duda una honestidad que ella admiraba, y afrontaba su causa con determinación. Pero aparte de eso, cuando se enfrentara con una pérdida real, ¿qué ocurriría?
– ¿Qué le has dicho? -repitió ella.
– Le he dicho que no podía abandonar a alguien sin motivos -respondió él, con una nota áspera en la voz-. Creo que podría tener alguno, pero para cuando lo averigüe será demasiado tarde. -Sostuvo la mirada de Emily-. Por el amor de Dios, ¿por qué habrá acudido a esa médium ahora? ¡No es estúpida! Debe de saber lo que pensará la gente de ello. -Gruñó-. ¡Ya estoy viendo las tiras cómicas! Y cuando Aubrey se entere tal vez le diga en privado que es una irresponsable y que está furioso con ella, pero no lo hará en público, ni siquiera de forma insinuada. Por mucho que le cueste, se encargará de defenderla. -Se volvió hacia ella-. A propósito, ¿por qué fue a ver a la médium? Puedo entender que lo pruebe como un pasatiempo público, cientos de personas lo hacen… pero ¿una sesión privada?
– ¡No lo sé! Se lo he preguntado y ha perdido los estribos conmigo. -Bajó el tono de su voz-. Sea lo que sea, no es un pasatiempo, Jack. No es nada frívolo. Creo que está tratando de averiguar algo y eso le aterroriza.
Jack abrió mucho los ojos.
– ¿A través de una médium? ¿Ha perdido la cabeza?
– Seguramente.
Él se quedó inmóvil.
– ¿Lo dices en serio?
– No sé lo que digo -respondió ella con impaciencia-. Solo tenemos unos pocos días antes de que empiecen las elecciones. Los periódicos de cada día pueden ser decisivos. No hay tiempo para corregir errores y volver a ganarnos a la gente.
– Lo sé. -Él se movió de nuevo hacia Emily y la rodeó con el brazo, pero ella percibió en su interior una cólera exasperada que parecía a punto de estallar, aunque no sabía en qué dirección.
Al cabo de unos minutos se disculpó y subió a cambiarse él también, y menos de media hora después volvió y se sirvió la cena. Estaban sentados el uno frente al otro a cada lado de la mesa, en lugar de ocupar los extremos. La luz se reflejaba en la cubertería y el cristal, y más allá de las ventanas alargadas, el sol poniente seguía brillando con su luz dorada en las ventanas de las casas de enfrente.
El lacayo retiró los platos y trajo el siguiente plato.
– ¿No soportarías que perdiera? -preguntó Jack de pronto.
Emily se detuvo con el tenedor en el aire. Tragó con esfuerzo, como si tuviera la garganta obstruida.
– ¿Crees que es posible? ¿Es lo que dice Davenport que pasará si no abandonas a Aubrey?
– No lo sé -respondió él con franqueza-. No sé si estoy dispuesto a pagar el precio del poder, si supone perder a un amigo. Me molesta que me obliguen a escoger. Me molesta la hipocresía de todo este asunto, las continuas concesiones que tienes que hacer, hasta que te das cuenta de que has pagado tanto que te aferras a tu premio porque has renunciado a todo lo demás para obtenerlo. ¿Cuándo llega el momento de decir: «No lo haré, lo dejaré antes de perder tal cosa»? -La miró como si esperara una respuesta.
– Cuando te ves obligado a decir algo que no crees -apuntó ella.
Él soltó una brusca carcajada con una nota de amargura.
– ¿Y voy a ser lo bastante sincero conmigo mismo para saber cuándo llega ese momento? ¿Voy a mirar lo que no quiero ver?
Ella guardó silencio.
– ¿Y qué me dices del silencio? -continuó él alzando la voz, olvidando dónde estaba-. ¿Del rechazo al compromiso? ¿Una ceguera juiciosa? ¿Pasar de largo? ¿O tal vez Pilatos lavándose las manos sería la imagen adecuada?
– Aubrey Serracold no es Cristo -señaló Emily.
– Se trata de mi honor -dijo él con aspereza-. ¿En qué tengo que convertirme para obtener el cargo? ¿Y luego para mantenerlo? Si no fuera Aubrey, sería otra persona u otra cosa. -La miró desafiante, como si esperara una respuesta de ella.
– ¿Y si Rose mató a esa mujer? -preguntó ella-. ¿Y si Thomas lo descubre?
Jack no respondió. Parecía tan abatido que por un momento ella deseó no haber hablado, pero la pregunta le martilleaba en la cabeza, haciendo resonar el resto de implicaciones que de ella se derivaban, como lo que debía decir a Thomas y el momento adecuado para ello. ¿Debería esforzarse más por averiguarlo ella misma? Y sobre todo, ¿cómo podía proteger a Jack? ¿Qué entrañaba más peligro? ¿La lealtad a una causa dañada y el riesgo a perder su escaño? ¿O la deslealtad, y un cargo tal vez comprado a costa de su integridad? ¿Acaso el deber con alguien obliga a una persona a hundirse con él?
De pronto, Emily se enfadó muchísimo con Charlotte por estar en una casa de campo de Dartmoor sin nada que hacer aparte de las tareas domésticas, actividades sencillas y físicas que no requerían tomar decisiones, y donde ella no podía pedirle su opinión y compartir todo aquello con ella.
Pero ¿tenía Aubrey alguna idea de lo que estaba sucediendo en realidad? Visualizó con toda claridad su cara, con su inocencia burlona, y tuvo la sensación de que estaba muy expuesto al dolor.
¡No era su deber protegerlo! Le correspondía a Rose. ¿Por qué no se ocupaba de él en lugar de dedicarse a perseguir las voces de los muertos? ¿Qué necesitaba saber que resultara tan importante en esos momentos?
– ¡Adviértele! -dijo ella en voz alta.
Jack se sobresaltó.
– ¿Contra Rose? ¿Acaso no lo sabe?
– ¡No lo sé! No… ¿Cómo voy a saberlo? ¿Quién sabe realmente lo que sucede entre dos personas? Me refería a que le advirtieras de los riesgos de la realidad política. Que le digas que no puedes apoyarle si piensa llegar tan lejos en su concepto del socialismo.
Las facciones de Jack se crisparon.
– Lo he intentado. Dudo que me crea. Solo oye lo que quiere…
El mayordomo le interrumpió al entrar discretamente.
– ¿Qué pasa, Morton? -preguntó él, ceñudo.
Morton estaba muy erguido, con cara de circunstancias.
– El señor Gladstone quiere verle, señor. Está en el club de caballeros de Pall Malí. Me he tomado la libertad de mandar a Albert por el coche. Espero haber hecho lo correcto. -No era realmente una pregunta. Jack era un ferviente admirador del Gran Viejo, y la idea de no obedecer a tal llamada le pareció al instante inconcebible.
Emily vio cómo Jack se ponía rígido, tensaba los músculos del cuello y tomaba aire en silencio. ¿Iba a advertirle sobre Aubrey el líder del Partido Liberal… tan pronto? O, peor aún, ¿pensaba ofrecerle un cargo más elevado después de las elecciones si Gladstone ganaba? De pronto ella se dio cuenta de que eso era lo que realmente temía. Se sintió mareada. Gladstone tal vez le ofreciera a Jack la oportunidad de conseguir lo que hasta entonces solo había sido para él un sueño largamente acariciado. Pero ¿a qué precio?
Incluso en el caso de que no fuera eso lo que quería Gladstone, todavía temía que Jack se viera tentado o llevado a engaño. ¿Por qué no confiaba en que viera la trampa antes de que se cerrara? ¿Era de su capacidad de lo que dudaba? ¿O de su fuerza de voluntad para rechazar el premio cuando lo tenía a su alcance? ¿Actuaría de forma racional y justificaría su conducta? ¿Acaso no consistía en eso la política, en el arte de lo posible?
En otra época ella había sido una pragmática a ultranza. ¿Por qué las cosas eran distintas ahora? ¿Cómo había dejado de ser la joven ambiciosa y frágil de antaño? Incluso mientras se lo preguntaba era consciente de que la respuesta estaba relacionada con las tragedias, la debilidad y las víctimas del espíritu que había presenciado en algunos casos en los que Thomas había trabajado, y en los que ella y Charlotte habían colaborado. Había visto cómo la ambición podía llegar a ponerse al servicio del mal, y cómo la ceguera podía confundir los fines con los medios. No era tan fácil como le había parecido en otro tiempo. Incluso los que solo querían hacer el bien podían ser fácilmente engañados.
Jack la besó y se encaminó hacia la puerta dándole las buenas noches. Sabía que no podía decir cuándo volvería. Ella quedó en que no le esperaría levantada, sabiendo que lo haría. ¿Qué sentido tenía intentar dormir mientras no supiera lo que quería Gladstone… y cómo había respondido Jack?
Oyó pasos por el pasillo y el sonido de la puerta principal al abrirse y cerrarse.
El lacayo le preguntó si quería que sirviera el resto de la comida. Tuvo que repetirlo antes de que ella rechazara el ofrecimiento.
– Pídale disculpas al cocinero en mi nombre -dijo-. Me veo incapaz de comer hasta que no tenga noticias. -Quería ser cortés, pero no deseaba justificarse. Hacía tiempo había aprendido que una pequeña cortesía podía devolverse multiplicada por diez.
Decidió esperar en el salón. Se había llevado un ejemplar de Nada el Lirio, el último libro de H. Rider Haggard. Estaba encima de la mesa donde lo había dejado hacía casi una semana. Tal vez si lograba enfrascarse en la lectura, el tiempo pasase menos lentamente.
Lo consiguió a ratos. Durante una hora se vio inmersa en las pasiones y el sufrimiento de la vida en el África zulú, pero luego sus propios temores volvieron a salir a la superficie, y se levantó y caminó por la habitación, pasando mentalmente de un tema a otro, sin resolver nada.
¿ Qué deseaba averiguar la divertida y valiente Rose Serracold con tanta determinación como para requerir los servicios de una espiritista, aun a riesgo de destruirse? Era evidente que tenía miedo. ¿Temía por ella, por Aubrey o por alguien más? ¿Por qué no había podido esperar hasta después de las elecciones? ¿Tan segura estaba de que Aubrey iba a ganar que creía que no podría averiguarlo después? ¿O entonces sería demasiado tarde?
Era más fácil pensar en eso que preocuparse por Jack y los motivos de Gladstone para querer verle.
Se sentó y volvió a abrir el libro. Tras leer la misma página dos veces, seguía sin saber qué había leído.
Debía de haber mirado el reloj de pared una docena de veces cuando por fin oyó el sonido de la puerta de la calle al cerrarse y los conocidos pasos de Jack por el pasillo. Cogió el libro para que viera cómo lo dejaba a un lado cuando entrara en la habitación. Levantó la vista hacia él sonriente.
– ¿Quieres que Morton te traiga algo? -preguntó, alargando la mano hacia el cordón-. ¿Qué tal ha ido la reunión?
Jack vaciló un momento, y luego sonrió.
– Gracias por esperarme levantada.
Emily parpadeó, notando cómo el rubor acudía a sus mejillas.
La sonrisa de Jack se hizo más amplia. Poseía el mismo encanto, el ligero enfado teñido de hilaridad que la había atraído al principio, a pesar de haberle considerado frívolo, entretenido como mucho.
– ¡No te he estado esperando a ti! -replicó ella, haciendo un esfuerzo por no devolverle la sonrisa, aunque sabía que sus ojos no podían mentir-. He estado esperando para oír lo que el señor Gladstone tenía que decirte. Me interesa mucho la política.
– ¡Entonces será mejor que te lo diga! -concedió él, en un arrebato de cortesía, agitando la mano en el aire. Giró sobre sus talones y retrocedió hasta la puerta. De pronto su cuerpo cambió de postura; no se dobló exactamente, sino que bajó un poco el hombro hacia delante como si se apoyara de mala gana en un bastón. La miró, parpadeando un poco-. El gran viejo ha estado muy educado conmigo -afirmó con tono coloquial-. «El señor Radley, ¿verdad?», dijo, aunque lo sabía perfectamente. Me había llamado él. ¿Quién más iba a atreverse a ir allí? -Volvió a parpadear y se llevó una mano al oído, como si escuchara con atención su respuesta, haciendo un esfuerzo por no perderse ni una sílaba-. «Estaré encantado de ayudarle en todo lo que esté en mi mano, señor Radley. Sus esfuerzos no han pasado inadvertidos.» -No pudo evitar la nota de orgullo que se adivinó en su voz, una elevación del tono que no se ajustaba a su imitación del anciano.
– ¡Continúa! -exclamó Emily con impaciencia-. ¿Qué le has dicho?
– ¡Le he dado las gracias, naturalmente!
– Pero ¿has aceptado? ¡No se te ocurrirá decir que no lo has hecho!
Una sombra apareció en los ojos de Jack y luego desapareció.
– ¡Por supuesto que he aceptado! Aunque no me ayude en nada, sería una descortesía y una gran estupidez no dejar que creyera que lo ha hecho.
– ¡Jack! ¿Qué va a hacer él? No dejarás…
Se acercó a Emily, imitando de nuevo a Gladstone. Se estiró la impecable pechera de la camisa y la estrecha corbata de lazo y, llevándose a la nariz unos quevedos imaginarios, se quedó mirándola sin parpadear. Sostuvo en alto la mano derecha con el puño casi cerrado, pero como si la artritis le impidiera tensar sus hinchadas articulaciones.
– «¡Tenemos que ganar! -exclamó con fervor-. En los sesenta años que llevo en el poder nunca ha habido tantas cosas por las que luchar. -Tosió, carraspeó y continuó con un tono aún más ampuloso-: Sigamos adelante con la excelente labor que tenemos entre manos, y depositemos nuestra confianza no en los terratenientes y aristócratas…» -Se interrumpió-. ¡Se supone que tienes que aplaudir! -dijo a Emily con brusquedad-. ¿Cómo quieres que siga sí no haces bien tu papel? Estás en un mitin. ¡Compórtate como exige la ocasión!
– Creía que estabas solo allí -se apresuró a decir ella, presa de una decepción que trató de disimular. ¿Por qué había depositado tantas esperanzas? Era sorprendente lo mucho que aquello le importaba, después de todo.
– ¡Y lo estaba! -acordó él, volviéndose a colocar las gafas imaginarias y mirándola-. Gladstone siempre se dirige a uno como si se hallara en un mitin. Un mitin de una sola persona.
– ¡Jack! -exclamó ella con una risita.
– «No en los títulos o las hectáreas -añadió, echando los hombros hacia atrás y haciendo una mueca como si la rigidez de sus articulaciones hubiera vuelto a sorprenderle-. Iré aún más lejos y diré que tampoco en los hombres propiamente dichos, sino en Dios Todopoderoso, que es el Dios de la justicia y ha decretado que los principios de la justicia, la igualdad y la libertad sean los guías y dueños de nuestras vidas. -Frunció el ceño hasta juntar las cejas-. Lo que significa, por supuesto, que Su prioridad absoluta es el autogobierno irlandés, y si no lo concedemos inmediatamente, seremos víctimas de las siete plagas mortales del conservadurismo, ¿o era del socialismo?»
Emily no pudo evitar reírse; la ansiedad la abandonó como un abrigo rechazado al entrar en calor.
– ¡No dijo eso!
Él sonrió.
– Bueno, no exactamente. Pero lo hizo en el pasado. Lo que ha dicho en realidad es que debemos ganar las elecciones porque si no conseguimos que aprueben la ley del autogobierno irlandés, el derramamiento de sangre y las pérdidas nos perseguirán a lo largo de los tiempos. Y además, queremos una jornada laboral justa en todos los empleos para impedir a toda costa los planes de formar una alianza con el Tribunal de Roma propuestos por lord Salisbury.
– ¿El Tribunal de Roma? -preguntó ella confundida.
– ¡El papa! -explicó él-. El señor Gladstone es un fiel defensor de la Iglesia presbiteriana de Escocia, aunque no le están devolviendo precisamente el favor.
Ella se quedó sorprendida. Siempre había visto a Gladstone como la personificación de la rectitud religiosa. Se le conocía por su evangelismo y, en sus años de juventud, por haber intentado reformar a las mujeres de la calle, y su mujer había dado de comer y ayudado a muchas.
– Creía… -empezó a decir Emily, pero se interrumpió. Los motivos no eran importantes-. Va a ganar, ¿verdad?
– Sí -dijo Jack con suavidad, recuperando su elegancia natural-. La gente a veces se ríe de él, y sus enemigos políticos hablan constantemente de su edad…
– ¿Cuántos años tiene?
– Ochenta y tres. Pero sigue teniendo la pasión y la energía para recorrer todo el país haciendo campaña, y es el mejor orador que hemos tenido nunca. Le escuché hace un par de días y observé cómo le aclamaban con entusiasmo. Mucha gente había ido con sus hijos pequeños a hombros, para poder decirles algún día que vieron a Gladstone. -Casi de manera inconsciente, se llevó una mano al ojo-. Y también hay quienes le odian. En Chester una mujer le arrojó un trozo de pan de jengibre. Me alegro de que no sea mi cocinera, porque era tan duro que le hizo daño. Y encima le dio en su mejor ojo. Pero eso no le ha frenado. Sigue haciendo planes para ir hasta Escocia y hacer campaña para su propio escaño… y ayudar a todos los que pueda. -En su voz se advertía, un tanto a su pesar, un tono de admiración-. ¡Pero no va a ceder en el tema de la jornada laboral! El autogobierno es lo primero.
– ¿Hay alguna posibilidad de conseguirlo?
Jack gruñó ligeramente.
– ¡Ninguna!
– No has discutido con él, ¿verdad, Jack?
El eludió la mirada de Emily.
– No. Pero nos va a costar caro. Son unas elecciones en las que todos quieren ganar, pero no los partidos. Las cargas son demasiado grandes, y hay temas en los que no podemos tener éxito.
Ella se quedó momentáneamente perpleja.
– ¿Quieres decir que preferirían estar en la oposición?
El se encogió de hombros.
– El Parlamento no durará mucho. La próxima vez todo estará en juego. Y ese momento podría llegar muy pronto, en menos de un año.
Ella advirtió una nota extraña en su voz; se estaba callando algo.
Jack le dio la espalda y miró hacia la chimenea, examinando el cuadro que había sobre la repisa como si lo atravesara con la mirada.
– Esta noche me han invitado a unirme al Círculo Interior.
Emily se quedó paralizada. Recordó con un escalofrío lo que le había dicho Vespasia, y los encontronazos que había tenido Pitt con esa fuerza invisible, el poder que no respondía ante nadie porque nadie sabía quién era. Le habían arrebatado a Pitt su cargo en Bow Street para enviarlo casi como un fugitivo a los callejones de Whitechapel. El hecho de que hubiera salido de ellos con una victoria obtenida con un desesperado esfuerzo, y que incluso había costado sangre, le había granjeado la implacable enemistad del colectivo.
– ¡No puedes hacerlo! -exclamó ella, con tono temeroso.
– Lo sé -respondió él, todavía de espaldas a ella. La luz de la lámpara brillaba en la tela negra de su chaqueta, que se estiró con la tensión de sus hombros. ¿Por qué no la miraba? ¿Por qué no rechazaba aquella propuesta con la misma indignación? Ella no se movió, y se hizo el silencio en la habitación.
– ¿Jack? -Sonó casi como un susurro.
– Por supuesto. -Él se volvió despacio, obligándose a sonreír-. Todo tiene un precio muy alto, ¿verdad? La posibilidad de hacer algo útil, de conseguir verdaderos cambios, la amistad de quienes te importan y tu rectitud. Sin las influencias adecuadas, puedes jugar en los márgenes de la política toda tu vida y no darte cuenta hasta el final, y tal vez ni siquiera entonces, de que no has cambiado nada en absoluto, porque el verdadero poder te ha eludido. Siempre ha estado en manos de otro…
– Alguien anónimo -dijo ella en voz muy baja-. Alguien que no es lo que crees o quién crees que es, cuyas motivaciones no conoces o no comprendes, que podría ser la realidad que se esconde detrás de caras que crees inocentes, que crees que son tus amigos. -Se levantó-. ¡No puedes hacer pactos con el diablo!
– No estoy seguro de que se puedan hacer pactos políticos con alguien -dijo él con tristeza, poniéndole una mano en el hombro y deslizándola por el brazo, de modo que ella la sintió a través de la seda de su vestido-. Creo que en política de lo que se trata es de discernir lo que es posible de lo que no lo es, y ser capaz de ver lo más lejos posible para saber adónde lleva cada camino.
– ¡Pues el camino del Círculo Interior te lleva a renunciar a tu derecho a actuar por cuenta propia! -respondió ella.
– Estar en el poder no consiste en actuar por cuenta propia. -Jack la besó ligeramente y ella se puso rígida, luego se apartó y lo miró fijamente-. De lo que se trata es de obtener algo realmente bueno que mejore la situación de la gente que confía en ti y que te ha elegido -continuó-. Eso es el honor: cumplir tus promesas, actuar en nombre de los que no tienen poder para hacerlo por sí mismos, no como una pose, sino sintiéndote cómodo y satisfecho con tu propia conciencia.
Emily bajó la mirada, sin saber muy bien qué decir. No sabía cómo expresar con palabras, ni siquiera para sí misma, un argumento que dejara claro el camino que había entre dar algo por imposible y hacer concesiones. Nadie conseguía nada sin pagar algo a cambio. ¿Qué precio se consideraba aceptable? ¿Cuánto era necesario?
– ¿Emily? -dijo él, con un tono inquieto. Resultaba casi imperceptible, pero su risa de pronto sonaba falsa, como una máscara-. ¡He dicho que no!
– Lo sé -respondió ella estremeciéndose, sin saber si diría que no la próxima vez, cuando la persuasión fuera más fuerte, los argumentos más apasionados y tendenciosos, y el premio más grande. Y se avergonzó de tener miedo. En su situación, Pitt no lo habría tenido. Pero Pitt había conocido en carne propia el poder del Círculo y había sufrido heridas.
Capítulo 7
Charlotte y Gracie trabajaban juntas en la cocina de la casa de campo. Gracie limpiaba el fogón, Charlotte amasaba pan, y encima de la mesa de mármol, en el frescor de la antecocina, reposaba la mantequera. El sol entraba a raudales por la puerta abierta; la ligera brisa de los páramos que soplaba a lo lejos traía el agradable e intenso olor de las matas y las hierbas aromáticas, y las hierbas de las ciénagas. Los niños jugaban en el manzano, y de vez en cuando llegaban sus carcajadas.
– ¡Si ese niño se vuelve a rasgar los pantalones al bajar del árbol, no sé qué voy a decirle a su madre! -dijo Gracie exasperada refiriéndose a Edward, que lo estaba pasando en grande y había hecho trizas toda la ropa que había llevado.
Charlotte se había dedicado cada noche a hacer lo posible por remendar las prendas. Había sacrificado unos pantalones de Daniel para hacer parches. Hasta Jemima se había rebelado contra las restricciones de la falda y se la había recogido al subirse a los muros de piedra, declarando a voz en grito que no había ninguna ley moral o natural que prohibiera a las niñas divertirse tanto como los niños.
Comían pan, queso y fruta -frambuesas y fresas silvestres- hasta que casi sufrían una indigestión, y salchichas recién hechas de la carnicería del pueblo. Habrían sido unas vacaciones perfectas si Pitt hubiera podido estar con ellos.
Charlotte comprendía que era imposible, aunque no sabía muy bien por qué. Y a pesar de que Voisey no podía saber dónde estaban, permanecía todo el tiempo a la escucha para asegurarse de que oía las voces de los niños, y cada diez minutos salía a la puerta para ver si los veía.
Gracie no decía nada. Ni una sola vez hizo un comentario sobre su seguridad o el hecho de que estuvieran allí solos, pero Charlotte oía cada noche cómo recorrían las ventanas y las puertas, comprobando después de ella que estaban bien cerradas. Tampoco mencionó el nombre de Tellman, aunque Charlotte sabía que debía de estar pensando en él, después de lo que habían intimado durante el caso de Whitechapel. Su silencio era en muchos sentidos más revelador que las palabras. ¿Acaso sus sentimientos hacia él se habían vuelto más profundos que la pura amistad?
Terminó de amasar el pan y lo dejó en el molde, y luego salió al jardín para lavarse las manos en la bomba de agua. Lanzó una mirada al manzano y vio a Daniel en la rama más alta, que apenas lograba soportar su peso, y a Jemima colgada de la que estaba justo debajo. Esperó a que el movimiento de las hojas le indicara dónde estaba Edward, pero no se produjo.
– ¡Edward! -gritó. No podían haber transcurrido más que unos minutos-. ¡Edward!
Silencio. A continuación Daniel miró hacia ella.
– ¡Edward! -gritó ella, corriendo hacia el árbol.
Daniel se descolgó por las ramas y luego se deslizó por el tronco hasta llegar al suelo. Jemima empezó a bajar con mucho más cuidado, pues su descenso se veía obstaculizado por la inexperiencia y la tela de la falda.
– Desde allí arriba se ve todo el jardín -dijo Daniel, juicioso-. Y por allí hay un sendero de fresas silvestres -señaló sonriendo.
– ¿Está allí Edward? -preguntó Charlotte con una voz fuerte y áspera que no pudo controlar. Al oírse supo que estaba comportándose de manera ridícula, pero no podía evitarlo. Edward solo había ido a coger fresas, como haría cualquier niño. No tenía motivos para preocuparse y menos para que le entrara el pánico. Estaba permitiendo que la imaginación se impusiera a la razón-. ¿Está allí?
– No lo sé. -Esta vez Daniel la miró ansioso-. ¿Quieres que vuelva a subir y mire?
– ¡Sí! Sí, por favor.
Jemima aterrizó en la hierba y se irguió, mirando con irritación un pequeño rasgón en su vestido. Vio que Charlotte la miraba y se encogió de hombros.
– ¡Las faldas a veces son estúpidas! -dijo enfadada.
Daniel volvió a trepar al árbol ágilmente, colgándose de las ramas. Sabía exactamente cómo hacerlo.
– ¡No! -gritó desde lo alto-. Debe de haber encontrado otro mejor. ¡No le veo!
Charlotte sintió que el corazón le daba un vuelco y le palpitaban los oídos de forma ensordecedora. Se le nubló la vista. ¿Y si Voisey se había vengado de Pitt haciendo daño al hijo de Emily? ¡O lo había confundido con uno de los suyos! ¿Qué debía hacer?
– ¡Gracie! -gritó-. ¡Gracie!
– ¿Qué? -Gracie abrió de par en par la puerta trasera y salió corriendo, con los ojos desorbitados por el miedo-. ¿Qué ha pasado?
Charlotte tragó saliva, tratando de dominarse. No debía dejarse llevar por el pánico y asustar a Gracie. Era estúpido e injusto. Sabía que eso era exactamente lo que estaba haciendo y aun así no podía evitarlo.
– Edward se ha ido… se ha ido a coger fresas -dijo sin aliento-. Pero ya no está allí. -Buscó rápidamente una excusa razonable para explicar el terror que Gracie debía de advertir en su expresión y en sus palabras-. Me dan miedo esos pantanos. Hasta los animales salvajes a veces se quedan atrapados en ellos… Yo…
Gracie no esperó a que acabara.
– ¡Quédese aquí con ellos! -Hizo un gesto en dirección a Daniel y Jemima-. Iré a buscarlo. -Y sin esperar la respuesta de Charlotte, se recogió la falda y echó a correr a una velocidad sorprendente por la hierba hasta la verja, que se quedó girando sobre sus goznes.
Daniel se volvió hacia Charlotte con el rostro pálido.
– No se metería en el pantano, mamá. Nos lo enseñaste, era todo verde y brillante. ¡Él sabe que es peligroso!
– No, por supuesto que no -asintió ella, mirando fijamente la verja. ¿Debía llevarse con ella a Daniel y Jemima e ir también, o estaban más seguros allí? No podía dejar sola a Gracie buscando a Edward. ¡En qué estaba pensando! ¡No debían separarse!-. ¡Vamos! -Salió disparada hacia la verja al tiempo que cogía a Daniel de la mano, que casi perdió el equilibrio-. ¡Ven, Jemima! Iremos todos a buscar a Edward. ¡Pero no os separéis! ¡Debemos permanecer juntos!
Apenas habían recorrido unos cien metros del camino, precedidos por la figura menuda y tiesa de Gracie a otros cien metros de ellos, cuando apareció sobre la loma un carro de dos ruedas tirado por dos caballos, y con un profundo alivio que le llenó los ojos de lágrimas, Charlotte vio a Edward sentado junto al conductor, balanceándose precariamente y sonriendo satisfecho.
Estaba tan furiosa con él por el susto que le había dado que le habría dado encantada unos azotes en el trasero que le hubieran obligado a cenar de pie, ¡y hasta a desayunar! Pero sería totalmente injusto; no lo había hecho con mala intención. Al verle tan satisfecho hizo un esfuerzo por reprimir sus emociones y llamó a Gracie, y se abrió paso por los surcos del camino para hablar con el conductor, que se había detenido al verlas.
Gracie retrocedió y miró por un instante a Charlotte, parpadeando con fuerza para disimular la intensidad de su propio alivio. En ese instante Charlotte se dio cuenta de la cantidad de cosas que se habían estado ocultando y tratando de proteger la una de la otra, fingiendo que no estaban allí, y le invadió una gratitud y un afecto extraordinariamente profundo por aquella joven con quien tan poco tenía en común a primera vista, y a la que tan unida estaba en realidad.
* * * * *
La casa de Pitt de Keppel Street estaba exactamente como siempre: no había ni un adorno ni un libro fuera de sitio. Hasta había flores en el jarrón de la repisa de la chimenea del salón, y la luz del sol de primera hora de la mañana que entraba a raudales por las ventanas de la cocina caía sobre el banco y se derramaba por el suelo. Archie y Angus dormitaban hechos un ovillo en la cesta de la ropa, ronroneando débilmente. Y sin embargo, aquel vacío hacía que todo resultase tan distinto que parecía un cuadro antes que la realidad. El agua rompió a hervir en el fogón, pero su sonido solo sirvió para acentuar el silencio. No se oían pasos por las escaleras, ni el trajín de Gracie en la trascocina o la despensa. Nadie preguntaba a gritos dónde estaba un zapato o un calcetín, o un libro del colegio. No se oía la respuesta de Charlotte, ni ningún recordatorio de la hora que era. El tictac del reloj de la cocina parecía resonar por toda la casa.
Sin embargo, a Pitt le tranquilizaba que estuvieran fuera de Londres, seguros en el anonimato en Devon. Se había dicho a sí mismo que no creía que nadie del Círculo Interior fuera a vengarse de él siguiendo las órdenes de Voisey y haciendo daño a su familia. Voisey no contrataría a nadie en quien no confiara; no podía permitirse correr riesgos, y el giro que había dado Pitt a los acontecimientos en Whitechapel había convertido a Voisey en un traidor, no solo para sus aliados y amigos, sino también en lo referente a su causa. Ese hecho debería haber dividido al Círculo de acuerdo con las lealtades políticas y el interés propio, pero Pitt no tenía manera de saber si así había sido.
No podía quitarse de la cabeza la mirada de odio que le había lanzado Voisey al pasar por su lado en Buckingham Palace, poco después de recibir el título de sir que Vespasia y él habían planeado, sirviéndose del sacrificio de Mario Corena. Aquel episodio había puesto fin para siempre a las ambiciones de Voisey de ser el primer presidente republicano de Gran Bretaña.
Y había vuelto a ver ese mismo odio en sus ojos cuando se habían encontrado en la Cámara de los Comunes. Una pasión así no se extinguía. Si Pitt se sentía relativamente tranquilo sentado a la mesa de su cocina, era porque sabía que su familia estaba escondida y fuera de peligro, a kilómetros de distancia. Por mucho que echara de menos el mero hecho de saber que estaban en casa, la soledad era un precio pequeño que debía pagar.
¿Había alguna relación entre el asesinato de Maude Lamont y la tentativa de Voisey de obtener un escaño parlamentario? Por lo menos existían dos posibles nexos: el hecho de que Rose Serracold hubiera estado en la sesión esa noche, y que Roland Kingsley, que también había estado presente, hubiera escrito a los periódicos despotricando con tanta vehemencia contra Aubrey Serracold. Pitt no había advertido nada en las ideas políticas del general de división que hiciera pensar en una opinión así.
Pero las elecciones sacaban a relucir opiniones extremas. La amenaza de la derrota dejaba a la vista algunos aspectos desagradables del carácter de las personas, del mismo modo que algunos se mostraban sorprendentemente presuntuosos con la victoria cuando uno había esperado de ellos elegancia, incluso generosidad.
¿O el asesino era el hombre cuyo nombre se ocultaba tras un cartucho, y que tal vez había tenido una relación mucho más personal con Maude Lamont? ¿Estaba realmente relacionado con Voisey, o era un intento por parte de Narraway de utilizar cualquier recurso a su alcance para impedir que llegara al poder?
Pitt lamentaba no conocer mejor a Narraway. Si hubiera sido Cornwallis, habría sabido que cada ataque que realizara sería inteligente y justo, propio de un hombre curtido en los rigores de la vida en alta mar que entraba en batalla mirando al frente y luchaba hasta el final.
No sabía cuáles eran las creencias de Narraway ni qué le motivaba, y desconocía la experiencia, los triunfos y las pérdidas que habían formado su carácter. Ni siquiera sabía si mentiría a los hombres que estaban a sus órdenes para hacerles hacer lo que fuera necesario con tal de alcanzar sus propios fines. Pitt se movía a tientas en la oscuridad. Por su segundad, a fin de no verse manipulado y acabar luchando por algo en lo que no creía, quería averiguar mucho más sobre Narraway.
Pero en esos momentos necesitaba averiguar por qué Roland Kingsley había escrito contra Serracold con tanta virulencia en los periódicos. Esa no era la opinión que había expresado cuando Pitt había hablado con él. ¿Le había manipulado Maude Lamont con la amenaza de revelar algo que había averiguado a través de sus preguntas a los muertos?
¿Qué llevaba a un hombre exitoso y de espíritu práctico, como parecía ser su caso, a acudir a una médium? Mucha gente sufría la trágica pérdida de un hijo. La mayoría hallaba fortaleza en el amor que se habían prodigado en el pasado, y en una creencia basada en alguna religión, oficial o no, según la cual existe un poder divino que volvería a reunidos algún día. Reanudaban su vida lo mejor que podían, con su trabajo, el consuelo de otros seres queridos, tal vez refugiándose en la música o la literatura, o la soledad de la naturaleza, o incluso volcándose en los menos afortunados. Pero no se interesaban por la tablas ouija y los ectoplasmas.
¿Qué había detrás de la muerte de su hijo que había hecho que Kingsley llegase tan lejos? Y si todo se debía a un chantaje, ¿era obra de la misma Maude Lamont, o ella solo había pasado la información a otra persona, alguien que seguía con vida y que continuaría utilizándola?
¿Quizá un miembro del Círculo Interior, como el mismísimo Charles Voisey?
¡Eso es lo que le gustaría a Narraway! Y lo mismo daba si era verdad o no. Tal vez Pitt veía la mano de Voisey donde no estaba. El mismo miedo podía ser parte de su revancha, tal vez incluso mejor que el ataque real.
Pitt se levantó, dejando los platos en la mesa para que la señora Brady los recogiera y salió de su casa. Llegó a Tottenham Court Road acalorado y se detuvo en la acera para parar un coche de punto.
Pasó la mañana consultando los archivos militares oficiales, informándose sobre la trayectoria profesional de Roland Kingsley. Seguramente Narraway ya los había consultado, si no conocía ya los hechos, pero Pitt quería hacerlo por sí mismo, por si le sugerían otra interpretación.
Había pocos comentarios personales. Los hojeó rápidamente. Roland James Walford Kingsley se había alistado en el ejército a los dieciocho años, como su padre y su abuelo antes que él. Su carrera abarcaba cuarenta años desde su primera instrucción, pasando por su primer destino en el extranjero en las guerras sijs a finales de 1840, el horror de la guerra de Crimea a mediados de la década de 1850, donde aparecía mencionado en varios despachos, y el derramamiento de sangre que le siguió en la rebelión de los cipayos.
Más tarde se había desplazado a África, donde había participado en la campaña de los ashanti de mediados de la década de 1870 y en las guerras zulúes al final de la misma, en las que había obtenido una condecoración por su extraordinario valor.
Después había regresado a Inglaterra gravemente herido, y al parecer también tocado en el alma. Nunca había vuelto a salir del país, aunque había seguido cumpliendo con todas sus obligaciones, y se había retirado en 1890, a los sesenta años de edad.
Pitt hojeó a continuación el expediente de su hijo en busca de su muerte, ocurrida en las citadas guerras zulúes, y la encontró registrada el 3 de julio de 1879, durante el intento fallido de cruzar White Mfolozi. Fue la acción en que el capitán lord William Beresford había obtenido la cruz de la Victoria. Otros dos hombres también habían muerto, y varios habían resultado heridos en una emboscada zulú magníficamente ejecutada. Pero Isandhlwana había demostrado a los zulúes que eran soldados no solo por su coraje sino también por sus aptitudes militares excepcionales. En Rorke's Drift habían demostrado lo mejor de la disciplina y el honor británicos. Esa acción perviviría en la historia y enardecería la imaginación de hombres y niños cuando oyeran hablar de cómo ocho oficiales y ciento treinta y un hombres, treinta y cinco de los cuales estaban enfermos, habían soportado el sitio de casi cuatro mil zulúes. Diecisiete británicos habían muerto, y se habían concedido once cruces de la Victoria, el máximo honor con que se premiaba el heroísmo en el campo de batalla.
Pitt se quedó de pie en mitad de la sala y cerró el libro que contenía los expedientes, las escuetas palabras que a duras penas lograban describir el ardiente y polvoriento campo de otro continente, y a los hombres, buenos o malos, cobardes o valerosos, que habían ido allí a combatir o en busca de aventura, obedeciendo una voz interior o una necesidad externa, y habían intervenido y muerto en los conflictos.
No obstante, mientras daba las gracias al empleado y bajaba los escalones hasta la acera, cubierta de luz y sombras, sintió una emoción que le oprimía el pecho: una mezcla de orgullo y vergüenza, y un desesperado deseo de preservar todo lo que había de bueno en un país y un pueblo que amaba. Los hombres que se habían enfrentado al enemigo en Rorke's Drift habían defendido algo mucho más simple y puro que el misterio del Círculo Interior y la traición política en aras de la ambición.
Detuvo un coche de punto que le llevó a la oficina de Narraway, y se paseó con creciente cólera por la habitación al verse obligado a esperar.
Cuando Narraway llegó casi una hora después, pareció ligeramente divertido al ver que Pitt le lanzaba una mirada iracunda. Cerró la puerta.
– A juzgar por su expresión, ha descubierto algo de interés. -En realidad se trataba de una pregunta-. Por el amor de Dios, Pitt, siéntese e infórmeme debidamente. ¿Es Rose Serracold culpable de algo?
– De egoísmo -respondió Pitt, obedeciendo la orden-. De nada más, que yo sepa, pero sigo investigando.
– ¡Bien! -exclamó Narraway secamente-. Para eso le paga Su Majestad.
– ¡Creo que Su Majestad, como Dios, se quedaría horrorizada si se enterara de la cantidad de cosas que se hacen en su nombre! -replicó Pitt. Y antes de que Narraway pudiera interrumpirle, continuó-: He estado haciendo algunas averiguaciones sobre el general de división Kingsley para descubrir por qué acudió a Maude Lamont, y por qué las cartas que escribió a los periódicos condenando a Serracold están en desacuerdo con las opiniones que expresa cuando uno habla con él.
– ¿En serio? -Narraway tenía una mirada fija y muy penetrante-. ¿Y qué ha encontrado?
– Solo su expediente militar -respondió Pitt con cautela-. Y que perdió a su hijo en una escaramuza en África en las mismas guerras zulúes en las que él se distinguió. Es una pérdida de la que parece no haberse recuperado.
– Era su único hijo -dijo Narraway-. Apenas un niño, en realidad. Su mujer murió joven.
Pitt escudriñó su cara, tratando de averiguar qué sentimientos se ocultaban tras la repetición de unos hechos tan simples y terribles. No vio nada de lo que pudiera estar seguro. ¿Tan a menudo se enfrentaba Narraway con la muerte, con el dolor de otras personas, que ya no le afectaba? ¿O no podía permitirse sentir nada, por si sus emociones influían en los juicios que tenían que emitirse en interés de todos y no solo de aquellos que le importaban? Un examen más detenido del rostro inteligente y surcado de arrugas de Narraway seguía sin revelarle nada. Había pasión en él, pero ¿procedía del corazón o tan solo de la mente?
– ¿Cómo murió? -preguntó en voz alta.
Narraway arqueó las cejas, sorprendido de que Pitt quisiera saberlo.
– Fue uno de los tres hombres que murieron durante el reconocimiento de White Mfolozi. Se toparon con una emboscada zulú bien planeada.
– Sí, lo he leído en los expedientes. Pero ¿por qué Kingsley trata de averiguar lo que pasó a través de una mujer como Maude Lamont? -preguntó Pitt-. ¿Y por qué ahora? ¡El incidente de Mfolozi ocurrió hace treinta años!
La cólera, y luego el dolor, se traslucían en los ojos de Narraway.
– Si usted hubiera perdido a alguien, Pitt, sabría que el dolor no desaparece. La gente aprende a vivir con él, a ocultarlo la mayor parte del tiempo; pero nunca sabes qué va a volver a avivarlo, y de pronto, por un tiempo, escapa a tu control. -Hablaba en voz muy baja-. Lo he visto muchas veces. ¿Quién sabe qué fue lo que avivó el recuerdo? Un joven cuya cara le recordó a su hijo, otro hombre que tenía los nietos que él nunca tendría, una vieja melodía… cualquier cosa. Los muertos no se marchan, solo guardan silencio por un tiempo.
Pitt percibió algo intensamente personal en la habitación. Aquella observación era fruto de la pasión del momento. Pero la mirada sombría de Narraway y su gesto torcido impedían la intrusión de cualquier palabra que le afectara.
Pitt fingió que no había reparado en ello.
– ¿Existe alguna conexión entre Kingsley y Charles Voisey? -preguntó.
Narraway abrió mucho sus ojos oscuros.
– Por el amor de Dios, Pitt, ¿no cree que se lo diría si lo supiera?
– Tal vez prefiera que lo averigüe por mí mismo…
Narraway se echó hacia delante con un movimiento brusco, tensando los músculos de su cuerpo.
– ¡No hay tiempo para juegos! -exclamó entre dientes-. ¡No puedo permitirme que lo que usted piense de mí me afecte! Si Charles Voisey obtiene su escaño en el Parlamento, no parará hasta conseguir el poder suficiente para corromper a los cargos más altos del país. Sigue siendo el jefe del Círculo Interior. -Una sombra cruzó su cara-. Por lo menos creo que lo es. Aunque también interviene otra fuerza. No sé quién es… todavía. ¡Estuvo así de cerca -levantó el índice y el pulgar separados por un centímetro- de perderlo! ¡Nosotros lo logramos, Pitt! Y no va a olvidarlo. Pero no acabamos con él. Tendrá a un nuevo número dos, y a un número tres, y no tengo ni la más remota idea de quiénes son. Es una enfermedad que devora las entrañas del verdadero gobierno del país, sea cual sea el partido que esté en Westminster. No soportamos la idea de no tener poder, y cuando lo tenemos no sabemos qué hacer con él. Es un juego de malabarismo. Si nos quedamos un paso por delante y cambiamos lo bastante a menudo, logramos erradicar la enfermedad tan pronto como la detectamos, la ilusión dé que podemos hacer algo y salir impune, de que somos infalibles, intocables, y entonces ganamos… hasta la próxima vez. Y volvemos a empezar, con nuevas oraciones y un nuevo juego.
Volvió a reclinarse en la silla.
– Averigüe la conexión entre Kingsley y Charles Voisey, tanto si tiene que ver con la muerte de esa mujer como si no. ¡Y tenga cuidado, Pitt! Para Cornwallis usted era un detective, un vigilante, un juez. Para mí es un jugador. Usted también puede ganar… o perder. No lo olvide.
– ¿Y usted? -preguntó Pitt con un tono ligeramente áspero.
Narraway esbozó una repentina sonrisa que le iluminó el rostro, pero sus ojos eran duros como el carbón.
– ¡Tengo intención de ganar! -No añadió que estaba dispuesto a morir antes de perder el control de la situación, como un animal cuyas mandíbulas no se abren ni cuando está muerto. No le hizo falta.
Pitt se levantó, murmuró unas palabras de agradecimiento y salió, con la cabeza llena de preguntas sin respuesta que no guardaban relación con Kingsley o Charles Voisey, sino con el mismo Narraway.
Regresó a casa rápidamente y al final de Keppel Street oyó una voz que se dirigía a él.
– ¡Buenas tardes, señor Pitt!
Se volvió sobresaltado. Era el cartero de nuevo, que le tendía una carta con una sonrisa.
– Buenas tardes -respondió él, invadido por una repentina emoción: la esperanza de que la carta fuera de Charlotte.
– De la señora Pitt, ¿verdad? -preguntó el cartero alegremente-. ¿Está en algún lugar bonito?
Pitt bajó la vista hacia la carta que tenía en la mano. La letra se parecía mucho a la de Charlotte, y sin embargo no era suya, y tenía matasellos de Londres.
– No -respondió, incapaz de disimular su decepción.
– Solo estará fuera unos días más -dijo el cartero con tono consolador-. Tardan más cuando vienen de lejos. Si me dice dónde está, le diré cuánto tardará en llegar la carta a su casa.
Pitt tomó aire para decir «Dartmoor», luego miró el rostro sonriente y la mirada penetrante del cartero, y sintió un frío en su interior. Se obligó a mantener la calma y le costó tanto esfuerzo que tardó un momento en responder.
El cartero se mantenía a la espera.
– Gracias. Está en Whitby -respondió Pitt, soltando el primer nombre que acudió a su mente.
– ¿Yorkshire? -El hombre parecía extraordinariamente satisfecho consigo mismo-. Entonces no debería tardar más de dos días como mucho, en esta época del año tal vez uno. Tendrá noticias pronto, señor. Tal vez está disfrutando demasiado para sentarse a escribir. Buenas tardes, señor.
– Buenas tardes. -Pitt tragó saliva, y vio que le temblaban las manos al abrir la carta. Era de Emily y tenía fecha de la tarde anterior.
Querido Thomas:
Rose Serracold es amiga mía, y después de haber ido a verla ayer, creo que sé ciertas cosas que podrían interesarte.
Te ruego que vengas a verme en cuanto tengas ocasión.
Emily
La dobló y volvió a guardarla en el sobre. A esa hora de la tarde ella solía ir de visita o bien recibía alguna, pero no dispondría de una oportunidad mejor, y tal vez lo que ella tenía que decirle fuera de ayuda. No podía permitirse rechazar ninguna posibilidad.
Dio media vuelta y echó a andar de nuevo hacia Tottenham Court Road. Media hora después estaba en la sala de Emily y ella le explicaba, con frases torpes y cierta timidez, su discusión con Rose Serracold. Le habló de su creciente convicción de que Rose tenía tanto miedo a algo que se había visto impulsada a visitar a Maude Lamont aun a riesgo de ponerse en ridículo, y si no había engañado a Aubrey, al menos se lo había ocultado.
La advertencia de Emily la había enfurecido hasta el punto de poner en peligro su amistad.
Cuando terminó se quedó mirándolo, y sus ojos reflejaban un tremendo sentimiento de culpabilidad.
– Gracias -susurró él.
– Thomas… -empezó ella.
– No -la interrumpió él antes de que siguiera-. No sé si ella la mató o no, pero no puedo mirar para otro lado, y me da igual quién salga perjudicado. Todo lo que puedo prometer es que no causaré más daño del necesario. Espero que ya lo supieras. -Sí -asintió ella, con el cuerpo rígido y la cara pálida-. Por supuesto que lo sé. -Tomó aire como si fuera a decir algo más, luego cambió de opinión y le ofreció té, pero él rechazó la invitación. Le habría gustado aceptar, porque estaba cansado y sediento, y también hambriento ahora que pensaba en ello, pero se respiraba demasiada emoción en el ambiente, y habían compartido demasiada información para que se sintieran cómodos. Volvió a darle las gracias y se despidió.
* * * * *
Esa noche, Pitt telefoneó a las oficinas de Jack para averiguar dónde iba a dar un discurso ese día, y en cuanto le informaron del lugar se dirigió a él, en primer lugar para escuchar y ver la actitud del público, y luego tal vez para evaluar con más exactitud a qué se enfrentaba Aubrey Serracold.
Reconoció que él mismo estaba cada vez más preocupado por Jack. Iban a ser unas elecciones mucho más reñidas que las anteriores. Muchos liberales podían perder sus escaños.
Cuando llegó había unas doscientas o trescientas personas reunidas, la mayoría trabajadores de las fábricas cercanas, pero también un buen número de mujeres, vestidas con faldas y blusas manchadas del polvo y el sudor del trabajo duro. Algunas no contaban más de catorce o quince años, otras tenían la piel tan ajada y demacrada y el cuerpo tan deformado que resultaba difícil calcular su edad. Tal vez tenían los sesenta que aparentaban, pero Pitt sabía muy bien que era muy probable que tuvieran menos de cuarenta, solo que estaban exhaustas y no se alimentaban como era debido. Muchas habían traído al mundo muchos hijos, y les habían dado lo mejor de sí mismas a ellos y a sus maridos.
Se produjo un débil murmullo de impaciencia y se oyeron un par de silbidos. Seguía llegando mucha gente. Media docena de asistentes se fue protestando.
Pitt cambió el peso del cuerpo de un pie a otro y trató de escuchar con disimulo las conversaciones. ¿Qué pensaba esa gente, qué quería? Dejando de lado a un puñado de ellos, ¿les afectaba en algo a quién votaban? Jack había sido un buen diputado de su distrito, pero ¿se daban cuenta de ello? No contaba con una gran mayoría. En medio de una vorágine de éxitos liberales no habría tenido motivos para preocuparse, pero aquellas eran unas elecciones en las que ni siquiera Gladstone deseaba del todo ganar. Luchaba por pasión e instinto, y porque siempre había luchado, pero no actuaba de un modo racional.
Se armó un repentino revuelo y Pitt levantó la mirada. Jack había llegado y se abría paso entre la gente, estrechando manos, tanto a hombres como a mujeres, e incluso a un par de niños. Luego se subió a la parte posterior de un carro que había sido arrastrado hasta allí a modo de tarima improvisada y empezó a hablar.
Casi inmediatamente se vio interrumpido. Un hombre casi calvo y con un abrigo marrón agitó el brazo y le preguntó cuántas horas al día trabajaba. Sonaron más carcajadas y silbidos.
– ¡Bueno, si no vuelvo a la cámara, me quedaré en paro! -respondió Jack-. ¡Y la respuesta será «ninguna»!
El tono de las risas cambió; en ellas se advertía sentido del humor, y no burla. Les siguió una discusión sobre la semana laboral. Las voces se volvieron más ásperas, y la ira latente adquirió una nota desagradable. Alguien arrojó una piedra, pero falló por unos metros y el proyectil rebotó ruidosamente contra la pared del almacén y rodó por el suelo.
Al escudriñar la cara de Jack, atractiva y aparentemente tranquila, Pitt advirtió que estaba haciendo un esfuerzo por contener su cólera. Hacía unos años tal vez ni siquiera lo habría intentado.
– Votad a los tories -propuso Jack, abriendo los brazos-, si creéis que van a reducir la jornada laboral.
Se oyeron maldiciones, abucheos y silbidos de burla.
– ¡Sois un puñado de inútiles! -gritó una mujer escuálida, cuyos labios dejaban ver su dentadura mellada-. Lo único que hacéis es chuparnos la sangre con impuestos y sujetarnos con leyes que nadie entiende.
Y así continuó la reunión durante otra media hora. Poco a poco la paciencia de Jack y alguna que otra broma empezaron a convencer a algunos, pero Pitt vio en la creciente tensión de su cara y el cansancio de su cuerpo el esfuerzo que le estaba costando. Una hora después, cubierto de polvo, exhausto y acalorado por el hacinamiento de la multitud y el aire viciado y bochornoso de los muelles, bajó del carro y Pitt le alcanzó mientras se dirigía a la calle en busca de un coche de punto. Al igual que Voisey, había tenido el sentido táctico de no acudir en su propio coche.
Se volvió sorprendido hacia Pitt.
Pitt le sonrió.
– Una actuación lograda -dijo con franqueza. No añadió ningún comentario fácil acerca de su victoria. A tan poca distancia de Jack como se encontraba, vio el cansancio en sus ojos y la mugre en las finas arrugas de su piel. Anochecía y las farolas estaban encendidas. Debían de haber pasado junto al farolero sin darse cuenta.
– ¿Has venido a darme apoyo moral? -preguntó Jack dubitativo.
– No -reconoció Pitt-. Necesito más información sobre la señora Serracold.
Jack le miró sorprendido.
– ¿Has comido? -preguntó Pitt.
– Aún no. ¿Crees que Rose puede estar involucrada en ese lamentable asesinato? -Jack se detuvo, volviéndose hacia Pitt-. Hace un par de años que la conozco, Thomas. Es excéntrica, no lo niego, y tiene algunas opiniones idealistas que son muy poco prácticas, pero eso es muy distinto de matar a alguien. -Se metió las manos en los bolsillos, algo insólito en él-. No sé qué demonios le entró para ir a ver a esa médium precisamente en este momento. -Hizo una mueca-. Me imagino cómo la va a ridiculizar la prensa. Pero, con franqueza, Voisey está robando terreno a los liberales. Al principio creía que Aubrey saldría elegido siempre que no hiciera ninguna estupidez. Ahora me temo que la posibilidad de que Voisey gane no es tan disparatada como parecía hace un par de días. -Siguió andando, mirando al frente. Los dos eran vagamente conscientes de la presencia de unos policías de paisano a veinte metros de ellos.
– Rose Serracold -le recordó Pitt-. ¿Su familia?
– Por lo que yo sé, su madre era una belleza de la alta sociedad -respondió Jack-. Su padre era de buena familia. Sabía quién era pero lo he olvidado. Creo que murió bastante joven, pero a causa de una enfermedad. Nada sospechoso, si es lo que estás pensando.
Pitt no descartaba ninguna posibilidad.
– ¿Tenía mucho dinero?
Cruzaron el callejón y torcieron a la izquierda, mientras sus pasos resonaban sobre los adoquines.
– Creo que no -respondió Jack-. No, el dinero lo tenía Aubrey.
– ¿Alguna conexión con Voisey? -preguntó Pitt, tratando de mantener un tono despreocupado, libre de la emoción que sentía al oír mencionar siquiera el nombre de ese hombre.
Jack le clavó la mirada, y luego la desvió.
– ¿Te refieres a Rose? Si la tiene, está mintiendo, o al menos eso se deduce de su conducta. Quiere que Aubrey gane. Seguro que si supiera algo sobre él lo diría.
– ¿Y el general Kingsley?
Jack estaba desconcertado.
– ¿Te refieres al tipo que escribió esa desagradable carta sobre Aubrey en el periódico?
– Varias cartas desagradables -le corrigió Pitt-. Sí. ¿Está enemistado personalmente con Serracold?
– Que Aubrey sepa, no. A menos que también esté ocultando algo, aunque yo juraría que no es el caso. Es bastante transparente. Se quedó bastante afectado. No está acostumbrado a los ataques personales.
– ¿Es posible que Rose le conozca?
Estaban en la mitad de un estrecho tramo de acera frente al muro de un almacén. La única farola iluminaba solo un par de metros a cada lado: los adoquines y una alcantarilla seca.
Jack volvió a detenerse con el ceño fruncido y los ojos entornados.
– Supongo que es un eufemismo para referirte a una aventura amorosa.
– Es posible, pero me refiero a cualquier forma de conocerse -dijo Pitt, con un tono cada vez más apremiante-. Jack, tengo que averiguar quién mató a Maude Lamont, y si es posible, demostrar sin ningún tipo de duda que no fue Rose. Las burlas de las que será objeto por haber asistido a sesiones espiritistas no serán nada comparadas con lo que los periódicos harán con ella, a petición de Voisey, si sale a la luz algún secreto que sugiera que ella cometió el asesinato para encubrirlo.
Seguían estando bajo la luz. Pitt vio que Jack hacía una mueca y pareció como si su cuerpo encogiese. Se le desplomaron los hombros y su cara perdió el color.
– Es un lío terrible, Thomas -dijo cansinamente-. Cuanto más sé, menos entiendo, y no puedo explicar casi nada a gente así. -Movió bruscamente una mano hacia atrás para señalar a la gente del muelle, oculta ahora por el almacén-. Pensaba que todo se basaba en alguna clase de argumento -continuó, echando a andar de nuevo. Unos pasos más adelante, la taberna Goat and Compasses resplandecía en medio del polvo cada vez más denso, invitando a entrar-. Pero todo consiste en la emoción. Sentimientos, no ideas. Ni siquiera sé si quiero que ganemos… como partido, quiero decir. ¡Por supuesto que quiero poder! Sin él no podemos hacer nada. ¡Ya podemos recoger los bártulos y dejar el campo libre a la oposición! -Miró rápidamente a Pitt-. Fuimos el primer país del mundo en industrializarnos. Fabricamos productos por valor de millones de libras cada año, y el dinero que se gana con ellos paga los sueldos de la mayor parte de nuestra población.
Pitt esperó que continuara con su argumentación una vez que hubieron entrado en el Goat and Compasses y encontrado una mesa. Jack se dejó caer en una silla y pidió una gran jarra de cerveza. Pitt fue a la barra a por su sidra de rigor y volvió con las dos jarras.
Jack bebió un buen trago antes de continuar.
– Cada vez más productos. ¡Y si tenemos que sobrevivir, necesitamos vender todos esos productos a alguien!
Pitt intuyó de pronto adónde quería ir a parar.
– El Imperio -dijo en voz baja-. ¿Volvemos al autogobierno?
– Es algo más que eso -replicó Jack-. ¡Estamos hablando de la cuestión moral de si deberíamos tener un imperio!
– Un poco tarde para eso, ¿no te parece? -preguntó Pitt secamente.
– Varios cientos de años. Como he dicho, no se basa en ideas. Si nos despojamos ahora del Imperio, ¿a quién venderemos todos nuestros productos? Francia, Alemania y el resto de Europa, por no hablar de Estados Unidos, están fabricando artículos también. -Se mordió el labio-. Cada vez son más los productos y menos los mercados. Devolverlo todo es un ideal maravilloso, pero si perdemos nuestros mercados, un número incalculable de personas pasará hambre. Si la economía del país quiebra, no habrá nadie con poder para ayudarles, pese a todas las buenas intenciones del mundo. -Un vaso se resbaló de la mano de un hombre y se hizo añicos en el suelo. El tipo soltó una maldición. Una mujer se rió muy fuerte de una broma.
Jack hizo un gesto brusco y airado.
– Y trata de hacer campaña diciendo a la gente: «Votadme y os libraré del Imperio del que tan en contra estáis. Desgraciadamente, os costará vuestros empleos, vuestras casas, hasta vuestra ciudad. Las fábricas cerrarán porque no habrá suficientes clientes para comprar tantos bienes. Las tiendas cerrarán, lo mismo que las fábricas y los talleres. Pero hay que ser altruista, ¡y debemos hacer lo que es moralmente correcto!».
– ¿Nuestros productos manufacturados no pueden competir con los del resto del mundo? -preguntó Pitt.
– El mundo no los necesita. -Jack cogió su jarra de cerveza-. Están fabricando los suyos. ¿Ves a alguien que te vote por eso? -Arqueó las cejas, con los ojos muy abiertos-. ¿O crees que deberíamos decirles que no lo haremos y hacerlo igualmente? ¡Mentirles a todos, en nombre de la rectitud moral! ¿No les toca a ellos decidir si quieren salvar su alma a ese precio?
Pitt no dijo nada.
Jack no esperaba una respuesta.
– Todo depende de los métodos y equilibrios del poder, ¿no? -continuó en voz queda, con la mirada perdida en la atestada taberna-. ¿Puedes coger la espada sin cortarte? Alguien debe hacerlo. Pero ¿sabes utilizarla mejor que tu vecino? ¿Crees en algo lo bastante para luchar por ello? ¿Y cuánto vales si no lo haces? -Volvió a mirar a Pitt-. ¡Imagínate que nada te importa lo bastante como para correr riesgos! Perderías incluso lo que tienes. Me imagino lo que Emily piensa de todo esto. -Bajó la vista hacia la jarra que tenía en la mano con una sonrisa ligeramente torcida. Luego levantó de pronto la mirada hacia Pitt-. Pero me enfrentaría antes con Emily que con Charlotte.
Pitt hizo una mueca; una nueva serie de imágenes desfiló por su mente, fundiéndose unas con otras. Por un instante echó tanto de menos a Charlotte que casi llegó a sentir dolor físico. Le había dicho que se fuera para alejarla del peligro, pero no se había ofrecido a luchar una noble batalla por decisión propia. Al volver la vista atrás, se dio cuenta de que si él hubiera podido evitar a Voisey, tal vez ella lo habría hecho.
– ¿Estás pensando en lo que pasará si sales elegido? -preguntó súbitamente.
Jack se sonrojó de pronto, de modo que le resultó imposible mentir.
– No exactamente. Me han pedido que me una al Círculo Interior. ¡Por supuesto que no lo voy a hacer! -Hablaba demasiado deprisa, con la mirada clavada en los ojos de Pitt-. Pero me señalaron muy claramente que si yo no estaba con ellos, mis adversarios lo estarían. No puedes quedarte al margen…
Pitt sintió como si alguien hubiera abierto las puertas en plena noche invernal.
– ¿Quién te lo pidió? -dijo en voz baja.
Jack sacudió ligeramente la cabeza.
– No puedo decírtelo.
Pitt estaba a punto de preguntar si había sido Charles Voisey, pero en el último momento recordó que Jack no sabía qué había ocurrido en Whitechapel, y por su seguridad era mejor que siguiera sin saberlo. ¿Realmente era mejor así? Miró a Jack, sentado frente a él con la jarra de cerveza entre las manos; su rostro conservaba parte del encanto y la inocencia que tenía cuando se habían conocido. Había sido un gran entendido en las costumbres y normas de la alta sociedad, pero muy inocente en lo relativo a los callejones más oscuros de la vida y a la violencia que anidaba en la mente. Las fáciles traiciones en las fiestas en casas solariegas, el egoísmo del ocioso, eran cuestiones poco complicadas en comparación con el mal que Pitt había visto. ¡Si Voisey se enteraba de que Jack estaba al corriente de que él era el jefe del Círculo Interior, podría señalar a Jack como otra persona a eliminar!
¿O tal vez era una coincidencia y Pitt se estaba inventando sus propios demonios?
Empujó hacia atrás la silla y se levantó, bebiendo el último trago de sidra y dejando el vaso en la mesa.
– Vamos, a los dos nos queda una buena caminata hasta llegar a casa y a esta hora de la noche habrá mucho tráfico en los puentes. No te olvides de Rose Serracold.
– ¿Crees que mató a esa mujer, Thomas? -Jack también se puso de pie, dejando lo que le quedaba de cerveza.
Pitt no respondió hasta que lograron abrirse paso a codazos por entre la gente y salieron a la calle, que estaba casi totalmente oscura.
– Fue ella, el general Kingsley o la tercera persona que mantuvo en secreto su identidad -respondió Pitt.
– ¡Entonces fue la tercera persona! -exclamó Jack al instante-. ¿Por qué iba a querer un hombre honrado ocultar su identidad en una actividad excéntrica y tal vez absurda o hasta patética, pero totalmente respetable y lejos de ser un crimen? -Elevó la voz con entusiasmo-. ¡Había algo más! Probablemente tenía un lío con ella y volvió a entrar cuando los demás se fueron. Tal vez ella le hizo chantaje y él la mató para que se mantuviera callada. ¿Se te ocurre una manera mejor de encubrir sus visitas que hacerlas públicas yendo a una sesión de espiritismo con otras personas? Podía decir que estaba buscando a un tatarabuelo o a quien fuera. Estúpido, pero inocente.
– Por lo visto, no buscaba a nadie en particular. Parecía ser escéptico.
– ¡Mejor aún! Trataba de desacreditarla, intentaba demostrar que era una impostora. No sería difícil. Aunque el mero hecho de que no la desenmascarara sugiere otro motivo.
– Tal vez -coincidió Pitt, mientras volvían a pasar por debajo de la farola.
Una ligera brisa soplaba desde el río, y levantaba las hojas sueltas de periódicos viejos, las arrastraba por los adoquines y las posaba de nuevo. En los portales había mendigos; era demasiado temprano para acurrucarse e intentar pasar la noche. Una mujer de la calle ya había emprendido la caza de algún cliente. Pitt y Jack sintieron el gusto amargo del aire mientras se dirigían juntos al puente.
* * * * *
Pitt durmió mal. El silencio que reinaba en la casa era opresivo; hablaba de vacío, y no de tranquilidad. Se despertó tarde con dolor de cabeza, y estaba sentado a la mesa de la cocina cuando sonó el timbre. Se levantó y fue a abrir sin ponerse los zapatos.
En el umbral estaba Tellman con aspecto de tener frío, a pesar de que la mañana era agradable y las nubes altas se estaban dispersando. Hacia mediodía el sol brillaría y haría calor.
– ¿Qué pasa? -preguntó Pitt, retrocediendo e invitándole tácitamente a pasar-. A juzgar por tu cara, nada bueno.
Tellman entró ceñudo, con su rostro chupado tenso y firme. Miró alrededor como si por un momento se hubiera olvidado de que Gracie no estaba allí. Parecía desamparado, como si a él también le hubieran abandonado.
Pitt le siguió hasta la cocina.
– ¿Qué pasa? -repitió, mientras Tellman se acercaba al otro extremo de la mesa y se sentaba, sin prestar atención al hervidor de agua ni buscar siquiera con la mirada un bizcocho o alguna galleta.
– Es posible que hayamos encontrado al hombre que aparece mencionado en la agenda con un dibujo… ¿Cómo lo llamaste…? ¿Cartucho? -dijo con serenidad, esforzándose por despojar sus palabras de toda emoción, dejando que Pitt sacara sus propias conclusiones.
– ¿Cómo?
El silencio de la habitación era agobiante. Un perro ladraba a lo lejos, y Pitt alcanzó a oír el ruido de un saco de carbón al ser vaciado por la rampa del sótano de la casa de al lado. Sintió una extraña desazón. Era una premonición de la tragedia que veía en el rostro de Tellman, como si dentro de él ya se hubiera instalado el peso de la oscuridad.
Tellman levantó la mirada.
– Encaja con la descripción -dijo en voz baja-. Estatura, edad, constitución, pelo, hasta la voz, o eso dice el informante. Supongo que es cierto, o el superintendente Wetron no nos lo habría comunicado.
– ¿Qué le hace pensar que es ese hombre y no cualquiera de los miles que también encajan con la descripción? -preguntó Pitt-. Solo sabemos que es de estatura mediana, que tiene unos sesenta años, que no es ni gordo ni flaco, y que tiene el pelo gris. Debe de haber miles de hombres así, decenas de miles que viven no muy lejos de Southampton Row en tren. -Se inclinó sobre la mesa-. ¿Qué más tenemos, Tellman? ¿Por qué ese hombre?
Tellman no parpadeó.
– Porque al parecer es un profesor retirado que perdió a su mujer tras una larga enfermedad. Todos sus hijos murieron jóvenes. No tiene a nadie más, y ha sido un duro golpe para él. Empezó a comportarse de manera extraña, yendo por ahí hablando con mujeres jóvenes, tratando de recuperar el pasado. Sus hijos muertos, supongo. -Parecía hundido, como si le hubieran sorprendido entrometiéndose en algún asunto muy embarazoso y privado, como un mirón-. Ha logrado que se empiece a hablar de él… un poco.
– ¿Dónde vive? -preguntó Pitt insatisfecho-. ¿Por qué demonios cree Wetron que ese desgraciado tiene algo que ver con la muerte de Maude Lamont? ¿Vive cerca de Southampton Row?
– No -dijo Tellman en voz baja-. En Teddington.
Pitt creyó haber oído mal. Teddington era un pueblo situado a varios kilómetros Támesis arriba, más allá de Kew, incluso de Richmond.
– ¿Cómo has dicho?
– Teddington -repitió Tellman-. Podría venir en tren con bastante facilidad.
– ¿Por qué diablos iba a hacerlo? -preguntó Pitt con incredulidad-. ¿Acaso no abundan las médiums? ¿Por qué Maude Lamont? Era bastante cara para un profesor jubilado, ¿no?
– Así es. -Tellman parecía muy desgraciado-. Todavía se le considera un gran pensador y es muy respetado. Escribe los libros de texto de mayor autoridad sobre ciertos temas. Para la mayoría de nosotros resultarían oscuros, pero su gente tiene un altísimo concepto de él.
– Que tuviera los medios para venir a la ciudad no significa que lo hiciera para consultar a una médium cuyas sesiones no acababan casi hasta medianoche -arguyó Pitt.
Tellman respiró hondo.
– Podría darse el caso si fueras un clérigo de alto rango y tu reputación se basara en tu profunda comprensión de la fe cristiana. -En su rostro volvía a advertirse una tensión entre la compasión y el desdén-. Si quisieras hallar respuestas de boca de mujeres que escupen huevos y estopillas, y te dicen que son fantasmas, creo que tratarías de ir lo más lejos posible de tu casa. ¡Personalmente, preferiría marcharme a otro país! No me sorprende que entrara y saliera por la puerta del jardín, y que nunca dijera ni a la señorita Lamont cómo se llamaba.
De pronto todo adquirió una trágica claridad para Pitt. Eso explicaba lo extraño del secretismo y los subterfugios, y el motivo por el que aquel hombre tenía tanto miedo de que se supiera su identidad que ni siquiera había dicho qué espíritus quería invocar. Era algo trágico, y al mismo tiempo muy engañoso, y con un poco de imaginación, resultaba fácil de comprender. Era un anciano que se había visto despojado de todo lo que había amado. El último golpe de la muerte de su mujer había podido con su equilibrio mental. Hasta los más fuertes tenían una noche oscura del alma en algún momento de la larga travesía de la vida.
Tellman le observaba, esperando su reacción.
– Iré a verle -dijo Pitt con tristeza-. ¿Cómo se llama y en qué parte de Teddington vive?
– En Udney Road, número cuatro, a pocos metros de la estación de tren. Línea de Londres y Sudoeste.
– ¿Y cómo se llama?
– Francis Wray -respondió Tellman escudriñando los ojos de Pitt.
Pitt pensó en el cartucho con la letra inclinada dentro del círculo, como una efe al revés. Ahora entendía la desdicha de Tellman y por qué no podía dejarla de lado, por mucho que quisiera.
– Entiendo -afirmó.
Tellman abrió la boca para hablar, pero volvió a cerrarla. No había realmente nada que decir que los dos no supieran ya.
– ¿Qué han averiguado tus hombres de los otros clientes? -preguntó Pitt al cabo de un minuto.
– No mucho -respondió Tellman, adusto-. Gente de toda clase… Prácticamente lo único que tienen en común es dinero y tiempo de sobra para dedicarse a buscar señales de los que ya han muerto. Algunos se encuentran solos, otros se sienten confusos y necesitan creer que su marido o padre sigue al corriente de lo que ocurre y sabe que le quieren. -Su voz fue bajando de tono-. Muchos de ellos solo están ligeramente interesados y buscan un poco de emoción, quieren divertirse. Ninguno tiene un rencor tan grande para hacer algo al respecto.
– ¿Has averiguado algo de los demás clientes que entraban por la puerta del jardín desde Cosmo Place?
– No. -En los ojos de Tellman brilló un destello de resentimiento-. No sabemos cómo encontrarles. ¿Por dónde empezamos?
– ¿Cuánto sacaba aproximadamente Maude Lamont de todo esto?
Tellman abrió mucho los ojos.
– ¡Unas cuatro veces lo que yo gano, incluso después del ascenso!
Pitt sabía exactamente lo que ganaba Tellman. Podía imaginar el dinero que obtenía Maude Lamont si trabajaba cuatro o cinco días a la semana.
– Bastante menos de lo que debía de costarle mantener esa casa y tener un guardarropa como el suyo.
– ¿Chantaje? -preguntó Tellman sin titubear. Apretó la mandíbula para disimular su indignación-. ¿No bastaba con embaucarles? Tenía que hacerles pagar por mantener sus secretos en silencio. -No esperaba ninguna respuesta, sencillamente necesitaba encontrar las palabras para expresar su amargura-. ¡Algunas personas que mueren asesinadas se lo han buscado de tal modo que uno llega a preguntarse cómo han escapado antes!
– Eso no cambia el hecho de que debamos averiguar quién la mató -dijo Pitt en voz baja-. Un asesinato no puede quedar impune. Ojalá pudiera decir que la justicia siempre juzga con imparcialidad cada acción y aplica castigos o muestra clemencia según merece el caso. Pero sé que no es así. Se equivocará haga lo que haga. Sin embargo, permitir una venganza particular o librarse de algo que no sea una amenaza contra la vida, sería una puerta a la anarquía.
– ¡Lo sé! -exclamó Tellman cortante, furioso con Pitt por señalarle una impotencia que comprendía con toda claridad, como si él no hubiera logrado encontrar tan fácilmente las palabras para expresarlo.
– ¿Se sabe algo más de la criada? -Pitt pasó por alto su tono.
– Nada que nos sirva. En general, parece una mujer sensata, pero creo que sabe más de lo que nos ha dicho sobre esas sesiones y cómo se amañaban. Tenía que saberlo. Era la única persona allegada. El resto del personal (la cocinera, la lavandera y el jardinero) venía por el día y se marchaba antes de que empezaran las sesiones privadas.
– A no ser que a ella también la engañara -sugirió Pitt.
– Es una mujer sensata -argüyó Tellman, empleando un tono más áspero al repetirse-. No se dejaría engañar por trucos de pedales, espejos, aceite de fósforo y toda esa clase de cosas.
– Casi todos tenemos tendencia a creer lo que queremos -replicó Pitt-. Sobre todo si es muy importante para nosotros. A veces la necesidad es tan grande que no nos atrevemos a dejar de creer por miedo a que se rompan nuestros sueños, pues sin ellos moriríamos. La sensatez tiene poco que ver con ello. Es cuestión de supervivencia.
Tellman le miró fijamente. Parecía a punto de ponerse a discutir de nuevo, pero cambió de opinión y guardó silencio. Era evidente que no se le había ocurrido que tal vez Lena Forrest también había tenido dudas y amores, personas fallecidas que habían dotado su vida de sentido. Se sonrojó ligeramente ante su olvido, y a Pitt le cayó mejor por ello.
Pitt se levantó despacio.
– Iré a ver al señor Wray -dijo-. ¡Teddington! Supongo que Maude Lamont era lo bastante buena para hacer que alguien fuera desde Teddington hasta Southampton Row.
Tellman no respondió.
* * * * *
Pitt no perdió tiempo pensando en cómo abordar al reverendo Francis Wray cuando se reuniera con él. Iba a ser un asunto desagradable dijera lo que dijese. Era mejor hacerlo antes de que la aprensión le hiciese actuar de un modo más torpe e incluso afectado.
Se dirigió a la estación ferroviaria y preguntó cuál era la mejor ruta para ir a Teddington, y le respondieron que tenía que cambiar de tren, pero le advirtieron que el próximo en hacer ese trayecto salía en diez minutos. Compró un billete, dio las gracias al hombre y fue a comprar un periódico al vendedor de la entrada. Contenía en su mayor parte artículos sobre las elecciones y las habituales tiras cómicas virulentas. Reparó en un anuncio de la próxima exposición ambulante de ponis y burros que iba a tener lugar en el palacio del Pueblo de Mile End Road dentro de un par de semanas.
En el andén había dos señoras mayores y una familia que iba a pasar el día fuera. Los niños estaban tan emocionados que daban brincos, incapaces de estarse callados. Pitt se preguntó si Daniel, Jemima y Edward estarían disfrutando en Devon, si les gustaría el campo o si les parecería extraño, y si echarían de menos a sus amigos de siempre. ¿Le echarían de menos a él? ¿O todo estaba siendo muy excitante? Además, Charlotte estaba con ellos.
Últimamente había estado separado de ellos demasiado a menudo. ¡Primero en Whitechapel y ahora aquello! Casi no había hablado con Daniel o Jemima en los últimos dos meses; al menos no con el tiempo suficiente para tocar los temas delicados y escuchar lo que se callaban, así como los comentarios más evidentes. Cuando se terminara el asunto de Voisey, tanto si sabían quién había matado a Maude Lamont como si no, se aseguraría de tomarse de vez en cuando un par de días libres para estar con ellos. Narraway le debía al menos eso, y él no podía vivir el resto de su vida huyendo de Voisey. Sería como darle la victoria sin haber hecho siquiera el esfuerzo de luchar.
No se atrevía a pensar demasiado en Charlotte; la nostalgia le producía un anhelo demasiado grande para llenarlo con pensamientos o actos. Hasta los sueños le dejaban en un estado de anhelo demasiado doloroso.
El tren llegó en medio del rugido del vapor y el ruido metálico de las ruedas de hierro sobre las vías, arrojando carbonilla a su alrededor, y el olor y el calor que despedía la máquina, y Pitt revivió el momento en que se había separado de Charlotte con tanta intensidad como si se hubiera marchado hacía apenas unos instantes. Tuvo que obligarse a volver al presente, abrir la puerta del vagón y sostenerla para que pasaran dos señoras mayores antes de subir detrás de ellas y buscar asiento.
No fue un trayecto largo. Al cabo de cuarenta minutos estaba en Teddington. Como Tellman había dicho, Udney Road quedaba a solo una manzana de la estación, y en unos minutos estuvo ante la pulcra puerta del número cuatro. Se quedó mirándola unos minutos al sol, inhalando la fragancia de docenas de flores y el agradable olor a limpio de la tierra caliente recién regada. A su mente acudieron tantos recuerdos hogareños que por un momento se sintió abrumado.
A primera vista, el jardín parecía descuidado, casi abandonado, pero Pitt era consciente de los años que se habían invertido en su cuidado y mantenimiento. No había flores marchitas ni malas hierbas, ni nada fuera de lugar. Era un derroche de color donde convivían lo nuevo y lo conocido, lo exótico y lo autóctono. Su simple contemplación le brindó mucha información sobre el hombre que lo había plantado. ¿Había sido el mismo Francis "Wray o un criado remunerado? Si el responsable era el segundo, por mucho que cobrara, su verdadera recompensa era su arte.
Pitt abrió la verja y entró, y después de cerrarla detrás de él, echo a andar por el sendero. En el alféizar había un gato negro tumbado al sol, y otro de color pardo se paseaba a través de la sombra moteada de los tardíos dragones color carmesí. Pitt rezó para que le hubieran enviado allí por equivocación.
Llamó a la puerta principal y le abrió una joven con uniforme de criada que no debía de tener más de quince años.
– ¿Es esta la casa del señor Francis Wray? -preguntó Pitt.
– Sí, señor. -Estaba visiblemente preocupada porque era alguien a quien ella no conocía. Tal vez solo visitaban a Wray sus colegas clérigos, o los miembros de la comunidad local-. Si quiere hacer el favor de esperar aquí, iré a ver si está en casa. -Retrocedió sin saber si pedirle que pasara, dejarlo en el umbral o incluso cerrar la puerta por si había puesto los ojos en los relucientes medallones de latón que colgaban detrás de ella en el vestíbulo.
– ¿Puedo esperar en el jardín? -preguntó él, mirando de nuevo las flores.
La cara de la joven se llenó de alivio.
– Sí, señor. Por supuesto que puede. Da gusto ver cómo lo tiene, ¿verdad? -De pronto parpadeó como si se le hubieran llenado los ojos de lágrimas. Pitt supuso que Wray se había dedicado a cuidarlo desde la pérdida de su mujer. Tal vez era un trabajo físico que aliviaba parte de la emoción que le embargaba. Las flores eran una compañía agradable que acaparaban todos los cuidados y solo devolvían belleza, sin hacer preguntas ni entrometerse en nada.
No llevaba mucho rato allí, contemplando bajo el sol al gato de color pardo, cuando Wray en persona salió a la puerta y se acercó por el corto sendero. Era un hombre de estatura mediana, al menos diez centímetros más bajo que Pitt, aunque en su juventud debía de haber sido más alto. Tenía los hombros caídos y caminaba un poco encorvado, pero era en su rostro donde se veían las señales indelebles del sufrimiento interior. Tenía ojeras, profundas arrugas que recorrían de la nariz a la boca y más de un corte hecho con la cuchilla de afeitar en su piel fina como el papel.
– Buenas tardes, señor -dijo quedamente, con una voz extraordinariamente hermosa-. Mary Ann me ha dicho que quiere verme. Soy Francis Wray. ¿En qué puedo ayudarle?
Por un instante, Pitt incluso se planteó la posibilidad de mentir. Lo que estaba a punto de hacer no podía resultar más que doloroso, además de una intrusión. Luego esa idea se desvaneció. Aquel hombre podía ser «Cartucho» y proporcionarle por lo menos otra versión, no solo de la velada, sino de la otra ocasión en que había estado en casa de Maude Lamont con Rose Serracold y el general Kingsley. Habiendo estado toda la vida en el seno de la Iglesia, debía de ser un profundo observador de la naturaleza humana.
– Buenas tardes, señor Wray -respondió-. Me llamo Thomas Pitt. -Detestaba la idea de abordar el tema de la muerte de Maude Lamont, pero no tenía otro motivo para robarle tiempo e importunarle en su casa-. Estoy intentando por todos los medios ofrecer ayuda en una tragedia reciente que ha ocurrido en la ciudad, una muerte en circunstancias de lo más desagradables.
El rostro de Wray se tensó momentáneamente, pero la compasión que reflejaba su mirada no era fingida.
– Entonces será mejor que pase, señor Pitt. Si ha venido de Londres, tal vez no haya almorzado aún. Estoy seguro de que Mary Ann encontrará algo para los dos, si se contenta con un poco de comida sencilla.
Pitt no tuvo más remedio que aceptar. Necesitaba hablar con Wray. Entrar en su casa y rechazar la hospitalidad que le brindaba habría sido una grosería y habría ofendido al hombre por la simple razón de calmar su propia conciencia, y de manera bastante artificial. El hecho de poner distancia entre ambos no hacía que su visita fuese menos molesta, ni que sus sospechas resultasen menos desagradables.
– Gracias -aceptó, y siguió a Wray por el sendero y a través de la puerta principal, esperando no agobiar más de la cuenta a la joven Mary Ann.
Echó un vistazo al vestíbulo al cruzarlo en dirección al gabinete y esperó un momento mientras Wray hablaba con Mary Ann. Además de los medallones de latón, había un bastón de latón muy trabajado y un paragüero, un banco de madera tallada que a simple vista parecía de estilo Tudor y varios dibujos muy bonitos de árboles sin hojas.
Mary Ann entró corriendo en la cocina, y Wray volvió y siguió la mirada de Pitt.
– ¿Le gustan? -preguntó delicadamente, la voz empañada por la emoción.
– Sí, mucho -respondió Pitt-. La belleza de un tronco desnudo es tan grande como la de un árbol lleno de hojas.
– ¿Sabe apreciarlo? -Una sonrisa iluminó por un instante el rostro de Wray, como un rayo de sol en un día primaveral. Luego se desvaneció-. Los hizo mi difunta esposa. Tenía el don de ver las cosas como son en realidad.
– Y un don para comunicar esa belleza a los demás -respondió Pitt, y acto seguido deseó no haberlo hecho. Estaba allí para averiguar si aquel hombre había acudido a una médium en un intento por recuperar algo de los seres que había amado, aunque de un modo que contradecía todo lo que le habían enseñado la vida y la fe. Tal vez hasta tendría que considerar la posibilidad de que hubiera asesinado a la artista impostora que había traicionado su confianza.
– Gracias -murmuró Wray, volviéndose rápidamente para permitirse un momento de intimidad mientras le precedía en dirección a su gabinete, una pequeña habitación con demasiados libros, un busto de yeso de Dante sobre un pedestal, y una acuarela de una joven de pelo castaño sonriendo con timidez al espectador. Había un jarro de plata lleno de rosas de todos los colores colocado en equilibrio encima del escritorio, demasiado cerca del borde. A Pitt le habría gustado leer los títulos de una veintena de libros para ver de qué trataban, pero solo tuvo tiempo de reparar en tres: Historias, de Flavio Josefo, La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, y un comentario sobre san Agustín.
– Siéntese y dígame en qué puedo ayudarle -ofreció Wray-. Dispongo de tiempo y no tengo nada que hacer. -Esbozó una sonrisa que expresaba más afecto que alegría.
Resultaba imposible seguir eludiendo completamente el tema.
– ¿Conoce por casualidad al general de división Roland Kingsley? -empezó Pitt.
Wray se quedó pensativo por un momento.
– Me parece que recuerdo el nombre.
– Un caballero alto, retirado del ejército, que sirvió en su mayor parte en África -explicó Pitt.
Wray se relajó.
– Ah, sí, por supuesto. En las guerras zulúes, ¿verdad? Prestó un gran servicio, si no recuerdo mal. No, no le conozco, pero he oído hablar de él. Lamento enterarme de que ha sufrido otra tragedia. Perdió a su único hijo, eso sí que lo sé. -Tenía los ojos brillantes y por un instante pareció casi ciego, pero controlaba su voz y se mostraba absolutamente dispuesto a ayudar a Pitt en todo lo posible.
– No se trata de otra pérdida -se apresuró a decir Pitt antes de pararse a pensar si se estaba contradiciendo o no-. Estuvo con cierta persona poco antes de que muriera… una persona a quien había acudido para hallar consuelo por la muerte de su hijo… o las circunstancias que la rodearon. -Tragó saliva, observando el rostro de Wray-. Una médium. -¿Se habría enterado del asesinato de Maude Lamont por los periódicos? La noticia había sido prácticamente eclipsada por la difusión de las elecciones.
Wray frunció el entrecejo y su expresión se ensombreció.
– ¿Se refiere a una de esas personas que afirman estar en contacto con los espíritus de los muertos, y aceptan el dinero de la gente vulnerable a cambio de hacer voces e inventar señales?
No podría haber expresado con mayor claridad el desdén que le inspiraban. ¿Nacía de sus creencias religiosas o se debía a su propia traición? En su mirada se apreciaba una cólera genuina; el hombre cortés y amable de hacía unos instantes había desaparecido momentáneamente. Entonces, tal vez al advertir la atención de Pitt, continuó:
– Eso es muy peligroso, señor Pitt. No deseo mal a nadie, pero es mejor que cesen tales actividades, aunque no querría que se hiciese por medios violentos.
Pitt estaba desconcertado.
– ¿Peligroso, señor Wray? Tal vez no me he expresado bien. La mataron por medios enteramente humanos. No hubo nada sobrenatural en ello. Solo quería que me dijera si tal vez conoce a las otras personas que estuvieron presentes, no que me explicara sus conocimientos sobre lo divino.
Wray suspiró.
– Es usted un hombre de su tiempo, señor Pitt. La ciencia es el ídolo que adoramos hoy en día, y el señor Darwin, y no Dios, quien engendró nuestra raza. Pero los poderes del bien y del mal siguen ahí, por mucho que los cubramos con la máscara del momento. Usted da por sentado que esa médium no tenía poderes para entrar en contacto con el más allá, y probablemente tiene razón, pero eso no significa que no existan.
Pitt sintió frío en medio del calor de la habitación, y comprendió que aquella sensación procedía de su interior. Se había precipitado al sentir simpatía por Wray. Era un anciano encantador, amable y generoso que se sentía solo y le había invitado a almorzar. Le gustaba su jardín y sus gatos. Pero también creía en la posibilidad de invocar los espíritus de los muertos, y estaba furioso con los que intentaban hacerlo. Pitt debía averiguar al menos por qué.
– Fue el pecado de Saúl-continuó Wray con entusiasmo, como si Pitt hubiera expresado en alto sus pensamientos.
Pitt se había quedado completamente en blanco. Ninguna de las cosas que había aprendido en el colegio acudió a su memoria.
– El rey Saúl de la Biblia -dijo Wray con repentina delicadeza, casi disculpándose-. Buscó el espíritu del profeta Samuel a través de la bruja de Endor.
– Ah. -La intensidad que se advertía en el rostro de Wray, la fijeza de su mirada, lograron aplacar a Pitt. Estaba experimentando una emoción casi incontrolable. Se vio obligado a preguntar-: ¿Y lo encontró?
– Oh, sí, por supuesto -respondió Wray-. Pero fue el germen de su carácter desafiante, el orgullo contra Dios que en el fondo no era sino cólera, envidia y un terrible pecado. -Estaba muy serio, y en la sien le palpitaba un pequeño músculo de manera incontrolable-. Nunca subestime el peligro que entraña querer saber lo que no debería saberse, señor Pitt. Conlleva un mal monstruoso. ¡Evítelo como si fuera un pozo contaminado por la peste!
– No tengo ningún deseo de investigar tales cosas -dijo Pitt con franqueza, y luego, embargado por la gratitud y la culpabilidad, se dio cuenta de lo fácil que era decirlo cuando uno no tenía una profunda pena, una soledad como la que envolvía a aquel hombre, una verdadera tentación de hacerlo-. Quiero creer que si perdiera a un ser muy querido buscaría consuelo en la fe en la resurrección según las promesas de Dios -añadió, avergonzado al descubrir que le temblaba la voz. Un repentino frío se apoderó de él cuando penetró en su mente la imagen de Charlotte y los niños, sin él, en un lugar que él nunca había visto siquiera. ¿Estaban fuera de peligro? ¡Aún no había tenido noticias de ellos! ¿Les estaba protegiendo de la mejor manera, y lo estaba haciendo lo suficientemente bien? ¿Y si no era así? ¿Y si Voisey se aprovechaba de ello para vengarse? Podía ser una venganza burda, obvia y demasiado rápida, que podía resultar peligrosa para él… pero también exquisitamente dolorosa para Pitt… y definitiva. Si ellos morían, ¿qué sentido tendría la vida para él?
Miró al anciano abatido que tenía delante, tan embargado por su pérdida que parecía impregnar el aire de la habitación, haciendo que sintiese en su propia carne el dolor. Si él estuviera en su situación, ¿se comportaría de otro modo? ¿No era absurdo e increíblemente arrogante, el indicio de una estupidez complaciente, estar tan seguro de que él nunca recurriría a médiums, cartas de tarot, hojas de té o cualquier cosa que llenara el vacío en el que habitaba solo, en medio de un universo lleno de desconocidos a cuyo corazón no podía llegar?
– Al menos eso espero -volvió a decir-. Pero, por supuesto, no lo sé.
Los ojos de Wray se llenaron de lágrimas que le corrieron por las mejillas sin que llegase a parpadear.
– ¿Tiene familia, señor Pitt?
– Sí, tengo mujer y dos hijos. -¿Agravaría su dolor al decírselo?
– Es afortunado. Dígales todo lo que desea decirles mientras esté a tiempo. No deje pasar un solo día sin dar gracias a Dios por lo que le ha dado.
Pitt hizo un esfuerzo por recordar qué le había llevado allí. Debía convencerse de una vez por todas de que Wray no era el hombre que aparecía representado con el cartucho en la agenda de Maude Lamont.
– Lo intentaré -prometió-. Por desgracia, debo hacer lo posible por averiguar cómo murió Maude Lamont e impedir que acusen a la persona equivocada de haberla matado.
Wray le miró sin comprender.
– Si era algo ilegal, debe intervenir la policía, por penoso que sea. Comprendo perfectamente que no quiera involucrarla, pero me temo que moralmente no tiene otra elección.
Pitt sintió una punzada de vergüenza por confundir deliberadamente a aquel hombre.
– Ya está involucrada, señor Wray. Pero una de las personas que estuvo presente la última noche es la esposa de un hombre que va a presentarse candidato al Parlamento, y la tercera persona es alguien que desea mantener en secreto su identidad, y hasta la fecha lo ha logrado.
– ¿Y quiere saber quién es? -dijo Wray en un momento de sorprendente clarividencia-. Aunque lo supiera, señor Pitt, si me lo hubieran dicho confidencialmente no podría revelarle a usted ese secreto. Lo único que podría hacer sería aconsejar al hombre en cuestión con todas mis fuerzas que fuera franco con usted. Pero antes le habría aconsejado, con todos los argumentos a mi alcance, que abandonase definitivamente una práctica tan dañina y peligrosa como es jugar con lo que saben los muertos. La única forma de averiguar algo de forma virtuosa es a través de la oración. -Sacudió ligeramente la cabeza-. ¿Qué le ha hecho pensar que yo podía ayudarle? No lo comprendo.
Pitt improvisó en un arrebato de ingenio.
– Tiene fama como entendido en el tema, y por su enérgica oposición a ello. Pensé que tal vez me podía ofrecer información útil sobre los médiums, en particular sobre la señorita Lamont. Es muy famosa.
Wray suspiró.
– Me temo que los pocos conocimientos que tengo son generales, y no particulares. Y últimamente mi memoria no es tan buena como solía serlo. Olvido cosas, y lamento decir que tengo tendencia a repetirme. Cuento los chistes que me hacen gracia demasiadas veces. La gente es muy amable, aunque yo casi preferiría que no lo fuera. Ahora nunca sé si ya he mencionado antes lo que estoy diciendo o no.
Pitt sonrió.
– ¡No me ha dicho nada dos veces!
– No le he contado ningún chiste -dijo Wray con tristeza-. Ni hemos almorzado aún, y seguramente le enseñaré cada flor al menos dos veces.
– Una flor merece contemplarse al menos dos veces -respondió Pitt.
Poco después llegó Mary Ann para decirles con cierto nerviosismo que la comida estaba lista, y se dirigieron al pequeño comedor, donde Pitt comprobó que la joven se había tomado la molestia de procurar que resultase aún más atractivo. En la mesa había un jarrón de porcelana con flores, un mantel cuidadosamente planchado con una vajilla de porcelana que tenía el borde azul y una cubertería bien reluciente. Mary Ann sirvió una espesa sopa de verduras con pan crujiente, mantequilla, un tierno queso blanco que se desmenuzaba y un escabeche casero que Pitt supuso que era de ruibarbo. Todo aquello hizo que se diera cuenta de lo mucho que echaba de menos los toques domésticos en su propia casa ahora que Charlotte y Gracie estaban fuera.
El postre era una tarta de ciruelas con nata muy espesa. Se abstuvo de hacer más preguntas con un gran esfuerzo.
Wray parecía contento de poder comer en silencio. Tal vez le bastaba con tener a alguien sentado delante.
Después se levantaron y salieron a admirar el jardín. Solo entonces Pitt vio en el aparador un folleto que anunciaba los poderes de Maude Lamont, en el que se ofrecía a traer de vuelta a los desconsolados los espíritus de los seres queridos que habían fallecido y así darles la oportunidad de decirles todas las cosas importantes que la muerte les había impedido mencionar.
Wray se había adelantado y había salido al sol, deslumbrado por su reflejo en las flores brillantes y el limpio color blanco de la cerca pintada. Casi tropezándose con el umbral de la puerta vidriera, Pitt salió detrás de él.
Capítulo 8
El obispo Underhill no pasaba mucho tiempo hablando personalmente con sus feligreses. Cuando lo hacía era fundamentalmente en ocasiones formales: bodas, confirmaciones, algún que otro bautizo. Sin embargo, una de las obligaciones de su cargo consistía en estar disponible para aconsejar a los clérigos de su diócesis, y cuando tenían alguna carga espiritual, era razonable que acudieran a él en busca de ayuda y consuelo.
Isadora estaba acostumbrada a ver a hombres angustiados de todas las edades, desde coadjutores abrumados por sus responsabilidades o sus ambiciones de adquirir más, hasta clérigos de alto rango que a veces creían que no iban a dar abasto a la hora de atender a sus feligreses y ocuparse de las tareas administrativas.
A los que más temía ella era a los desconsolados, los que habían perdido a una esposa o un hijo y acudían en busca de un mayor consuelo y fortaleza en su fe que los que podían ofrecerles sus rituales diarios. Podían apoyar a otras personas, pero a veces les abrumaba su propia aflicción.
Aquel día era el pastor Arthur Patterson, que había perdido a su hija en el parto. Era un hombre entrado en años y de cuerpo enjuto, y permanecía sentado en el gabinete del obispo con la cabeza inclinada y la cara medio oculta entre las manos.
Isadora apareció con la bandeja de té y la dejó en la mesa pequeña. No se dirigió a ninguno de los dos hombres; se limitó a llenar las dos tazas en silencio. Conocía a Patterson lo suficientemente bien para no tener la necesidad de preguntarle si quería leche o azúcar.
– Creí que lo entendería -dijo Patterson desesperado-. ¡He sido pastor de la Iglesia durante casi cuarenta años! Sabe Dios a cuánta gente he ofrecido consuelo cuando ha perdido a alguien, y ahora todas esas palabras que he dicho con tanta dedicación no significan nada para mí. -Miró al obispo-. ¿Por qué? ¿Por qué no las creo cuando me las digo a mí mismo?
Isadora esperaba que el obispo respondiera que todo se debía a la conmoción, la indignación ante el dolor, y que debía darse tiempo para curarse. Hasta la muerte que es esperada constituye algo inmenso y extraño que requiere coraje para hacerle frente, tanto en el caso de un hombre dedicado al servicio de Dios como en el de cualquier otro. La fe no es una certeza, y el hecho de creer no hace que el dolor desaparezca.
El obispo parecía buscar las palabras adecuadas. Tomó aire y lo expulsó en un suspiro.
– Querido amigo, todos experimentaremos grandes pruebas de fe a lo largo de nuestras vidas. Estoy seguro de que en estos momentos sabrá estar a la altura con su habitual fortaleza. Usted es un hombre bueno, no le quepa la menor duda.
Patterson levantó la vista hacia él; el sufrimiento resultaba tan patente en su cara que parecía como si no hubiera reparado en la presencia de Isadora.
– Si soy un hombre bueno, ¿por qué me ha pasado esto a mí? -suplicó-. ¿Y por qué no siento nada más que confusión y dolor? ¿Por qué no veo la mano de Dios ni un susurro de lo divino por ninguna parte?
– Lo divino es un misterio infinito -respondió el obispo, mirando fijamente más allá de la cabeza de Patterson, en dirección a la pared del fondo, con una expresión de intensa preocupación. Parecía como si no viera más consuelo que el que veía el mismo Patterson-. Está fuera de nuestro alcance. Tal vez no estamos hechos para comprenderlo.
La angustia deformó las facciones de Patterson, e Isadora, que procuraba no moverse por miedo a hacerse notar, creyó que el hombre estaba a punto de gritar de frustración, ante la imposibilidad de encontrar respuestas a su alcance.
– ¡No tiene ningún sentido! -gritó, con voz estrangulada-. Estaba viva, totalmente viva, con la niña en sus entrañas. Resplandecía de alegría a medida que se acercaba la hora… y de pronto no hubo más que sufrimiento y muerte. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo? ¡No tiene sentido! Es cruel y desproporcionado, y estúpido, como si el universo no tuviera sentido. -Rompió a llorar-. ¿Por qué me he pasado la vida diciendo a la gente que hay un Dios justo que nos ama, que todo forma parte de un plan perfecto que algún día veremos realizado? Y cuando yo mismo necesito convencerme de ello… no encuentro más que oscuridad… y silencio. ¿Por qué? -Su voz adquirió un tono más apremiante y airado-. ¿Por qué? ¿Toda mi vida ha sido una farsa? Dígame.
El obispo vaciló, incómodo, cambiando el peso del cuerpo al otro pie.
– ¡Dígamelo! -gritó Patterson.
– Querido amigo… -balbuceó el obispo-. Querido… amigo, estamos viviendo tiempos oscuros… Todos pasamos por ellos, tiempos en que el mundo parece monstruoso. El miedo lo cubre todo como la noche, y el amanecer es… inimaginable…
Isadora no pudo soportar más.
– Señor Patterson, su sensación de pérdida es terrible, desde luego -dijo con tono apremiante-. Si de verdad ama a alguien, su muerte tiene que dolerle, pero más aún si es alguien joven. -Dio un paso al frente, sin atender a la expresión sorprendida del obispo-. Pero la pérdida forma parte de nuestra experiencia humana, tal como Dios ha querido que sea. El hecho de que nos duela hasta situarnos al límite de nuestra capacidad de aguante es la clave. Al final todo se reduce a una pregunta: ¿confía usted en Dios o no? Si es así, debe soportar el dolor hasta que lo haya superado. Si no, será mejor que se examine y empiece a preguntarse en qué cree exactamente. -Bajó ligeramente la voz-. Creo que descubrirá que sus experiencias personales le dicen que su fe está ahí… no todo el tiempo, pero sí la mayor parte de él. Y con eso basta.
Patterson la miró asombrado. La angustia disminuyó a medida que empezaba a considerar lo que ella había dicho.
El obispo se volvió hacia ella; la incredulidad redujo la tensión de su cara hasta que tuvo exactamente la misma expresión que cuando dormía, un misterioso vacío esperando a ser llenado con pensamientos.
– La verdad, Isadora… -empezó a decir, y luego volvió a interrumpirse. Saltaba a la vista que no sabía cómo lidiar con ella o con Patterson, pero por encima de ambos había una profunda emoción que superaba incluso su cólera o su embarazo. Su habitual complacencia se había desvanecido; Isadora estaba tan acostumbrada a la sutil confianza del obispo en su capacidad para responder a todas las cuestiones que su ausencia era como una herida en carne viva.
Se volvió hacia Patterson.
– La gente no muere porque sea buena o mala -dijo ella con firmeza-. Y desde luego no lo hace para castigar a otra persona. Esa idea es monstruosa y destruiría los conceptos del bien y del mal. Hay montones de razones, pero muchas de ellas se limitan sencillamente a la mala suerte. Lo único a lo que podemos aferrarnos en cualquier momento, es a la certeza de que Dios es dueño de un destino más amplio, y no necesitamos saber cuál es. De hecho, no lo entenderíamos si nos lo dijeran. Lo único que necesitamos es confiar en El.
Patterson parpadeó.
– Hace que parezca muy simple, señora Underhill.
– Es posible. -Ella sonrió con repentina tristeza ante la fuerza de las enseñanzas que había adquirido a partir de sus propias oraciones desatendidas, y la soledad que a veces era casi insoportable-. Pero no es lo mismo que decir que es fácil. Eso es lo que debería hacerse. No digo que yo pueda hacerlo mejor que usted o que cualquier otra persona.
– Es usted muy sabia, señora Underhill. -Patterson la miró con gravedad, tratando de descifrar en su rostro la experiencia que le había enseñado tales cosas.
Isadora se volvió. La experiencia en cuestión era demasiado delicada para compartirla con nadie, y si él intuía algo, traicionaría por entero a Reginald. Ninguna mujer que era feliz en su matrimonio sentía aquella desolación dentro de ella.
– Beba el té mientras todavía está caliente -aconsejó ella-. No resuelve los problemas, pero nos da fuerzas para intentarlo. -Y sin esperar una respuesta, salió de la habitación y cerró la puerta con sigilo detrás de ella.
Una vez en el pasillo, se apoderó de ella la sensación de haberse entrometido. En toda su vida de casada nunca había usurpado de aquel modo el papel de su marido. El suyo consistía en apoyar, ofrecer sostén y ser discreta y leal. Acababa de violar casi todas las reglas existentes. Le había hecho parecer totalmente inepto frente a uno de sus subordinados.
¡No! Eso era injusto. ¡Se había comportado como un inepto! ¡Ella no había sido la causante! Él había vacilado cuando debería haberse mostrado firme, lleno de serena confianza, un ancla para cuando Patterson se viera sacudido por las tempestades, al menos temporalmente, que escapaban a su control.
¿Por qué? ¿Qué diablos le pasaba a Reginald? ¿Por qué no había podido expresar con vehemencia y convicción que Dios nos amaba a todos (hombres, mujeres y niños), y que cuando algo nos resultaba incomprensible debíamos recurrir a la confianza? Ese es el significado de la fe. La mayoría de nosotros solo nos sentimos capaces de aferramos a la fe cuando tenemos o creemos tener todo lo que queremos. Pero la única forma de medir algo es poniéndolo a prueba.
Volvió a la cocina para hablar con la cocinera de la cena del día siguiente. Esa noche ella y el obispo iban a asistir a otra de esas recepciones políticas interminables. Sin embargo, solo faltaban unos días para las elecciones y entonces, al menos, ese tipo de cosas terminarían.
¿Qué tenía ante sí? Solo variaciones de lo mismo, prolongándose en una soledad infinita.
Se encontraba de nuevo en la sala de estar cuando oyó que Patterson se marchaba y supo que en unos minutos el obispo entraría para enfrentarse a ella por su intrusión. Esperó, preguntándose qué iba a decir. ¿Sería más sencillo a la larga limitarse a disculparse? Nada justificaba lo que había hecho. Le había desacreditado ofreciendo el consuelo que debería haber dado él.
Un cuarto de hora después seguía esperando, cuando él entró por fin en la habitación. Estaba pálido, y ella esperaba que el estallido de cólera se produjera en cualquier momento. Pero seguía negándose a entonar una disculpa.
– Pareces agotado -comentó, con menos compasión de la que sabía que debían sentir, lo cual hizo que se avergonzase sinceramente. Debería haberle importado. De hecho, él se desplomó en la silla como si realmente estuviera bastante enfermo-. ¿Qué te pasa en el hombro? -Trató de compensar su indiferencia al ver que hacía una mueca y se frotaba el brazo mientras cambiaba ligeramente de postura.
– Un poco de reumatismo -respondió-. Es muy doloroso. -Sonrió, con un gesto forzado que desapareció casi al instante-. Debes hablar con la cocinera. Últimamente la calidad de la comida está bajando. No he sufrido mayor indigestión en toda mi vida.
– ¿Tal vez un poco de leche y arrurruz? -sugirió Isadora.
– ¡No puedo vivir de leche y arrurruz el resto de mis días! -replicó él-. ¡Necesito que mi casa funcione como Dios manda y que se sirva comida comestible! Si prestaras atención a tus obligaciones en lugar de inmiscuirte en las mías, no tendríamos ese problema. Eres responsable de mi salud y deberías preocuparte por ella en lugar de intentar consolar a alguien como el pobre Patterson, que se desmorona ante las vicisitudes de la vida.
– La muerte -le corrigió ella.
– ¿Qué? -El obispo levantó una mano y la miró furioso. Estaba realmente pálido y tenía el labio superior cubierto de sudor.
– Es la muerte lo que le resulta imposible aceptar -señaló Isadora-. Era su hija. Debe de ser terrible perder a un hijo, aunque Dios sabe que les sucede a bastantes personas. -Ocultó el doloroso vacío que sentía en su interior ante la imposibilidad de que aquello llegase a ocurrirle a ella. Había lidiado con él hacía años; solo de vez en cuando volvía inesperadamente y la sorprendía.
– No era una niña -replicó él-. Tenía veintitrés años.
– Por el amor de Dios, Reginald, ¿qué demonios tiene que ver la edad con eso? -Cada vez le costaba más esfuerzo no perder los estribos-. De todos modos, no importa cuál sea la causa de su dolor. Nuestra tarea consiste en tratar de darle consuelo, o al menos asegurarle que cuenta con nuestro apoyo y que con el tiempo la fe eliminará su dolor. -Respiró hondo-. Incluso si ese momento no llega hasta la otra vida. Seguramente esa es una de las principales funciones de la Iglesia: brindar fuerzas frente a las pérdidas y congojas que el mundo no puede aliviar.
El se levantó de pronto, tosiendo y llevándose una mano al pecho.
– La tarea de la Iglesia, Isadora, consiste en mostrar el camino moral de modo que los que tenemos fe podamos alcanzar la… -Se interrumpió.
– Reginald, ¿estás enfermo? -preguntó ella, que comenzaba a creer que efectivamente lo estaba.
– ¡No, por supuesto que no estoy enfermo! -exclamó él furioso-. Solo estoy cansado y tengo indigestión… y un poco de reumatismo. ¡Te agradecería que dejaras las ventanas abiertas o cerradas, y no entreabiertas, que es lo que causa más corrientes de aire! -Su voz era áspera, e Isadora se sorprendió al percibir en ella lo que le pareció una nota de miedo. ¿Se debía al evidente fracaso en su intento por ayudar a Patterson? ¿Acaso temía que le descubrieran alguna debilidad, que vieran que no estaba a la altura?
Trató de recordar alguna otra ocasión en que le hubiese oído reconfortar a los desconsolados o a los moribundos. Seguramente se había mostrado más firme… Las palabras habían acudido a él con fluidez: citas de las Escrituras, sermones anteriores, palabras de los grandes hombres de la Iglesia. Tenía una voz bonita; era la única cualidad física que nunca había dejado de agradarle, incluso en esos momentos.
– ¿Estás seguro de que te sientes…? -No sabía a ciencia cierta lo que quería decir. ¿Iba a presionarle para escuchar una respuesta que no quería oír?
– ¿Qué? -preguntó él, volviéndose en el umbral-. ¿Enfermo? ¿Por qué lo preguntas? Ya te lo he dicho, es indigestión y un poco de agarrotamiento. ¿Por qué? ¿Crees que es otra cosa, algo más grave?
– No, por supuesto que no -se apresuró a responder ella-. Tienes toda la razón. Perdóname por haber armado tanto alboroto. Me ocuparé de que la cocinera tenga más cuidado con las especias y las pastas. Y con el pavo… El pavo es muy indigesto.
– ¡Hace años que no comemos pavo! -exclamó él indignado, y salió por la puerta.
– Lo comimos la semana pasada -dijo ella para sí-. En casa de los Randolph. ¡Y no te sentó bien!
* * * * *
Isadora se arregló con gran esmero para la recepción.
– ¿Es una ocasión especial, señora? -preguntó su doncella con interés y un poco de curiosidad, mientras le recogía el pelo en lo alto para que luciera el mechón blanco que tenía justo a la derecha del pico entre las entradas. Era asombroso y ella no trataba de esconderlo.
– No espero que sea especial -respondió Isadora, burlándose un poco de sí misma-. Pero me encantaría que pasara algo excepcional. Promete ser una velada indescriptiblemente aburrida.
Martha no sabía muy bien qué decir, pero captó perfectamente la idea. Isadora no era la primera señora para la que había trabajado que ocultaba una profunda inquietud tras una fachada de buena conducta.
– Sí, señora -dijo obediente, y siguió peinándola de un modo un poco más extremado y realmente favorecedor.
El obispo no hizo ningún comentario sobre el aspecto de su mujer: llevaba un exagerado peinado y un vestido verde océano con su corpiño ceñido de forma atrevida, que se cruzaba a muy baja altura sobre su pecho y estaba cubierto de exquisito encaje blanco, el mismo que se entreveía donde la falda tenía cortes y la seda caía recta hasta el suelo por delante, y en amplios pliegues por la espalda. La observó y volvió a apartar la mirada mientras la ayudaba a subir al carruaje y ordenaba al cochero que se pusiera en camino.
Ella permaneció sentada a su lado a la tenue luz y se preguntó cómo sería vestirse para un hombre que la mirara con deleite, que se recreara con el color y diseño de su vestido, que apreciara cómo le favorecía y, por encima de todo, que la encontrara muy hermosa. Había algo encantador en casi todas las mujeres, tal vez no fuera más que un instante de gracilidad o una inflexión de la voz, pero encontrar a alguien que lo apreciara debía de ser como desplegar las alas y sentir el sol en la cara.
El hecho de que él nunca hablara con ella de modo íntimo o con placer la consumía por dentro de tal modo que debía hacer un gran esfuerzo para mantener la cabeza alta, sonreír y caminar como si creyera en sí misma.
De nuevo se permitió fantasear. ¿ Le habría gustado a Cornwallis su vestido? Si se hubiera vestido para él, ¿se habría quedado al pie de la escalera y la habría visto bajar con una mirada de asombro, hasta con cierto respeto reverencial, al comprobar lo hermosa que podía estar una mujer y reparar en las sedas, los encajes y el perfume, todas las cosas con las que tan poco familiarizado estaba?
¡Basta! Debía controlar su imaginación. Se ruborizó ante sus propios pensamientos y se volvió deliberadamente hacia el obispo para decir algo, cualquier cosa que rompiera el hechizo de su fantasía.
Sin embargo, durante todo el trayecto él guardó un silencio muy poco propio de él, como si no fuera consciente de que ella estaba a su lado. Por lo general, hablaba de quién iba a asistir a la reunión, y enumeraba sus virtudes y defectos, y comentaba qué cabía esperar de ellos en términos de contribución al bienestar de la Iglesia en general, y de su diócesis en particular.
– ¿Qué crees que podemos hacer para ayudar al pobre señor Patterson? -preguntó Isadora por fin cuando casi habían llegado-. Parece que lo está pasando muy mal.
. -Nada -respondió el obispo, volviéndose-. La mujer ha muerto, Isadora. No se puede hacer nada ante la muerte. Está ahí, delante de nosotros y a nuestro alrededor esperándonos de forma inexorable. Digamos lo que digamos a la luz del día, cuando liega la noche no sabemos de dónde venimos y no tenemos ni idea de adónde nos dirigimos… si es que hay algún lugar al que ir. No te muestres condescendiente con Patterson diciéndole lo contrario. Si descubre la fe, lo hará él solo. No puedes ofrecerle la tuya, suponiendo que la tengas y no estés diciendo simplemente lo que tú misma quieres oír, como la mayoría de la gente. Ahora será mejor que te prepares, estamos a punto de llegar.
El carruaje se detuvo, y se apearon y subieron las escalinatas mientras se abría la puerta principal. Como siempre, les anunciaron formalmente. En otro tiempo Isadora se emocionaba al oír llamar a Reginald por su título. Le parecía que tenía infinitas posibilidades, que era más meritorio que un título nobiliario porque no se heredaba, sino que era concedido por Dios. Se quedó contemplando el despliegue de sonidos y colores que tenía ante sí mientras entraba en la sala del brazo de él. En ese momento no le parecía más que un honor concedido por hombres a alguien que había encajado en su modelo, que había complacido a la gente adecuada y había evitado ofender a nadie. No era el más apto, osado y valiente para cambiar vidas, sino sencillamente el que menos probabilidades tenía de poner en peligro lo existente, lo conocido y cómodo. Era un conservador a ultranza que defendía todo lo presente en aquel lugar, ya fuera bueno o malo.
Les presentaron y ella le siguió un paso por detrás, saludando a la gente con una sonrisa y una respuesta educada. Trató de mostrarse interesada por ellos.
– El señor Aubrey Serracold -le dijo lady Warboys-. Se presenta para el escaño en Lambeth sur. El obispo Underhill y su esposa.
– Encantada, señor Serracold -respondió Isadora educadamente, y de pronto se dio cuenta de que, después de todo, había algo en él que le llamaba la atención.
Él le respondió con una sonrisa y la miró a los ojos con un regocijo secreto, como si ambos fueran conscientes de la misma broma absurda que el honor les obligaba a representar delante de aquel público. El obispo pasó a la siguiente persona e Isadora se sorprendió a sí misma devolviendo la sonrisa a Aubrey Serracold.
Tenía la cara alargada y un mechón de su pelo rubio le caía por encima de una ceja. Recordó haber oído en alguna parte que era el segundo hijo de un marqués o algo por el estilo, y que podría haber utilizado el tratamiento de «lord», pero había preferido no hacerlo. Se preguntó cuáles eran sus opiniones políticas. Esperaba que tuviera alguna y no estuviera buscando únicamente un nuevo pasatiempo para aliviar el aburrimiento.
– No me diga, señor Serracold -dijo Isadora con un interés que no tuvo que fingir-. ¿Y a qué partido pertenece?
– No estoy muy seguro de cuál de los dos está dispuesto a hacerse responsable de mí, señora Underhill -replicó él con una ligera mueca-. He sido lo bastante ingenuo para expresar unas cuantas opiniones personales que no han sido precisamente populares a nivel universal.
Un tanto a su pesar, Isadora se sintió interesada, y su curiosidad debió de reflejarse en su cara, porque él se explicó inmediatamente.
– Para empezar, he cometido el pecado imperdonable de dar prioridad al proyecto de ley de la jornada de ocho horas por encima del relacionado con el autogobierno irlandés. No veo por qué no podemos comprometernos a aprobar ambos, y con ello obtener el apoyo de más gente y un poder que sirva de base para realizar otras reformas muy necesarias, empezando por devolver el Imperio a sus habitantes legítimos.
– No estoy segura sobre el tema del Imperio, pero el resto suena sumamente razonable -convino ella-. Demasiado para que se convierta en ley.
– Es usted una cínica -dijo él con fingida desesperación.
– Mi marido es obispo -respondió ella.
– ¡ Ah! Por supuesto… -Se vio obligado a interrumpir su réplica ante la necesidad de saludar a las tres personas que se unieron a ellos, entre ellas su mujer, a quien Isadora no conocía, aunque había oído hablar de ella con tanta inquietud como admiración.
– Encantada, señora Underhill. -Rose le devolvió el saludo con fingido interés. Isadora no estaba mezclada en asuntos de política ni seguía realmente la moda, a pesar de su vestido verde océano. Era una mujer de elegancia conservadora que poseía esa clase de belleza que no cambia.
Rose Serracold, en cambio, era escandalosamente vanguardista. Su vestido era una combinación de satén color burdeos y encaje de guipur que creaba un contraste de lo más espectacular con su cabello asombrosamente rubio, como la mezcla de sangre y nieve. Sus brillantes ojos color aguamarina parecían examinar a todos los invitados con una suerte de avidez, como si buscara a una persona en particular que no encontraba.
– El señor Serracold me estaba hablando de las reformas que desea llevar a cabo -dijo Isadora para trabar conversación.
Rose le dedicó una sonrisa deslumbrante.
– Estoy segura de que usted tiene sus propias ideas acerca de tales necesidades -respondió-. Sin duda, en su ministerio su marido debe de tener plena conciencia de la pobreza y las injusticias que podían aliviarse con leyes más justas. -Dijo aquello desafiando a Isadora a que se declarase ignorante en tales lides y quedase, por tanto, como una hipócrita en relación con el cristianismo que profesaba a través del obispo.
Isadora respondió sin pararse a medir sus palabras.
– Por supuesto. Lo que me cuesta imaginar no son los cambios, sino cómo llevarlos a cabo. Para que una ley sea buena debe hacerse respetar, y debe existir un castigo que seamos capaces de infligir con plena disposición si se viola, como seguramente haremos, aunque solo sea para ponernos a prueba.
Rose se mostró encantada.
– ¡Ha pensado realmente en ello! -Su sorpresa era palpable-. Discúlpeme por haber cuestionado su franqueza. -Bajó la voz, de modo que solo la oyeran los que estaban cerca de ellas, y siguió hablando a pesar del repentino silencio que se había hecho mientras los demás aguzaban el oído-: Tenemos que hablar, señora Underhill. -Alargó su elegante mano, de dedos esbeltos y guarnecidos de anillos, separó a Isadora del grupo en el que se habían encontrado más o menos por azar-. Disponemos de un tiempo terriblemente escaso -continuó-. Debemos ir más allá del partido si queremos hacer realmente el bien. La abolición de las tasas para la enseñanza primaria que conseguimos el año pasado ya ha obtenido efectos maravillosos, pero eso solo es el principio. Debemos hacer mucho más. El libre acceso a la educación es la única solución duradera a la pobreza. -Tomó aire y luego continuó-: Debemos abrir el camino para que las mujeres sean capaces de restringir sus familias. La pobreza y el agotamiento, tanto físico como mental, son el resultado inevitable de tener un hijo tras otro sin disponer de fuerzas para cuidarlos, ni dinero para darles de comer o vestir. -Volvió a mirar a Isadora con una expresión de sincero desafío en sus ojos-. Y le pido disculpas si esto va en contra de sus convicciones religiosas, pero ser la esposa de un obispo y ocupar la residencia que se les ha proporcionado es muy distinto de estar en un par de habitaciones sin agua corriente y con un pequeño fuego, tratando de mantener a una docena de niños limpios y alimentados.
– ¿Una jornada de ocho horas mejoraría o empeoraría la situación? -preguntó Isadora, proponiéndose no ofenderse por cosas que, después de todo, no tenían nada que ver con el verdadero tema de discusión.
Rose arqueó las cejas.
– ¿Cómo iba a empeorarla? ¡Cada trabajador, hombre o mujer, debería estar protegido contra la explotación! -La cólera encendió sus mejillas, que adquirieron un tono rosado sobre la piel blanca.
Isadora se proponía preguntar a Rose su opinión antes de expresar la suya, pero le resultó imposible hacer ninguna de las dos cosas cuando se acercó a ellas una amiga de Rose que la saludó con afecto. Fue presentada a Isadora como la señora Swann, quien presentó a su vez a su compañera, una mujer de unos cuarenta años, con la confianza en uno mismo que otorga la madurez y la suficiente lozanía para atraer la mirada de la mayoría de los hombres. Mantenía erguida su cabeza de cabello oscuro con elegancia, y su porte era el de alguien totalmente seguro de sí mismo que sin embargo se interesa por los demás.
– La señora Octavia Cavendish -dijo la señora Swann con una nota de orgullo.
Justo antes de hablar, Isadora se dio cuenta de que la recién llegada debía de ser viuda para que se dirigieran a ella de ese modo.
– ¿Le interesa la política, señora Cavendish? -preguntó. Dado que el propósito de la velada era ese, se trataba de una suposición de lo más natural.
– Solo mientras se cambien las leyes, espero que para provecho de todos -respondió la señora Cavendish-. Se requiere una gran sabiduría para anticipar cuáles serán las consecuencias de nuestras acciones. A veces los caminos más noblemente inspirados resultan desastrosos por dar lugar a consecuencias imprevistas.
Rose abrió mucho sus asombrosos ojos.
– La señora Underhill estaba a punto de decirnos de qué modo la jornada de ocho horas podría ser perjudicial -dijo Rose, mirando fijamente a la señora Cavendish-. ¡Me temo que en el fondo es una conservadora!
– La verdad, Rose… -le advirtió la señora Swann lanzando una mirada de disculpa a Isadora.
– ¡No! -exclamó Rose con impaciencia-. Ya va siendo hora de que nos dejemos de rodeos y digamos lo que realmente queremos decir. ¿Es mucho pedir, o incluso exigir, que la gente sea franca? ¿No tenemos el deber de hacer preguntas y cuestionar las respuestas?
– Rose, una cosa es ser excéntrico, pero tú corres el riesgo de ir demasiado lejos -dijo la señora Swann con un hipo nervioso. Puso una mano en el brazo de Rose, pero esta la apartó con impaciencia-. La señora Underhill tal vez no…
– ¿No quiere? -preguntó Rose, recuperando brevemente su sonrisa.
Antes de que Isadora pudiera responder, la señora Cavendish intervino.
– Trabajar en exceso es muy duro y totalmente injusto -dijo con suavidad-. Pero, aun así, es mejor que no tener trabajo…
– ¡Eso es extorsión! -exclamó Rose con voz airada.
La señora Cavendish conservó la calma de manera admirable.
– Si se hace de manera deliberada, por supuesto que lo es. Pero si un empresario se enfrenta a unos beneficios cada vez menores y una mayor competencia, no puede permitirse incrementar sus costes. Y si lo hace, tendrá que cerrar el negocio y sus empleados perderán sus puestos de trabajo. Necesitamos mantener el Imperio ahora que tenemos uno, tanto si queremos como si no. -Sonrió para restar dureza a sus palabras, pero no poder de convicción-. La política se basa en lo que es posible, lo cual no siempre coincide con lo que queremos -añadió-. Creo que forma parte de la responsabilidad.
Isadora miró a Aubrey Serracold y vio la ternura que brillaba en sus ojos, y una especie de tristeza, la convicción de que las cosas valiosas podían romperse.
Tal vez ella se había sentido así con respecto a John Cornwallis. Era un hombre sensible e inteligente, con ansias de honor y un rechazo del oropel que ella habría protegido a cualquier precio. Aquella actitud poseía un infinito valor, no solo para ella, sino por sí misma. No había nada en Reginald Underhill que despertara en ella ese intenso anhelo, que era mitad dolor, mitad alegría.
Les interrumpió la llegada de otro hombre, que miró a la señora Cavendish con una familiaridad que dejó claro que habían venido juntos. Isadora no se sorprendió de que tuviera al menos un admirador. Era una mujer excepcional en muchos más aspectos que la mera belleza física. Tenía carácter e inteligencia, y una clarividencia que era muy poco común.
– Permítanme que les presente a mi hermano -se apresuró a decir la señora Cavendish-. Sir Charles Voisey. La señora Underhill, y el señor y la señora Serracold. -Añadió los dos últimos nombres con una ligera mueca, e Isadora recordó con un sobresalto que Voisey y Serracold aspiraban al mismo escaño en el Parlamento. Uno de ellos perdería. Miró a Voisey con repentino interés. No se parecía a su hermana. Tenía el cabello y la tez ligeramente rojizos, mientras que la piel de ella era pálida y el cabello castaño oscuro y brillante. Tenía la cara alargada y la nariz un poco torcida, como si se la hubieran roto y colocado mal. Lo único que tenían en común era una mente ágil y una gran fuerza interior. En él era tan intensa que ella casi esperó que irradiara calor.
Isadora murmuró algo educado y prudente. Se dio perfecta cuenta de que Aubrey Serracold ocultaba sus sentimientos; sabía que su adversario era un hombre muy distinto a él, y que iba a ser una lucha en la que todo estaría permitido. Aquel cortés intercambio de palabras era una muestra de educación, y con él no pretendía engañar a nadie.
La cólera se podía advertir en el rígido y elegante cuerpo de Rose, con su larga espalda y sus esbeltas caderas enfundadas en brillante tafetán, y sus dedos que lanzaban destellos al mover las manos. La piel de su cuello parecía casi de un tono blanco azulado a la luz de las arañas del techo, como si al examinarla más de cerca se le pudieran ver las venas. También se podía apreciar en ella el miedo. Isadora lo percibía como un perfume más que flotaba en el aire, entre el aroma a lavanda, a jazmín y las numerosas fragancias de los boles con nenúfares que había en las mesas. ¿Tanto le importaba a ella ganar? ¿O había algo más?
Les hicieron pasar al comedor siguiendo el correcto orden de precedencia. En calidad de esposa de un obispo, Isadora entró de los primeros, después de los miembros más destacados de la nobleza pero mucho antes que los hombres corrientes como los meros candidatos parlamentarios. Las mesas estaban cubiertas de cristal y porcelana. Junto a cada plato brillaban hileras de tenedores, cuchillos y cucharas.
Las señoras ocuparon sus asientos y a continuación lo hicieron los caballeros. Inmediatamente después se sirvió el primer plato y se retomó el objetivo de la velada: la discusión, las consideraciones y los juicios, la conversación brillante que enmascaraba los pactos creados, los puntos flacos que eran analizados y, una vez descubiertos, se explotaban. Allí era donde nacían las futuras alianzas y las futuras enemistades.
Isadora solo escuchaba a medias. Había oído con anterioridad la mayoría de aquellas discusiones sobre la economía, las cuestiones morales, las finanzas, las dificultades y justificaciones religiosas y las necesidades políticas.
Cuando oyó al obispo mencionar el nombre de Voisey adoptando un tono de voz lleno de entusiasmo, se sobresaltó y le llamó la atención, haciendo que volviera a la realidad.
– La inocencia no nos protege de las equivocaciones de los hombres bien intencionados cuyo conocimiento de la naturaleza humana es mucho menor que su deseo de hacer el bien -dijo con fervor. No miró a Aubrey Serracold, pero Isadora vio cómo al menos otros tres comensales lo hacían. Rose se puso rígida, manteniendo inmóvil la mano que sostenía la copa de vino-. Últimamente he empezado a darme cuenta de lo complejo que es gobernar sabiamente -prosiguió con una expresión forzada, como si estuviera decidido a seguir el hilo de sus ideas hasta el final-. No es tarea para el caballero aficionado, por muy nobles que sean sus intenciones. Sencillamente no podemos permitirnos equivocarnos. Un experimento desafortunado con las fuerzas del comercio y la economía, o el abandono de ciertas leyes que hemos cumplido durante siglos, y miles de personas sufrirán antes de que podamos invertir la situación y recuperar el equilibrio perdido. -Sacudió la cabeza con vigor-. Es una cuestión mucho más seria que las que hemos afrontado en nuestra historia. En interés de las personas a las que representamos y servimos, no podemos permitirnos ser demasiado sentimentales o indulgentes con nosotros mismos. -Le centelleaban los ojos y volvió a mirar brevemente a Aubrey-. Ese es, por encima de todo, nuestro deber, o de lo contrario no tendremos nada.
Aubrey Serracold estaba muy pálido, con los ojos brillantes. No se molestó en discutir. Se dio cuenta de lo estúpido que sería y guardó silencio, agarrando con fuerza el cuchillo y el tenedor.
Por un momento nadie respondió; luego media docena de comensales hablaron a la vez, se disculparon y volvieron a empezar. Pero al mirarlos uno por uno, Isadora vio que las palabras de Reginald habían hecho mella en ellos. De pronto, todo el encanto y los ideales resultaban menos brillantes, menos efectivos.
– Una visión muy desinteresada, obispo -dijo Voisey, volviéndose para mirarle-. Si todos los líderes espirituales tuvieran su coraje, sabríamos a quién acudir en busca de liderazgo moral.
El obispo le miró con la cara pálida, el pecho agitado, como si tuviera unas dificultades inexplicables para respirar.
Otra vez tiene indigestión -pensó Isadora-. Ha tomado demasiada sopa de apio. Debería haberla dejado, sabe que no le sienta bien. ¡Por su manera de hablar, cualquiera pensaría que le han echado un buen chorro de vino!
La velada se alargó interminablemente; se hicieron ciertas promesas y se abandonaron otras. Poco después de medianoche se fueron los primeros invitados, entre los cuales estaban el obispo e Isadora.
Una vez fuera, mientras se subían a su carruaje y se alejaban, ella se volvió hacia él.
– ¿Qué demonios te ha entrado para hablar contra el señor Serracold de ese modo? ¡Y delante del pobre hombre! Si sus ideas son extremistas, nadie querrá que se conviertan en leyes.
– ¿Estás sugiriendo que debería haber esperado a que las presente ante el Parlamento antes de condenarlas? -preguntó él, con una nota áspera en la voz-. ¿Tal vez te gustaría que esperara hasta que los comunes las hayan aprobado y les toque a los lores discutirlas? No tengo ninguna duda de que los miembros laicos de la cámara anularían la mayoría de ellas, pero no tengo tanta fe en mis hermanos, los miembros eclesiásticos. Confunden el ideal con lo práctico. -Tosió-. Queda poco tiempo, Isadora. Uno no puede permitirse posponer el momento de actuar, pues tal vez no disponga de ocasiones para rectificar.
Ella estaba sorprendida. Era un comentario muy poco propio de él. Nunca le había visto lanzarse a hablar de ese modo, comprometerse con algo sin dejar una puerta abierta por si las circunstancias cambiaban.
– ¿Te encuentras bien, Reginald? -preguntó, y al instante deseó no haberlo hecho. No quería oír una enumeración de las cosas que habían estado mal en la cena, ya fuera el servicio o las opiniones y expresiones de los demás comensales. Lamentó no haberse mordido la lengua y haberse limitado a murmurar algo en señal de conformidad, sin mostrar la más mínima emoción. Pero ya era demasiado tarde.
– No -dijo él elevando la voz hasta alcanzar un tono de angustia-. No me encuentro nada bien. Debo de haberme sentado en medio de una corriente de aire. El reumatismo se me ha acentuado y siento un fuerte dolor en el pecho.
– Creo que la sopa de apio no ha sido una elección acertada -dijo, tratando de mostrarse compasiva, aunque era consciente de que no lo estaba logrando. Percibió un matiz de indiferencia en su voz.
– Me temo que es más serio que eso. -Esta vez la voz de Reginald reflejaba un pánico apenas disimulado.
Estaba segura de que si hubiera podido verle en la oscuridad del interior del coche, su cara habría revelado un miedo que rayaba en la desesperación. Se alegró de no poder hacerlo. No quería verse arrastrada por sus emociones. Ya le había sucedido demasiadas veces.
– Las indigestiones pueden llegar a ser muy desagradables -murmuró Isadora-. Los que hablan de ellas con ligereza nunca las han sufrido. Pero son pasajeras y no dejan secuelas, aparte del cansancio provocado por la dificultad para poder dormir. Te ruego que no te preocupes.
– ¿Eso crees? -preguntó él. Isadora percibió su impaciencia, a pesar de que no había girado la cabeza hacia ella.
– Por supuesto -respondió en tono tranquilizador.
Guardaron silencio el resto del trayecto de regreso, pero ella era plenamente consciente de su incomodidad. Era como si una tercera entidad se hubiera instalado entre ambos.
* * * * *
Se despertó en mitad de la noche y lo encontró sentado en el borde de la cama con la cara cenicienta, el cuerpo echado hacia delante y el brazo izquierdo colgando como si no tuviera fuerzas en él. Volvió a cerrar los ojos, obligándose a sumergirse de nuevo en su sueño. En él aparecían amplios mares y el suave oleaje que se agitaba más allá del casco de un barco. Se imaginó a John Cornwallis en aquel lugar, con la cara vuelta hacia el viento y una sonrisa de placer en los labios. De vez en cuando se giraba hacia ella y la miraba. Tal vez decía algo, pero probablemente permanecía callado. Entre ambos reinaba un silencio sosegado, una alegría tan profundamente compartida que no necesitaba de la intrusión de las palabras.
Sin embargo, su conciencia no iba a permitirle quedarse en el mar y el cielo. Sabía que Reginald estaba sufriendo a escasos centímetros de ella. Volvió a abrir los ojos y se sentó despacio.
– Te traeré un poco de agua caliente -dijo, apartando las sábanas y levantándose de la cama. Su fino camisón de hilo le llegaba al suelo, y esa noche de verano no necesitaría ponerse nada más por decencia. A esa hora no habría criados por la casa.
– ¡No! -Un grito ahogado brotó de su garganta-. ¡No me dejes!
– Te sentará bien beber el agua a sorbos -dijo ella, sin poder evitar compadecerle. Parecía abatido, con la cara pálida y perlada de sudor, y el cuerpo encogido de dolor. Se arrodilló delante de él-. ¿Estás mareado? Tal vez había algo en la cena que no estaba fresco o bien cocinado.
El no dijo nada y permaneció mirando fijamente el suelo.
– Se pasará -continuó ella con suavidad-. El susto dura un rato, pero siempre se va. En el futuro tal vez deberías pensar menos en los sentimientos de tus anfitriones y optar solo por los platos más sencillos. Algunas personas no se dan cuenta de la frecuencia con la que te ves obligado a comer en casas ajenas, y con el tiempo puede resultar excesivo.
El obispo alzó hacia ella sus ojos oscuros y asustados, suplicándole sin palabras que le ayudara como fuera.
– ¿Quieres que envíe a Harold a buscar al médico? -Hizo el ofrecimiento por decir algo. Lo único que el médico le daría serían unas pastillas de menta, como había hecho en el pasado cuando el obispo había mencionado su digestión y le había pedido remedio. Sería denigrante hacerle ir hasta allí por un caso de gases, por terrible que fuera. El obispo siempre se había negado, creyendo que menoscabaría la seriedad de su alto cargo. ¿Cómo iba a mirar alguien con respeto reverencial a un hombre que no podía controlar sus órganos digestivos?
– ¡No quiero! -exclamó él con desesperación. Luego exhaló el aire en un sollozo-. ¿Crees que es por algo que había en la cena? -En su voz había un deje de esperanza, como si le suplicara que le diera la razón.
Isadora se dio cuenta de que temía que no fuera solo una indigestión, que después de todos aquellos años quejándose por menudencias por fin estuviera realmente enfermo. ¿Era el dolor lo que tanto le asustaba? ¿O la molestia y la vergüenza de vomitar o perder el control de sus funciones fisiológicas, y tener que dejarse limpiar después? De pronto sintió una sincera compasión por él. Seguramente cada persona tenía un terror secreto, y más en el caso de un hombre para quien el poder y la presunción lo eran todo. En su fuero interno debía de sospechar lo increíblemente frágil que era el respeto. No se imaginaba que ella le amara; no con la pasión y la ternura que la uniría a él en un momento así. El deber haría que se mantuviera junto a él, pero eso sería casi peor que los cuidados de un desconocido, excepto para el mundo exterior que vería solo a una mujer al lado de su marido, donde debía estar. Lo que pasara realmente entre ellos -algo o nada- nunca se sabría.
Seguía mirándola, esperando que le asegurara que su miedo era innecesario, que todo acabaría. Pero a Isadora le resultaba imposible. Incluso si hubiera sido un niño, y no un hombre mayor que ella, no habría podido hacerlo. La enfermedad era real. Uno no podía protegerse de ella eternamente.
– Haré todo lo que pueda para ayudarte -susurró. Alargó una mano con poca confianza y la puso sobre la de él, aferrada a la rodilla. Sintió el terror que él estaba experimentando, como si hubiera salido de su piel y penetrado en la suya. Entonces reconoció de qué se trataba: tenía miedo a morir. Había pasado toda su vida predicando el amor de Dios, la obediencia a los mandamientos que no admitían preguntas ni explicaciones, la aceptación del sufrimiento en la tierra y la confianza absoluta en la eternidad del cielo… y resultaba que todas sus creencias no eran más que palabras. Al enfrentarse al abismo de la muerte no veía ninguna luz, ni a Dios esperándole al final. Estaba solo como un niño en medio de la noche.
Se sorprendió a sí misma al oírse, renunciando a sus propios sueños.
– Estaré a tu lado, no te preocupes. -Le apretó más la mano y le cogió el otro brazo-. No tienes nada que temer. Es el camino que sigue toda la humanidad, solo una puerta. Es el momento de tener fe. No estás solo, Reginald. Todas las criaturas vivas están contigo. Solo es un paso hacia la eternidad. Tú también has visto a muchas personas afrontarlo con coraje y dignidad. Tú también puedes hacerlo… y lo harás.
El se quedó sentado en el borde de la cama, pero poco a poco se relajó. El dolor debía de haber remitido porque al final dejó que ella le ayudara a acostarse de nuevo, y al poco rato se quedó dormido, dejando que ella se levantara y rodeara la cama hasta su lado para acostarse también.
Estaba cansada, pero la bendición del sueño le fue esquiva hasta que se hizo casi de día.
El se levantó como de costumbre. Estaba un poco pálido, pero por lo demás tenía un aspecto aparentemente bastante normal. No hizo referencia al episodio de la noche anterior. No la miró a los ojos.
Isadora se enfadó muchísimo con él. Era muy mezquino por su parte que no le diera por lo menos las gracias, y que no se lo agradeciera aunque solo fuera con una sonrisa. No hacían falta las palabras. Pero él estaba furioso con ella porque había visto cómo había perdido la dignidad y había presenciado su miedo. Ella lo comprendía, pero aun así le desdeñó por su pobreza de espíritu.
Estaba enfermo. Ella había empezado a asumirlo. Aunque él hubiera optado por olvidarlo, era la realidad. La necesitaba, y ya fuera el afecto, la compasión, el respeto o sencillamente el deber lo que la impulsara, estaría encadenada a él mientras resistiese. Y podía ser cuestión de años. Lo veía como un camino que se prolongaba en el horizonte a través de una llanura gris. Podía pintar sus sueños en ella, pero nunca los alcanzaría.
Tal vez nunca habían sido más que sueños. Nada había cambiado, excepto en su cabeza.
Capítulo 9
– ¡No me lo creo! -soltó Jack Radley, sentado a la mesa del desayuno sosteniendo el periódico en alto con las manos temblorosas y la cara pálida.
– ¿Qué pasa? -preguntó Emily, cuyos primeros pensamientos volaron hacia el asesinato de Maude Lamont, ocurrido hacía justo una semana. ¿Había descubierto Thomas algo tan irrefutable que incriminaba a Rose? Solo ahora se daba cuenta de lo mucho que había temido que ocurriera. Los remordimientos la abrumaron-. ¿Qué has leído? -En su voz se podía percibir el miedo.
– ¡Aubrey! -exclamó Jack, bajando el periódico para verla-. Ha escrito una carta al director. Supongo que es para refutar lo que dijo el general Kingsley de él, pero no está bien planteada.
– ¿Quieres decir que está escrita de forma descuidada? No es propio de Aubrey. -Recordaba su bonita voz; no solo era la dicción, sino también la forma de elegir las palabras-. ¿Qué dice?
Jack respiró hondo y se mordió el labio, negándose a responder, como si al leerlo en alto cobrara mayor dimensión real.
– ¿Tan terrible es? -preguntó ella, con una angustia que la estremecía y la consumía por dentro-. ¿Cambiará algo?
– Creo que podría hacerlo.
– ¡Bueno, entonces o me la lees o me pasas el periódico! -ordenó ella-. ¡Por el amor de Dios, no me digas que es terrible y luego te lo calles!
Él bajó la vista hacia las páginas y empezó a leer en voz baja, casi inexpresiva:
He sido acusado recientemente en este periódico por el general de división Roland Kingsley de ser un idealista con poco conocimiento de la realidad, un hombre que renunciaría a las glorias del pasado de nuestras naciones, y con ellas, a los hombres que lucharon y murieron para protegernos y extender el imperio de la ley y la libertad a otros países. En circunstancias normales me habría contentado con dejar que el tiempo demostrara que estaba equivocado. Confiaría en que mis amigos me conocieran mejor y esperaría que los desconocidos fueran sinceros en su juicio.
Sin embargo, voy a presentarme candidato para el escaño de Lambeth sur en las actuales elecciones parlamentarias, y la inminencia de las mismas no me permite tomarme ese tiempo.
En nuestro pasado ha habido muchos sucesos gloriosos que no puedo ni quisiera cambiar. Pero el futuro nos pertenece y podemos moldearlo a nuestro gusto. Escribamos grandes poesías sobre desastres militares como el asalto de la brigada ligera de Sebastopol, donde hombres valerosos perdieron inútilmente la vida a las órdenes de generales incompetentes. Compadezcamos a los supervivientes de tales acciones desesperadas cuando pasen cojeando a nuestro lado por la calle, ciegos o lisiados, o los veamos en camas de hospital. Llevemos flores a sus tumbas.
Pero también actuemos para que sus hijos y nietos no caigan del mismo modo. Es algo que no solo podemos sino que tenemos la obligación de cambiar.
– ¡No está mal planteado! -argüyó Emily-. En mi opinión, lo que dice es cierto, una valoración totalmente justa y sincera.
– Aún no he terminado -dijo Jack sombrío.
– Bueno, ¿qué más dice?
Él volvió a bajar la vista hacia la página.
Necesitamos un ejército que luche en tiempos de guerra si un país extranjero llegara a amenazarnos. No necesitamos aventureros cortados con el patrón del imperialismo, que creen que como ingleses tenemos derecho a atacar y conquistar el país que se nos antoje, ya sea porque estamos profundamente convencidos de que nuestro estilo de vida es superior al suyo, y sus habitantes se beneficiarán de nuestras leyes e instituciones impuestas por la fuerza de nuestras armas, o porque ellos tienen tierra, minerales y cualquier otro recurso que podemos explotar.
– Oh, Jack. -Emily estaba horrorizada.
– Sigue con más de lo mismo -dijo él con amargura-. No acusa abiertamente a Kingsley de buscar interesadamente la gloria a expensas del hombre de a pie, pero la insinuación está bastante clara.
– ¿Por qué? -preguntó ella con profunda desazón-. Pensé que tenía más… más sentido de la realidad. ¡Aunque todo eso fuera cierto, no le haría ganar seguidores! ¡Los que piensan como él estarán en su bando de todos modos, y los que no, le odiarán por ello! -Ocultó la cara entre las manos-. ¿Cómo ha podido ser tan ingenuo?
– Porque Kingsley debe de haberle puesto nervioso -respondió Jack-. Creo que Aubrey siempre ha odiado el oportunismo, la idea de que el más fuerte tiene derecho a tomar lo que quiere, y ve el imperialismo de ese modo.
– Es un tanto intolerante, ¿no te parece? -dijo ella, aunque en realidad no se trataba de una pregunta. No acataba las opiniones de Jack ni las de nadie. Una cosa era el conocimiento factual, pero aquello tenía que ver con los sentimientos y la comprensión de la gente-. Estoy empezando a creer que la política solo requiere una buena comprensión de la naturaleza humana y el suficiente sentido común para mantener la boca cerrada cuando no sirve de nada hablar. Y no decir mentiras que puedan delatarte, y nunca perder los estribos ni prometer algo que tal vez no puedas cumplir.
Jack esbozó una sonrisa, pero no reflejaba la menor satisfacción.
– Ojalá se lo hubieras dicho hace un par de días.
– ¿Realmente crees que cambiará algo? -Ella seguía aferrada a la esperanza-. Es el Times, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos votantes de Lambeth sur calculas que lo leen?
– ¡No lo sé, pero te apuesto lo que quieras a que Charles Voisey lo lee! -respondió él.
Emily se planteó por un momento aceptar la apuesta y pedir una nueva sombrilla si ganaba, pero luego se dio cuenta de lo inútil que era. Por supuesto que Voisey lo leería y lo utilizaría.
– Aubrey habla de los militares como si los generales fueran estúpidos -continuó Jack con un deje de desesperación en la voz-. Dios sabe que hemos tenido bastantes que lo eran, pero planificar tácticas de batalla es más difícil de lo que crees. ¡Puede que tengas enemigos listos, armas inadecuadas, escasez de suministros, cambios en la meteorología…! O sencillamente mala suerte. Cuando Napoleón nombraba a un nuevo mariscal no preguntaba si era inteligente, sino si tenía suerte.
– ¿Qué preguntaba Wellington? -replicó ella.
– No lo sé -admitió él, levantándose-. Pero no habría aceptado a Aubrey. ¡Esto no es un caso de falta de honradez ni de mala política, sino las tácticas más espantosas que se podrían haber empleado contra un hombre como Charles Voisey!
* * * * *
A primera hora de la tarde, Emily fue con Jack a escuchar el discurso que Voisey iba a pronunciar delante de una gran multitud. Era en Kennington, y el parque estaba lleno de gente que paseaba bajo el fuerte sol tomando helados y manzanas de caramelo, y bebiendo limonadas mientras esperaba impaciente que comenzara para divertirse e interrumpir al orador. Para empezar, a nadie le importaba demasiado lo que tenía que decir Voisey. Era una buena manera de pasar una hora, mucho más interesante que el anodino partido de criquet que jugaban una veintena de chicos en el otro extremo del parque. Si quería que le prestaran atención tendría que divertirles, y si no lo sabía a esas alturas, pronto se enteraría.
Evidentemente, solo algunos de los que le escucharían tenían derecho al voto, pero el futuro de todos se vería afectado. De modo que se apiñaron alrededor del quiosco de música vacío, al que Voisey se subió con gran confianza en sí mismo y donde tomó la palabra.
Emily permaneció de pie al sol con la cara protegida por el sombrero, contemplando primero a la multitud, luego a Voisey, y mirando de reojo a Jack. No escuchaba realmente las palabras. Sabía que trataban de patriotismo y orgullo. Era un discurso muy sutil, pero elogiaba a la multitud en un sentido muy general, haciendo que se sintiera parte del logro del Imperio, aunque no lo llamó así. Ella observó cómo la gente se erguía un poco más, sonriendo inconscientemente, poniéndose derechos y con la barbilla ligeramente más alta. Les hacía sentir que eran parte de algo, que participaban de la victoria, que se contaban entre la élite.
Miró a Jack y vio cómo se le curvaban hacia arriba las comisuras de los labios. Tenía el rostro crispado por la indignación, pero también se apreciaba en él cierta admiración; por mucho que quisiera, no podía ocultarla.
Voisey continuó. No mencionó el nombre de Serracold. Serracold podría no haber existido. No les hacía escoger: votadme a mí o al otro candidato, votad a los tories o a los liberales; sencillamente les hablaba como si la decisión ya hubiera sido tomada. Eran de una sola opinión porque eran de una sola raza, un solo pueblo, un solo destino compartido.
Por supuesto, aquel argumento no persuadiría a todo el mundo. Emily vio en muchos rostros obstinación, desacuerdo, cólera, indiferencia. Pero él no les necesitaba a todos, solo a los suficientes para formar una mayoría junto con los votantes tories de toda la vida.
– Va a ganar, ¿verdad? -susurró ella, escudriñando la cara de Jack y viendo la respuesta en su expresión. Se sentía furioso, impotente, frustrado, y sin embargo era plenamente consciente de que si salía en defensa de Aubrey Serracold como pretendía, solo lograría demostrar lealtad a un amigo y poner en peligro su propio escaño. Nada era tan seguro como había creído hacía una semana.
Emily le observó mientras Voisey seguía hablando y la multitud escuchaba. El personal estaba con él en esos momentos, pero ella sabía lo voluble que era la popularidad. Hacías reír a la gente, la elogiabas, le dabas esperanzas de obtener beneficios y le brindabas una creencia común, y la tenías en el bolsillo. La menor sospecha de miedo, un insulto insinuado o incluso el aburrimiento, y volvías a perderla.
Una parte de Emily deseaba que él hiciera honor a su amistad, que dijera lo que pudiera para corregir la desigualdad entre Aubrey y aquel hombre que manipulaba la situación con tanta destreza. La carta de Aubrey al director le había hecho el juego a Voisey. ¿Por qué había sido tan necio? Sintió desaliento a medida que la respuesta acudía a su mente de forma espontánea. Porque era idealista pero ingenuo. Era un hombre bueno con un sueño honrado, pero aún no era un político, y las circunstancias no le brindarían la ocasión de convertirse en uno. No había ensayos, solo la realidad.
Volvió a mirar a Jack y vio que todavía estaba indeciso. No dijo nada. Aún no estaba preparada para la respuesta, fuera cual fuese. El tenía razón: el precio a pagar por el poder podía ser demasiado alto. Y sin embargo, sin poder uno conseguía muy poco, tal vez nada. Las batallas costaban caro; era la naturaleza de la lucha por cualquier principio, por cualquier victoria. Y si uno se retiraba de la lucha porque resultaba dolorosa, el premio iba a parar a otro, a alguien como Voisey. ¿Y cuál era el precio? Si los hombres buenos no empuñaban la espada, ya fuese de forma literal o figurada, la victoria era de quien estaba dispuesto a ello. ¿Era justo?
Si fuera algo fácil de ver, tal vez habría más personas que la encontraran y menos que se dejaran engañar por el camino.
Dio un paso para acercarse a Jack y le cogió del brazo. Él se volvió hacia Emily, pero ella no le miró.
* * * * *
Esa noche había una recepción que, según le había parecido a Emily anteriormente, prometía cierta diversión. Era menos formal que una cena y brindaba muchas más posibilidades para hablar con una mayor variedad de gente del agrado de uno, sencillamente porque no había que estar sentado alrededor de una mesa. Como siempre en tales ocasiones, habría alguna clase de entretenimiento, como una pequeña orquesta con un solista que cantara, o tal vez un cuarteto de cuerda o un pianista excepcional.
Sin embargo, sabía que Rose y Aubrey Serracold estarían también allí, y como mínimo algunos invitados ya conocerían la noticia del discurso de aquella tarde, de modo que en cuestión de una hora todos estarían al corriente no solo de la extraordinaria insensatez que había demostrado Aubrey en los periódicos, sino de la magnífica respuesta de Voisey. Prometía ser una situación embarazosa, hasta violenta. E hiciera lo que hiciese Jack al respecto, no podría seguir posponiendo la decisión durante mucho más tiempo.
Era injusto, pero Emily estaba enfadada con Charlotte por no estar allí con ella para hablar de ello. No tenía a nadie más a quien confiar sus sentimientos, dudas y preguntas.
Como siempre, se vistió con esmero. Las primeras impresiones eran muy importantes, y hacía tiempo que sabía que una mujer hermosa podía atraer la atención de un hombre mientras que a una menos agraciada no le resultaba nada fácil. También había aprendido recientemente que acicalarse con esmero, ponerse un vestido con un tono y diseño que le favorecieran y exhibir una sonrisa franca con aire de confianza, podían hacer que los demás consideraran a la persona más hermosa de lo que era en realidad. Por consiguiente, escogió un vestido de falda acampanada y cintura ajustada elaborado con una tela fina estampada en verde, color que siempre le había favorecido. El resultado era tan espectacular que hasta Jack, que estaba de pésimo humor por culpa de Voisey, abrió los ojos como platos y se vio obligado a felicitarla.
– Gracias -dijo ella con satisfacción. Se había vestido para luchar, pero él seguía siendo la conquista que más le importaba.
Llegaron sesenta minutos después de la hora indicada en la invitación; presentarse antes no habría sido aceptable. Una veintena de personas llegaron inmediatamente antes o después de ellos, y por unos momentos el vestíbulo se llenó con una aglomeración de invitados que se saludaban. Las señoras se despojaron de sus capas. Aunque hacía una noche agradable, no se marcharían hasta después de medianoche, y para entonces haría fresco.
Emily vio a varios conocidos y esposas de políticos con quienes convenía entablar amistad, y unas cuantas personas que le caían bien. Sabía que esa noche Jack tenía obligaciones que no podía permitirse pasar por alto. No era simplemente una ocasión para divertirse.
Se puso a escuchar con atención, mostrándose encantadora, haciendo cumplidos adecuados y debidamente meditados, intercambiando un par de chismes que si conseguía que se repitieran dejarían de atormentarla.
Dos horas después, una vez que hubo empezado el espectáculo musical -la solista era una de las mujeres menos agraciadas que había visto jamás, pero tenía una voz que brotaba sin esfuerzo como la de una verdadera diva de ópera-, Emily vio a Rose Serracold. Debía de acabar de llegar, porque iba vestida de un modo tan llamativo que era imposible que no hubiera reparado en ella. Llevaba un vestido bermellón a rayas negras cubierto con encaje negro sobre las mangas y el busto, lo que realzaba su extrema esbeltez. Tenía una flor de color bermellón en la falda a juego con las del pecho y el hombro. Estaba sentada en una de las sillas situadas a un extremo del grupo, con la espalda rígida, mientras la luz se reflejaba en su pelo claro como el sol o el maíz maduro. Emily buscó a Aubrey a su alrededor, pero no le vio.
La cantante era tan buena que se apoderaba de la mente y los sentidos, y tenía una voz tan hermosa que habría sido un acto de vandalismo para el oído hablar durante su actuación. Pero tan pronto como terminó, Emily se levantó y se acercó a Rose. Tenía un pequeño corro a su alrededor, y antes de que alguien se apartara un poco para permitir que se uniera al grupo, oyó la conversación. Y con una sensación de ansiedad, supo al instante a qué se referían exactamente, aunque no habían mencionado nombres.
– Es mucho más listo de lo que me pensaba, lo reconozco -decía con aire arrepentido una mujer vestida de dorado-. Me temo que le hemos subestimado.
– Creo que habéis sobrestimado su moralidad -dijo Rose con aspereza-. Tal vez ese haya sido nuestro error.
Emily abrió la boca para intervenir, pero alguien se le adelantó.
– Desde luego debe de haber hecho algo extraordinario para que la reina le haya concedido el título de sir. Supongo que deberíamos haberlo tenido en cuenta. Lo siento mucho, querida.
Tal vez fue el tono condescendiente empleado, pero para Rose fue una puya que no pudo pasar por alto.
– Estoy segura de que hizo algo muy especial -replicó-. Probablemente desembolsando varios miles de libras… y se las arregló para hacerlo mientras todavía había un primer ministro tory que le recomendara.
Emily se quedó paralizada. Tenía un nudo en la garganta, la habitación brillaba y daba vueltas a su alrededor, y veía cómo las luces de las arañas se multiplicaban, como si fuera a desmayarse. Todo el mundo sabía que ciertos hombres ricos habían hecho enormes contribuciones a ambos partidos políticos, y a cambio les habían concedido el título de sir o incluso un título nobiliario. Había sido uno de los escándalos más desagradables, y sin embargo era así como se habían financiado los dos partidos. Pero decir que a alguien en concreto se le había recompensado de ese modo era imperdonable y terriblemente peligroso, a menos que uno pudiera y estuviera en disposición de probarlo. Emily sabía que Rose arremetía en todas direcciones porque temía que después de todo Aubrey no ganara. Deseaba que venciera por el bien que le constaba que podía hacer y en el que creía apasionadamente, pero también por él mismo, porque le quería y sabía que era lo que él más deseaba.
Tal vez también temía que si él perdía la consumieran los remordimientos por la parte que habría tenido en el fracaso. Tanto si los periódicos se enteraban de su relación con Maude Lamont como si no, o incluso si lo utilizaban, ella siempre sabría que le habían preocupado más sus propias necesidades que la carrera de Aubrey.
No obstante, lo urgente en ese momento era detenerla antes de que pudiera empeorar aún más las cosas.
– ¡La verdad, querida, es muy extremista decir eso! -le advirtió ceñuda la mujer vestida de dorado.
Rose arqueó sus rubias cejas.
– Si la lucha para obtener un cargo en el gobierno de nuestro país no es extremista, ¿qué premio esperamos obtener a cambio de no decir lo que realmente queremos expresar?
Emily trató de pensar a toda prisa en una respuesta que pudiera salvar la situación. No se le ocurrió nada.
– ¡Rose! ¡Qué preciosidad de vestido! -Sonó estúpido y forzado incluso a sus oídos. Qué ridículo debía de haberle parecido a los demás.
– Buenas tardes, Emily -respondió Rose con frialdad. No había olvidado una palabra de su anterior encontronazo. Toda la efusión de la amistad se había desvanecido. Y tal vez se había dado cuenta de que Jack no iba a defender a Aubrey si le parecía que ponía en peligro su escaño. Aunque ese no fuera el precio, podía significar perfectamente que cualquier cargo que Gladstone se planteara ofrecerle sería reconsiderado a la luz de su imprudente amistad. Aubrey sería señalado como un hombre que inspiraba poca confianza, como un cañón desvencijado en la cubierta de un barco que cabeceaba. Si no podía salvar su escaño en esas elecciones, al menos ella salvaría su honor y reputación en las siguientes, que según decían no podían quedar demasiado lejos.
Emily le dirigió una sonrisa forzada que temió que fuera tan horrible como la sensación que estaba experimentando.
– ¡Qué discreta eres al no decir lo que hizo! -Se oyó a sí misma decir con voz fuerte y un tanto estridente, pero sin duda atrayendo toda la atención del resto del corro-. Pero creo que al no decirlo podrías haber dado a entender que contribuyó con dinero antes que con un servicio de gran valor equiparable a esa suma… -Trató de recordar la información que Charlotte o Gracie habían dejado caer sobre el caso Whitechapel y el papel que Voisey había desempeñado en él. Por una vez se habían mostrado sorprendentemente discretas. ¡Maldita sea! Sonrió de oreja a oreja y miró a las mujeres que la rodeaban, todas sorprendidas y ansiosas por saber qué más iba a decir.
Rose tomó aire con brusquedad.
Emily debía darse prisa antes de que Rose hablara o lo estropearía todo.
– Yo no lo sé, por supuesto -continuó de repente-. Sé algo pero, por favor, ¡no me pregunten! Fue, sin duda, un acto de gran coraje físico y violencia… No puedo decir qué, pues no quisiera describir engañosamente a alguien o incluso difamarle… -Dejó la insinuación en el aire-. Pero fue de gran valor para Su Majestad y para el gobierno tory. Es muy natural que se le recompense por eso… y totalmente justo. -Lanzó una mirada de advertencia a Rose-. ¡Estoy segura de que era eso lo que querías decir!
– Es un oportunista -replicó Rose-. Un hombre que busca el poder para sí mismo y no para aprobar leyes que proporcionen justicia social a un mayor número de gente; a los pobres, ignorantes y desposeídos, que deberían ser nuestra principal preocupación. Creo que si uno escucha durante un rato lo que dice, empleando la cabeza y no solo el corazón, queda suficientemente claro. -Era una acusación, y la dirigió a todas las mujeres.
Emily empezó a asustarse. Rose parecía empeñada en autodestruirse y, por supuesto, eso significaba arrastrar a Aubrey consigo, lo que después le causaría unos remordimientos y un dolor infinitos. ¿No se daba cuenta de lo que estaba haciendo?
– Todos los políticos se ven tentados a decir lo que creen que hará que les voten -respondió elevando demasiado la voz-. Y responder ante una multitud y tratar de complacerla es facilísimo.
Rose tenía los ojos muy abiertos, como si creyera que Emily la estaba atacando deliberadamente, traicionando una vez más su amistad.
– ¡No solo los políticos han sucumbido a la tentación de actuar para la galería, como una actriz barata! -contraatacó.
Emily perdió los estribos.
– ¿En serio? No acabo de entender tu comparación. ¡Pero por lo visto sabes más de actrices baratas que yo!
Una mujer soltó una risita nerviosa, y luego otra. Varias de ellas parecían muy incómodas. La discusión había llegado a un extremo en que ya no se alegraban de ser testigos y estaban desesperadas por encontrar un pretexto para retirarse y unirse a otro grupo. Una por una se fueron, murmurando excusas ininteligibles.
Emily cogió a Rose del brazo, sintiendo cómo su cuerpo rígido se resistía.
– ¿Qué demonios te pasa? -murmuró-. ¿Estás loca?
La cara de Rose perdió el poco color que conservaba y se quedó lívida.
Emily la agarró del brazo, temiendo que se cayera.
– ¡Ven a sentarte! -ordenó-. ¡Deprisa! Ponte en esta silla antes de que te desmayes. -La arrastró los pocos metros que había hasta el asiento más cercano y la obligó a sentarse, bajándole la cabeza hasta que la tuvo sobre las rodillas, y ocultándola con su cuerpo del resto de la sala. Le habría gustado traerle algo de beber, pero no se atrevía a dejarla sola.
Rose se quedó inmóvil.
Emily esperó.
Nadie se acercó a ellas.
– No puedes quedarte sentada eternamente -dijo Emily por fin con bastante suavidad-. No puedo ayudarte si no sé qué te pasa. Hay que actuar con sentido común y evitar los berrinches. ¿Por qué Aubrey se está comportando como un necio? ¿Tiene algo que ver contigo?
Rose se levantó bruscamente, con dos manchas de color intenso en las mejillas, y los ojos brillantes como hierba azul verdosa.
– ¡Aubrey no es ningún necio! -dijo en voz muy baja, pero con una vehemencia que resultaba casi sorprendente.
– Sé que no lo es -dijo Emily empleando un tono más suave-. Pero se está comportando como tal, y tú lo estás siendo aún más que él. ¿Tienes idea de la mala impresión que causa verte atacar a Voisey como acabas de hacer? Aunque lo que dijeras fuera cierto y pudieras demostrarlo, y sabes que no es el caso, seguiría sin beneficiarte a la hora de conseguir votos. A la gente no le gusta que derriben a sus héroes o hagan trizas sus sueños. Odian a los que les engañan, pero también a los que les hacen que se den cuenta de ello. Si quieren creer en un héroe, lo harán. Comportándote así solo consigues parecer desesperada y maliciosa. El hecho de que puedas tener razón es lo de menos.
– ¡Eso es monstruoso! -protestó Rose.
– Por supuesto que lo es -coincidió Emily-. Pero es una estupidez jugar según las reglas que te gustaría que hubiera. Siempre acabarás perdiendo. Debes jugar según las reglas que hay… Es mejor si te gustan, pero nunca peor.
Rose no dijo nada.
Emily repitió la primera pregunta que le había formulado, que seguía creyendo que podía ser la que aclarase aquel lamentable asunto.
– ¿Por qué acudiste a la médium? Y no me digas que lo hiciste solo para ponerte en contacto con tu madre y tener con ella una charla reconfortante. No harías algo así en plenas elecciones, ni se lo ocultarías a Aubrey. Te atormentaban los remordimientos y aun así seguías yendo. ¿Por qué, Rose? ¿Qué asunto del pasado necesitas resolver a ese precio?
– ¡Eso no es cosa tuya! -exclamó Rose con desconsuelo.
– Por supuesto que lo es -replicó Emily-. Va a afectar a Aubrey, de hecho ya lo está haciendo, y eso afectará a Jack, si es que esperas que trate de ayudarle y le apoye en las elecciones. Y así es, ¿verdad? Si ahora se echara atrás, se notaría demasiado.
Por un instante pareció que Rose iba a discutir, con la mirada encendida y llena de cólera. Pero no dijo nada, como si las palabras le resultaran inútiles incluso mientras las buscaba.
Emily acercó otra silla y se sentó frente a Rose, ligeramente echada hacia delante y con la falda arrebujada.
– ¿Te estaba haciendo chantaje la médium porque acudías a ella? -Emily vio cómo Rose hacía una mueca-. ¿O por lo que averiguaste sobre tu madre? -insistió.
– ¡No, no me hacía chantaje! -No mentía, pero Emily sabía que tampoco estaba diciendo toda la verdad.
– ¡Afróntalo, Rose! -le rogó-. ¡Asesinaron a esa mujer! Alguien la odiaba lo suficiente como para matarla. No fue un lunático que venía de la calle. ¡Fue alguien que estaba en la sesión de espiritismo de esa noche, y tú lo sabes! -Vaciló antes de lanzarse-. ¿Fuiste tú? ¿Te amenazó con algo tan terrible que te quedaste atrás y le metiste eso en la garganta? ¿Fue para proteger a Aubrey?
Rose estaba lívida, con los ojos casi negros.
– ¡No!
– Entonces ¿por qué? ¿Tenía que ver con tu familia?
– ¡Yo no la maté! ¡Dios mío! ¡La necesitaba viva, te lo juro!
– ¿Por qué? ¿Qué hizo por ti que te importe tanto? -No creía realmente lo que estaba diciendo, pero quería provocar a Rose para que le contara por fin la verdad-. ¿Compartía contigo los secretos de otras personas? ¿Se trataba de poder?
Rose estaba horrorizada. En su rostro se reflejaba su angustia, su cólera y su vergüenza.
– Emily, ¿cómo puedes pensar esas cosas de mí? ¡Eres una rastrera!
– ¿Eso crees? -Era un desafío, una petición para que le dijera la verdad.
– No hice nada que perjudicase a otras personas… -bajó la mirada- aparte de a Aubrey.
– ¿Y tienes el coraje de reconocerlo? -Emily se negaba a tirar la toalla. Veía que Rose temblaba y estaba a punto de desmoronarse y perder el control de sí misma. Le cogió la mano entre las suyas, ocultándola aún con su cuerpo al resto de personas de la sala, mientras todos estaban ocupados hablando, chismorreando, flirteando, creando y rompiendo alianzas-. ¿Qué necesitabas saber?
– Si mi padre murió enajenado -susurró Rose-. A veces hago locuras; tú misma acabas de preguntarme si estaba loca. ¿Lo estoy? ¿Voy a acabar loca como él, muriendo sola en un manicomio? -Se le quebró la voz-. ¿Va a tener que pasar Aubrey el resto de su vida preocupándose de lo que yo pueda hacer? ¿Voy a ser una vergüenza para él, alguien a quien tendrá que vigilar y por la que deberá disculparse continuamente, aterrado ante lo que pueda decir o hacer a continuación? -Jadeó-. Él no permitiría que me encerraran. No es así, es incapaz de salvarse a sí mismo perjudicando a otra persona. ¡Esperaría hasta que yo arruinara su vida, y me resultaría imposible soportarlo!
Emily se sintió abrumada por una compasión que la dejó sin habla. Quería rodear a Rose con los brazos y estrecharla muy fuerte para infundirle calor y consuelo, pero era imposible. Y si lo hiciera, solo conseguiría que la gente ocupada y absorta de aquella atestada sala se volviera a mirarlas. Lo único que podía ofrecer eran palabras. Debían ser las adecuadas.
– Es el miedo lo que hace que te comportes como una lunática, Rose, no la locura heredada. Lo que has hecho no es más estúpido que lo que cualquiera de nosotros hacemos de vez en cuando. Si necesitas saber de qué murió tu padre, debe de haber otro modo de averiguarlo a través del médico que lo atendió…
– ¡Entonces todo el mundo se enteraría! -exclamó Rose, con una voz en la que se percibía el pánico, aferrando las manos de Emily-. ¡No podría soportarlo!
– No, no tienen por qué hacerlo.
– Pero Aubrey…
– Yo iré contigo -prometió Emily-. Diremos que vamos a pasar el día juntas e iremos a preguntárselo al médico que lo atendió. Te dirá si tu padre estaba loco o no. Y si la respuesta es afirmativa, te explicará si es algo que le ocurrió a él solo a causa de un accidente o una enfermedad, o algo que podrías haber heredado. Hay muchas clases de locura, no solo una.
– ¿Y si se entera la prensa? ¡Créeme, Emily, si se llegara a saber que fui a una sesión de espiritismo, no sería nada comparado con eso!
– Entonces esperemos hasta que pasen las elecciones.
– ¡Necesito saberlo ya! Si Aubrey sale elegido y le dan un cargo en el gobierno, en el Ministerio de Asuntos Exteriores… yo… -Se calló, incapaz de pronunciar las palabras.
– Entonces será terrible -dijo Emily-. Y si no estás loca, pero el miedo ha hecho que pierdas el juicio, habrás sacrificado para siempre todas tus oportunidades por nada. Además, el hecho de no saberlo no cambiará nada.
– ¿Lo harás? -preguntó Rose-. ¿Vendrás conmigo? -Luego su expresión cambió: la esperanza se desvaneció y volvió a ensombrecerse y a llenarse de dolor-. ¡Supongo que luego irás a hablar con tu cuñado policía! -Era una acusación nacida de la desesperación, y no una pregunta.
– No -respondió Emily-. No entraré contigo, y no me enteraré de lo que te diga el médico. Además, a la policía no le incumbe la enfermedad que le causó la muerte… a menos que eso te llevara a matar a Maude Lamont porque ella lo sabía.
– ¡Yo no lo hice! Yo… nunca llegué a preguntarle nada al espíritu de mi madre. -Volvió a ocultar la cabeza entre las manos, sumida en la desdicha, el miedo y la vergüenza.
Esta vez la exquisita voz de la cantante llegó flotando desde el otro extremo de la sala, y Emily se dio cuenta de que se habían quedado solas, a excepción de una docena de hombres que hablaban con gran seriedad en la otra esquina junto a las puertas del vestíbulo.
– Vamos -dijo con firmeza-. Échate un poco de agua fría a la cara. Luego iremos a buscar una taza del té que están sirviendo en el comedor y nos reuniremos con los demás. Haremos ver que estamos haciendo planes para una fiesta o algo así. Pero será mejor que nos pongamos de acuerdo. Una fiesta… para recaudar dinero para una obra benéfica. ¡Vamos!
Rose se levantó despacio, se irguió y obedeció.
Capítulo 10
Pitt y Tellman volvieron a la casa de Southampton Row. Pitt estaba cada vez más seguro de que le observaban cuando entraba en Keppel Street, aunque en realidad nunca había visto a nadie aparte del cartero que se había mostrado tan inquisitivo, y el vendedor de leche que solía estar con su carro en la esquina de la calle flanqueada de antiguas caballerizas que comunicaba con Montague Place.
Había recibido dos breves cartas de Charlotte en las que le decía que todo iba bien; le echaban muchísimo de menos, pero aparte de eso lo estaban pasando en grande. Ninguna de las dos cartas llevaba remite. El había contestado, pero se había asegurado de echar las cartas lejos de Keppel Street, donde el cartero inquisitivo no pudiera encontrarlas.
La casa de Southampton Row parecía tranquila, hasta idílica, aquella calurosa mañana de finales de verano. Como siempre, había recaderos por la calle que silbaban mientras llevaban pescado, pollo o algún mensaje. Uno de ellos gritó un piropo atrevido a una doncella que ahuyentaba un gato de las escaleras, y ella le regañó con una risita.
– ¡Calla, bobo! ¡Nada de flores!
– ¡Violetas! -gritó él detrás de ella, agitando los brazos.
El interior de la casa era algo bien distinto. Las cortinas estaban parcialmente corridas, como correspondía en una casa de luto, aunque mucha gente las corría de todos modos para proteger las habitaciones de la intensa luz o tener más privacidad.
El salón en el que había muerto Maude Lamont seguía como ella lo había dejado. Lena Forrest los recibió con bastante amabilidad, aunque todavía parecía cansada y se le veía más tensa. Tal vez había empezado a comprender que la muerte de Maude era algo real y que dentro de poco tiempo se vería en la necesidad de encontrar otro empleo. No podía ser fácil vivir sola en la casa donde una mujer, a quien uno había conocido y visto cada día en las circunstancias más íntimas, había sido asesinada hacía apenas una semana. Decía mucho de su fortaleza que no hubiera perdido el control de sí misma.
Aunque sin duda había contemplado muchas veces la muerte, y el hecho de que trabajara para Maude Lamont no significaba que le tuviera afecto. Podía haber sido una señora dura, exigente, crítica y poco considerada. Algunas mujeres creían que sus criadas debían estar disponibles a cualquier hora del día o de la noche para atender sus recados, tanto si eran realmente necesarios como si no.
– Buenos días, señorita Forrest -dijo Pitt con cortesía.
– Buenos días, señor -respondió ella-. ¿Qué puedo hacer por ustedes? -Abarcó también a Tellman con la mirada. Estaban de pie en el salón, inquietos, todos ellos conscientes de lo que había ocurrido allí, aunque no del motivo. Pitt había estado reflexionando mucho sobre el tema y había hablado brevemente de ello por el camino.
– Siéntese, por favor -sugirió Pitt-, y él y Tellman también lo hicieron-. Señorita Forrest -empezó. Ella estaba muy atenta-. Puesto que la puerta principal estaba cerrada con llave, la puerta vidriera que da al jardín -le lanzó una mirada- estaba cerrada pero no con llave, y la única manera de salir del jardín era por la puerta que da a Cosmo Place, que estaba cerrada pero sin atrancar, es inevitable llegar a la conclusión de que a la señorita Lamont la asesinó una de las personas que estuvieron en la casa durante la sesión de espiritismo. La única alternativa es que los tres estuvieran confabulados, y no parece muy probable.
Ella asintió en silencio. En su rostro no se advertía ninguna señal de sorpresa. Seguramente ella ya había llegado a esa conclusión.
Había tenido una semana para pensar en ello, y aquel asunto debía de haber desplazado casi todos los pensamientos de su cabeza.
– ¿Se le ha ocurrido alguna razón por la que alguien podría haber querido hacer daño a la señorita Lamont?
Ella vaciló con una expresión dubitativa. Saltaba a la vista que la embargaba una fuerte emoción.
– Por favor, señorita Forrest -dijo Pitt en tono apremiante-. Era una mujer que tenía oportunidad de descubrir algunos de los secretos más íntimos y delicados de la vida de sus clientes, cosas de las que podrían haberse sentido terriblemente avergonzados, pecados del pasado, tragedias demasiado dolorosas para ser olvidadas. -Vio la instantánea compasión que asomó a su cara, como si su imaginación alcanzara a aquella gente y viera el horror de sus recuerdos con todos sus horribles detalles. Tal vez había trabajado para otras señoras que habían padecido profundas congojas: muertes de hijos, matrimonios desdichados, aventuras sentimentales que las atormentaban… La gente no siempre se daba cuenta de lo bien que conocía una criada a su señora, de lo mucho que sabía en ocasiones sobre su vida más íntima. Algunas señoras tal vez preferían verlas como confidentes silenciosas; otras tal vez se horrorizarían solo con pensar que otra persona pudiera presenciar sus momentos de mayor privacidad y llegara a saber tantas cosas. Del mismo modo que ningún hombre era un héroe para su ayuda de cámara, ninguna mujer era un misterio para su criada.
– Sí -murmuró Lena-. Nadie tiene secretos para una buena médium, y ella era muy buena.
Pitt la miró, tratando de descifrar su cara, su mirada, intentando descubrir si sabía más de lo que sugerían sus escuetas palabras. A Maude Lamont le habría resultado difícil ocultar a su criada la existencia de un cómplice, tanto para amañar sus manifestaciones como para obtener información personal acerca de futuros clientes. La presencia de un amante también se habría revelado tarde o temprano, aunque solo fuera en la actitud de Maude. ¿Se guardaba esos secretos Lena Forrest por lealtad a la muerta, o por instinto de supervivencia, porque, si los sacaba a la luz, quién iba a contratarla entonces en el futuro para ejercer un empleo tan delicado? Y ella debía tenerlo en cuenta. Maude Lamont ya no estaba allí para dar buenas referencias de ella en lo relativo a su carácter o sus cualidades. Lena venía de una casa donde se había cometido un asesinato. Sus perspectivas eran, si no desesperadas, al menos muy poco halagüeñas.
– ¿Recibía visitas con regularidad, al margen de las sesiones de espiritismo? -preguntó Tellman-. Estamos buscando a las personas que le daban información sobre la gente a la que ella luego decía… las cosas que quería oír.
Lena bajó la vista, aparentemente avergonzada.
– No hace falta saber mucho. La gente se delata sola. Y a ella se le daba muy bien interpretar las caras, comprender lo que no decían. Adivinaba cosas con mucha rapidez. No sabe las veces que yo pensaba algo y ella sabía qué era antes de que se lo dijera.
– Hemos buscado agendas por toda la casa -dijo Tellman a Pitt-. No hemos encontrado nada aparte de listas de clientes. Debía de memorizarlo todo.
– ¿Qué pensaba usted de sus facultades, señorita Forrest? -preguntó Pitt de pronto-. ¿Cree en la capacidad de ponerse en contacto con los espíritus de los muertos? -La observó con atención. Ella había negado que hubiera ayudado a Maude Lamont, pero sin duda había recibido alguna ayuda, y allí no había nadie más.
Lena inspiró hondo y exhaló el aire en un suspiro.
– No lo sé. Como mi madre y mi hermana han muerto, me gustaría creer que están en alguna parte donde pudiera volver a hablar con ellas. -Su rostro se ensombreció, dominado por una emoción tan profunda que a duras penas podía controlarla. Era más que evidente que seguía sintiendo un gran vacío, y Pitt lamentó tener que avivar el dolor, y más delante de otras personas. Era un tema que requería privacidad.
– ¿Ha visto usted alguna manifestación? -preguntó. La respuesta al asesinato de Maude Lamont se escondía, al menos en parte, en aquella casa, y tenía que encontrarla, tanto si afectaba a Voisey o a las elecciones como si tenía otro tipo de implicaciones. No podía dejar que el asesinato quedara impune, independientemente de la víctima y el motivo.
– Eso creía -dijo ella vacilante-. Hace mucho tiempo. Pero cuando quieres algo desesperadamente, como hacía esa gente… -miró de reojo las sillas donde los clientes de Maude se habían sentado en las sesiones de espiritismo- tal vez lo veas de todos modos, ¿no?
– Sí, es posible -coincidió él-. Pero a usted no le interesaban los espíritus con los que esa gente quería ponerse en contacto. Piense en todo lo que oyó, todo lo que sabía que la señorita Lamont era capaz de inventar. Hemos oído hablar a otros clientes de voces, música, pero la levitación parece haber ocurrido solo aquí.
Ella parecía desconcertada.
– Elevarse en el aire -explicó Pitt, y vio un repentino destello de comprensión en su mirada-. Tellman, eche otro vistazo a la mesa -ordenó. Se volvió hacia Lena Forrest-. ¿Recuerda haber visto algo distinto la mañana siguiente a una sesión: alguna cosa fuera de lugar, un olor característico, polvos, cualquier cosa?
La mujer guardó silencio tanto tiempo que él se preguntó si se estaba concentrando en algo o sencillamente no tenía intención de responder.
Tellman estaba sentado en la silla que solía ocupar Maude. Lena tenía la vista clavada en él.
– ¿Movió alguna vez la mesa? -preguntó Pitt de pronto.
– No. Está clavada al suelo -respondió Tellman-. He tratado de moverla antes.
Pitt se levantó.
– ¿Y la silla? -Mientras lo decía se acercó a ella, y Tellman se puso de pie y la levantó. Con gran sorpresa, vio que había cuatro leves hendiduras en las tablas del suelo donde habían estado apoyadas las patas. Seguramente ni siquiera el uso continuado podría haberlas hecho. Se acercó a una de las otras sillas y la levantó. No había hendiduras. Alzó la vista rápidamente hacia Lena Forrest y advirtió en su cara que sabía algo.
– ¿Dónde está la palanca? -preguntó en tono grave-. Está en una situación muy precaria, señorita Forrest. No ponga en peligro su futuro mintiendo a la policía. -Detestaba las amenazas, pero no podía perder tiempo tratando de levantar el suelo de madera para encontrar el mecanismo, y necesitaba saber hasta qué punto estaba involucrada ella. Podía ser crucial más adelante.
Lena Forrest se levantó lívida y rodeó la silla. Se inclinó y tocó el centro de una de las flores talladas en el borde de la mesa.
– Apriétela -ordenó él.
La mujer le obedeció, y por un instante no pasó nada.
– ¡Vuelva a apretarla! -repitió él.
Ella se quedó totalmente inmóvil.
Poco a poco la silla empezó a levantarse, y al bajar la vista, Pitt vio que también se levantaban las tablas del suelo, pero solo las que soportaban las cuatro patas. Las demás permanecieron en su sitio. No se oyó ningún ruido. Cuando estuvieron unos veinte centímetros por encima de la otra parte del suelo, se detuvieron.
Pitt se quedó mirando a Lena Forrest.
– De modo que usted conocía al menos este truco.
– Lo he descubierto hace poco -dijo ella con voz temblorosa.
– ¿Cuándo?
– Después de su muerte. Empecé a buscar. No se lo dije porque parecía… -Bajó la vista y luego la levantó rápidamente-. Bueno, ahora está muerta. Supongo que ya no puede hacer nada. Ahora no sabe nada.
– Creo que será mejor que nos diga qué más ha descubierto, señorita Forrest.
– No sé nada más, solo lo de la silla. Yo… me enteré de lo que hacía a través de alguien que vino… con flores, para decirme lo mucho que lo sentía. De modo que miré. Yo nunca estuve en una sesión de espiritismo. ¡Nunca!
Pitt no logró sonsacarle nada más. Un minucioso examen de la silla y la mesa y una visita al sótano revelaron un mecanismo muy sofisticado y en perfecto estado, junto con varias bombillas para las lámparas eléctricas con las que estaba equipada la casa y que también funcionaban mediante un generador situado en el sótano.
– ¿Por qué hay tantas bombillas? -preguntó Pitt pensativo cuando regresaron al salón-. No hay electricidad en la mayor parte de la casa, solo en el salón y el comedor. El resto son lámparas de gas y carbón para las estufas.
– Ni idea -confesó Tellman-. Parece que utilizaba la electricidad sobre todo para los trucos. De hecho, ahora que lo pienso, solo hay tres lámparas eléctricas. ¿Tal vez se proponía instalar más?
– ¿Y compró primero las bombillas? -Pitt arqueó las cejas.
Tellman encogió sus hombros cuadrados y enjutos.
– Lo que debemos averiguar es qué sabía de esas tres personas para que una de ellas la matara. Todos tenían secretos de alguna clase y ella les hacía chantaje. ¡Me apuesto lo que sea!
– Bueno, Kingsley venía por la muerte de su hijo -respondió Pitt-. La señora Serracold quería ponerse en contacto con su madre, de modo que lo suyo seguramente es un asunto familiar del pasado. Tenemos que averiguar quién era Cartucho y por qué venía.
– ¡Y por qué no dijo ni siquiera su nombre! -exclamó Tellman furioso-. Para mí que es alguien a quien reconoceríamos. Y su secreto es tan terrible que no podía correr riesgos. -Gruñó-. ¿Y si ella le reconoció, y por eso él tuvo que matarla?
Pitt pensó en ello unos instantes.
– Pero según la señora Serracold y el general Kingsley, no quería hablar con nadie en particular…
– ¡Aún no! ¡Tal vez lo habría hecho cuando se hubiera convencido de que ella tenía poderes! -exclamó Tellman, cada vez más seguro-. O tal vez cuando se hubiera convencido de que era una auténtica médium, habría preguntado por alguien. ¿Y si todavía la estaba poniendo a prueba? Según los dos testigos, daba la impresión de que era eso lo que intentaba hacer.
Tellman tenía razón. Pitt lo reconocía, pero no tenía respuesta. La sugerencia de que la tercera persona podía haber sido Francis Wray no era verosímil; no si se daba por supuesto que se había arrodillado deliberadamente sobre el pecho de Maude Lamont y le había metido a la fuerza por la boca la clara de huevo y la muselina, y la había sujetado hasta que se había asfixiado, boqueando mientras se le llenaban los pulmones y luchando por su vida.
Tellman le observaba.
– Tenemos que encontrarle -dijo en tono sombrío-. El señor Wetron insiste en que es el hombre de Teddington. Dice que encontraremos las pruebas allí si las buscamos. Ha sugerido como quien no quiere la cosa que envíe a una brigada de hombres y…
– ¡No! -le interrumpió Pitt con brusquedad-. Si alguien tiene que ir, lo haré yo.
– Entonces será mejor que vayas hoy -advirtió Tellman-. O Wetron podría…
– La Brigada Especial se ocupa de este caso -le interrumpió de nuevo Pitt.
Tellman se puso rígido; su resentimiento todavía era patente en su mirada y en su expresión severa. Tenía la mandíbula tensa y un pequeño músculo le palpitaba en la sien.
– Pero no tenemos muchos resultados, ¿me equivoco?
Pitt notó cómo se sonrojaba. Era una crítica justa, pero aun así ofendía, y el hecho de que en la Brigada Especial estuviera fuera de su elemento y fuese consciente de ello, y que otra persona ocupara su cargo en Bow Street, solo empeoraba las cosas. No se atrevía a pensar en el fracaso, pero era una idea que siempre estaba presente de forma vaga en su mente, esperando un momento de descuido. Cuando estaba en su casa vacía, cansado y sin saber bien cuál debía ser el siguiente paso en la investigación, aparecía como un hoyo negro que se abriese a sus pies, y el riesgo a caer en él era una posibilidad demasiado real.
– Iré -dijo tajantemente-. Y tú más vale que trates de averiguar cómo obtenía la información para los chantajes. ¿Se limitaba a observar y escuchar, o investigaba de forma activa? Tal vez nos sea útil.
Tellman estaba indeciso, y en su rostro se reflejaban sentimientos encontrados. ¿Cólera? ¿Culpabilidad? Tal vez lamentaba haber dicho en alto lo que pensaba.
– Te veré mañana -murmuró, y se volvió para marcharse.
Sentado en el tren en dirección a Teddington, Pitt se planteó todas las posibles líneas de investigación relacionadas con Francis Wray. Tenía presente en todo momento el folleto que había visto en la mesa y que anunciaba los servicios de Maude Lamont, y la expresión furiosa de Wray al oír hablar de médiums. Se resistía a creer que el anciano estaba tan afectado por la muerte de su mujer que había perdido el equilibrio mental, y, abismado en el dolor, había abandonado la fe que había profesado toda su vida y había acudido a una médium. Desde luego, no sería el primero en hacerlo, ni tampoco resultaría raro. Y con su vehemente convicción de estar cometiendo un pecado, habría identificado a la médium con la ofensa, ¡y habría tratado de aplacar el odio que sentía hacia sí mismo acabando con ella! Cuanto más se introducía ese pensamiento en su cabeza, más ferozmente trataba de negarlo.
Al llegar a Teddington se apeó del tren, pero esta vez no se detuvo en Udney Road y se encaminó a High Street. Le desagradaba tener que interrogar a los aldeanos sobre Francis Wray, pero no le quedaba otra salida. Si no lo hacía, Wetron enviaría a otros hombres que serían aún más torpes y causarían más daño.
Tenía que ser ingenioso. No podía decir abiertamente: «¿Cree que el señor Wray ha perdido el juicio?». De modo que optó por preguntar si había extraviado cosas, si había tenido algún lapsus de memoria, si a alguien le preocupaba que no estuviera bien. Dar con las palabras adecuadas no le resultó tan difícil como había esperado, pero verse en la obligación de indagar cómo había afectado al anciano la pérdida le pareció una de las cosas más desagradables que jamás había hecho, no para la gente a quien se dirigió sino para él mismo.
Todas las respuestas contenían los mismos elementos. Francis Wray era muy estimado y admirado; tal vez el adjetivo «estimado» no tenía suficiente fuerza. Pero las personas que le respondieron también estaban preocupadas por él, conscientes de que su pérdida lo había sumido en un estado de vulnerabilidad superior al que ellos consideraban que podía sobrellevar. Sus amigos no habían sabido si ir a visitarlo o no. ¿Era una forma de intrusión ante un sentimiento íntimo o un alivio de la profunda soledad que reinaba en la casa, sin nadie con quien hablar aparte de la joven Mary Ann, que cuidaba de él pero apenas le hacía compañía?
Logró sonsacar algo a uno de aquellos amigos, un hombre aproximadamente de la edad de Wray y también viudo. Pitt lo encontró en su jardín, atando unas malvarrosas magníficas a una altura situada muy por encima de su cabeza.
– Solo me preocupa -se justificó Pitt-. No tengo ninguna queja.
– No, por supuesto -respondió Duncan, tirando de un trozo de cordel del ovillo y cortándolo con torpeza con sus tijeras de podar-. Me temo que cuando nos hacemos viejos y nos quedamos solos tendemos a dar la lata sin darnos cuenta. -Sonrió compungido-. Supongo que yo mismo lo hice los dos primeros años después de la muerte de mi mujer. A veces no podemos soportar hablar con la gente, y otras veces no les dejamos en paz. Me alegro de que simplemente desee aclarar que no es su intención ofender. -Cortó otro trozo de cordel y miró a Pitt con aire apenado-. Las señoras jóvenes pueden malinterpretar, sin duda con razón, el deseo de disfrutar de vez en cuando de su compañía.
Pitt sacó de mala gana el tema de las sesiones de espiritismo.
– ¡Oh, cielos, qué desgracia! -La cara del señor Duncan se tiñó de preocupación-. Me temo que está muy en contra de esa clase de cosas. Él estaba aquí cuando vivimos una tragedia en el pueblo, hace ya bastantes años. -Se mordió el labio, olvidando las malvarrosas-. Una joven tuvo un hijo fuera del matrimonio, ya sabe. Se llamaba Penélope. El niño murió poco después del parto, el pobrecillo. Penélope se quedó consternada por el dolor y acudió a una espiritista, que le prometió que se pondría en contacto con el niño muerto. -Suspiró-. Como era de esperar, la mujer era una impostora, y cuando Penélope se enteró se puso como loca del disgusto. Por lo visto se creía que había hablado con el niño y que había ido a un lugar mucho mejor. Se había sentido reconfortada. -Se le tensaron los músculos de su rostro-. Y entonces el engaño le hizo enloquecer y se quitó la vida.
Fue horrible, y el pobre Francis lo vio todo y no pudo hacer nada por impedirlo.
»Quiso que se enterrara a la criatura como es debido, pero, por supuesto, no lo logró, ya que era un hijo ilegítimo y no estaba bautizado. Sus relaciones con el pastor del pueblo se resintieron mucho después de aquello. Los sentimientos se mantuvieron durante bastante tiempo. Francis habría bautizado al niño a pesar de todo y habría aceptado las consecuencias. Pero, claro, no tenía poder para hacerlo.
Pitt trató de dar con las palabras que expresaran las emociones que estaban a punto de estallar en su interior, pero no encontró ninguna que se aproximara a la cólera o la impotencia que sentía.
– Por supuesto, la consoló lo mejor que pudo -continuó Duncan-. Sabía que aquella mujer perversa era una impostora, pero Penélope no quiso escuchar. Estaba desesperada y se aferraba a la esperanza de que su pobre hijo seguía existiendo en alguna parte. Era muy joven. Lógicamente, desde entonces Francis está absolutamente en contra de toda clase de actividad espiritista. De vez en cuando ha emprendido una especie de cruzada.
– Sí -dijo Pitt, mientras la compasión recorría todo su ser con un intenso dolor-. Entiendo cómo se siente. Pocas cosas hay tan amargas y crueles, aunque no haya sido intencionado.
– Sí, desde luego -asintió Duncan-. Entiendo su rabia. Creo que yo mismo me sentí igual entonces.
Pitt le dio las gracias y se despidió. No hacía falta interrogar a más personas. Era el momento de volver a enfrentarse a Wray y presionarle para que dijera con más exactitud dónde había estado la noche que, según la agenda de Maude Lamont, Cartucho había estado en Southampton Row.
Cuando Pitt llegó a Udney Road, Mary Ann le hizo pasar sin preguntarle nada, y Wray en persona lo recibió con una sonrisa en el umbral de su gabinete. Ni siquiera preguntó a Pitt si iba a quedarse a tomar té, sino que pidió directamente a Mary Ann que lo preparara, acompañado de sándwiches y bollos con confitura de ciruela.
– La cosecha del año pasado fue excelente -dijo con entusiasmo, entrando en el gabinete e invitando a Pitt a sentarse. Parpadeó y bajó la voz, empleando un tono muy suave-. A mi mujer se le daba extraordinariamente bien hacer confitura. La de ciruela era una de sus favoritas.
Pitt se sintió fatal. Estaba seguro de que se le notaban en la cara los remordimientos que le acosaban cuando pensaba que debía hurgar en el dolor de aquel hombre que tan abiertamente mostraba el afecto que le tenía y que confiaba en él, y no tenía ni la más remota sospecha de que no estaba allí por motivos de amistad sino para hacer su trabajo.
– Tal vez sería mejor que yo no la tomara -dijo Pitt con tristeza-. ¿No preferiría guardarla para…? -No estaba seguro de qué quería decir.
– No, no -aseguró Wray-. De ninguna manera. Me temo que se ha acabado toda la de frambuesa. He abusado un poco. Pero me encantaría compartir esta con usted. A ella se le daba realmente bien. -Una repentina preocupación ensombreció su mirada-. ¿A menos, por supuesto, que no le guste?
– ¡Ya lo creo que sí! ¡Me encanta!
– Bien. Entonces la tomaremos. -Wray sonrió-. Ahora dígame por qué está aquí y cómo se encuentra, señor Pitt. ¿Ha encontrado al desgraciado que estaba viendo a la médium que murió?
Pitt aún no estaba preparado para abordar aquel tema. Creía que tenía un plan claro y se dio cuenta de que no era así.
– No… no lo he encontrado -respondió-. Y es importante que lo haga. Tal vez sepa algo que me ayude a averiguar por qué la mató.
– Dios mío, qué triste. -Wray sacudió la cabeza-. Esas cosas siempre tienen consecuencias funestas, ¿sabe? No debemos jugar con ellas. Aunque creamos que son inocentes, al hacerlo descubrimos al diablo nuestras debilidades. Y no lo dude, señor Pitt, es una invitación que él no pasará por alto.
Pitt estaba avergonzado. Era un ámbito de reflexión sobre el que nunca había meditado, tal vez porque su fe se basaba más en la moralidad que en la metafísica de Dios o Satanás, y nunca se había planteado si creía en la invocación de espíritus. Sin embargo, Wray hablaba muy en serio. La pasión reflejada en su rostro era inconfundible.
– Parece probable que esa mujer cometiera un delito muy humano, señor Wray. Chantaje.
Wray sacudió la cabeza.
– Una clase de asesinato moral, diría yo -afirmó en voz muy baja-. Pobrecilla. Me temo que ha renunciado a muchas cosas.
No pudo decir nada más sobre el tema porque llamaron a la puerta, y un momento después apareció Mary Ann con la bandeja del té. Estaba llena de platos que parecían pesados, y Pitt se levantó rápidamente para cogérsela de las manos, por si se le caía mientras hacía el esfuerzo por mantener la puerta abierta.
– Gracias, señor -dijo ella con incomodidad, ruborizándose ligeramente-. ¡Pero no tiene por qué molestarse!
– No es ninguna molestia -aseguró Pitt-. Tiene un aspecto magnífico y es muy abundante. No me había dado cuenta de que tenía tanta hambre.
Satisfecha, Mary Ann hizo una pequeña inclinación y salió casi corriendo, dejando que Wray sirviera a Pitt con una sonrisa.
– Una buena chica -dijo con un gesto de asentimiento-. Hace todo lo posible por atenderme.
Cualquier respuesta hubiera resultado trillada. El contenido de la bandeja demostraba sus cuidados de forma más contundente que cualquier palabra.
Comieron con gratitud en silencio durante unos minutos. El té estaba caliente, los sándwiches eran deliciosos, y los bollos recién hechos, untados con mantequilla y la exquisita y dulce confitura, se desmigajaban solo con tocarlos.
Pitt dio un bocado a un bollo y levantó la vista. Wray le observaba con atención, como si esperara su reacción para ver si realmente le gustaba la confitura de ciruela y no soportara preguntárselo.
Pitt no sabía si dedicarle unos elogios encendidos, temiendo que sonaran forzados y que al final la condescendencia fuera peor que el silencio. La compasión podía ser la mayor ofensa. Y sin embargo, mostrarse poco entusiasta también podía ser desacertado, insensible e inútil.
– Es una pena que se acabe -dijo con la boca llena-. Será difícil volver a encontrar una como esta. Tiene sabor y textura. Debe de contener la cantidad exacta de azúcar, porque no tiene un gusto dulzón que estropee el sabor de la fruta. -Respiró hondo y pensó en Charlotte, en Voisey, en todo lo que podía perder y en cómo eso destruiría todo lo bueno y valioso que había en su mundo-. Mi mujer hace la mejor mermelada que jamás he probado -añadió, y se quedó horrorizado al oír su voz ronca.
– ¿En serio? -Wray se esforzó por dominarse y hablar con cierta normalidad. Allí estaban dos hombres que apenas se conocían, tomando el té de la tarde y compartiendo sus opiniones sobre confituras y mermeladas, y sobre mujeres a las que amaban más de lo que podría expresar cualquier palabra.
A Wray se le empañaron los ojos, y las lágrimas corrieron por sus mejillas.
Pitt se comió el último trozo de su bollo.
Wray inclinó la cabeza. Los hombros empezaron a temblarle, y acto seguido comenzaron a sacudirse. Hizo un esfuerzo por dominarse.
Pitt se levantó con sigilo, rodeó la mesa y se sentó de lado en el brazo del sofá del anciano. Con poca confianza al principio, y luego con más seguridad, le puso una mano en el hombro, que le pareció sorprendentemente frágil. A continuación le rodeó con el brazo y, a medida que relajaba el peso, le dejó llorar. Tal vez fuese la primera vez que se permitía hacerlo desde la muerte de su mujer.
No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaban allí sentados cuando Wray dejó por fin de estremecerse y se irguió.
Debía darle la oportunidad de recuperar la dignidad. Sin mirarlo, Pitt se levantó y se acercó a la puerta vidriera que daba al jardín soleado. Le daría diez minutos por lo menos para que se calmara y se lavara la cara, y luego podrían fingir que no había ocurrido nada.
Estaba de pie mirando hacia la calle cuando vio que se acercaba un carruaje. Era precioso, con excelentes caballos y un cochero con librea. Observó con sorpresa que se detenía ante la puerta y que de él se apeaba una mujer con una cesta cubierta con una tela. Era muy atractiva, con el cabello oscuro y una cara que no resultaba del todo hermosa a primera vista, pero que denotaba una gran inteligencia y personalidad. Andaba con un garbo poco común, y no pareció repara en él hasta que tuvo la mano en el picaporte. En un principio tal vez supuso que era el jardinero, hasta que le miró con más atención y se fijó en su ropa.
– Buenas tardes -dijo con calma-. ¿Está el señor Wray?
– Sí, pero no se siente muy bien -respondió Pitt, acercándose a ella-. Estoy seguro de que se alegrará de verla, pero por cortesía creo que deberíamos dejarle unos minutos para recuperarse, ¿señora…?
– Cavendish -respondió ella. Tenía una mirada muy directa-. Conozco a su médico y no es usted. ¿Quién es usted, señor?
– Me llamo Pitt. Solo soy un amigo.
– ¿Deberíamos llamar a su médico? Puedo enviar mi coche inmediatamente. -Se volvió parcialmente-. ¡Joseph! El doctor Trent…
– No es necesario -se apresuró a decir Pitt-. Dentro de unos minutos se sentirá mucho mejor.
Ella parecía dubitativa.
– Por favor, señora Cavendish. Si es amiga suya, tal vez su compañía sea lo que más le ayude. -Pitt bajó la vista hacia la cesta.
– Le he traído unos libros -dijo ella con una leve sonrisa-. Y unas tartas de confitura. ¡Oh! No hay de ciruela… solo de frambuesa.
– Es muy amable -dijo Pitt con sinceridad.
– Le tengo mucho aprecio -respondió ella-. Como se lo tenía a su mujer.
Se quedaron al sol unos minutos más, y luego la puerta vidriera se abrió y salió Wray, caminando con cautela como si no estuviera muy seguro de su equilibro. Tenía las mejillas sonrosadas y los ojos enrojecidos, pero era evidente que se había arrojado un poco de agua a la cara y prácticamente se había recuperado. Pareció sorprenderse al ver a la señora Cavendish, pero no le desagradó en absoluto; tal vez solo se avergonzó de que lo encontrara en aquel estado de agitación apenas disimulado. No miró a Pitt a los ojos.
– Querida Octavia -dijo, efusivo-, es un detalle que vuelvas, por aquí, y tan pronto. Eres realmente generosa.
Ella le sonrió con afecto.
– Pienso muy a menudo en ti -respondió-. Me apetecía venir. Todos te tenemos muchísimo aprecio. -Le dio la espalda a Pitt, como si deseara excluirlo del comentario. Luego apartó la tela de la cesta. He encontrado unos libros que tal vez quieras leer, y unas tartas. Espero que te gusten.
– Qué detalle -dijo él haciendo un gran esfuerzo por mostrarse complacido-. ¿Quieres pasar y tomar una taza de té?
La mujer aceptó y, lanzando una mirada a Pitt, se acercó a la puerta vidriera.
Wray se volvió hacia Pitt.
– Señor Pitt, ¿quiere volver a entrar? Está en su casa. Tengo la impresión de que no le he ayudado mucho, aunque confieso que no tengo ni idea de cómo hacerlo.
– No estoy seguro de que haya una manera -respondió Pitt sin pararse a pensar en la derrota implícita del comentario-. Y no ha podido ser más hospitalario conmigo. No lo olvidaré. -No mencionó la confitura, pero por el repentino brillo en los ojos de Wray y la manera en que se ruborizó, supo que le había comprendido perfectamente.
– Gracias -dijo Wray emocionado, y antes de volver a desmoronarse, se volvió y siguió a la señora Cavendish hasta la puerta vidriera y entró detrás de ella.
Pitt caminó entre las flores hasta la verja y salió a Udney Road.
Capítulo 11
La brisa que llegaba de las ciénagas apenas agitaba las hojas del manzano que había en el jardín de la casa de campo, y el silencio y la oscuridad eran completos. Debería haber sido una noche perfecta para dormir profunda y tranquilamente. Pero Charlotte estaba despierta en la cama, consciente de su soledad, aguzando el oído como si esperara oír algún ruido, unos pasos en alguna parte, el sonido de una piedra suelta al ser pisada en el sendero más allá de la verja, tal vez unas ruedas o, lo que era más probable, unos cascos de caballo golpeando repentinamente una superficie dura.
Cuando por fin lo oyó, la realidad se impuso y recorrió todo su ser como una llamarada. Apartó las sábanas y, tambaleándose, dio los tres pasos escasos que la separaban de la ventana y miró afuera. A la luz de las farolas no se veían más que sombras de distinta intensidad. Podría haber habido alguien y ella no lo habría visto.
Se quedó allí hasta que le escocieron los ojos, pero no advirtió ningún movimiento; solo otro ruido ligero, apenas un susurro. ¿Un zorro? ¿Un gato callejero o una rapaz nocturna? El día anterior había visto una lechuza al atardecer.
Volvió con sigilo a la cama, pero siguió desvelada, esperando.
* * * * *
A Emily también le costaba dormirse, pero era la culpabilidad lo que le inquietaba, y una decisión que no quería tomar pero que sabía ineludible. Entre todas las posibilidades que había barajado para explicar el temor que atormentaba a Rose, nunca había incluido la demencia. Había pensado en la posibilidad de un desafortunado idilio antes que conociera a Aubrey, o incluso después, la existencia de un hijo perdido o la muerte de algún miembro de su familia con quien había discutido y al que ya no podía pedir perdón. Ni una sola vez había imaginado algo tan terrible como la demencia.
No podía comprometerse a decírselo a Pitt, y sin embargo, en su fuero interno sabía que debía hacerlo; sencillamente aún no estaba preparada para admitirlo. Quería creer que todavía había una manera de proteger a Rose… ¿de qué? ¿De la injusticia? ¿De las críticas basadas únicamente en unos cuantos hechos? ¿De la verdad?
Le dio vueltas a la idea de ir a ver a Pitt a la mañana siguiente, una hora después del desayuno, cuando hubiera tenido tiempo para recobrarse y pensar exactamente qué iba a decir y cómo expresarlo.
Pero la sinceridad le obligaba a reconocer que si esperaba tanto lo más seguro era que Pitt ya hubiese salido, y si se planteaba hacerlo era solo para decirse a sí misma que lo había intentado, cuando en realidad habría ido sabiendo que era demasiado tarde.
De modo que se levantó a las seis, cuando su criada le trajo la taza de té caliente que le había pedido, que le dio fuerzas para enfrentarse a un nuevo día. Se vistió y salió de casa a las siete y media. Una vez que alguien ha tomado la decisión de hacer algo que sabe que será difícil y desagradable, es mejor hacerlo inmediatamente, antes de pensar demasiado en ello y angustiarse por lo que puede salir mal.
Pitt se sorprendió al verla. Se quedó en el umbral de Keppel Street en mangas de camisa y sin zapatos, y tan despeinado como siempre.
– ¡Emily! -Su preocupación fue inmediata-. ¿Ha pasado algo? ¿Estás bien?
– Sí, ha pasado algo -respondió ella-. Y no estoy segura de si luego voy a estar bien o no.
Pitt se hizo a un lado invitándola a pasar y la siguió hasta la cocina. Emily se sentó en una de las sillas de respaldo duro y tan solo se permitió echar una rápida ojeada al entorno conocido, tan sutilmente diferente sin Charlotte ni Gracie. Daba la impresión de haber estado desocupada, como si allí solo se hiciera lo indispensable y no se hornearan bizcochos ni se guisara, y en los hilos de tender extendidos junto al techo colgaban demasiadas pocas prendas. Solo Archie y Angus, estirándose despiertos frente al fogón, parecían encontrarse totalmente a gusto.
– ¿Té? -preguntó Pitt, señalando la tetera de la mesa y el hervidor de agua que silbaba débilmente en el fuego-. ¿Tostadas?
– No, gracias -respondió declinando el ofrecimiento.
Pitt se sentó, olvidándose de su taza a medio beber.
– ¿De qué se trata?
Era demasiado tarde para cambiar de opinión… Bueno, casi. Todavía estaba a tiempo de decir otra cosa. Él la miraba, esperando. Tal vez él se lo sonsacara, tanto si ella quería como si no. Si titubeaba demasiado lo haría, librándola así del sentimiento de culpabilidad.
Sin embargo, eso sería como mentirse a sí misma. Estaba allí. «¡Actúa al menos con un poco de integridad!» -Arqueó las cejas y le miró fijamente.
– Anoche vi a Rose Serracold y hablé con ella como si estuviéramos solas. Es algo que a veces pasa en las grandes fiestas: te encuentras como en una isla en medio del ruido, de modo que nadie te oye. La acosé para que me dijera por qué fue a ver a Maude Lamont. -Se interrumpió, recordando cómo había acorralado a Rose en un rincón emocional. «Acosar» era la palabra adecuada.
Pitt esperó sin apremiarla.
– Teme que su padre muriera loco. -Emily se detuvo bruscamente al ver el asombro de Pitt, que al instante se transformó en horror-. Le aterra la idea de haber heredado la misma enfermedad -continuó en voz baja, como si al susurrarlo pudiera aliviar el dolor-. Quería preguntar al espíritu de su madre si era cierto, si estaba realmente loco. Pero no tuvo oportunidad. Maude Lamont murió demasiado pronto.
– Entiendo. -Pitt permaneció sentado inmóvil, mirándola fijamente-. Podemos hablar con el general Kingsley para que confirme al menos que no se había puesto en contacto con su madre cuando se marchó.
Emily se sobresaltó.
– ¿Crees que ella podría haber vuelto después para tener una sesión de espiritismo privada?
– Alguien volvió o se quedó atrás, por la razón que sea -señaló él.
– ¡No fue Rose! -exclamó ella con más convicción de la que sentía-. ¡La quería viva! -Se inclinó sobre la mesa-. Sigue tan asustada que no puede controlarse, Thomas. ¡Aún no lo sabe! Quiere localizar a otra médium para seguir preguntando.
El hervidor de agua silbo con más insistencia en el fogón y él no se inmutó.
– O Maude Lamont le dijo algo que ella se resiste a creer -dijo con suavidad-. Y teme que alguien lo descubra.
Emily lo miró, deseando que no la entendiera tan bien, que no le leyera los pensamientos que se agolpaban en su cabeza y que preferiría mantener ocultos. Y sin embargo, si pudiera embaucarlo tampoco se sentiría aliviada. Siempre había creído que su don de gentes era su mayor virtud. Era capaz de cautivar y engatusar a la gente, y a menudo lograba que las personas hicieran lo que ella quería sin que se dieran cuenta siquiera de que lo que abrazaban con tanto entusiasmo en realidad había sido idea de ella.
El uso de aquel don la dejaba extrañamente insatisfecha. Cada vez era más consciente de ello. No quería ver más de lo que veía Jack, ni ser más fuerte o más lista que él. El hecho de llevar ventaja hacía que se sintiera muy sola. Uno tenía que aceptar a veces la carga; formaba parte del amor y de la responsabilidad, aunque solo a veces, no siempre. Y era una satisfacción simplemente porque era lo correcto y lo justo, un acto de generosidad, no porque proporcionara algún alivio.
Así pues, aunque le molestaba que Pitt la presionara para que le dijera más de lo que quería decir, también se sintió aliviada al ver que no podía engatusarlo respondiendo a medias. Necesitaba que él fuera más listo que ella, porque ella no era capaz de ayudar a Rose ni estaba segura de cómo ayudarla. Tal vez solo empeorara las cosas. Se daba cuenta de que no estaba totalmente convencida de que Rose no se hallase al borde de la locura; invadida por el pánico, podía haber creído que Maude Lamont conocía su secreto y que la ponía en peligro a ella y luego a Aubrey. Recordó lo rápidamente que Rose se había vuelto contra ella cuando había tenido miedo. La amistad se había desvanecido como el agua que se arroja sobre la superficie caliente de la plancha y se evapora ante los ojos.
– Me juró que ella no la mató -dijo en alto.
– Y te gustaría creerla. -Pitt dejó de reflexionar. Se levantó y se acercó al fogón para apartar el hervidor del fuego. Luego se volvió hacia ella-. Espero que tengas razón. Pero alguien lo hizo. A mí tampoco me gustaría que fuera el general Kingsley.
– La persona anónima -concluyó Emily-. Todavía no sabes quién es… ¿verdad?
– No.
Emily miró a Pitt. Había dolor y hermetismo en la mirada de aquel hombre. Él no mentía -a ella no le constaba que lo hubiera hecho alguna vez-, pero había un mundo de sentimientos y hechos que no estaba dispuesto a compartir con ella.
– Gracias, Emily -dijo él, volviendo a la mesa-. ¿Te dijo si alguien más estaba enterado de ese miedo? ¿Lo sabe Aubrey?
– No. -Ella estaba totalmente convencida-. Aubrey no lo sabe, y si estás pensando que Maude Lamont le hizo chantaje, creo que te equivocas. -Mientras decía aquello se sintió sacudido repentinamente por la ansiedad, y fue consciente de que no era más que una verdad a medias. ¿Lo había advertido Pitt en su cara?
Él se encogió ligeramente de hombros.
– Tal vez Maude Lamont aún no lo sabía -dijo secamente-. Tal vez alguien ha salvado a Rose por los pelos.
– ¡Aubrey no lo sabe, Thomas! ¡Seguro!
– Probablemente no.
La acompañó a la puerta principal, cogiendo su americana por el camino, y una vez fuera aceptó el ofrecimiento que ella le hizo de llevarlo en su coche hasta Oxford Street, donde ella siguió hacia el oeste para volver a su casa. Él se dirigió al sur, hacia los archivos de la Oficina de Guerra para averiguar qué había obligado al general Kingsley a atacar al partido político en cuyos valores siempre había creído. Seguramente estaba relacionado de algún modo con la muerte de su hijo, o con algún hecho que había ocurrido poco después de ella.
Llevaba allí más de una hora, leyendo expediente tras expediente, cuando se dio cuenta de que seguía sin saber nada de aquel hombre, aparte de un torrente de palabras formales e impersonales. Era como ver el esqueleto de un hombre y tratar de imaginar el aspecto de su cara, su voz, su risa y el modo en que se movía. Allí no había nada. Y si lo había habido, había sido ocultado. Podía pasarse el día leyendo, pero no averiguaría nada.
Copió los nombres de casi todos los demás oficiales y hombres que habían estado en Mfolozi para averiguar si alguno de ellos vivía en Londres y estaba tal vez dispuesto a decirle algo más. Luego dio las gracias al encargado y se marchó.
Ya había dado al cochero la dirección del primer hombre de la lista cuando cambió de parecer y le dio la de lady Vespasia Cumming-Gould. Tal vez era una impertinencia irla a ver sin que ella le hubiera invitado, pero nunca había visto que se negase a ayudar en alguna causa en la que creyera. Y después de Whitechapel -donde habían compartido no solo la lucha propiamente dicha, sino una profunda emoción, una sensación de miedo y de pérdida, y una victoria obtenida a un precio terrible-, entre ambos se había creado un vínculo que no se asemejaba a ningún otro.
Se presentó, por tanto, con confianza en su casa y dijo a la criada que le abrió la puerta que necesitaba hablar con lady Vespasia de un asunto de cierta urgencia. Esperaría el tiempo que fuera necesario hasta que ella considerase oportuno recibirle.
Le dejaron solo en el salón de las mañanas, pero la espera acabó durado solo unos minutos, y luego le condujeron a la sala de estar que daba al jardín, y que siempre parecía llena de tranquilidad y de una luz débil, independientemente de la estación en que se encontrasen o del tiempo que hiciese.
El atuendo de Vespasia era de un tono rosa tan sutil que ni siquiera era rosa, y llevaba las perlas que siempre lucía alrededor del cuello. Le saludó con una sonrisa y le tendió una mano de forma muy delicada, no para estrechar la suya sino como un gesto para invitarle a pasar.
– Buenos días, Thomas. Qué alegría verte. -Escudriñó su rostro-. En cierto modo me imaginaba que vendrías desde que vino a verme Emily. O tal vez sería más exacto decir que en cierto modo lo esperaba. Voisey se va a presentar al Parlamento. -No podía pronunciar siquiera su nombre sin que su voz se viera empañada por la emoción. Debía de recordar a Mario Corena y los sacrificios que había costado derrotar a Voisey.
– Sí, lo sé -murmuró él. Le abría gustado callarse aquella información, pero ella nunca había eludido nada en toda su vida y protegerla ahora sería sin duda un gran insulto-. Por eso estoy aquí, en Londres, en lugar de con Charlotte en el campo.
– Me alegro de que esté fuera. -Vespasia tenía un rostro inexpresivo-. Pero ¿qué crees que puedes hacer, Thomas? No sé mucho de Víctor Naraway. He preguntado por ahí, pero las personas con las que he hablado también saben poco o no están dispuesta a decirme nada. -Le miró con firmeza-. Ten cuidado y no confíes en él más de lo prudente. No des por sentado que se preocupa por ti o que te es leal, como lo era el capitán Cornwallis. Él no es un hombre franco…
– ¿Lo sabes? -preguntó Pitt, interrumpiéndola intencionadamente.
Ella esbozó una sonrisa casi imperceptible sin apenas mover los labios.
– Mi querido Thomas, la Brigada Especial fue concebida y creada para atrapar a anarquistas, terroristas y toda clase de hombres, y supongo que a unas cuantas mujeres, que traman en secreto derrocar nuestro gobierno. Algunos de ellos se proponen sustituirlo por otro de su elección, y otros sencillamente quieren destruirlo sin plantearse en lo más mínimo qué vendrá a continuación. Algunos, por supuesto, tiene lealtades con otros países. ¿Puedes imaginarte a John Cornwallis organizando un ejército para detenerlos antes de que lo consigan?
– No -admitió Pitt con un suspiro-. Es un hombre valiente y totalmente honrado. Esperaría a verles el blanco de los ojos antes de disparar.
– Los invitaría a rendirse -le corrigió ella-. La Brigada Especial necesita a un hombre taimado, sutil y con mucha imaginación, un hombre que se mueva entre las sombras y no se deje ver en público. No lo olvides.
Pitt tenía frío incluso al sol.
– Creo que el general Kingsley estaba siendo chantajeado por Maude Lamont… Al menos parece que era ella.
– ¿A cambio de dinero? -Vespasia estaba sorprendida.
– Puede, pero creo que lo más probable es que lo hiciera para atacar a Aubrey Serracold en los periódicos, advirtiendo su inexperiencia y lo probable que era que reaccionara mal y se perjudicase aún más a sí mismo.
– Dios mío. -Ella sacudió la cabeza muy ligeramente.
– Le mató uno de ellos -continuó él-. Rose Serracold, el general Kingsley o el hombre anotado en su agenda con un cartucho, un pequeño dibujo parecido a una efe al revés con un semicírculo encima.
– Muy curioso. ¿Y tienes alguna idea de quién podría ser?
– El superintendente Wetron cree que es un anciano profesor de teología que vive en Teddington.
Vespasia abrió mucho los ojos.
– ¿Por qué? Parece algo muy perverso para un hombre religioso. ¿Pretendía desenmascararla y demostrar que era una impostora?
– No lo sé. Pero… -Pitt vaciló, sin saber muy bien cómo explicar sus sentimientos o sus actos-. No creo realmente que fuera él, pero no estoy seguro. Su mujer se murió hace poco y está profundamente afectado. Se opone firmemente a los médiums. Cree que encarnan el mal y son contrarios a los mandamientos de Dios.
– ¿Y tienes miedo de que a ese hombre, trastornado por el dolor, se le metiera en la cabeza acabar para siempre con esa médium? -concluyó ella-. Querido Thomas, tienes demasiado buen corazón para tu trabajo. A veces los hombres más bondadosos pueden cometer los errores más terribles y causar una desgracia indescriptible mientras se vuelcan en la obra de Dios. No todos los inquisidores de España fueron hombres crueles y de miras estrechas, ¿sabes? Algunos creían sinceramente que estaban salvando las almas de quienes estaban a su cargo. Si supieran la opinión que nos merecen ahora, se quedarían perplejos. -Sacudió la cabeza-. A veces vemos el mundo de forma tan distinta que uno juraría que no estamos hablando de la misma existencia. ¿Alguna vez has interrogado a media docena de testigos sobre un mismo suceso ocurrido en la calle, o les has pedido que le describan a una persona, y has recibido otras tantas respuestas que, aunque totalmente sinceras, se contradicen y anulan unas a otras?
– Sí. Pero sigo sin creer que sea culpable de haber matado a Maude Lamont.
– No quieres creerlo. ¿Qué puedo hacer por ti aparte de escuchar?
– Debo descubrir quién mató a Maude Lamont, aunque en realidad es tarea de Tellman, porque la gente a la que ella hacía chantaje forma parte de un plan para desacreditar a Serracold…
La mirada de Vespasia se llenó de tristeza y cólera.
– Ya lo han conseguido, con la ayuda de ese pobre hombre. Vas a necesitar un milagro para salvarle ahora. -Y a continuación se animó-. A menos, por supuesto, que puedas demostrar que Voisey ha tenido algo que ver con ello. Si hizo que la asesinaran… -Se interrumpió-. Creo que no tendremos tanta suerte. No sería tan necio. Por encima de todo es listo. ¡Pero seguro que está detrás del chantaje, solo depende de hasta qué punto! ¿Puedes demostrarlo?
Pitt se echó ligeramente hacia delante.
– Tal vez.
Vio los ojos brillantes de Vespasia y supo que de nuevo estaba pensando en Mario Corena. No podía llorar. Ya había derramado todas las lágrimas por él, primero en Roma en 1848 y luego en Londres hacía apenas unas semanas. Pero todavía sentía la pérdida en carne viva. Tal vez siempre la sentiría.
– Necesito saber por qué estaban chantajeando a Kingsley -continuó-. Creo que está relacionado con la muerte de su hijo. -Le explicó brevemente lo que había averiguado, primero sobre el mismo Kingsley y su participación en las guerras zulúes, y luego sobre la emboscada de Mfolozi, inmediatamente después del heroísmo mostrado en Rorke's Drift.
– Entiendo -dijo ella cuando él hubo terminado-. Cuesta seguir los pasos de un padre o un hermano que ha tenido éxito a los ojos del mundo, sobre todo en el terreno del coraje militar. Muchos jóvenes han echado a perder sus vidas antes de que se dijera que habían traicionado las esperanzas que se habían puesto en ellos. -Su voz denotaba cierta tristeza, y su mirada reflejaba unos vividos y dolorosos recuerdos. Tal vez pensaba en Crimea, Balaclava, el Alma, Rorke's Drift, Isandlhawana, la rebelión de los cipayos y sabía Dios cuántas otras guerras y pérdidas. Su recuerdo podría haberse extendido incluso hasta su niñez y Waterloo.
– ¿Tía Vespasia…?
Volvió al presente con un sobresalto.
– Por supuesto -asintió-. No me resultaría difícil enterarme por algún amigo de qué le pasó en realidad al joven Kingsley en Mfolozi, pero creo que no tiene mucha importancia, excepto para su padre. Sin duda, para chantajearle planteó la posibilidad de que hubiera muerto como un cobarde. No tenía por qué ser la verdad. Los malos no son los únicos que huyen cuando nadie les persigue, también lo hacen las personas vulnerables, las que se preocupan por más cosas de las que son capaces de afrontar y tienen heridas abiertas que no pueden proteger.
Pitt pensó en los hombros hundidos de Kingsley y en las arrugas de su cara demacrada. Hacía falta un sadismo muy peculiar para torturar de aquel modo a un hombre en beneficio propio. Por un momento odió a Voisey con una pasión que habría estallado en violencia física de haberle tenido delante.
– Claro que el incidente de su muerte podría ser tan confuso que resulte imposible discernir entre la verdad y la mentira -continuó Vespasia-. Pero haré todo lo posible por averiguarlo, y si descubro algo que pueda ayudar a tranquilizarle, informaré de ello al general Kingsley.
– Gracias.
– Aunque no nos servirá de mucho a la hora de relacionar el chantaje con Voisey -continuó ella, con un deje de cólera en la voz-. ¿Qué esperanzas tienes de descubrir la identidad de esa tercera persona? Supongo que sabes que es un hombre. Te has referido a él como alguien de sexo masculino.
– Sí, es un hombre de edad madura, pelo rubio o gris, y estatura y constitución medianas. Parece ser culto.
– Tu teólogo -dijo ella con tristeza-. Si acudió a una médium con la intención de demostrar que era una impostora y desenmascararla delante de sus clientes, a Voisey no le habría agradado demasiado. Creo que debemos suponer que quiere vengarse, tal vez presionándole mucho.
Era imposible rebatir aquellas palabras. Pitt recordó la mirada de Voisey cuando se habían cruzado en la Cámara de los Comunes. No olvidaba ni perdonaba nada. De nuevo se sorprendió sintiendo frío a pesar de estar sentado al sol.
Vespasia tenía el entrecejo fruncido.
– ¿Qué ocurre? -preguntó él.
Vio que había una sombra de preocupación en sus ojos de color gris plateado, y que no solo tenía el cuerpo erguido en la disciplinada postura adquirida durante décadas de autodominio, sino que sus hombros estaban rígidos por la tensión.
– He pensado mucho en ello, Thomas, y sigo sin entender por qué te han despedido por segunda vez de Bow Street.
– ¡Voisey! -exclamó él con una amargura que le sorprendió. Creía que podía controla su cólera, la violenta reacción que le provocaba semejante injusticia, pero en ese momento se sintió de nuevo azotado por una ola que le ahogaba.
– No -dijo ella, casi sin aliento-. Por mucho que te odie, Thomas, nunca hará nada que vaya en contra de su propio interés. Esa es su mayor virtud. Su mente manda siempre sobre su corazón. -Miró fijamente al frente-. Y no le interesa tenerte en la Brigada Especial, que es a donde debió de suponer que volverías si te despedían de nuevo de Bow Street. Para la policía, a menos que él cometa un crimen, sus asuntos quedan fuera de tu jurisdicción. Si te metes con él, puede acusarte de acoso y hacer que te encierren. En cambio, en la Brigada Especial tus obligaciones son mucho menos concretas. La Brigada Especial es secreta, no responde ante el público. -Se volvió hacia él-. Mantén siempre a tus enemigos donde puedas verlos. Voisey no es tan estúpido como para haberlo olvidado.
– Entonces ¿por qué lo harías? -preguntó Pitt, confundido por la lógica de ella.
– Tal vez no fuese Voisey -dijo Vespasia con mucha cautela.
– Entonces ¿quién? -preguntó él-. ¿Quién, aparte del Círculo Interior, tendría poder para actuar a espaldas de la reina deshaciendo lo que ella ha hecho? -Era una idea oscura y aterradora. No sabía de nadie a quien hubiera ofendido, ni de otras sociedades secretas con tentáculos que alcanzaran el corazón del gobierno.
– Thomas, ¿has pensado detenidamente en el efecto que ha tenido en el Círculo Interior la concesión del título de sir a Voisey, y la razón de ello? -preguntó Vespasia.
– Yo esperaba que acabara con su liderazgo -respondió él con sinceridad. Trató de contener la ira y la bilis que le generaba su decepción-. Me duele que no lo haya hecho.
– No hay muchos idealistas entre ellos -respondió Vespasia con tristeza-. Pero ¿te has parado a pensar en que podría haber supuesto una fractura del poder en el seno del Círculo? ¿Que podría haber surgido un líder rival que se hubiera llevado consigo una parte suficiente del viejo Círculo para formar uno nuevo?
Pitt no había pensado en ello, y a medida que la idea tomaba forma en su mente, vislumbró toda clase de posibilidades, peligrosas para Inglaterra pero también sumamente peligrosas para el mismo Voisey. Sabría quién era su rival, pero ¿estaría alguna vez seguro de la lealtad que podía esperar de los demás?
Vespasia leyó sus pensamientos al observar el rostro de Pitt.
– No cantes victoria aún -le advirtió ella-. Si estoy en lo cierto, se trata de un rival muy poderoso que no siente por ti más aprecio que por Voisey. No siempre se cumple eso de que «los enemigos de mis enemigos son mis amigos». ¿No es posible que fuera él quien te sacó de Bow Street, porque cree que en la Brigada Especial serás una espina clavada para Voisey, y que posiblemente con el tiempo hasta destruyas a Voisey por él? ¿O bien porque le interesa más tener al superintendente Wetron al mando de Bow Street que a ti?
– ¿Wetron en el Círculo Interior?
– ¿Por qué no?
No había ningún motivo para ello. Cuánto más pensaba en aquella cuestión, más se aclaraba el panorama a los ojos de Pitt. Sentía emoción, el pulso acelerado ante la idea de peligro, pero también miedo. Cuando dos hombres poderosos luchaban abiertamente, dejaban tras de sí una estela repleta de víctimas.
Pitt seguía considerando las implicaciones de aquel asunto cuando apareció en la puerta la criada con expresión alarmada.
– ¿Sí?
– Señora, hay un tal señor Narraway que quiere ver al señor Pitt. Ha dicho que esperaría, pero que debía interrumpirles. -No se disculpó con palabras, pero sí empleando los gestos y la voz.
– ¿De veras? -Vespasia se irguió en su silla-. Entonces será mejor que le hagas pasar.
– Sí, señora. -Hizo una leve inclinación y se retiró, obediente.
Pitt miro a Vespasia a los ojos. Cientos de ideas se cruzaron entre ambos, todas silenciosas y marcadas por el miedo.
Narraway apareció un momento después. Tenía el rostro sombrío por la consternación y la derrota. Aun estando erguido, la cabeza le pesaba sobre los hombros.
Pitt se levantó muy despacio y vio que le temblaban las piernas. En su cabeza se agolpaban pensamientos terribles. El más funesto y persistente de todos, capaz de desplazar al resto, era que le había ocurrido algo a Charlotte. Tenía los labios secos, y cuando trató de hablar no le salió la voz.
– Buenos días, señor Narraway -dijo Vespasia con frialdad-. Le ruego que se siente y nos diga qué le ha hecho venir personalmente a mi casa para hablar con Thomas.
El siguió de pie.
– Lo siento, lady Vespasia -dijo él en voz muy baja y sin apenas mirarla, antes de volverse hacia Pitt-. Han encontrado a Francis Wray muerto esta mañana.
Por un momento Pitt no entendió lo que aquello significaba. Estaba mareado, todo giraba a su alrededor. No tenía nada que ver con Charlotte. Ella estaba a salvo. ¡Todo iba bien! Sus temores no se habían hecho realidad. Casi temió echarse a reír de pura histeria a causa del alivio. Tuvo que hacer un gran esfuerzo por dominarse.
– Lo siento -dijo. Y efectivamente lo sentía, al menos en parte. Wray le había caído bien. Pero teniendo en cuenta lo sumido que estaba en su dolor, la muerte tal vez no era tan terrible; solo una forma de reencuentro.
La expresión de Narraway permaneció imperturbable, a excepción del músculo que se movió ligeramente cerca de su boca.
– Por lo visto ha sido un suicidio -dijo con esperanza-. Anoche ingirió veneno, y su criada lo ha encontrado esta mañana.
– ¡Suicidio! -Pitt estaba horrorizado. Se negaba a creerlo. No podía imaginar a Wray haciendo algo que consideraba totalmente contrario a la voluntad de Dios, en quien tenía puesta toda su confianza: el único camino para reencontrarse con sus seres queridos-. ¡No… tiene que haber otra explicación! -protestó con voz áspera y fuerte.
Narraway parecía impaciente, como si una temible cólera se ocultara detrás de su aparente dominio de sí mismo.
– Dejó una nota -dijo con amargura-. Un poema de Matthew Arnold. -Y sin esperar, lo citó de memoria:
¡Acuéstate sigiloso en tu angosto lecho y que no te diga nada más!
¡ Vana es tu arremetida! Todo se mantiene firme.
Tú mismo te desmoronarás por fin.
¡Que cese la larga contienda!
Las ocas son cisnes, los cisnes son ocas.
¡Que se haga su voluntad!
Los que están cansados, mejor que no se muevan.
Narraway no apartó la mirada de Pitt.
– Se parece bastante a lo que la mayoría de la gente entiende por una nota de suicidio -murmuró-. Y la hermana de Voisey, Octavia Cavendish, que era amiga de Wray desde hacía tiempo, fue a verlo justo cuando usted se marchaba ayer por la tarde. Lo encontró algo agitado. En su opinión había estado llorando. Usted se había dedicado a hacer preguntas sobre él por el pueblo.
¡Octavia Cavendish era hermana de Voisey! Pitt notó cómo se quedaba lívido.
– ¡Había estado llorando por su mujer! -protestó, pero percibió una nota de desesperación en su voz. Pese a que decía la verdad, sonaba como una excusa.
Narraway asintió muy despacio, con los labios apretados en una fina línea.
– Es la venganza de Voisey -susurró Vespasia-. No le ha importado sacrificar a un anciano para acusar a Thomas de haberlo empujado a quitarse la vida.
– No lo hice… -empezó a decir Pitt, pero al ver la mirada de ella se interrumpió. Era Wetron quien le había dado el nombre de Wray y había sugerido que era el hombre que se escondía detrás del cartucho. Y según Teüman, era Wetron quien había insistido en que Pitt reanudara su primer interrogatorio, o enviaría a sus hombres, sabiendo sin duda que Pitt iría antes de permitirlo. ¿Estaba con Voisey o contra él? ¿O ambas cosas según le conviniera?
Vespasia se volvió hacia Narraway.
– ¿Qué va a hacer? -preguntó, como si fuera inconcebible que no hiciera nada.
Narraway parecía derrotado.
– Tiene toda la razón, señora. Es la forma de vengarse de Voisey, y es perfecta. Los periódicos crucificarán a Pitt. Francis Wray era un hombre muy venerado e incluso querido por todos los que le conocían. Había sufrido muchos reveses del destino con coraje y dignidad: primero la pérdida de sus hijos y luego la de su mujer. Alguien ya ha dicho a la prensa que Pitt sospechaba que había ido a ver a Maude Lamont y luego la había asesinado.
– ¡No es cierto! -exclamó Pitt desesperado.
– ¡Eso no viene al caso! -exclamó Narraway, rechazando su queja-. Usted estaba tratando de averiguar si era Cartucho, y Cartucho está entre los sospechosos. Se preocupa por la profundidad del agua en la que se acabará ahogando. Es lo bastante profunda. ¿Qué más da si son dos, treinta o cien brazas?
– Tomamos en té -dijo Pitt, prácticamente para sí-. Con confitura de ciruela. No le quedaba mucha. Fue un gesto de amistad que la compartiera conmigo. Hablamos del amor y de la pérdida de un ser querido. Por eso se echó a llorar.
– Dudo que sea eso lo que diga la señora Cavendish -replicó Narraway-. Y él no era Cartucho. Ha aparecido alguien que asegura que sabe exactamente dónde estuvo Wray la noche de la última sesión de espiritismo de Maude Lamont. Cenó tarde con el párroco del pueblo y su mujer.
– Creo que ya se lo he preguntado, señor Narraway. ¿Qué se propone hacer al respecto? -preguntó Vespasia con tono más áspero.
Narraway se volvió hacia ella.
– No hay nada que yo pueda hacer, lady Vespasia. Los periódicos dirán lo que quieran, y no tengo poder sobre ellos. Creen que un anciano inocente y desconsolado ha sido empujado al suicidio por un policía que pone excesivo celo en su trabajo. Hay considerables pruebas en ese sentido, y no puedo demostrar que sean falsas, aunque crea que lo son. -En su voz no había la menor convicción; solo una profunda desesperación. Miró a Pitt-. Espero que pueda seguir con su trabajo, aunque ahora parece inevitable que Voisey acabe ganando. Si necesita que le ayude alguien más aparte de Tellman, dígamelo. -Se interrumpió con aire desgraciado-. Lo siento, Pitt. Nadie que se cruza con el Círculo Interior consigue ganar por mucho tiempo… al menos aún no. -Se encaminó hacia la puerta-. Buenos días, lady Vespasia.
Perdone la intromisión. -Y salió con tanta rapidez como había entrado.
Pitt estaba perplejo. En menos de un cuarto de hora su mundo se había venido abajo. Charlotte y los niños estaban bien; Voisey no tenía ni idea de dónde estaban, ¡pero posiblemente en ningún momento había querido averiguarlo! Su venganza era más sutil y adecuada que la simple violencia. Pitt le había desacreditado a los ojos de los republicanos. Y a cambio, él le había desacreditado a los ojos de la gente para la que trabajaba y que tan buen concepto tenía de él.
– Valor, querido -dijo Vespasia con suavidad, pero se le quebró la voz-. Creo que va a ser muy difícil, pero no tiraremos la toalla. No permitiremos que triunfe el mal sin luchar con todas nuestras fuerzas para combatirlo.
Pitt la miró. Parecía más frágil que de costumbre, con la espalda rígida, los delgados hombros cuadrados y los ojos arrasados por las lágrimas. No podía defraudarla.
– No, por supuesto que no -reconoció, aunque no tenía la menor idea de por dónde empezar ni cómo hacerlo.
Capítulo 12
La mañana siguiente fue una de las peores de la vida de Pitt. Había logrado conciliar el sueño aferrándose con gratitud a la idea de que al menos Charlotte, los niños y Gracie estaban fuera de peligro. Se despertó viéndolos en su imaginación y se sorprendió a sí mismo sonriendo.
Luego recuperó la memoria y se acordó de que Francis Wray había muerto, posiblemente por voluntad propia, solo y desesperado. Lo recordaba de forma muy vivida sentado a la mesa, disculpándose por no tener bizcocho o confitura de frambuesa que ofrecerle, y compartiendo a cambio la atesorada mermelada de ciruela con tanto orgullo.
Pitt estaba acostado en la cama mirando el techo. La casa estaba en silencio. Eran las seis pasadas; faltaban dos horas para que llegara la señora Brady. No se le ocurría ninguna razón para levantarse, pero sus pensamientos no iban a permitirle volver a conciliar el sueño. Aquella era la venganza de Voisey, y era perfecta. ¿Sabía Wetron que le estaba ayudando cuando había enviado a Tellman para que incitase a Pitt a volver a Teddington una segunda vez y a hacer preguntas por el pueblo?
Wray era la víctima perfecta, un anciano afligido y olvidadizo, demasiado honrado para callarse su aversión ante lo que creía que era un pecado contra Dios: invocar a los muertos. Voisey seguramente se había enterado de la historia de la joven Penélope, que había perdido a su hijo y que en su desesperación había acudido a una médium, quien la había utilizado y embaucado y le había arrebatado su dinero, y a quien habían pillado luego en un fraude barato. ¡Después de todo, había ocurrido en el mismo pueblo donde vivía su hermana! Una situación demasiado idónea para dejarla pasar.
Quizá había sido Octavia Cavendish quien había llevado el folleto de Maude Lamont a su casa. Le habría resultado bastante fácil dejarlo en un lugar destacado donde Pitt lo viera. A ambos los habían llevado como corderos al matadero… y en el caso de Wray, de forma literal. A Pitt le esperaba algo más lento, más exquisito. Sufriría y Voisey se dedicaría a observar mientras saboreaba su triunfo.
Era estúpido quedarse en la cama pensando en ello. Se levantó rápidamente y, después de lavarse, afeitarse y vestirse, bajó en medio del silencio reinante para prepararse una taza de té y dar de comer a Archie y Angus. Él no tenía apetito.
¿Qué le iba a decir a Charlotte? ¿Cómo iba a explicarle otra calamidad? Se quedó aturdido solo con pensarlo.
Perdió la noción del tiempo sentado en la cocina, dejando que el té se enfriara, hasta que finalmente se levantó y hurgó en sus bolsillos en busca de calderilla para salir a comprar el periódico.
Todavía no habían dado las ocho. Era una mañana tranquila y una luz pálida se filtraba a través de la bruma que envolvía la ciudad, aunque el sol ya estaba alto. Estaban a mediados de verano y las noches eran cortas. Había mucha gente por la calle: recaderos, conductores de carros de reparto, vendedores ambulantes a la caza de un cliente madrugador; las criadas sacaban ruidosamente la basura al patio mientras daban órdenes a los limpiabotas y a las fregonas, o decían a las sirvientas que estaban a su cargo qué hacer y cómo hacerlo. De vez en cuando Pitt oía a alguien sacudir una alfombra y veía cómo se elevaba en el aire una fina nube de polvo.
En la esquina estaba el chico que vendía periódicos, el mismo de todos los días, pero esta vez no le sonrió ni le saludó.
– No creo que lo quiera -dijo, sombrío-. Debo reconocer que me ha sorprendido. Sabía que era usted un poli, aunque vive en un barrio bonito y todo lo demás. Nunca pensé que sería capaz de hacer que un hombre se suicidase. Son dos peniques.
Pitt le dio el dinero y el chico lo cogió sin decir nada más, volviéndose ligeramente tan pronto como hubo terminado la conversación.
Pitt volvió a su casa sin abrir el periódico. A su lado pasaron otras dos o tres personas. Ninguna de ellas le dirigió la palabra. No tenía ni idea de si lo habrían hecho en circunstancias normales. Estaba demasiado aturdido para pensar.
Una vez dentro, volvió a sentarse a la mesa de la cocina y abrió el periódico. No estaba entre las noticias principales -copadas por las elecciones, como había esperado-, pero tan pronto como las pasó, encontró en el centro de la parte superior de la página cinco lo siguiente:
Lamentamos profundamente tener que informar del fallecimiento del pastor Francis W. Wray, hallado en su casa de Teddington el día de ayer. Tenía setenta y tres años, y seguía desconsolado por la reciente defunción de su amada esposa, Elisa. No deja hijos, pues todos fallecieron a temprana edad.
La policía, en la persona de Thomas Pitt, relevado recientemente del mando de la comisaría de Bow Street y por tanto sin autoridad reconocida, fue a ver al señor Wray varias veces y habló con sus vecinos, haciéndoles preguntas muy personales e indiscretas acerca de la vida y opiniones del señor Wray y su comportamiento reciente. Él negó que aquello formara parte de su hasta ahora infructuosa investigación del asesinato de la médium y organizadora de sesiones de espiritismo, la señorita Maude Lamont, que se cometió en Southampton Row, Bloomsbury.
Después de hacer nuevas indagaciones en el pueblo, el señor Pitt fue a ver al señor Wray a su casa, y una persona que acudió a visitarle más tarde encontró al señor Wray en un estado muy agitado, como si le hubieran hecho llorar.
A la mañana siguiente, el ama de llaves del señor Wray, Mary Ann Smith, encontró al señor Wray muerto en su sofá y no halló ninguna carta; solo un libro de poesía en el que había señalado un verso del difunto Matthew Arnold.
El médico que acudió dictaminó que la causa de la muerte había sido la ingestión de veneno, probablemente de la clase que daña el corazón. Se ha especulado sobre la posibilidad de que fuera alguna de las plantas de la gran variedad que tiene el señor Wray en el jardín, pues se sabe que no salió de su casa después de la visita del señor Pitt.
Francis Wray había tenido una destacada carrera académica…
El artículo continuaba con una enumeración de los logros de su vida, seguida de los elogios de un buen número de figuras prominentes que lloraban su muerte y se mostraban escandalizadas y entristecidas por las circunstancias de la misma.
Pitt cerró el periódico y se preparó otra taza de té. Volvió a sentarse y la sostuvo entre las manos, tratando de recordar qué había dicho exactamente a la gente de Teddington que podía haber llegado tan rápidamente a oídos de Wray, y cómo podía haberle herido tan profundamente. ¿Había sido realmente tan torpe? Estaba seguro de no haber dicho nada a Wray. El estado de agitación en el que le había visto Octavia Cavendish se debía a su consternación por la muerte de su esposa… pero, por supuesto, ella no podía saberlo, ni era probable que lo creyera en aquellas circunstancias. Nadie lo haría. El hecho de que hubiera llorado por su esposa solo aumentaba el pecado de Pitt.
¿Cómo iba a luchar contra Voisey ahora? Las elecciones estaban demasiado próximas. Aubrey Serracold perdía terreno y Voisey lo ganaba hora tras hora. Pitt no había logrado frenar para nada su éxito. Había observado todo lo ocurrido y había influido en su desarrollo tanto como el espectador de una obra de teatro respecto al escenario que tiene delante, visible y audible, pero totalmente fuera de su alcance.
Ni siquiera sabía cuál de los tres clientes había matado a Maude Lamont. De lo único que estaba seguro era de que la causa había sido el chantaje que ella les había hecho aprovechándose de sus distintos temores: en el caso de Kingsley, que su hijo hubiera muerto como un cobarde, lo que parecía poco probable; en lo referente a Rose Serracold, que su padre hubiera muerto loco, cuyo grado de verdad o falsedad seguía sin saberse; mientras que en el caso del hombre representado por el cartucho, Pitt no tenía ni idea de cuál era su identidad o en qué podía consistir su punto débil. Nada de lo que había averiguado sobre Rose o Kingsley arrojaba la menor luz sobre el asunto. Ni siquiera contaba con una hipótesis. Las personas que ya estaban muertas podían saber en teoría cualquier cosa. Podía tratarse de un secreto familiar, un amigo muerto traicionado, un hijo, un amante, un crimen oculto, o sencillamente una insensatez que los avergonzaría por ser íntima. Todo ello tenía que bastar para que el hecho de averiguarlo compensara el precio que había que pagar por mantenerlo en secreto.
¿Tal vez si diera la vuelta al razonamiento tendría más sentido? ¿Cuál era el precio? Si estaba relacionado con Voisey, era algo que podía impulsar su campaña electoral. Tenía toda la ayuda que necesitaba en sus discursos, los fondos, los temas a debatir… Lo que realmente podía ayudarle era que Serracold acabase hundido. Y eso era lo que había encomendado a Kingsley. Ya se había ganado a sus defensores; la victoria dependía de su capacidad para persuadir a los votantes liberales de toda la vida, manteniendo así el equilibrio del poder. ¿Quién había atacado a Serracold y había obtenido algún resultado? ¿Quién era esa persona con la que nadie habría contado?
Volvió a coger de mala gana el periódico y hojeó la sección de política interior, las cartas al director y las reseñas de los discursos. Había muchos elogios y acusaciones dirigidos a los candidatos de ambos bandos, pero la mayoría eran generales, orientados al partido antes que a un individuo. Aparecían varios comentarios mordaces sobre Keir Hardie y su intento de convertirse en el nuevo portavoz de la clase trabajadora.
Debajo de uno de ellos Pitt encontró una carta personal que criticaba las opiniones inmorales y potencialmente desastrosas del candidato liberal por Lambeth sur, y elogiaba a sir Charles Voisey, quien defendía la cordura antes que el socialismo, los valores del ahorro y la responsabilidad, la autodisciplina y la caridad cristiana antes que la laxitud, el egoísmo y un experimento social no ensayado que barría con los ideales del valor y la justicia. Lo firmaba Reginald Underhill, obispo de la Iglesia de Inglaterra.
Desde luego, tenía tanto derecho a poseer opiniones políticas, y a expresarlas con toda la virulencia que quisiera, como cualquier otro hombre, independientemente de si eran lógicas o incluso honradas. Pero ¿lo hacía por convicción propia o porque le habían hecho chantaje para que lo hiciera?
Sin embargo, no veía los motivos que podía tener un obispo para haber acudido a una médium. Sin duda, como a Francis Wray, la sola idea le habría horrorizado.
Pitt seguía considerando la posibilidad cuando llegó la señora Brady. Le dio los buenos días con bastante cordialidad y se quedó de pie, apoyándose en un pie y en otro, visiblemente incómoda.
– ¿Qué ocurre, señora Brady? -preguntó él. Ese día no estaba de humor para ocuparse de una crisis doméstica.
Ella parecía consternada.
– Lo siento, señor Pitt, pero después de lo que he leído en los periódicos esta mañana, no puedo seguir viniendo a esta casa. Mi marido dice que no está bien. Hay trabajo de sobra, y dice que tengo que encontrar otra casa. Dígale a la señora Pitt que lo siento mucho, pero tengo que hacer lo que él me dice.
No tenía sentido discutir con ella. Lo miraba con una triste expresión de desafío. Tenía que vivir con su marido, independientemente de cuáles fueran sus opiniones. En cambio, podía darle la espalda a Pitt.
– Entonces será mejor que se vaya -dijo él con rotundidad. Sacó una moneda de media corona de su billetera y la dejó en la mesa-. Es lo que le debo de esta semana. Adiós.
Ella no se movió.
– ¡No tengo la culpa! -exclamó en tono acusador.
– Ha tomado una decisión, señora Brady. -La miró fijamente con la misma cólera y dolor a punto de estallar de la impotencia-. Hace más de dos años que trabaja aquí, y ha preferido creer lo que aparece escrito en los periódicos. Asunto zanjado. Le diré a la señora Pitt que se ha marchado sin avisarnos previamente. Ella decidirá si le da una carta de recomendación o no. Pero como deben de pensar mal de ella por ser mi mujer, dudo que la recomendación le sirva de mucho. Por favor, cierre la puerta al salir.
– ¡Yo no tengo la culpa! -exclamó-. ¡Yo no he ido a ver a un anciano y le he incitado a suicidarse!
– ¿Cree que mis sospechas sobre él eran infundadas? -preguntó Pitt, elevando más la voz de lo que pretendía.
– ¡Es lo que pone! -La mujer le sostuvo la mirada.
– Si para usted es suficiente, será mejor que me juzgue igualmente sin fundamento y se marche. Como he dicho, asegúrese de cerrar la puerta de la calle al salir. Hoy es un día de esos en los que alguien podría entrar con malas intenciones. Adiós.
La señora Brady resopló audiblemente, cogió el dinero de la mesa y, girando sobre los talones de sus botas, se alejó por el pasillo. El oyó cómo cerraba con un portazo, sin duda para que no tuviera ninguna duda de que se había marchado.
Pasó otro miserable cuarto de hora antes de que sonara el timbre. Pitt prácticamente no reparó en ello. Volvió a sonar. Quienquiera que fuese no iba a permitir que le rechazaran tan a la ligera. Sonó una tercera vez.
Pitt se levantó y recorrió el pasillo. Abrió la puerta en actitud defensiva. En el umbral estaba Cornwallis con aire abatido pero resuelto, mirando con cara sombría a Pitt.
– Buenos días -murmuró-. ¿Puedo pasar?
– ¿Para qué? -preguntó Pitt, con menos gentileza de la que hubiera deseado. Las críticas de Cornwallis le resultarían más difíciles de aceptar que las de cualquier otro hombre. Se sorprendió e incluso se asustó un poco de lo vulnerable que se sentía.
– ¡Porque me niego a hablar con usted aquí, en la puerta, como un vendedor ambulante! -dijo Cornwallis con brusquedad-. No tengo ni idea de qué voy a decirle, pero prefiero tratar de pensar algo mientras me siento. Me he enfadado tanto al leer los periódicos que me he olvidado de desayunar.
Pitt casi sonrió.
– Tengo pan y mermelada, y el agua acaba de hervir. Será mejor que avive el fuego del fogón. La señora Brady acaba de despedirse.
– ¿La criada? -preguntó Cornwallis, mientras entraba y cerraba la puerta detrás de Pitt, y le siguió por el pasillo.
– Sí. Tendré que empezar a hacerlo todo yo. -En la cocina le ofreció té y tostadas, que Cornwallis aceptó, poniéndose razonablemente cómodo en una de las sillas de respaldo duro.
Pitt echó carbón al fuego y lo atizó hasta que ardió con fuerza, luego puso una rebanada de pan en la tostadera y dejó que se dorara. El hervidor de agua empezó a silbar débilmente en el fuego.
Cuando cada uno tuvo una tostada y el té quedó reposando, Cornwallis empezó a hablar.
– ¿Tenía algo que ver ese tal Wray con Maude Lamont? -preguntó.
– Que yo sepa, no -respondió Pitt-. Detestaba a los médiums, sobre todo a los que daban falsas esperanzas a los desconsolados, pero que yo sepa, no sentía una especial aversión por Maude Lamont.
– ¿Por qué?
Pitt le contó la historia de la joven de Teddington, su hijo muerto, su consulta al médium, su profunda tristeza y luego su propia muerte.
– ¿Podría haber sido Maude Lamont? -preguntó Cornwallis.
– No. -Pitt estaba totalmente seguro-. No debía de tener más de doce años cuando eso ocurrió. La única relación que hay es la que se inventó Voisey para atraparme. Y yo le ayudé.
– Eso parece -asintió Cornwallis-. Pero que me aspen si dejo que salga impune. Si no podemos defendernos a nosotros mismos, debemos atacar.
Esta vez Pitt sonrió. El hecho de que Cornwallis hubiera tomado partido por él sin hacer preguntas le sorprendió y le llenó de gratitud.
– Ojalá supiera cómo -respondió-. He estado considerando la posibilidad de que el hombre que se esconde detrás del cartucho sea el obispo Underhill. -Se sorprendió al oírse a sí mismo decir aquello sin miedo a que Cornwallis lo descartara tachándolo de absurdo. La amistad que le había demostrado era lo único bueno que había ocurrido ese día. En el fondo sabía que Vespasia reaccionaría de manera similar. Confiaba en que ayudara a Charlotte en lo que iba a ser un momento difícil, no solo para ella, que se sentiría furiosa e incapaz de ayudar y sufriría por él, sino también por la crueldad que los niños tendrían que soportar de los amigos del colegio, hasta de la gente de la calle, sin saber apenas la razón, solo que su padre era repudiado. Era algo que nunca habían experimentado antes y no lo entenderían. Se negaba a pensar en ello en esos momentos. Ya sería bastante terrible cuando llegara el momento de hacerlo; no había necesidad de anticipar el dolor cuando no podía hacerse nada al respecto.
– El obispo Underhill -repitió Cornwallis pensativo-. ¿Por qué? ¿Por qué él?
Pitt le explicó su razonamiento basado en la ayuda que había ofrecido el obispo a Voisey, que difícilmente podía ser una coincidencia y, según Emily, resultaba poco propia del carácter demostrado anteriormente.
Cornwallis frunció el entrecejo.
– ¿Qué le llevaría a acudir a una médium?
– No tengo ni idea -respondió Pitt, demasiado absorto en su infelicidad para percibir la emoción que vibraba en la voz de su interlocutor.
La discusión se vio interrumpida por otra llamada a la puerta. Cornwallis se levantó inmediatamente y fue a abrir sin darle a Pitt la oportunidad de hacerlo. Volvió al cabo de unos minutos seguido de Tellman, que parecía el principal doliente de un funeral.
Pitt esperó a que uno de los dos hablara.
Tellman carraspeó y a continuación volvió a sumirse en un silencio abatido.
– ¿Para qué has venido? -preguntó Pitt. Oyó el tono brusco y acusador que había empleado, pero le resultaba absolutamente imposible moderarlo.
Tellman le miró furioso.
– ¿Dónde quieres que esté si no? -replicó en tono desafiante-. ¡Fue culpa mía! ¡Te dije que fueras a Teddington! ¡Si no hubiera sido por mí, nunca habrías oído hablar de Wray! -Tenía una expresión angustiada, el cuerpo rígido y la mirada encendida.
Pitt se vio sorprendido y comprendió que Tellman se acusaba a sí mismo de lo ocurrido. Se sintió demasiado avergonzado para encontrar palabras. De haberse sentido menos abatido, le habría conmovido la lealtad de Tellman, pero estaba excesivamente asustado. Todo era consecuencia de las pruebas que había obtenido antes de lo ocurrido en Whitechapel. ¡Ojalá no hubiera estado tan seguro de sí mismo y no se hubiera obstinado en presentarlas porque quería defender su idea de justicia!
Había hecho lo correcto, desde luego, pero eso no iba a ayudarle ahora.
– ¿Quién le habló de Francis Wray? -preguntó Cornwallis a Tellman-. Y por el amor de Dios, siéntese. Parece que estemos de pie alrededor de una tumba. La pelea aún no ha terminado.
Pitt quería creerlo, pero no había esperanza racional a la que pudiera aferrarse.
– El superintendente Wetron -respondió Tellman, y miró a Pitt.
– ¿Por qué? -insistió Cornwallis-. ¿Qué motivos le dio? ¿Quién le insinuó que era Wray? No le conocía personalmente, de modo que alguien tuvo que hablarle de él. ¿Quién relacionó a Wray con el desconocido que visitaba a Maude Lamont?
Ensimismado, Pitt pensó en lo mucho que Cornwallis había averiguado sobre el caso, y miró a Tellman.
– Nunca lo dijo -respondió Tellman, abriendo mucho los ojos-. Se lo pregunté, pero nunca me llegó a responder. ¿Voisey? Debió de ser él. -En su voz se advertía una nota de esperanza-. Toda la información sobre Wray nos la dio el superintendente Wetron, que yo sepa. -Apretó los labios-. Pero ¿y si cree en Voisey o… o él mismo pertenece al Círculo Interior? -Lo dijo con incredulidad, como si incluso en esos momentos la posibilidad de que su superior perteneciera a esa terrible sociedad resultara demasiado monstruosa para ser algo más que una mala idea, algo que se dice y se descarta.
Pitt pensó en Vespasia.
– Es posible que al desprestigiar a Voisey consiguiéramos dividir al Círculo Interior -dijo, desplazando la mirada de Cornwallis a Tellman. Tellman conocía el caso Whitechapel a fondo; Cornwallis sabía algo, pero todavía tenía grandes lagunas, aunque mientras le observaba, Pitt descubrió que comenzaba a comprender ciertas cosas. No hizo preguntas.
– ¿Dividir? -preguntó Tellman despacio-. ¿Quieres decir en dos partes?
– Por lo menos -respondió Pitt.
– ¿Voisey y alguien más? -Cornwallis arqueó una ceja-. ¿Wetron?
Tellman se escandalizó.
– ¡De ningún modo! ¡Es policía! -Pero mientras protestaba consideró la idea. Sacudió la cabeza, apartándola de su mente-. Tal vez un grupo reducido. La gente lo hace para progresar, pero…
Cornwallis se mordió el labio inferior.
– Tendría mucho sentido. Alguien con mucho, pero que mucho poder hizo que le despidieran de Bow Street por segunda vez -dijo a Pitt-. ¿Tal vez Wetron? Después de todo fue él quien le sustituyó. El superintendente de Bow Street es un bonito cargo para el jefe del Círculo Interior. -Parecía compungido, incluso consciente por un instante del peligro-. Su ambición no tiene fin.
Nadie se rió ni lo negó.
– Es un hombre ambicioso -dijo Tellman muy serio.
Cornwallis se echó hacia delante sobre la mesa.
– ¿Podrían ser rivales?
Pitt sabía en qué estaba pensando, prácticamente como si lo hubiera dicho en alto. Era el primer atisbo de verdadera esperanza, por disparatado que fuera.
– ¿Y utilizarlo?
Cornwallis asintió muy despacio.
Tellman los miró fijamente con el rostro demudado.
– ¿El uno contra el otro?
– ¿Se le ocurre algo mejor? -preguntó Cornwallis-. Wetron es ambicioso. Si cree que puede desafiar a Voisey por el liderazgo de la mitad del Círculo Interior… y creo que podemos dar por hecho que fue él quien provocó la escisión, si no al principio, al menos cuando alcanzó su independencia, entonces es que es realmente muy ambicioso. Y no puede ser tan estúpido para creer que Voisey le perdonará por ello. Tendrá que vivir el resto de su vida vigilando su espalda. Si te consta que tienes un enemigo, es mejor hacer un ataque preventivo. Si crees que puedes hacerlo de forma efectiva, acaba con él.
– ¿Cómo? -preguntó Pitt-. ¿Relacionando a Voisey con el asesinato de Southampton Row? -La idea cobró fuerza mientras hablaba-. Debe de haber una conexión permanente: Voisey acude a Maude Lamont con contactos, dinero, lo que ella quiera, y ella a cambio hace chantaje a ciertos clientes para que hablen contra el adversario de Voisey en las elecciones, Aubrey Serracold. Lo que a su vez ayuda a Voisey.
– Todo cuadra -coincidió Teüman-. Voisey acude a Maude Lamont y ella chantajea a sus clientes para que hagan lo que ella les dice, y de ese modo Voisey sale beneficiado. ¡Pero no podemos probarlo! -Respiró hondo-. ¡Un momento! ¿Ha cesado el chantaje? ¿Han dejado de ayudar a Voisey? -Dirigió aquella pregunta a Pitt.
– No -respondió-. No. De modo que no fue Maude quien les chantajeó, solo facilitó la información sobre cuáles eran sus puntos débiles. -Volvió a sentir frío-. Pero no hemos encontrado nada que la relacione con Voisey. Buscamos en todos sus papeles, cartas, agendas, cuentas bancarias… todo. No hay rastro de que hubiese un vínculo entre ellos. Claro que él no dejaría ninguno. Es demasiado listo para eso. ¡Para empezar, ella podría haberlo utilizado!
– Está apuntando al sospechoso equivocado -dijo Cornwallis con un tono de creciente excitación. Parecía como si estuviera reviviendo una de sus batallas en el mar, acostándose al barco enemigo para lanzar el ataque que lo agujerearía por debajo de la línea de flotación-. ¡Wetron! Tampoco deberíamos apuntarle a él, sino hacer que se ataquen mutuamente.
Tellman frunció el entrecejo.
– ¿Cómo?
Pitt sintió un nuevo arrebato de euforia y se volvió para contenerlo, por si semejante resplandor escapaba a su control y la oscuridad que seguía era demasiado profunda para soportarla.
– Wetron es un hombre ambicioso -repitió Cornwallis, pero esta vez lo hizo con más vehemencia-. Si lograra resolver el asesinato de Southampton Row de forma brillante y se atribuyera el mérito, mejoraría su posición, se haría lo bastante fuerte para que nadie pudiera desafiarle en Bow Street, y tal vez hasta le ayudaría a subir un peldaño más en la escalera.
El siguiente gran paso le correspondía a Cornwallis. Pitt se emocionó al pensar que a Cornwallis no podía haberle pasado por alto el riesgo que conllevaba, y sin embargo, al mirarle con los codos apoyados en la mesa de la cocina, no vio un atisbo de vacilación en él.
– ¡Debemos encontrar a Cartucho! -exclamó Cornwallis-. Si fuera Wetron el que averiguara quién es, lo atrapara y le sonsacara el secreto del chantaje, tal vez hasta para implicar a Voisey… lo que no es imposible, teniendo en cuenta que Rose Serracold es una de las otras víctimas y Kingsley la tercera…
– Es peligroso… -advirtió Pitt, pero notó cómo se le empezaba a acelerar el pulso y volvía a sentirse vivo, y algo parecido a la esperanza despertaba en él.
Cornwallis sonrió sin convicción.
– Utilizó a Wray. Dejemos que vuelva a utilizarle. Al pobre hombre ya no pueden hacerle más daño que el que le han hecho. Hasta su reputación quedará arruinada si confirman el veredicto del suicidio. Su vida perderá el sentido que él le daba.
Una intensa cólera se apoderó de Pitt al pensar en ello.
– Sí, me gustaría mucho utilizar a Wray -dijo entre dientes-. Nadie sabe lo que le dije ni lo que él me dijo. ¡Y del mismo modo que yo no puedo demostrar que no le amenacé, ellos tampoco pueden negar lo que yo afirme que él me dijo! -También él se inclinó sobre la mesa. Wray no tenía ni idea de quién era Cartucho, pero eso no lo sabe nadie. ¿Y si digo que él lo sabía, y que me lo confesó, y que era la identidad de Cartucho lo que tanto le inquietaba? -Las ideas se agolpaban en su cabeza-. ¿Y que la misma Maude lo sabía, a pesar de todas las precauciones del hombre en cuestión? ¿También puedo decir que dejó una nota escondida entre sus papeles. Registramos la casa, pero no supimos interpretar lo que encontramos. Y ahora, con la información de Wray, hemos…
– ¡Entonces Cartucho vendrá a buscar la nota y a destruirla… si se entera! -terminó Tellman-. Solo que ¿cómo podemos estar seguros de que se entera? ¿Se lo dirá Wetron? Wetron no sabe quién es o… -Se interrumpió, confuso.
– La prensa -respondió Cornwallis-. Me aseguraré de que salga mañana en los periódicos. El caso sigue en los titulares debido a la muerte de Wray. Cartucho pensará que tiene que recuperar las notas de Maude Lamont sobre él o se verá descubierto. No importa cuál sea su secreto.
– ¿Qué le dirás a Wetron? -preguntó Tellman ceñudo. Estaba confundido, pero las ansias de actuar le consumían. Tenía los ojos brillantes.
– Lo harás tú -le corrigió Cornwallis-. Preséntale un informe como harías normalmente y dile que el círculo está a punto de cerrarse: Voisey da dinero a Maude Lamont, este chantajea a Kingsley y a Cartucho para destruir al rival de Voisey, y volvemos a Voisey. Y asegúrale que estás a punto de encontrar pruebas. Entonces llamaremos a la prensa. Pero tiene que creérselo o ellos no lo publicarán.
Tellman tragó saliva y asintió despacio.
– Aun así, enterrarán a Wray como a un suicida -dijo Pitt, e incluso el hecho de tener que expresarlo con palabras le resultó doloroso-. Me… cuesta creer que lo hiciera… No es posible, después de haber soportado tanto dolor y… -Sin embargo, podía imaginárselo. Por valiente que fuera, ciertas penas se volvían insoportables en los momentos más oscuros de la noche. Tal vez lo había conseguido la mayor parte del tiempo, cuando había tenido a gente alrededor, algo que hacer, incluso la luz del sol, la belleza de las flores, o alguien a quien quería. Pero solo en la oscuridad, demasiado cansado para seguir luchando…
– Era profundamente admirado y querido. -Cornwallis se esforzaba por encontrar una respuesta mejor-. Tal vez tenía amigos en la Iglesia que utilizarán su influencia para impedir que sea considerado un suicida.
– ¡Pero tú no le acosaste! -protestó Tellman-. ¿Por qué iba a rendirse ahora? ¡Iba contra su fe!
– Fue una clase de veneno -dijo Pitt-. ¿Cómo iba a ser un accidente? Y tampoco fue por causas naturales. -Pero otra idea cobraba forma en su mente, una posibilidad disparatada-. Tal vez Voisey se dio cuenta de que no estaba aprovechando la oportunidad tan perfecta que se le brindaba, y asesinó a Wray o al menos hizo que lo asesinaran. Su venganza solo sería completa si Wray moría. Abatido, atormentado por los rumores y el miedo, acosado, yo parezco el malo. Pero si está muerto es mucho mejor. Entonces yo soy redimible. Seguro que no vacilaría en el último momento. No lo hizo en Whitechapel.
– ¿Y su hermana? -dijo Cornwallis con auténtico horror-. ¿La utilizó para envenenar a Wray?
– Puede que ella no tuviera ni idea de lo que hacía -señaló Pitt-. No había prácticamente ninguna posibilidad de que la pillaran. Ella considera que tan solo ha sido una testigo de mi crueldad con un anciano vulnerable.
– ¿Cómo lo demostramos? -dijo Tellman, con los labios apretados-. ¡No basta con que nosotros lo sepamos! ¡Si sabemos lo que pasó en realidad y no podemos hacer nada al respecto, solo lograremos que él saboree más la victoria!
– Una autopsia. -Pitt mencionó lo único que parecía una posible respuesta.
– No la harán. -Cornwallis sacudió la cabeza-. Nadie querrá que se haga. La Iglesia temerá que demuestre que fue un suicidio y hará todo lo posible por evitarla, y a Voisey le preocupará que revele que fue un asesinato, o que como mínimo lo plantee.
Pitt se levantó.
– Hay una manera. Yo me encargaré. Iré a ver a lady Vespasia. Si hay alguna persona capaz de hacer presión para que se haga, ella sabrá quién es y cómo encontrarla. -Miró a Cornwallis y luego a Tellman-. Gracias -dijo con una repentina gratitud que le abrumó-. Gracias por… venir.
Ninguno de los dos respondió, pues ambos estaban demasiado confusos para encontrar las palabras. No buscaban ni querían gratitud; solo pretendían ayudar.
* * * * *
Tellman volvió directamente a Bow Street. Eran las diez y cuarto de la mañana. El sargento de recepción le llamó, pero él apenas le oyó. Subió directamente las escaleras hasta la oficina de Wetron, que había pertenecido a Pitt. Resultaba increíble pensar que hacía solo unos pocos meses de aquello. Ahora era un lugar desconocido, y el hombre que la ocupaba, un enemigo. Habían llegado enseguida a esa conclusión. Se sorprendió al darse cuenta de que para él no había supuesto ningún esfuerzo cobrar conciencia de ello.
Llamó a la puerta y al cabo de unos instantes oyó la voz de Wetron, que le invitaba a pasar.
– Buenos días, señor -dijo cuando se encontró dentro y la puerta estuvo cerrada tras él.
– Buenos días, Tellman. -Wetron levantó la mirada desde su escritorio. A primera vista, parecía un hombre corriente, de mediana estatura y cabello castaño desvaído. Solo cuando uno le miraba a los ojos se daba cuenta de la fuerza que poseía, la voluntad firme de triunfar.
Tellman tragó saliva y empezó a mentir.
– He visto a Pitt esta mañana. Me ha dicho lo que realmente le dijo al señor Wray y por qué el anciano estaba tan agitado.
Wetron le miró con cara inexpresiva.
– Creo, inspector, que cuanto antes se desvinculen usted y la policía del señor Pitt, será mejor para todos. Prepararé una declaración para la prensa, e insistiré en que él no tiene nada que ver con la Policía Metropolitana y que no nos responsabilizamos de sus acciones. Es un problema de la Brigada Especial. Que se encarguen ellos de sacarle de esto, si pueden. Ese hombre es un desastre.
Tellman se quedó rígido, a punto de estallar de la rabia; cada injusticia que había presenciado formaba una neblina roja en su interior.
– No dudo que tenga razón, señor, pero creo que antes de que lo haga debería saber lo que él averiguó. -Hizo caso omiso de la impaciencia de Wetron, reflejada en sus dedos nerviosos y en el ceño fruncido-. Al parecer, el señor Wray sabía quién era la tercera persona que estuvo en casa de Maude Lamont la noche que la asesinaron. -Respiró tembloroso-. Porque era un conocido suyo. Otro sacerdote, creo.
– ¿Cómo? -De pronto, Wetron le estaba escuchando con suma atención, aunque no creía lo que él le contaba.
Tellman sostuvo su mirada sin parpadear.
– Sí, señor. Al parecer en las notas de la mujer, me refiero a la señorita Lamont, hay algo que podría demostrarlo, ahora que sabemos a qué se refería.
– ¿De qué se trata? -inquirió Wetron-. No se quede ahí hablando en clave.
– Eso es todo, señor. El señor Pitt no puede estar seguro hasta que vea los papeles de la casa de la señorita Lamont. -Se apresuró a continuar antes de que Wetron volviera a interrumpirle, obligándose a elevar la voz como si estuviera emocionado-. Aun así, va a ser difícil probarlo. Pero si dijéramos a la prensa que tenemos la información (por supuesto, no hace falta mencionar al señor Pitt, si no le parece buena idea), sea quien sea el hombre, y probablemente es quien la mató, puede que se delate a sí mismo yendo a Southampton Row.
– ¡Sí, sí, Tellman, no tiene que deletreármelo! -dijo Wetron con aspereza-. Entiendo lo que está insinuando. Deje que piense en ello.
– Sí, señor.
– Creo que dejaremos a Pitt al margen. Debe ir a Southampton Row. Después de todo, es su caso. -Hizo aquella aclaración pausadamente, observando la cara de Tellman.
Tellman se obligó a sonreír.
– Sí, señor. No sé por qué la Brigada Especial se ha mezclado en todo esto. A no ser, por supuesto, que sea a causa de sir Charles Voisey.
Wetron se quedó inmóvil en su silla.
– ¿Qué tiene que ver Voisey con esto? No creerá que el hombre que se esconde tras el cartucho es Voisey, ¿verdad?
Su voz reflejaba una gran sorna, y su sonrisa amarga estaba empañada por la burla y el pesar.
– Oh, no, señor -se apresuró a decir Tellman-. Estamos muy seguros de que Maude Lamont hizo chantaje por lo menos a varios de sus clientes. Sin duda, a los tres que estuvieron con ella la noche que la mataron.
– ¿A cambio de qué? -preguntó Wetron con cautela.
– De distintas cosas, pero no de dinero. Tal vez les exigía cierta conducta en la actual campaña electoral que ayudara a sir Charles Voisey.
Wetron abrió los ojos como platos.
– ¿De veras? Es una acusación bastante extraña, Tellman. Supongo que es consciente de quién es exactamente sir Charles.
– ¡Sí, señor! Es un juez del tribunal de apelación muy distinguido, que se presenta para un escaño del Parlamento. Su Majestad le otorgó recientemente el título de sir, pero no sé exactamente por qué. Corre el rumor de que fue por algo excepcionalmente valeroso. -Lo dijo con tono reverente, y vio cómo Wetron apretaba los labios, y cómo se le marcaban los músculos del cuello. ¿Tal vez las hipótesis que había hecho con Pitt y Cornwallis eran ciertas?
– ¿Y tiene Pitt alguna razón para creer todo eso? -preguntó Wetron.
– Sí, señor. -Mantuvo un tono desapasionado, no demasiado convencido-. Hay un vínculo muy claro. Todo tiene mucho sentido. ¡Estamos así de cerca de descubrirlo! -Levantó el índice y el pulgar, dejándolos separados por un par de centímetros-. Solo necesitamos hacer que ese hombre aparezca y podremos demostrarlo. El asesinato es un crimen horrible desde cualquier punto de vista, y este lo es especialmente. Asfixió a la mujer. Parece ser que fue él quien le puso la rodilla sobre el pecho y le metió a la fuerza esa cosa en la garganta hasta que murió.
– Sí, no tiene por qué ser tan gráfico, inspector -dijo Wetron, cortante-. Llamaré a la prensa y hablare con ella. Usted siga buscando las pruebas que necesita. -Se inclinó hacia el papel que había estado leyendo antes de que lo interrumpieran. Era su forma de despedirle.
– Sí, señor. -Tellman se puso en posición de firmes y giró sobre sus talones. No exhaló ningún suspiro de alivio ni permitió que su cuerpo abandonara la tensión y el estremecimiento hasta que estuvo en mitad de las escaleras.
Capítulo 13
Pitt volvió inmediatamente a casa de Vespasia, pero esta vez escribió una nota que entregó a la doncella mientras esperaba en el salón de las mañanas. Creía que Vespasia se abstendría de juzgar el papel que había desempeñado él en la muerte de "Wray, pero no podía darlo por sentado sin antes haber hablado con ella. Esperó dando vueltas por la estancia con las manos sudadas y la respiración agitada.
Cuando se abrió la puerta del salón, se volvía rápidamente esperando que fuera la doncella, que le diría si lady Vespasia iba a recibirlo o no. Pero era Vespasia en persona. Entró y cerró la puerta detrás de ella, dejando fuera a los criados y, a juzgar por su expresión, al resto del mundo.
– Buenos días, Thomas. Supongo que has venido porque tienes un plan de acción, y yo juego un papel en él. Será mejor que me digas cuál es. ¿Vamos a luchar solos o tenemos aliados?
Emplear el plural fue lo más alentador que podría haber hecho. No debería haber dudado de ella, pese a lo que había publicado la prensa o los elementos que pudieran tener en su contra. No era modestia por su parte, sino falta de fe.
– Sí, el subcomisario Cornwallis y el inspector Tellman.
– Bien, ¿y qué podemos hacer? -Vespasia se sentó en una de las grandes butacas rosas y señaló otra para él.
Pitt le contó el plan, tal como lo habían formulado alrededor de la mesa de su cocina. Ella escuchó en silencio hasta que él hubo terminado.
– Una autopsia -dijo ella por fin-. No va a ser fácil. Era un hombre no solo venerado, sino querido. Nadie, aparte de Voisey, querrá que se le considere un suicida, aunque eso sea lo que todos suponen. Imagino que la Iglesia intentará por todos los medios evitar que se establezca con exactitud la causa de la muerte, y sostendrá, al menos tácitamente, que fue alguna clase de accidente, convencida de que cuanto menos se diga, antes se olvidará todo. Y es un hecho de bastante discreción y bondad. -Le miró fijamente-. ¿Estás preparado para aceptar que se quitó realmente la vida, Thomas?
– No -dijo él con sinceridad-. Pero lo que yo sienta no va a cambiar la verdad, y creo que necesito saberla. Realmente no creo que se quitara la vida, pero admito que es posible. Creo que Voisey se las ingenió para matarlo utilizando a su hermana, seguramente sin que ella lo supiera.
– ¿Y crees que una autopsia lo demostrará? Tal vez tengas razón. De todos modos, y como sin duda estarás de acuerdo, disponemos de poca cosa más. -Vespasia se levantó con rigidez-. Yo no tengo la influencia para conseguirlo, pero creo que Somerset Carlisle sí la tiene. -Esbozó una sonrisa que iluminó sus ojos gris plata-. Seguramente lo recordarás de la absurda tragedia entre matones en Resurrection Row. -No mencionó el extraño papel que él había desempeñado en ella. Era algo que ninguno de los dos olvidaría. Si había algún hombre en el mundo que estaría dispuesto a poner en peligro su reputación por una causa en la que creía, ese era Carlisle.
Pitt le devolvió la sonrisa; el recuerdo hizo que por un instante desapareciera el presente. El tiempo había atenuado el horror de aquellos sucesos, y de ellos solo quedaba el humor negro y la pasión que había impulsado a aquel hombre extraordinario a actuar como lo había hecho.
– Sí -asintió con fervor-. Sí, se lo pediremos.
A Vespasia le gustaba el teléfono. Era uno de los inventos que por lo general se habían vuelto accesibles para las personas que tenían medios para pagarlo, y era bastante útil. En menos de un cuarto de hora se cercioró de que Carlisle estaba en su club de Pall Mall, donde naturalmente no se admitían mujeres, pero se marcharía inmediatamente de allí para dirigirse al hotel Savoy, donde les recibiría en cuanto llegaran.
En realidad, en el estado en que se hallaba el tráfico en esos momentos, tuvo que pasar casi una hora hasta que Pitt y Vespasia fueron conducidos a la salita privada que Carlisle había reservado para la ocasión. Se levantó en cuanto les hicieron pasar, elegante aunque algo demacrado, con aquellas cejas tan poco comunes que todavía le conferían una expresión ligeramente burlona.
Tan pronto como estuvieron sentados y hubieron pedido los refrescos apropiados, Vespasia fue directa al grano.
– Seguramente ha leído los periódicos y está al corriente de la situación de Thomas. Es posible que no se haya hecho cargo de que ha sido amañado de forma cuidadosa y muy inteligente por un hombre cuyo deseo más vehemente es vengarse de una reciente y muy grave derrota. No puedo decirle de qué se trata, solo que es un hombre poderoso y peligroso, y que ha logrado rescatar de las ruinas de su preciada ambición una pretensión poco menos ruinosa para el país.
Carlisle no preguntó cuál era. Estaba muy familiarizado con la necesidad de discreción absoluta. Observó a Pitt con una mirada penetrante, detectando tal vez bajo la superficie el cansancio y las huellas de la desesperación.
– ¿Qué quieren de mí? -preguntó con mucha seriedad.
Fue Vespasia quien respondió.
– Una autopsia del cadáver del pastor Francis Wray.
Carlisle tragó saliva. Por un instante se quedó desconcertado.
Vespasia esbozó una pequeña sonrisa.
– Si fuera fácil, querido, no necesitaría su ayuda. El pobre hombre va a ser considerado un suicida, aunque la Iglesia, naturalmente, nunca permitirá que se diga con todas las letras. Hablará de accidentes desafortunados y lo enterrará como es debido. Pero la gente seguirá creyendo que se quitó la vida, y eso es lo que necesitaba desesperadamente nuestro enemigo para vengarse de forma efectiva de Thomas.
– Entiendo -afirmó Carlisle-. Nadie puede haberle inducido al suicidio a no ser que uno considere que se ha producido tal cosa. La gente supondrá que la Iglesia lo está encubriendo por lealtad, y probablemente estará en lo cierto. -Se volvió hacia Pitt-. ¿Qué cree que pasó?
– ¿Creo que lo asesinaron -respondió Pitt-. Me cuesta creer que se produjera un accidente a la hora exacta, de forma que encajara con sus propósitos. No sé si una autopsia lo demostrará o no, pero es la única posibilidad que tenemos.
Carlisle reflexionó en silencio unos minutos, sin que Pitt y Vespasia le interrumpieran en lo más mínimo. Se cruzaron una mirada y esperaron.
Carlisle levantó la vista.
– Si está preparado para atenerse a los resultados, sean cuales sean, creo que sé cómo persuadir al juez de instrucción de ese lugar de la necesidad de tomar esa medida. -Esbozó una sonrisa ligeramente amarga-. Eso implicará abordar la verdad con cierta flexibilidad, pero ya he demostrado anteriormente mi habilidad en ese terreno. Thomas, creo que cuanto menos sepa usted sobre ello, mejor. Nunca ha tenido talento en ese sentido. De hecho, me preocupa bastante que la Brigada Especial esté tan desesperada como para haberle contratado. Es usted la persona menos adecuada para esa clase de trabajo. He oído decir que tal vez le han reclutado solo para que les dé una imagen más respetable.
– En ese caso, han fracasado estrepitosamente -respondió Pitt, con una nota áspera en la voz.
– Tonterías -replicó Vespasia-. Despidieron a Thomas de Bow Street porque el Círculo Interior quería colocar allí a uno de sus hombres. No hay nada sutil ni taimado en ello. Sencillamente, la Brigada Especial tenía una vacante y no estaba en posición de rehusar la propuesta. -Se levantó-. Gracias, Somerset. Supongo que, además de la necesidad de la autopsia, se hace cargo de la urgencia. Sería conveniente hacerla mañana mismo. Cuanto más tiempo circule esa calumnia contra Thomas, más gente se enterará de ella y más difícil será reparar el daño. Naturalmente, también está el asunto de las elecciones. Una vez que se cierran las urnas, hay ciertas cosas que son muy difíciles de anular.
Carlisle abrió la boca, pero volvió a cerrarla.
– Es usted infalible, lady Vespasia -dijo, levantándose también-. Le aseguro que es usted la única persona que conozco desde que tenía veinte años capaz de pillarme totalmente desprevenido, y siempre lo consigue. Siempre la he admirado, pero no alcanzo a comprender por qué también me cae bien.
– Porque no le gusta lo fácil, querido -respondió ella sin vacilar-. Cuando algo dura más de un par de meses, se acaba aburriendo. -Le dedicó una sonrisa encantadora, como si le hubiera hecho un gran cumplido, y le tendió la mano para que se la besara, lo cual él hizo con elegancia. Luego cogió a Pitt del brazo y, con la cabeza alta, salió al pasillo que conducía al vestíbulo principal.
Habían cruzado la mitad de la estancia cuando Pitt vio con toda claridad cómo Voisey se excusaba de un grupo de personas y se acercaba a ellos. Sonreía ligeramente, totalmente seguro de sí mismo. Pitt supo por su cara que había acudido para disfrutar de la victoria, para saborearla y recrearse paladeándola. Era muy posible que se las hubiera ingeniado para estar en aquel preciso lugar con tal objeto. ¿De qué valía vengarse si uno no veía el dolor de su enemigo? Y en aquel instante no solo tenía a Pitt, sino también a Vespasia.
No podía haberla perdonado, teniendo en cuenta el papel crucial que había desempeñado, no solo en la derrota de Whitechapel, sino al emplear toda su influencia para que le otorgaran el título de sir. ¿Tal vez al arruinar a Pitt pretendía perjudicarla a ella tanto como a él? Y en esos momento podía observarlos a los dos.
– Lady Vespasia -dijo con extrema cortesía-. Es un placer verla. Y qué lealtad la suya, al invitar a almorzar al señor Pitt en un lugar tan concurrido en estos momentos tan aciagos. Admiro la lealtad: cuanto más costosa es, más valiosa resulta. -Sin esperar a que ella respondiera, se volvió hacia Pitt-. Tal vez logre encontrar empleo fuera de Londres. Se lo aconsejaría después de su desafortunado comportamiento con el pobre Francis Wray.
¿En algún lugar en el campo? Tal vez en Dartmoor, si su mujer y sus hijos le han tomado el gusto. Aunque Hartford es demasiado pequeño para necesitar a un policía. Se parece más a una aldea que a un pueblo, con un par o tres de calles, y está muy aislado, en los límites de Ugborough Moor. Dudo que hayan visto alguna vez un crimen, y no digamos un asesinato. Porque usted está especializado en asesinatos, ¿verdad? Aunque supongo que eso podría cambiar. -Se volvió hacia Vespasia sonriente y siguió su camino.
Pin se quedó paralizado; el frío le recorría el cuerpo como una ola que le ahogara por dentro. Casi no era consciente de la habitación en la que se hallaba ni de la mano de Vespasia en su brazo. ¡Voisey sabía dónde estaba Vespasia! En cualquier momento podía alargar la mano y destruirla. Se le encogió el corazón. Apenas podía respirar. Oyó la voz de Vespasia muy lejana, sin lograr entender sus palabras.
– ¡Thomas!
El tiempo parecía haberse detenido.
– ¡Thomas! -Ella le agarró el brazo con más fuerza, clavándole los dedos. Pronunció su nombre por tercera vez…
– Sí…
– Debemos irnos de aquí -dijo ella con firmeza-. Estamos empezando a llamar la atención.
– ¡Sabe dónde está Charlotte! -Pitt se volvió para mirarla-. ¡Tengo que sacarla de allí! ¡Tengo que…!
– No, querido. -Vespasia le sujetó con todas sus fuerzas-. Tienes que quedarte aquí y luchar contra Charles Voisey. Si estás aquí, él se centrará en lo que pase aquí. Pide al joven Tellman que se lleve a Charlotte y tus hijos a otro lugar lo más discretamente posible. Voisey necesita ganar las elecciones, pero también necesita protegerse contra tus esfuerzos por averiguar la verdad sobre la muerte de Francis Wray, y descubrir qué has averiguado sobre el tal Cartucho. Si Voisey está verdaderamente relacionado con la muerte de Maude Lamont, no podrá permitirse delegar en otra persona. Ya sabes que no se fía de que nadie, para evitar que conozcan su secreto y ejerzan poder sobre él.
Vespasia tenía razón, y cuando Pitt se despejó y se enfrentó a la realidad, reparó en lo que le había dicho. Pero no había tiempo que perder. Debía encontrar a Tellman inmediatamente y asegurarse de que iba a Devon. Mientras pensaba en ello, se metió una mano en el bolsillo para ver cuánto dinero llevaba encima. Tellman necesitaría comprar un billete de tren a Devon de ida y vuelta. Y también necesitaría dinero para trasladar a su familia y buscarles otro lugar seguro. No podían volver aún a Londres, y no tenía ni idea de cuándo podrían hacerlo. Era imposible hacer planes con tanta antelación o pensar en el modo en que podría lograr que estuvieran a salvo allí.
Vespasia comprendió el gesto y la necesidad que inquietaba a Pitt. Abrió su bolso y le dio todo el dinero que llevaba. Él se sorprendió de lo mucho que era: casi veinte libras. Con las cuatro libras con diecisiete chelines más unos pocos peniques que él tenía, bastaría.
Vespasia le dio el dinero sin decir nada.
– Gracias -dijo él, aceptándolo. No era momento para mostrarse orgulloso o agobiarse por el peso de la gratitud. Ella debía saber que se lo agradecía más profundamente de lo que podía expresar con palabras.
– Mi coche -señaló ella-. Tenemos que encontrar a Tellman.
– ¿Tenemos?
– ¡Querido Thomas, no vas a dejarme en Savoy sin un penique y a enviarme a casa mientras tú te dedicas a perseguir tu causa!
– Oh, no. ¿Quieres…?
– No, no quiero -dijo ella con decisión-. Puede que necesites cada penique. Sigamos adelante. Deberíamos utilizar también cada minuto. ¿Dónde puede estar? ¿Cuál es su obligación más urgente? No tenemos tiempo para buscarlo por todo Londres.
Pitt hizo un gran esfuerzo de memoria para recordar exactamente qué le habían mandado hacer a Tellman. Primero debía de haber ido a Bow Street para hablar con Wetron. Eso debía de haberle llevado una hora como mucho, a menos que Wetron no hubiera estado allí. Después, ya que por lo visto su mayor preocupación era identificar a Cartucho, debía de haber hecho algo para que pareciera que lo estaba buscando. Pitt no había mencionado al obispo Underhill. Simplemente era una deducción basada en los ataques del obispo contra Aubrey Serracold.
– ¿Adónde vamos? -preguntó Vespasia, mientras él le ayudaba a subir al coche, y a continuación ascendió él.
Debía responder algo. ¿Habría dejado dicho Tellman adónde iba en Bow Street? Tal vez no, pero era una posibilidad que no debía descartar.
– A Bow Street -respondió.
Cuando llegaron, se excusó y fue derecho al sargento de la recepción.
– ¿Sabe dónde está el inspector Tellman? -preguntó, tratando de disimular el pánico que se advertía en su voz.
– Sí, señor -respondió el hombre inmediatamente. Saltaba a la vista por su cara que había leído los periódicos, y su preocupación no solo era sincera sino también compasiva. Hacía muchos años que conocía a Pitt, y prefería creer lo que sabía, y no lo que leía-. Ha dicho que iba a ver a alguno de los clientes de la médium. Ha dicho que si usted venía por alguna razón y preguntaba por él, señor, le dijera dónde estaba. -Miró a Pitt ansioso, y sacó una lista de direcciones escrita en una hoja arrancada de un cuaderno.
Pitt rezó una oración de agradecimiento por la inteligencia de Tellman, y a continuación dio las gracias al sargento con tanta sinceridad que el hombre se sonrojó, complacido.
De nuevo en el carruaje, sintiéndose débil a causa del alivio cada vez mayor, mostró la hoja a Vespasia y le preguntó si prefería que la llevaran a casa antes de que empezara a visitar las direcciones de la lista.
– ¡Por supuesto que no! -respondió ella con brusquedad-. ¡Empecemos de una vez!
* * * * *
Tellman ya había comprobado la coartada de Lena Forrest, quien aseguraba que había ido a ver a una amiga a Newington, y había confirmado que había estado realmente allí, aunque la señora Lightfood tenía una noción muy vaga del tiempo. En esos momentos desandaba lo andado con otros clientes de Maude Lamont, con la vaga esperanza de averiguar algo más sobre los métodos de la médium que pudiera conducirle hasta Cartucho. Tenía pocas esperanzas de éxito, pero debía dar a Wetron la impresión de que lo hacía con urgencia. Hasta entonces había visto a Wetron como a un mero sustituto de Pitt, que ocupaba su puesto más por casualidad que porque lo hubiera planeado. Estaba resentido con él, pero sabía que Wetron no tenía la culpa. Alguien debía ocupar el cargo. No le gustaba Wetron; tenía una personalidad calculadora, demasiado diferente de la cólera y la compasión que Tellman estaba acostumbrado a ver en Pitt. Claro que no le habría gustado nadie que lo hubiera sustituido.
De pronto veía a Wetron con otros ojos. Ya no era un policía de carrera anodino, sino un enemigo peligroso que debía ser contemplado desde una perspectiva profundamente personal. Un hombre capaz de erigirse en dirigente del Círculo Interior tenía que ser a la fuerza valiente, cruel y sumamente ambicioso. Y también lo bastante listo para haberse burlado incluso de Voisey, o de lo contrario no sería una amenaza para él. Solo un necio dejaría de vigilar sus palabras o sus acciones.
Tellman hizo ver, por tanto, que iba tras Cartucho, después de dejar al sargento de la recepción una lista de los lugares en los que iba a estar, en caso de que Pitt le buscara por cualquier motivo relacionado con los asuntos verdaderamente importantes.
Estaba escuchando cómo la señora Drayton describía su última sesión de espiritismo, en la que había habido manifestaciones tan dramáticas que habían dejado perpleja a la misma Maude Lamont, cuando el mayordomo los interrumpió para decir que un tal señor Pitt había acudido a ver al señor Tellman, y que el asunto era tan urgente que lamentaba que no pudiera esperar.
– Hazle pasar -dijo la señora Drayton antes de que Tellman pudiera dar una excusa para marcharse.
El mayordomo obedeció, y un momento después Pitt estaba en la habitación, pálido y casi incapaz de estarse quieto.
– Realmente extraordinario, señor Tellman -dijo la señora Drayton con entusiasmo-. ¡Quiero decir que la señorita Lamont no había esperado semejante demostración! En su cara de asombro pude ver incluso miedo. -Elevó la voz con la emoción-. Fue en ese momento cuando supe con absoluta certeza que tenía poderes. Confieso que me había preguntado un par de veces antes si podía estar preparado, pero aquello no lo estaba. La expresión de su cara me lo confirmó.
– Sí, gracias, señora Drayton -dijo Tellman con bastante brusquedad. Todo parecía tan terriblemente trivial ahora. Habían encontrado la palanca en la mesa, un sencillo truco mecánico. Miró a Pitt y comprendió que había ocurrido algo muy serio.
– Discúlpeme, señora Drayton -dijo Pitt con voz ronca-. Me temo que necesito que el inspector Tellman haga algo… inmediatamente.
– Oh… pero… -empezó a decir ella.
Probablemente Pitt no pretendía rechazarla de ese modo, pero su paciencia había llegado al límite.
– Gracias, señora Drayton. Buenos días.
Tellman salió detrás de él y vio el coche de Vespasia en la cuneta, y entrevió su perfil en el interior.
– Voisey sabe dónde están Charlotte y los niños. -Pitt no podía seguir conteniéndose-. Nombró al pueblo.
Tellman comenzó a sudar y sintió una opresión en el pecho que le hacía difícil respirar. Le tenía aprecio a Charlotte, desde luego, pero si Voisey enviaba a alguien, Gracie también correría peligro, y ese pensamiento invadió su mente y lo sumió en un estado de horror. La idea de que hicieran daño a Gracie, el espectro de un mundo sin ella, era tan terrible que no podía soportarla. Era como si la felicidad no pudiera volver a ser posible.
Oyó la voz de Pitt como si estuviera a kilómetros de distancia. Tenía algo en la mano.
– Quiero que vayas hoy mismo a Devon y las lleves a algún lugar seguro.
Tellman parpadeó. Lo que Pitt le tendía era dinero.
– Sí -dijo cogiéndolo-. ¡Pero no sé dónde están!
– En Harford -respondió Pitt-. Toma el Great Western hasta Ivybridge. Desde allí solo hay un par de kilómetros hasta Harford. Es un pueblo pequeño. Pregunta y los encontrarás. Será mejor que los lleves a una de las ciudades de los alrededores, donde nadie te conozca. Busca alojamiento donde haya muchas personas. Y… quédate con ellos, al menos hasta que se sepan los resultados de las elecciones. No falta mucho. -Sabía lo que le estaba pidiendo, y lo que podía costarle a Tellman cuando Wetron se enterara, pero de todos modos lo hizo.
– De acuerdo -aceptó Tellman, sin plantearse siquiera cuestionar su petición. Dijo a Pitt que Wetron le había dado órdenes de ocuparse de Cartucho, luego se guardó el dinero y se sentó al lado de Vespasia.
Tan pronto como Pitt se subió, se dirigieron a la estación de tren del Great Western y, tras una despedida muy breve, Tellman fue a comprar el billete para tomar el siguiente tren.
Fue una pesadilla de viaje que no parecía acabar nunca. Kilómetros y kilómetros de campiña desfilaban más allá de las ventanas del traqueteante vagón. El sol empezaba a ocultarse por el oeste, y la luz de la última hora de la tarde se atenuaba poco a poco, y sin embargo seguían sin estar cerca de su destino.
Tellman se levantó para estirar las piernas, pero no había nada que hacer aparte de balancearse tratando de mantener el equilibrio y contemplar cómo las colinas y los valles se elevaban para allanarse a continuación. Se sentó y siguió esperando.
Ni siquiera había pasado por su casa para recoger unas camisas limpias, unos calcetines o algo de ropa interior. De hecho, no tenía ni una navaja de afeitar, un peine o un cepillo de dientes. Pero nada de eso importaba, y era más fácil pensar en las cosas pequeñas que en las grandes. ¿Cómo iba a defenderlos si Voisey enviaba a alguien? ¿Y si cuando llegara allí ya se habían ido? ¿Cómo los encontraría? Era un pensamiento demasiado terrible para soportarlo, y sin embargo no podía apartarlo de su cabeza.
Se quedó mirando por la ventana. Seguramente ya estaban en Devon. ¡Llevaban horas viajando! Advirtió lo roja que era la tierra, tan distinta de la de los alrededores de Londres a la que estaba acostumbrado. El campo parecía inmenso, e incluso en pleno verano había algo amenazador en él. Las vías se extendían sobre la elegante arcada de un viaducto. Por un momento la osadía que revelaba la construcción de algo semejante le dejó pasmado. Luego se dio cuenta de que el tren reducía la velocidad; estaban llegando a una estación.
¡Ivybridge! Ya había llegado. ¡Por fin! Abrió la puerta de par en par y casi tropezó con las prisas por bajar al andén. La luz de la tarde alargaba las sombras y aumentaba dos y hasta tres veces la longitud de los objetos que las proyectaban. El horizonte al oeste ardía en un derroche de color tan brillante que al contemplarlo le dolía la vista. Cuando le dio la espalda estaba cegado.
– ¿Puedo ayudarle en algo, señor?
Se volvió parpadeando. Tenía ante sí a un hombre con un elegante uniforme de jefe de estación que ciertamente se tomaba muy en serio su cargo.
– ¡Sí! -dijo Tellman con tono apremiante-. Tengo que llegar a Harford lo antes posible. En menos de media hora. Se trata de algo urgente. Necesito alquilar un vehículo para un día entero como mínimo. ¿Dónde puedo empezar a buscar?
– ¡Ah! -El jefe de estación se rascó la cabeza, ladeándose la gorra-. ¿Qué clase de vehículo desea, señor?
Tellman apenas podía contener su impaciencia. Tuvo que hacer un esfuerzo monumental para no gritarle.
– Cualquiera. Es urgente.
El jefe de la estación no pareció inmutarse.
– En ese caso, señor, pregunte al señor Callard, al final de la calle. -Señaló solícito-. Es posible que tenga algo. Si no está, vaya a ver al viejo Drysdale en la otra dirección, a un kilómetro y medio. Tiene algún que otro carro pesado, o algo por el estilo, que no utiliza demasiado.
– Me convendría algo más rápido, y no tengo tiempo para caminar en las dos direcciones para buscarlo -replicó Tellman, tratando de que su voz no reflejara el pánico y la cólera que sentía.
– Entonces es mejor que tuerza a la izquierda, por allí. -El jefe de la estación señaló en la otra dirección-. Pregunte al señor Callard. Si no tiene nada, tal vez sepa de alguien que le pueda ayudar.
– Gracias -dijo Tellman por encima del hombro mientras echaba a andar.
La carretera era cuesta bajo y avanzó a grandes zancadas lo más deprisa que pudo, manteniendo el ritmo. Cuando llegó al patio tardó otros cinco minutos en localizar al propietario, que pareció inmutarse tan poco por sus prisas como el jefe de estación. Sin embargo, el dinero de Vespasia atrajo su atención y encontró un carro muy ligero, que todavía podía llevar a media docena de personas, y un caballo lo bastante bueno para tirar de él. Le pidió un depósito exorbitante, lo que molestó a Tellman, hasta que cayó en la cuenta de que no tenía ni idea de cómo o cuándo iba a devolverlo, y que su destreza para conducirlo era mínima. De hecho, incluso le costó subirse, y oyó a Callard murmurar algo en voz baja al darle la espalda. Tellman alentó con mucha cautela al caballo a moverse y condujo el carro fuera del patio y a lo largo de la carretera que le habían dicho que llevaba a Harford.
Media hora después llamaba a la puerta de Appletree Cottage. Estaba oscuro, y a través de las cortinas de las ventanas veía luces. No se había cruzado con nadie por la carretera, aparte de un hombre en un carro pesado a quien le había preguntado el camino. De pie en el umbral, fue plenamente consciente de la profunda oscuridad que le rodeaba y del rugido del viento en la abierta extensión del páramo, donde ya no se alcanzaba a ver hacia el norte. Era de un negro tan profundo como el que servía de fondo a las estrellas desperdigadas. Era un mundo muy distinto a la ciudad y se sentía extraño allí, sin saber qué hacer o cómo enfrentarse a él. No tenía a nadie a quien acudir. Pitt le había confiado el rescate de las mujeres y los niños. ¿Cómo demonios iba a estar a la altura de la situación? ¡No tenía ni idea de qué hacer!
– ¿Quién es? -preguntó una voz detrás de la puerta.
Era Gracie. A Tellman le dio un vuelco el corazón.
– ¡Soy yo! -gritó. Luego añadió con timidez-: ¡Tellman!
Oyó cómo descorría los cerrojos y la puerta se abrió con gran estrépito, dejando ver el interior iluminado por velas y a Gracie de pie en el umbral, y a Charlotte justo detrás de ella, con el atizador de la chimenea en las manos. Nada podría haber expresado más claramente lo mucho que se habían asustado, más allá de la inquietud provocada por la simple llamada de un extraño a la puerta.
Vio en la cara de Charlotte el miedo y la duda.
– El señor Pitt está bien, señora -dijo en respuesta-. Las cosas se han puesto difíciles, pero está a salvo. -¿Debía hablarle de la muerte de Wray y de todo lo que había ocurrido? No había nada que ella pudiera hacer. Solo haría que se preocupara, cuando debería estar preocupada por sí misma y por escapar de allí. ¿Y debía decirles lo urgente que era? ¿Era su deber protegerlas del miedo así como del peligro físico?
¿O mentir por omisión haría que actuasen con menos urgencia? Había pensado en ello en el tren y se había debatido entre una respuesta y otra, tomando una decisión para a continuación cambiar de opinión.
– Entonces ¿por qué estás aquí? -La voz de Gracie penetró en sus pensamientos-. Si no ha pasado nada, ¿por qué no estás en la ciudad haciendo tu trabajo? ¿Quién mató a esa misteriosa mujer? ¿Lo has averiguado?
– No -respondió él, entrando para dejar que cerrara la puerta. Miró su cara pálida y firme, y la rigidez de su cuerpo enfundado en su vestido campestre heredado, y tuvo que esforzarse por contener la emoción e impedir que se le formara un nudo en la garganta que no le dejara hablar-. El señor Pitt está en ello. Ha habido otra muerte y necesita demostrar que no ha sido un suicidio.
– Entonces ¿por qué no estás allí haciendo algo al respecto? -Gracie estaba lejos de sentirse satisfecha-. Parece que vengas de la guerra. ¿Qué te pasa?
Tellman comprendió que estaba dispuesta a enfrentarse con él hasta el final. Era exasperante y, sin embargo, tan típico de ella que sintió el escozor de las lágrimas en sus ojos. ¡Era ridículo! ¡No debería permitir que le hiciera aquello!
– El señor Pitt no está seguro de que este lugar sea lo bastante seguro -dijo con brusquedad-. El señor Voisey sabe dónde estáis y debo llevaros a otra parte inmediatamente. Probablemente no corréis peligro, pero es mejor prevenir. -Vio el miedo en el rostro de Charlotte y supo que a pesar de toda la bravuconería de Gracie, eran tan conscientes como Pitt de que el peligro era real. Tragó saliva-. De modo, señora, que si despiertan a los niños y los visten, nos iremos esta misma noche mientras esté oscuro. Enseguida amanece en esta época del año. Necesitamos estar bien lejos de la zona dentro de tres o cuatro horas, porque para entonces será de día.
Charlotte se quedó inmóvil.
– ¿Estás seguro de que Thomas está bien? -Empleó un tono cortante, con un matiz de duda, y tenía los ojos muy abiertos.
Si se lo explicaba, evitaría que Pitt tuviera que hallar el modo de hacerlo cuando volvieran finalmente a Londres. Y tal vez paliaría el miedo que Charlotte sentía por él. Voisey nunca le haría daño ahora; quería que siguiera vivo para verle sufrir.
– ¡Samuel! -exclamó Gracie con brusquedad.
– Bueno, está bien y no está bien -respondió él-. Voisey se las arregló para que pareciera que el señor Pitt fue el culpable del suicidio de ese hombre, y era un clérigo muy apreciado. Evidentemente no fue así, y vamos a tener que demostrarlo… -Era una forma muy optimista de decirlo-. Pero de momento los periódicos se lo están haciendo pasar mal. Vaya a despertar a los niños y haga las maletas o lo que trajeron consigo. ¡No tenemos tiempo para quedarnos aquí hablando!
Charlotte se movió con la intención de seguir sus indicaciones.
– Será mejor que recoja las cosas de la cocina -dijo Gracie, lanzando a Tellman una mirada feroz-. ¡Bueno, no te quedes ahí parado! ¡Pareces tan hambriento como un gato callejero! Toma una rebanada de pan con confitura mientras recojo lo que trajimos. ¡No tiene sentido dejarlo aquí! Puedes llevártela al carro que tienes ahí fuera. ¿Qué clase de carro es, por cierto?
– Servirá -respondió él-. Prepárame una rebanada y me la comeré por el camino.
Ella se estremeció, y él advirtió que tenía los puños cerrados, con los nudillos blancos.
– ¡Lo siento! -dijo, embargado por una emoción tan intensa que le salió la voz ronca-. No tienes por qué tener miedo. ¡Yo cuidaré de vosotros! -Alargó una mano hacia ella, y una oleada de recuerdos físicos le hizo revivir el momento en que la había besado cuando seguían a Remus en el caso Whitechapel-. ¡Te lo garantizo!
Ella desvió la mirada y sorbió por la nariz.
– Sé que lo harás, bobo -dijo con vehemencia-. ¡Y nos cuidarás a todos! Tú solo eres como todo un ejército. Ahora haz algo útil y mete esas cosas en una caja y llévala a tu carro, o lo que sea. ¡Espera! ¡Apaga esa luz antes de abrir la puerta!
Tellman se quedó paralizado.
– ¿Os están vigilando?
– ¡No lo sé! Pero es posible, ¿no? -Gracie empezó a sacar cosas de los armarios y a ponerlas en una cesta de mimbre. A la tenue luz de las velas, Tellman vio dos onzas de pan, una gran barra de mantequilla, una pata de jamón, galletas, medio bizcocho, dos potes de confitura y otras latas y cajas que no supo distinguir.
Cuando estuvo lo bastante llena, cubrió la vela con la mano, abrió la puerta y, tras apagar la llama soplando, agarró la cesta y se dirigió al carro, dando traspiés por el camino desigual.
Quince minutos después estaban todos apretujados en el carro: Edward temblando, Daniel medio dormido y Jemima sentada con incomodidad entre Gracie y Charlotte, abrazándose con fuerza. Tellman espoleó al caballo y empezaron a moverse, pero la sensación era totalmente distinta de la que había experimentado en el camino de ida. Ahora el carro estaba muy cargado y la noche era tan oscura que costaba imaginar cómo podía orientarse el caballo. Además, no tenía mucha idea de adónde iban. Paignton era un destino demasiado obvio, el primer lugar donde se le ocurriría buscar a la persona contratada por Voisey. ¿Sería igual de previsible avanzar en la otra dirección? ¿Tal vez había algún camino a un lado? ¿En qué otros sitios había estación de tren? ¡En tren podrían llegar a cualquier parte! ¿Cuánto dinero le quedaba?
Tendrían que pagar el alojamiento y la comida además de los billetes.
Pitt le había dicho que se dirigieran a una ciudad, a algún lugar muy concurrido. ¡Eso significaba ir a Paignton o Torquay! Pero en la estación de Ivybridge recordarían haberles visto a todos juntos esperando el primer tren. El jefe de estación podría decirle a cualquiera que le preguntara adónde habían ido exactamente.
Como si le leyera los pensamientos incluso en la oscuridad, Gracie habló.
– ¿Adonde vamos, entonces?
– A Exeter -dijo él sin vacilar.
– ¿Por qué? -preguntó ella.
– Porque no es un lugar de veraneo -respondió. Parecía tan buena respuesta como cualquier otra.
Avanzaron en silencio durante un cuarto de hora. La oscuridad y el peso del carro hacían que avanzaran muy lentamente, pero él no podía meter más prisa al caballo. Si resbalaba o se quedaba cojo, estarían perdidos. Debían de estar a más de un kilómetro y medio de Harford. La carretera no era mala y el caballo avanzaba con menos dificultad. Tellman empezó a relajarse un poco. No habían topado con ninguna de las dificultades que había temido.
De pronto el caballo se detuvo bruscamente. Tellman casi se cayó del carro y se salvó agarrándose en el último momento.
Gracie contuvo un chillido.
– ¿Qué pasa? -preguntó Charlotte con brusquedad.
Había alguien más adelante, en la carretera. Tellman solo distinguía la oscura silueta en la penumbra. De pronto una voz habló con toda claridad, a solo un metro de distancia.
– ¿Adónde van a estas horas de la noche? Es usted la señora Pitt, ¿verdad? ¿Vienen de Harford? No deberían estar fuera a estas horas. Se perderán, o tendrán un accidente. -Era una voz de hombre, grave y con un deje de sarcasmo.
Tellman oyó el grito ahogado de miedo que soltó Gracie. El hecho de que aquel hombre hubiera dicho el nombre de Charlotte significaba que les conocía. ¿Iba a amenazarles? ¿Era la persona que les vigilaba y que había informado a Voisey de su paradero?
El caballo sacudió la cabeza como si alguien le sujetara las bridas. La oscuridad impedía la visibilidad a Tellman. Esperaba que también se lo impidiera a aquel hombre. ¿Cómo sabía quiénes eran? Debía de haber estado vigilándoles y había salido antes que ellos, sabiendo que irían por aquel camino. Si había visto a Tellman llamar a la puerta de la casa y luego sacar las cajas, significaba que había estado allí todo el tiempo. Tenía que ser el hombre de Voisey. Se había adelantado por aquel solitario tramo de carretera entre Harford y Ivybridge para sorprenderles donde nadie pudiera verles o ayudarles. Y no había nadie… aparte de Tellman. Todo dependía de él.
¿Qué podía utilizar como arma? Recordaba haber visto una botella de vinagre. Estaba medio vacía, pero quedaba lo suficiente para que pesara. Sin embargo, no se atrevía a pedírsela a Gracie en voz alta. El hombre le oiría. ¡Y no sabía dónde había dejado ella la cesta!
– ¡Vinagre! -le susurró al oído, inclinándose sobre ella.
– Qué… ¡Ah! -Gracie comprendió. Se deslizó un poco hacia atrás y empezó a buscar a tientas la botella. Tellman también se movió para amortiguar el ruido y se bajó del carro, dejándose caer por el lado hasta alcanzar el suelo con los pies. Rodeó a tientas la parte trasera, palpando la áspera madera, y cuando salía por el otro lado distinguió en la penumbra la figura de un hombre delante de él. De pronto sintió un peso en el antebrazo y el aliento de Gracie en la mejilla. Cogió de sus manos la botella de vinagre. Veía la oscura silueta de Charlotte rodeando a los niños con los brazos.
– ¡Otra vez usted! -La voz de Gracie se oyó con claridad justo detrás de él, pero se dirigía al hombre que estaba junto a la cabeza del caballo, atrayendo su atención-. ¿Qué hace usted aquí en plena noche? Nosotros nos vamos porque ha surgido un asunto familiar urgente. ¿También usted se va?
– Qué lástima -respondió el hombre con un tono que resultaba imposible de interpretar-. ¿Vuelven a Londres, entonces?
– ¡Nunca hemos dicho que vengamos de Londres! -exclamó Gracie de forma desafiante, pero Tellman percibió el miedo, el ligero temblor, el tono más elevado de su respuesta. Estaba a un metro escaso del hombre. La botella de vinagre le pesaba en la mano y la balanceó hacia atrás. Como si hubiera captado el movimiento con el rabillo del ojo, el hombre se volvió y alargó rápidamente un puño. Tiró a Tellman al suelo, y la botella de vinagre se le escapó de las manos y rodó por la hierba.
– ¡No haga eso, señor! -dijo el hombre con un tono repentinamente furioso, y un momento después Tellman sintió un tremendo peso encima de él que le vació el aire de los pulmones. No podía competir en fuerza con aquel hombre, y lo sabía. Pero había crecido en las calles y el instinto de supervivencia prevalecía sobre todo lo demás. Lo único que le sobrepasaba era su deseo de proteger a Gracie… y por supuesto, a Charlotte y a los niños. Dio un rodillazo al hombre en la ingle y oyó cómo jadeaba, y a continuación le metió los dedos en los ojos y en la parte de la cara que pudo alcanzar.
El forcejeo fue breve e intenso. Poco después alcanzó la botella de vinagre, que no se había roto, y terminó el trabajo estrellándola en la cabeza del hombre y dejándolo inconsciente.
Se levantó con dificultad y se acercó tambaleante al carro que obstruía la carretera, y condujo al caballo a un lado. Luego volvió corriendo y, buscando a tientas en la oscuridad, cogió las bridas de su caballo y le hizo pasar junto al otro. Volvió a subirse al carro y espoleó al animal para que avanzara lo más deprisa posible. Un poco más adelante, por el este, empezaba a clarear. No tardaría en amanecer.
– Gracias -susurró Charlotte, abrazando a una Jemima temblorosa y sujetando a Daniel con la otra mano. Edward se agarraba en el otro extremo-. Creo que nos ha estado vigilando prácticamente desde que llegamos. -No añadió nada más, ni mencionó el nombre de Voisey o el Círculo Interior. Estaba en la mente de todos.
– Sí -asintió Gracie, con un orgullo que se traslucía en su voz y en su postura, con los hombros cuadrados y rígidos-. Gracias, Samuel.
Tellman estaba magullado, y le palpitaban tanto las sienes que se sentía mareado, pero por encima de todo estaba asombrado de la agresividad que se había apoderado de él. Se había comportado como una criatura primitiva, y era algo emocionante y al mismo tiempo aterrador.
– Vamos a quedarnos en Exeter hasta que terminen las elecciones y sepamos si Voisey ha ganado o perdido -respondió.
– No, creo que voy a volver a Londres -respondió Charlotte, contradiciéndole-. Si están acusando a Thomas de la muerte de ese hombre, debo estar a su lado.
– Va a quedarse aquí -dijo Tellman con rotundidad-. Es una orden. Llamaré por teléfono y me encargaré de que le comuniquen a Pitt que están bien y fuera de peligro.
– Inspector Tellman, yo… -empezó ella.
– Es una orden -volvió a decir él-. Lo siento, pero no hay más que hablar.
– Sí, Samuel -murmuró Gracie.
Charlotte estrechó a Jemima en sus brazos y no dijo nada más.
Capítulo 14
Isadora estaba sentada a la mesa del desayuno frente al obispo, y observaba cómo jugueteaba con la comida, empujando por el plato el beicon, los huevos, la salchicha y el riñón. Volvía a tener mal aspecto, y sabía que si le preguntaba cómo se encontraba, se lo diría. En ese caso, tal y como se le exigía, debería escuchar y mostrarse compasiva con su habitual amabilidad. La generosidad dictaba que hiciera más que eso, pero era incapaz de experimentar tal sentimiento. De modo que terminó su tostada con mermelada y eludió su mirada.
El mayordomo trajo el periódico de la mañana y el obispo le hizo señas para que lo dejara en su lado de la mesa, donde pudiera alcanzarlo al cabo de un par de minutos cuando hubiera acabado.
– Retire mi plato -ordenó.
– Sí, señor. ¿Le traigo otra cosa? -preguntó el mayordomo, solícito, haciendo lo que se le ordenaba-. Estoy seguro de que la cocinera le complacería encantada.
– No, gracias -contestó el obispo, rehusando el ofrecimiento-. No tengo apetito. Sirva el té únicamente, ¿quiere?
– Sí, señor. -De nuevo hizo lo que se le ordenaba y se retiró con discreción.
– ¿Te sientes mal? -preguntó Isadora antes de comprobarlo por ella misma. Estaba tan acostumbrada a ello que debía hacer un esfuerzo consciente para contenerse.
– Las noticias son deprimentes -respondió él, aunque el periódico seguía en su sitio-. Van a ganar los liberales y Gladstone volverá a formar gobierno, pero no durará mucho. Claro que nada dura.
Ella debía hacer un esfuerzo. Se lo había prometido, y percibía cierto miedo en él, al otro lado de la mesa, como un hedor que flotara en el aire.
– Los gobiernos no duran, pero tampoco deberían hacerlo -dijo ella con suavidad-. Las cosas buenas sí que duran. Llevas toda la vida predicándolo y sabes que es cierto. Y cuando las cosas se destruyen por una causa justa, Dios las vuelve a construir. ¿No consiste en eso la resurrección?
– Esa es la idea, o la esperanza -repuso él, pero su voz era inexpresiva y no levantó la mirada hacia ella.
– ¿Acaso no es la verdad? -Ella creyó que provocándole sus palabras cobrarían fuerza. Se daría cuenta de que creía en ello.
– Lo cierto es que… no tengo ni idea -respondió él-. Estoy acostumbrado a pensar así. Lo repito una y otra vez cada domingo porque en eso consiste mi trabajo. No puedo permitirme dejar de hacerlo. Pero no sé si creo en ello más que los miembros de mi congregación, que vienen porque es lo que se espera de ellos. Arrodíllate en tu banco cada domingo, repite todas las oraciones, canta todos los himnos y finge que escuchas el sermón, y parecerás un buen hombre. Puedes tener la cabeza en otra parte: en la mujer de tu vecino o en sus bienes, o saboreando sus pecados. ¿Quién va a enterarse?
– Dios lo sabrá -dijo ella, sorprendida por su tono furioso-. Y tú también lo sabes.
– ¡Somos millones, Isadora! ¿Crees que Dios no tiene nada mejor que hacer que escucharnos cuando parloteamos y le pedimos «Quiero esto» y «Dame aquello», o «Bendice a fulanito, pues me librará de la necesidad de hacer algo por él»? Esa es la clase de órdenes que doy a mis criados, y es la principal razón por la que los tenemos: para no tener que hacerlo todo nosotros mismos. -Torció el gesto indignado-. Eso no es rendir culto, es un ritual que hacemos nosotros mismos para impresionarnos unos a otros. ¿Qué clase de Dios puede querer o necesitar algo así? -En su mirada había desdén y cólera, como si le hubieran defraudado y acabara de comprenderlo en toda su plenitud.
– ¿Quién ha dicho que eso sea lo que Dios quiere? -preguntó ella.
El obispo se sorprendió.
– ¡Es lo que ha hecho la Iglesia durante casi dos mil años! -replicó-. ¡En realidad, lo ha hecho siempre!
– Creía que se suponía que era un instrumento para nuestro crecimiento -replicó Isadora-, no un fin en sí mismo.
Él frunció el entrecejo, irritado.
– A veces dices las mayores sandeces, Isadora. Soy un obispo, ordenado por Dios. No trates de decirme para qué sirve la Iglesia. Te pones en ridículo.
– Si has sido ordenado por Dios, no deberías dudar de él -replicó ella-. Pero si te han ordenado los hombres, tal vez deberías estar buscando lo que Dios desea. Puede que ambas cosas no coincidan.
Él se quedó helado. Permaneció inmóvil por un instante, luego se inclinó y cogió el periódico, y lo sostuvo a bastante altura para ocultarse detrás de él.
– Francis Wray se suicidó -dijo al poco rato-. Por lo visto, ese maldito policía, el tal Pitt, le estuvo acosando con el tema del asesinato de la médium, creyendo que sabía algo. ¡Qué estúpido!
Isadora se quedó horrorizada. Se acordaba de Pitt. Había sido uno de los hombres de Cornwallis; uno al que él tenía particular afecto. Lo primero que pensó fue cuánto le dolería a Cornwallis aquella injusticia si no era verdad, o la desilusión que se llevaría si por alguna terrible casualidad lo era.
– ¿Por qué demonios iba a creerlo? -preguntó ella elevando el tono.
– Quién sabe. -Sonó rotundo, como si aquello zanjara el asunto.
– Bueno, ¿y qué dice el periódico? -preguntó ella-. Lo tienes delante.
El obispo se irritó.
– Estaba en el de ayer. Hoy hablan poco de ello.
– ¿Qué decía? -insistió ella-. ¿De qué acusan a Pitt? ¿Por qué iba a creer que Francis Wray, precisamente, sabía algo de la médium?
– En realidad eso no importa -respondió el obispo sin bajar el periódico-. Y de todos modos, Pitt estaba totalmente equivocado. Wray no tuvo nada que ver con ello. Se ha demostrado. -Y se negó a decir más.
Isadora se sirvió una segunda taza de té y la bebió en silencio.
Luego oyó una inhalación repentina y una boqueada. El periódico resbaló de las manos del obispo y cayó con las hojas sueltas en su regazo y sobre la vajilla. Tenía la cara cenicienta.
– ¿Qué tienes? -preguntó ella alarmada, temiendo que hubiera sufrido alguna clase de ataque-. ¿Qué te pasa? ¿Te duele algo? ¿Reginald? ¿Llamo…? -Se interrumpió. Él luchaba por levantarse.
– Tengo… que salir -murmuró. Dio un manotazo al periódico y las hojas aterrizaron ruidosamente en el suelo.
– ¡Pero el pastor Williams estará aquí dentro de media hora! -protestó ella-. ¡Viene de Brighton!
– Dile que espere -respondió él, agitando una mano hacia ella.
– ¿Adonde vas? -Ella también estaba levantada-. ¡Reginald! ¿Adonde vas?
– No muy lejos -dijo él desde el umbral-. ¡Dile que espere!
Era inútil preguntar más. No iba a decírselo. Tenía que estar relacionado con algo que había leído en el periódico y le había dejado aterrado. Se inclinó y lo recogió, y empezó a buscar en la segunda página, donde calculaba aproximadamente que había estado leyendo él.
Lo vio casi inmediatamente. Era un comunicado de la policía sobre el caso de Maude Lamont. Tres clientes habían asistido a la última sesión de espiritismo que había organizado en su casa de Southampton Row. Dos de ellos aparecían mencionados en su agenda; el tercero estaba representado por un pequeño dibujo, un pictograma o cartucho. Era como una pequeña «f» garabateada bajo un semicírculo. O bien, a los ojos de Isadora, un báculo de obispo debajo de una colina dibujada a grandes trazos: Underhill.
La policía decía que en los papeles de Maude Lamont había algo que daba a entender que había descubierto quién era el tercer hombre, y que dicho cliente, al igual que los otros dos, había sido chantajeado por ella. Estaban a punto de hacer un gran avance, y cuando volvieran a leer sus diarios desde esa nueva perspectiva, tendrían la identidad de «Cartucho» y la de su asesino.
El obispo había ido a Southampton Row. Isadora lo sabía con tanta certeza como si le hubiera seguido hasta allí. Era él quien había asistido a las sesiones espiritistas de Maude Lamont, esperando encontrar alguna clase de prueba de que había vida después de la muerte, de que su espíritu viviría bajo una forma que él podría reconocer. Todas las enseñanzas cristianas adquiridas durante toda su vida no le habían proporcionado una fe firme. En su desesperación, había acudido a una médium, con sus golpeteos en la mesa, sus ejercicios de levitación y sus ectoplasmas. Y lo que era mucho peor, lo que entrañaba mayor horror, incertidumbre y debilidad, y que ella podía comprender fácilmente: había conocido el miedo, la soledad más profunda, incluso el vacío pozo de la desesperación. Pero lo había hecho en secreto, y ni siquiera cuando habían asesinado a Maude Lamont se había presentado como testigo. Había permitido que sospecharan que Francis Wray era la tercera persona y que su reputación se viera arruinada junto con la de Pitt.
La cólera y el desdén de Isadora hacia él le provocaron un dolor que le recorrió el cuerpo y la mente, consumiéndola. Se sentó bruscamente en la silla, dejando caer sobre la mesa el periódico todavía abierto por la página del artículo. Se había demostrado que Francis Wray no era la tercera persona, pero era demasiado tarde para evitarle el sufrimiento, o la sensación de que le habían arrebatado el sentido de toda su vida a los ojos de los que le habían querido y valorado. Demasiado tarde, sobre todo, para impedir que cometiera el acto irreparable de quitarse la vida.
¿Perdonaría algún día a Reginald por haber permitido que aquello ocurriera, por su gran cobardía?
¿Qué podía hacer ella? Reginald se dirigía en esos momentos a Southampton Row para ver si podía encontrar y destruir la prueba que le implicaba. ¿Le debía ella lealtad?
Él iba a hacer algo que ella creía que estaba mal. Era hipócrita y horrible, pero por encima de todo iba a destruirle a él antes que a otro. Sin embargo, había permitido que se acusara a Francis Wray el tiempo suficiente para destruirle, para que se convirtiera en la gota que colmara el vaso de su sufrimiento; un sufrimiento que le había devastado, tal vez no solo en esta vida sino en la venidera, aunque ella no podía aceptar que Dios condenara eternamente a un hombre o una mujer que se había venido abajo, tal vez solo por un instante fatal, bajo el peso de algo demasiado grande para ser soportado.
No se podía reparar el daño. Wray estaba muerto. Nadie podía cambiar la gravedad del pecado que entrañaba su muerte. Si la Iglesia lo encubría y le daba un entierro digno, lo redimiría ante el mundo, pero no cambiaría la verdad.
¿A quién debía ella más lealtad? ¿Hasta dónde debía acompañar a su marido en su cobardía? Hasta el final no. Nadie tenía el deber de hundirse con alguien.
Y, sin embargo, estaba completamente segura de que él vería como una traición que ella le dejara.
¿Sabía él quién había matado a Maude Lamont? ¿Cabía la posibilidad de que hubiera sido él? ¡Por supuesto que no! Era un hombre superficial, prepotente y condescendiente, y estaba tan absorto en sus sentimientos que no era consciente de la alegría o el dolor del prójimo. También era un cobarde. Pero jamás habría cometido uno de los pecados declarados, los que ni siquiera él podía negar, porque iban contra la ley y se vería obligado a ocultarlos. Ni siquiera él habría podido justificar el asesinato de Maude Lamont, por mucho que le hubiera hecho chantaje.
Pero tal vez sabía quién lo había hecho y por qué. La policía debía saber la verdad. No tenía ni idea de cómo ponerse en contacto con Pitt en la Brigada Especial, y el nuevo comandante de Bow Street era un desconocido para ella. Necesitaba hablar con alguien a quien conociera. Bastante doloroso iba a ser, como para tratar de explicárselo a un desconocido. Acudiría a Cornwallis, quien ya debía de estar al corriente de algo.
Una vez tomada la decisión, Isadora no vaciló. No importaba cómo fuera vestida; únicamente debía prepararse mentalmente para hablar con sensatez y decir solo lo que sabía dejándole a él todas las deducciones. No debía dejar que se entreviera su cólera o su desprecio, o la amargura que sentía. No debía manipular las emociones. Debía decírselo como se lo diría a otra persona, sin recordarle, por sutil que fuera, lo que uno u otro podía sentir.
* * * * *
Cornwallis estaba en su oficina, pero se hallaba reunido con alguien. Isadora preguntó si podía esperar, y casi media hora más tarde un agente la acompañó, y encontró a Cornwallis de pie en mitad de la habitación.
El agente cerró la puerta detrás de ella, e Isadora se quedó allí parada.
Cornwallis abrió la boca para decir algo, un saludo convencional, con el fin de darse tiempo para adaptarse a su presencia. Pero antes de que pudiera hablar, advirtió el dolor que se reflejaba en la mirada de Isadora.
Dio medio paso hacia delante.
– ¿Qué pasa?
Ella se quedó donde estaba, guardando las distancias. Debía hacerlo con cautela y sin perder el dominio de sí misma.
– Esta mañana ha ocurrido algo que me hace pensar que tal vez sepa quién era la tercera persona que fue a la casa de Maude Lamont la noche de su muerte -empezó a decir-. Estaba representada con un pequeño dibujo que parece una pequeña efe con un semicírculo encima. -Era demasiado tarde para volverse atrás. Se había comprometido. ¿Qué iba a pensar Cornwallis de ella? ¿Que era desleal? Probablemente lo consideraría el peor pecado humano. Uno no traiciona a los suyos, bajo ninguna circunstancia. Le miró fijamente, pero no logró advertir nada en su rostro.
Cornwallis miró la silla como si deseara invitarla a sentarse, pero luego cambió de parecer.
– ¿Qué ha pasado? -preguntó.
– La policía ha publicado un comunicado en el que dice que cree que Maude Lamont conocía la identidad de esa persona -respondió ella-. Le estaba haciendo chantaje, y en su casa de Southampton Row todavía hay papeles, aparte de la información que el señor Pitt obtuvo del pastor Francis Wray. -Bajó la voz al pronunciar su nombre y, pese a todos sus propósitos, dejó que aflorara la cólera-. Descubrirá su identidad.
– Sí -asintió él, ceñudo-. El superintendente Wetron habló con la prensa.
Isadora respiró hondo. Le habría gustado poder controlar los vuelcos de su corazón y la sensación de mareo, las reacciones puramente físicas que iban a delatarla.
– Cuando mi marido lo ha leído durante el desayuno se ha quedado lívido -continuó-. Y luego se ha levantado, ha dicho que cancelaba todas sus citas de esta mañana y se ha marchado de casa. -Expresado así parecía absurdo, como si quisiera creer que se trataba de Reginald. Aquello no probaba nada en absoluto, excepto lo que sucedía en su cabeza. Ninguna mujer que amara a su marido se habría precipitado a sacar semejante conclusión. Cornwallis debía de haberse dado cuenta… ¡y la despreciaría por ello! ¿Acaso creía que trataba de inventar un pretexto para dejar a Reginald?
¡Eso era terrible! Debía hacerle comprender que realmente estaba convencida de ello, y que lo había comprendido poco a poco y muy a pesar suyo.
– ¡Está enfermo! -exclamó temblorosa.
– Lo siento -murmuró él. Parecía terriblemente incómodo, sin saber si mostrarse más compasivo, como si fuera algo irrelevante.
– Tiene miedo a morir -se apresuró a continuar ella-. Me refiero a que está realmente asustado. Supongo que debería haberme dado cuenta hace años. -Ahora hablaba demasiado deprisa, comiéndose las palabras-. Todas las señales estaban presentes, pero nunca se me ocurrió pensarlo. Predicaba con tanta pasión… a veces… con tanta fuerza… -Eso era cierto; o al menos asilo recordaba. Bajó la voz-. Pero no cree en Dios. Ahora, cuando realmente importa, no está seguro de si hay algo más allá de la tumba o no. Por eso acudió a una médium, para tratar de ponerse en contacto con alguna persona muerta, cualquiera, solo para saber si estaban allí.
Cornwallis parecía perplejo. Ella lo vio en su cara, en sus ojos que no parpadeaban, en sus labios apretados. No tenía ni idea de qué responder. ¿Era la compasión lo que le hacía callar, o la indignación?
Ella misma sentía ambas cosas, además de vergüenza porque Reginald era su marido. Por alejados que estuvieran en sus opiniones o afectos, seguían unidos por los años que llevaban casados. Tal vez ella habría podido ayudarle si le hubiera querido lo suficiente. Tal vez el amor profundo que ella anhelaba no tenía nada que ver con aquello. ¡El sentimientos de humanidad hacia el prójimo debería haber tendido un puente sobre el abismo y ofrecido algo!
Era ya demasiado tarde.
– Por supuesto, al enterarse de quién era él, ella encontró un arma para hacerle chantaje. -Su voz ahora era apenas un susurro. Sentía las mejillas encendidas-. ¡El obispo de la Iglesia de Inglaterra acude a una médium en busca de pruebas que demuestren si hay vida después de la muerte! Se convertiría en el hazmerreír, y eso acabaría con él. -Mientras decía aquello, se dio cuenta de lo cierto que era. ¿Habría matado para impedirlo? Había empezado bastante segura de que era posible… pero ¿lo era? Si su reputación se veía arruinada, ¿qué le quedaba? ¿Hasta qué punto se había trastornado por culpa de la enfermedad y el miedo a la muerte? El miedo podía alterar prácticamente cualquier cosa; solo el amor tenía bastante poder para vencerlo… pero ¿verdaderamente había algo que despertase en Reginald el suficiente amor para ello?
– Lo siento mucho -dijo Cornwallis con la voz quebrada-. Me… gustaría poder… -Se interrumpió, mirándola impotente, sin saber qué hacer con las manos.
– ¿No va a hacer… nada? -preguntó ella-. Si encuentra las pruebas, las destruirá. Para eso ha ido allí.
Cornwallis sacudió la cabeza.
– No hay ninguna -respondió en voz baja-. Hicimos que lo publicaran en el periódico para hacer que Cartucho apareciera.
– Oh… -Isadora estaba perpleja. Reginald se había delatado innecesariamente. Le cogerían. La policía le estaría esperando. Pero para eso había acudido ella allí; era algo que tenía que suceder. Nunca habría imaginado que Cornwallis se limitaría a escuchar sin actuar, y sin embargo, ahora que iba a ocurrir, se dio cuenta de la gravedad de todo aquello. Sería el final de la carrera de Reginald, una deshonra. No podría escudarse alegando que tenía mala salud, porque la policía tomaría cartas en el asunto. Incluso podrían acusarle de algo; tal vez de obstrucción u ocultamiento de pruebas. Se negaba a pensar, aunque solo fuera vagamente, en una acusación de asesinato.
De pronto, Cornwallis estaba de pie delante de ella agarrándole los brazos, sosteniéndola como si se hubiera desmayado y estuviera a punto de caerse.
– Por favor… -dijo con tono apremiante-. Siéntese, por favor. Deje que le pida un té… u otra cosa. ¿Coñac? -La rodeó con un brazo y la acompañó hasta la silla, y la sujetó incluso mientras se dejaba caer en ella.
– El dibujo -dijo ella, jadeando un poco-. No era una efe, sino un báculo de obispo debajo de una colina. Es muy ingenioso, si uno lo piensa detenidamente. No quiero coñac, gracias. Un té me vendrá muy bien.
* * * * *
Pitt sabía que si iba solo a Southampton Row no podría probar nada de manera satisfactoria: ni la identidad de Cartucho ni su implicación en la muerte de Maude Lamont. Tellman estaba en Devon, y no confiaba en nadie de Bow Street, aun suponiendo que Wetron accediera a asignarle algún hombre, lo que era poco probable si no le daba una explicación. Y naturalmente, no podría explicarle nada… sin saber con certeza si estaba implicado en el asunto.
De modo que acudió directamente a Narraway, y fue él quien le acompañó en persona a Southampton Row, bajo la brillante y temprana luz del sol de aquella mañana de julio. Guardaron silencio durante todo el trayecto en coche; cada uno estaba absorto en sus propios pensamientos.
Pitt no podía apartar de su mente el recuerdo de Francis Wray. No se atrevía a albergar la esperanza de que una autopsia revelara que Wray no se había suicidado.
Repasó mentalmente todo lo que creía que había preguntado a la gente del pueblo. ¿Tan abiertas habían sido las preguntas? ¿Tan acusadoras habían resultado como para que cualquiera dedujese que se sospechaba que Wray estaba involucrado en la muerte de Maude Lamont? Y si Wray había acudido a ella con la intención de poner al descubierto sus manifestaciones fraudulentas, ¿qué delito o hipocresía había en ello?
Y era muy fácil creer que, indignado ante el daño que podía hacer la médium, Wray había volcado toda su energía en poner al descubierto dichas manifestaciones. Pitt pensó de nuevo en la historia de la joven Penélope, que había vivido en Teddington y a quien Wray había conocido. Había perdido a su hijo y se había dejado engañar por las sesiones de espiritismo y las manifestaciones, y cuando se había percatado se había suicidado en un arrebato de desesperación.
Pitt ya sabía que Maude Lamont había utilizado trucos mecánicos, al menos algunas veces -la mesa, por ejemplo-, y no podía evitar pensar que las bombillas también formaban parte de una ilusión óptica. Tal cantidad no podía ser solo para uso doméstico.
¿Era concebible que tuviera algún poder verdadero del que solo ella era en parte consciente? Más de uno de sus clientes había dicho que parecía asombrarse de algunas de las manifestaciones, como si no las hubiera preparado ella. Y no tenía ningún ayudante. Lena Forrest negaba todo conocimiento sobre sus artes o el modo en que las ejercía.
De pronto le asaltó otro pensamiento, nuevo y extraordinario, pero cuanto más lo sopesaba y lo comparaba con todo lo que sabía, más sentido le parecía que tenía.
Cuando llegaron a Southampton Row se bajó del coche seguido de Narraway, quien pagó al cochero, y esperaron hasta que se hubo alejado antes de adentrare en el callejón de Cosmo Place.
Narraway miró la puerta del jardín de la casa de Maude Lamont.
– Estará cerrada con llave -observó Pitt.
– Probablemente. -Narraway la miró entrecerrando los ojos-. Pero no quiero trepar por ese maldito muro para luego darme cuenta de que no era necesario. -Probó la argolla de hierro, girándola cuarenta y cinco grados hasta que se detuvo. Emitió un gruñido.
– Deje que le ayude a subir -dijo Pitt, ofreciéndose.
Narraway le lanzó una mirada maliciosa, pero teniendo en cuenta la estatura de ambos, y la delgadez de Narraway, habría sido absurdo que él hubiera intentado alzar a Pitt. Se miró los pantalones, apretando los labios al imaginar cómo iba a dejarlos la piedra cubierta de moho, y a continuación se volvió hacia Pitt con impaciencia.
– ¡Acabemos de una vez! ¡Preferiría que no me sorprendieran haciendo esto y tuviera que justificarme ante el agente de ronda!
Pitt esbozó una sonrisa al imaginárselo, aunque fue breve y reflejaba poca satisfacción. Se inclinó y entrelazó las manos, y Narraway apoyó un pie en ellas con cautela. Acto seguido, Pitt se irguió y aupó a Narraway a lo alto del muro. Una vez allí, se movió con torpeza hasta que encontró el equilibrio y se sentó a horcajadas, y luego se echó hacia delante y tendió una mano a Pitt. A este le costó un gran esfuerzo alzarse, pero, tras retorcerse de forma un tanto indecorosa, coronó el muro, sacó las piernas por el otro lado y saltó al suelo, seguido de Narraway.
Se sacudió lo mejor que pudo el polvo y las manchas de musgo, y miró alrededor. Era la misma vista que se tenía desde la extensión de césped situada frente a la puerta vidriera del salón, pero contemplada desde el ángulo inverso.
– Quédese donde está. -Pitt hizo un ademán-. Si damos un par de pasos más, podrían vernos desde la casa.
– Entonces ¿qué estamos haciendo aquí exactamente? -replicó Narraway-. No vemos la puerta principal ni el salón. ¡Y ahora ni siquiera vemos la calle!
– Si caminamos pegados a esos arbustos, llegaremos a la parte trasera de la casa, y una vez que hayamos visto dónde está Lena Forrest, sabremos si va a abrir la puerta, y podremos entrar por detrás -respondió Pitt en voz baja. Mientras hablaba se acercó a los laureles para ponerse a cubierto, indicando a Narraway por señas que le siguiera-. Pero como Cartucho siempre ha entrado por la puerta lateral, creo que lo más probable es que venga por allí, si todavía tiene la llave.
– Entonces será mejor que nos aseguremos de que está atrancada -comentó Narraway, mirándola por encima del hombro-. ¡Y no lo está! -Se acercó rápidamente y con un solo movimiento levantó la tranca y la colocó en los soportes que la mantenían cerrada. Luego se puso a cubierto bajo los arbustos al lado de Pitt.
Pitt seguía dando vueltas a las ideas que se le habían ocurrido. Levantó la mirada hacia las ramas de los abedules plateados que había por encima de los laureles. Probablemente no había nada digno de mención, ni ninguna marca, pero no pudo evitar examinarlas.
– ¿Qué pasa? -inquirió Narraway enfadado-. ¡Dudo mucho que baje del cielo!
– ¿Puede ver alguna marca allí arriba, en el musgo o en la corteza? -preguntó Pitt en voz baja.
Las facciones del rostro de Narraway se tensaron, y en sus ojos brilló un destello de interés.
– ¿Como la quemadura que deja una cuerda? ¿Por qué?
– Podría ser una idea…
– ¡Por supuesto que es una idea! -replicó Narraway-. ¿Cuál?
– Puede que esté relacionado con la noche que mataron a Maude Lamont y los trucos, la ilusión óptica que podría haber creado.
– Hablaremos de ello mientras vigilamos a la mujer. Por muy brillante que sea su teoría, no nos servirá de nada si nos perdemos la llegada de Cartucho… suponiendo que venga.
Pitt obedeció a Narraway y empezó a avanzar a lo largo del muro, escondiéndose todo lo posible entre los distintos arbustos y matorrales hasta que estuvieron a quince pasos de la puerta que había en el muro, y solo a cuatro pasos de las ventanas de la antecocina y la puerta trasera. Vieron la figura imprecisa de Lena Forrest, que se movía por la cocina. Seguramente estaba preparándose el desayuno y se disponía a hacer los quehaceres de aquel día. El tiempo debía de pasar muy lento para ella, y debía de ser muy aburrido estar en la casa sin una señora a la que atender. No esperaban que se quedara allí mucho más tiempo.
– ¿Por qué está buscando marcas de cuerda? -preguntó Narraway con insistencia.
– ¿Ha visto alguna? -replicó Pitt.
– Sí, muy débil, más bien de un cordel que de una cuerda. ¿Qué colgaba de ella? ¿Tiene algo que ver con Cartucho?
– No.
Oyeron el ruido al mismo tiempo: el roce de una llave en la cerradura de la puerta del jardín. Se escondieron a la vez detrás del follaje, y Pitt se sorprendió a sí mismo conteniendo el aliento.
No se distinguió ningún otro ruido hasta que volvió a oírse la llave y el sonido metálico de la tranca al caer. No se escucharon pasos por el césped.
Se mantuvieron a la espera. Pasaron unos segundos. ¿Acaso el visitante también estaba esperando o había pasado por delante de ellos y ya estaba dentro?
Narraway se movió con cautela hasta ver el lateral de la casa.
– Ha entrado por la puerta vidriera -susurró-. Puedo verle en el salón. -Se irguió-. No hacemos nada aquí. Será mejor que rodeemos la casa hasta la parte trasera. Si nos encontramos con la mujer, tendremos que decírselo. -Y sin esperar la respuesta de Pitt, echó a correr por el espacio abierto hacia la puerta de la antecocina y se detuvo delante de ella.
Pitt se preguntó por un instante si no deberían haber situado a un agente delante de la puerta principal, por si Cartucho trataba de escapar por allí. Pero si hubiera visto a alguien en la calle, tal vez no se habría arriesgado a entrar, y toda la operación habría sido inútil.
Otra alternativa era que uno de ellos esperara en el jardín, pero si Cartucho o Lena decían algo, haría falta más de un testigo. Cruzó corriendo la extensión de césped y se reunió con Narraway junto a la puerta de la antecocina.
Narraway miró con cautela por la ventana.
– No hay nadie dentro -dijo-, empujando la puerta. Era una habitación pequeña y ordenada llena de cestos de verduras, cubos de basura, un saco de patatas y varias cazuelas y sartenes, así como el habitual fregadero y un barreño bajo para lavar la ropa.
Subieron el escalón para entrar en la cocina, pero siguieron sin ver a nadie. Lena debía de haber oído al intruso y había ido al salón. Pitt y Narraway recorrieron de puntillas el pasillo y se detuvieron a escasa distancia de la puerta, que estaba entreabierta. Llegaban voces de dentro. La primera era de hombre, profunda y melodiosa, con un ligero matiz agudo de la emoción. Aun así, su dicción era perfecta.
– Sé que hay otros papeles, señorita Forrest. No trate de engañarme.
Entonces la voz de Lena respondió, sorprendida y ligeramente nerviosa.
– La policía ya se ha llevado todo lo relacionado con sus citas. Aquí ya no queda nada, aparte de las facturas de la casa y los balances de cuentas, y solo las que llegaron la semana pasada. Los abogados tienen todas las antiguas. Forma parte del legado de la señorita.
Esta vez en la voz del hombre se percibía miedo y cólera.
– Si cree que puede dedicarse a lo que la señorita Lamont hacía, y chantajearme, está totalmente equivocada, señorita Forrest. No voy a permitirlo. No pienso hacer nada más bajo coacción, ¿me oye? Ni una sola palabra más, escrita o hablada.
Hubo un momento de silencio. Narraway estaba enfrente de Pitt, impidiéndole ver a través de la rendija que había entre la puerta y la jamba. Tenía el ojo a la altura de la parte superior del gozne.
– ¡Ella le hacía chantaje! -exclamó Lena con una tremenda indignación-. Le asusta tanto la idea de que ella supiera quién era usted que prefiere llevarse sus papeles para bien o para mal a dejar que se descubra su identidad.
– ¡Eso ya no importa, señorita Forrest! -Había una nota frenética en la voz del hombre, como si por un momento hubiera perdido el control.
Pitt se puso rígido. ¿Corría peligro la mujer? Tal vez Cartucho había asesinado a Maude Lamont por ese chantaje, y si Lena le presionaba demasiado, volvería a matar en cuanto supiera dónde estaban los papeles. Y ella no podía decírselo porque no existían.
– Entonces ¿por qué está aquí? -preguntó Lena-. ¡Ha venido por algo!
– Solo he venido a por las notas en las que aparece escrito quién soy -replicó él-. Está muerta. Ya no puede decir nada más, y será mi palabra contra la suya. -Su tono de voz revelaba una mayor confianza-. Está muy claro a quién de los dos creerán, de modo que no se engañe y trate de hacerme chantaje usted también. Deme los papeles y no volveré a molestarla.
– No me está molestando -señaló ella-. Y no he hecho chantaje a nadie en toda mi vida.
– ¡Menudo sofisma! -se burló él-. Usted la ayudaba. No sé si hay alguna diferencia legal, pero moralmente no la hay.
– ¡Yo la creía! -Se percibía verdadera indignación en su voz; temblaba con algo parecido a la cólera-. ¡Llevaba cinco años trabajando en esta casa cuando me enteré de que era una impostora! -Se atragantó al emitir un sollozo y se quedó sin aliento. Bajó tanto la voz que Pitt se inclinó hacia delante para oírla-. Y no fue hasta después de que otra persona le obligara a hacer chantaje a ciertas personas cuando me enteré de sus trucos… con los polvos de magnesio en los cables de las bombillas… y esa mesa. Nunca los había utilizado antes… que yo sepa.
De nuevo se hizo el silencio. Esta vez fue él quien habló con urgencia, ahogado por la emoción.
– ¿No eran todo… trucos? -El grito le salió de las entrañas, lleno de desesperación.
Ella debió de notarlo porque vaciló.
Pitt oía la respiración de Narraway y sintió la tensión que le atenazaba mientras permanecían de pie casi tocándose.
– Hay poderes auténticos -dijo Lena muy débilmente-. Yo misma los descubrí.
Una vez más se quedaron en silencio, como si él no pudiera soportar escuchar aquello.
– ¿Cómo? -dijo por fin-. ¿Cómo iba a saberlo usted? ¡Me dijo que utilizaba trucos! Que los descubrió. ¡No me mienta! Lo vi en su cara. ¡Se quedó destrozada! -Era casi una acusación, como si de alguna manera fuera culpa suya-. ¿Por qué? ¿Por qué le importa tanto?
La voz de ella sonaba casi irreconocible, aunque no podía ser de nadie más.
– Porque mi hermana tuvo un hijo fuera del matrimonio. Murió, y como era ilegítimo no lo bautizaron… -Se esforzaba por respirar, oprimida por el dolor-. De modo que no lo enterraron en terreno sagrado. Entonces ella acudió a una médium… para saber qué le había ocurrido después… después de la muerte. La médium también era una impostora. Fue más de lo que ella pudo soportar y se suicidó.
– Lo siento -dijo él con suavidad-. El niño al menos era inocente. No habría perjudicado a nadie… -Se interrumpió, sabiendo que era demasiado tarde y que de todos modos se trataba de una mentira. Las normas de la Iglesia sobre la ilegitimidad y el suicidio no eran de su competencia, pero en su voz se advertía compasión y desdén hacia las personas que con tanta crueldad las dictaban. Era evidente que no veía a ningún Dios en ellas.
Narraway se volvió y miró a Pitt.
Pitt asintió.
Se oyó un murmullo procedente de la habitación.
Narraway se volvió de nuevo.
– ¡Usted no estaba aquí la noche que la mataron! -dijo el hombre-. Yo mismo vi cómo se marchaba.
Lena resopló.
– ¡Vio la lámpara y el abrigo! -replicó ella-. ¿Cree que no he aprendido nada en las semanas que he trabajado aquí después de averiguar que ella era una impostora? Me he dedicado a observar y escuchar. No es difícil si tienes cuerdas.
– ¡Oí cómo colgaba otra vez la lámpara fuera de la puerta principal al salir a la calle! -Pronunció aquellas palabras como una acusación.
– Un puñado de piedras que tiré -dijo ella con sorna-. Dejé en el suelo otra lámpara en una cuerda. Luego salí… para ver a una amiga que no tenía reloj. La policía lo comprobó, como me había imaginado.
– ¿Y la mató… después de que nos marcháramos todos? ¡Y dejó que nos echaran a nosotros la culpa! -Volvía a estar furioso, y asustado.
Ella lo notó.
– Aún no han culpado a nadie.
– ¡Me culparán a mí cuando encuentren esos papeles! -Su voz sonó estridente; la compasión había desaparecido.
– ¡Bueno, pues yo no sé dónde están! -replicó ella-. ¿Por qué… por qué no se lo preguntamos a la señorita Lamont?
~¿Qué;
– ¡Pregúnteselo a ella! -repitió Lena-. ¿No quería saber si hay vida después de la muerte, o si esto es el final? ¿No vino aquí para eso? ¡Si hay alguien capaz de volver para decírnoslo, es ella!
– ¿Ah, sí? -La voz de él estaba preñada de sarcasmo, y sin embargo, no pudo ocultar un atisbo de esperanza-. ¿Y cómo vamos a hacerlo?
– ¡Ya se lo he dicho! -Esta vez ella también fue brusca-. Tengo poderes.
– ¿Quiere decir que aprendió alguno de los trucos de la señorita Lamont? -Las palabras estaban llenas de desdén.
– ¡Sí, por supuesto que lo hice! -exclamó ella con mordacidad-. Ya se lo he dicho. Desde que Nell murió no he dejado de buscar. No me dejo engañar tan fácilmente. También había parte de verdad antes de que empezaran los chantajes. Es posible invocar a los espíritus en las circunstancias apropiadas. Corra las cortinas y se lo mostraré.
Se hizo el silencio.
Narraway se volvió y miró a Pitt con expresión interrogante.
Pitt no tenía ni idea de qué iba a hacer Lena, ni sabía si debían permitir que aquello continuara.
Narraway apretó los labios.
Oyeron el ligero sonido del roce de las telas y a continuación un ruido de pasos. Pitt sujetó a Narraway por los hombros y prácticamente lo arrastró hacia atrás, y entraron en la habitación de enfrente, cuya puerta seguía abierta, justo a tiempo de evitar que Lena les viera al salir del salón y desaparecer en la cocina.
Estuvo allí unos minutos. No se oía a Cartucho en el salón.
Luego Lena regresó, entró de nuevo en la habitación y cerró la puerta.
Pitt y Narraway volvieron a colocarse para escuchar, pero solo entendían palabras sueltas.
– ¡Maude! -Era la voz de Lena.
Luego nada.
– ¡Maude! ¡Señorita Lamont! -Era la voz de Cartucho sin lugar a dudas, aunque sonó más aguda a causa del apremio.
Narraway se volvió hacia Pitt de nuevo, con los ojos muy abiertos.
– ¡Señorita Lamont! -Era Cartucho otra vez, en esta ocasión emocionado y casi intimidado-. ¡Me conoce! ¡Escribió mi nombre! ¿Dónde están los papeles?
– Se oyó un prolongado gemido; resultaba imposible decir si correspondía a un hombre o una mujer. De hecho, sonó tan extraño y ahogado que podría haber sido de un animal.
– ¿Dónde está? ¿Dónde está? -suplicó él-. ¿Cómo es eso? ¿Ve algo? ¿Oye algo? ¡Respóndame!
Se oyó un fuerte golpe y un grito agudo, seguido de un estrépito aún más fuerte, como si se hubiera hecho añicos algún objeto de cristal.
Narraway puso una mano en el pomo de la puerta en el preciso momento en que una explosión hacía estremecer toda la casa, y se oyó un rugido de llamas y llegó un fuerte olor a quemado.
Pitt se arrojó sobre Narraway y lo apartó de la puerta, y este dio patadas y forcejeó con él.
– ¡Está dentro! -gritó furioso-. ¡Esa estúpida mujer ha pegado fuego a algo! ¡Se van a ahogar! ¡Suélteme, maldita sea! ¡Pitt! ¿Quiere que se quemen?
– ¡Es gas! -gritó Pitt a su vez, y en ese mismo momento todo el lateral de la casa estalló, y fueron arrojados hacia atrás y lanzados al suelo a un par de pasos de la puerta principal, que colgaba de sus goznes. Pitt se levantó tambaleándose.
La puerta del salón había desaparecido y la habitación estaba llena de llamas y humo. Una corriente de aire procedente del vestíbulo recorrió la estancia y la despejó por un momento. El obispo Underhill, con la cruz todavía en el pecho, yacía de espaldas con la cabeza vuelta hacia la puerta y una expresión de asombro. Lena Forrest estaba desplomada en la silla de la cabecera de la mesa, con la cabeza y los hombros ensangrentados.
El fuego volvió a extenderse y las llamas se elevaron rugientes, reduciendo las cortinas y la madera a ceniza.
Narraway también se había levantado, con la cara lívida bajo el polvo y el humo.
– No podemos hacer nada por ellos -dijo Pitt, tembloroso.
– Toda la casa va a estallar en cualquier momento. -Narraway tosía y se ahogaba-. ¡Salgamos de aquí! ¡Corra, Pitt! -Y le tiró del brazo para que se diera la vuelta y empujarlo hacia la puerta principal.
Bajaron a toda velocidad los escalones y aterrizaron tambaleándose en la acera cuando la tercera explosión rasgó el aire y las llamas atravesaron las ventanas arrojando cristales en todas direcciones.
– ¿Lo sabía? -preguntó Narraway, sujetándose las rodillas-. ¿Sabía que Lena mató a Maude Lamont?
– Lo he sabido esta mañana -replicó Pitt, sentándose. Tenía rasguños en las rodillas y cicatrices en las manos, y estaba mugriento y chamuscado-. Cuando he caído en la cuenta de que fue su hermana quien murió en Teddington. Nell es el diminutivo de Penélope. -Enseñó los dientes furioso-. ¡A Voisey se le escapó ese detalle!
En la calle había varias personas gritando. Los coches de bomberos no tardarían en llegar.
– Sí -asintió Narraway, y una sonrisa de blancos dientes apareció en su cara manchada de humo-. ¡Ya lo creo!
Capítulo 15
Poco se pudo rescatar de los escombros de la casa de Southampton Row, pero los coches de bomberos impidieron al menos que el incendió se extendiera hacia el sur y alcanzara la casa vecina, o avanzara hacia el norte recorriendo Cosmo Place.
Era indudable que la primera explosión se había producido cuando las cortinas habían prendido y el fuego se había propagado hasta los brazos de una lámpara de gas, que había reventado otra cañería maestra de gas en el ala norte de la casa. Esta había dejado escapar el gas y, tan pronto como lo habían alcanzado las llamas, había hecho estallar el salón y sus alrededores.
Pitt y Narraway tuvieron la suerte de salir de allí únicamente con unos rasguños y cardenales y la ropa hecha trizas. Habría que esperar hasta que la noche estuviera avanzada, o bien hasta la mañana siguiente, para poder acceder a las ruinas con plena seguridad y ocuparse de los restos de Lena Forrest y el obispo Underhill.
Y a menos que hubiera constancia de una conexión entre Maude Lamont y Voisey en los papeles que tenía la Brigada Especial, ya no habría modo de demostrar nada. En Southampton Row seguro que ya no habría nada que hacer, y Lena Forrest no podría volver a hablar.
Pitt sabía lo que eso significaba. Había muy pocos motivos para congratularse, salvo quizá la certeza de que Rose Serracold no era culpable. Y no tenía ninguna de las pruebas de la conexión con Voisey que esperaban encontrar. Estaba allí, pero era imposible demostrarla, lo que la hacía aún más dolorosa. Voisey podría mirarlos y saber que eran totalmente conscientes de lo que había hecho y de por qué lo había hecho, y de que tendría éxito.
– Voy a ir a Teddington -dijo Pitt, después de caminar durante unos minutos por la acera esquivando a los caballos y los coches de bomberos-. Aunque no pueda demostrar nada, quiero estar seguro de que Francis Wray no se suicidó.
– Iré con usted -dijo Narraway con rotundidad. Y con un amago de sonrisa, añadió-: ¡No lo hago por usted! Tengo suficiente interés en atrapar a Voisey como para correr cierto riesgo, por pequeño que sea. Pero primero será mejor que uno de los dos vaya a Bow Street e informe de lo que ha ocurrido aquí. ¡Les hemos resuelto el caso! -exclamó bastante satisfecho. Luego frunció el entrecejo-. ¿Por qué demonios no está aquí Tellman?
Pitt estaba demasiado cansado para molestarse en mentir.
– Le envié a Devon para que se llevara a mi familia a otra parte. -Vio cómo Narraway se acaloraba-. Voisey sabía dónde estaban. Me lo dijo él mismo.
– ¿Llegó hasta allí?
– Sí -dijo Pitt con infinita satisfacción-. ¡Ya lo creo que lo hizo!
Narraway gruñó. No valía la pena hacer ningún comentario. Parecía que la oscuridad se cerniese alrededor de Pitt, y los comentarios fáciles serían peores que inútiles.
– Hablaré de esto con Wetron -optó por decir-. Usted puede decírselo a Cornwallis. Merece saberlo.
– Lo haré. Y alguien tiene que comunicárselo a la mujer del obispo.
– Cornwallis encontrará a alguien -se apresuró a decir Narraway-. Usted no tiene tiempo. Y de todos modos, no puede ir con ese aspecto.
Llegaron a la esquina de High Holborn. Narraway tomó el primer coche de punto vació que pasó, y Pitt, el segundo.
Isadora volvió a casa después de haberle dicho a Cornwallis que el obispo había ido a Southampton Row. Cuando llegó se sentía desgraciada y terriblemente avergonzada por el paso irrevocable que había dado. Había hecho público el secreto de su marido, y Cornwallis era un policía y no podía tratar aquella información de forma confidencial.
Era posible que el obispo fuera realmente la persona que había matado a la desgraciada médium, aunque cuanto más pensaba en ello, menos creía que él hubiera sido el responsable. Pero no tenía derecho a callarse información basándose en sus propias opiniones cuando no lo sabía con certeza.
Creía que conocía a su marido, pero no había sido para nada consciente de sus crisis de fe, del terror que anidaba en él; un terror que no podía haber surgido de golpe aunque a él se lo hubiera parecido. Aquella debilidad debía de llevar años en estado latente; tal vez siempre había estado allí.
¿Hasta qué punto llegamos a conocer a los demás, sobre todo si no nos importan de forma real y profunda, si no despiertan en nosotros la compasión y el esfuerzo de observar, escuchar, emplear la imaginación y dejar de situarnos a nosotros mismos en primer plano? El hecho de que él no la conociera a ella, o no tuviera particular interés en hacerlo, no era excusa.
Se sentó pensando en todas esas cosas, sin moverse de la silla, sin encontrar nada que le reconfortara o que mereciera la pena hacer hasta que él volviera, con o sin la prueba que buscaba.
¿Qué iba a decirle entonces? ¿Tendría que confesarle que había ido a ver a Cornwallis? Probablemente. No sería capaz de mentirle, de vivir bajo el mismo techo, de sentarse a la mesa frente a él y entablar una conversación trivial ocultando todo el tiempo ese secreto.
¡Por supuesto, siempre había la posibilidad de que la policía le sorprendiera en Southampton Row con la prueba! ¡Entonces él seguramente adivinaría lo que ella había hecho! Nunca la perdonaría. No era un hombre que perdonara. El motivo estaba muy bien, pero la práctica ardía como ácido en sus entrañas.
Seguía sentada sin hacer nada, absorta en sus pensamientos, cuando la criada entró para anunciar que el subcomisario Cornwallis estaba en la sala y quería verla.
A Isadora le dio un vuelco el corazón y por un momento se sintió tan mareada que no pudo levantarse. ¡De modo que era Reginald quien había matado a la médium! Le habían detenido. Le dijo a la criada que iría enseguida, y al ver que se quedaba mirándola, se dio cuenta de que solo había hablado en su imaginación.
– Gracias -dijo en alto-. Le recibiré. -Se levantó muy despacio-. Por favor, no nos interrumpas a menos que te llame… Temo… que pueden ser malas noticias. -Pasó por delante de la joven al salir al pasillo, y entró en la sala y cerró la puerta detrás de ella antes de enfrentarse a Cornwallis.
Por fin le miró. Estaba muy pálido, y mantenía la mirada fija como si algo le hubiera impactado profundamente y tardara en reaccionar de una manera más física. Dio un paso hacia ella y se detuvo.
– Yo… No se me ocurre una manera más delicada de decírselo… -empezó a decir.
Todo pareció girar alrededor de ella. ¡Era cierto! No había creído que pudiera ser verdad, ni siquiera hacía unos momentos.
Sintió cómo las manos de él la sujetaban por los brazos, sosteniendo casi su peso. Era ridículo, pero se le doblaban las rodillas. Retrocedió tambaleándose y se dejó caer en una de las sillas. El estaba inclinado sobre ella, con el rostro crispado por una emoción que le abrumaba.
– El obispo Underhill fue a Southampton Row y habló un rato con el ama de casa, Lena Forrest -decía-. No sabemos exactamente cuál fue la causa, pero hubo un incendio y luego una explosión que hizo estallar la cañería maestra del gas.
Isadora parpadeó.
– ¿Está… herido? -¿Por qué no preguntaba lo que era realmente importante: «¿Es culpable?»?
– Me temo que luego hubo otra explosión, más grande -dijo él en voz baja-. Murieron los dos. Queda muy poco de la casa. Lo siento mucho.
¿Muerto? ¿Reginald estaba muerto? Era lo único que no se le había ocurrido. Debería estar horrorizada y experimentar una sensación de pérdida y un gran y doloroso vacío dentro de ella. ¡La compasión estaba bien, pero no aquella sensación de huida!
Cerró los ojos, aunque no por la tristeza, sino para que Cornwallis no viera la confusión que reinaba en ella, el alivio abrumador que sentía al no tener que ver a Reginald sufrir la vergüenza, la humillación, el rechazo de sus colegas, y la confusión y el dolor que les seguirían. Luego tal vez una larga y debilitadora enfermedad, y el miedo a la muerte que la acompañaría. En lugar de ello, la muerte le había llegado de forma repentina, sin que le hubiera dado tiempo siquiera de reconocer su cara.
– ¿Se sabrá la verdadera razón por la que fue allí? -preguntó Isadora, abriendo los ojos y mirándole.
– No veo por qué -respondió Cornwallis-. Fue el ama de casa quien mató a Maude Lamont. Al parecer, su hermana había tenido una trágica experiencia con una médium hacía años y se suicidó a raíz de ello. Lena nunca lo superó. Creyó en Maude Lamont hasta hace poco. Al menos eso me ha dicho Pitt. -Se arrodilló delante de ella, sosteniendo las manos rígidas de la mujer en las suyas-. Isadora.
Era la primera vez que la llamaba por su nombre.
De pronto ella sintió deseos de llorar. Era la conmoción, el calor que emanaba de él al estar tan cerca de ella. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas.
Por un momento Cornwallis no supo qué decir. Luego se inclinó hacia ella y, abrazándola, dejó que llorara largamente, segura en sus brazos, muy cerca de él, apoyando la mejilla en su pelo. E Isadora permaneció así hasta mucho después de que el impacto inicial remitiera, porque no quería moverse, y en el fondo sabía que él tampoco lo deseaba.
* * * * *
Pitt volvió a reunirse con Narraway en la estación para esperar el tren de Teddington. Narraway tenía una sonrisa tensa y dura en los labios, y saboreaba aún la satisfacción que había experimentado cuando había informado a Wetron de que el caso estaba cerrado y se lo había cedido.
– Cornwallis se lo dirá a la señora Underhill -dijo Pitt brevemente. Estaba pensando en el juez de instrucción, y albergaba la mínima esperanza de que al examinar el cadáver de Wray hubiera encontrado algo que demostrara una verdad mejor que la que Pitt temía.
En el trayecto en tren consideraron que tenían poco que decirse. Ambos estaban agotados física y emocionalmente por la tragedia de la mañana, y ninguno de los dos había tenido tiempo de cambiarse de ropa. Al menos Pitt sentía una mezcla de compasión y repulsión hacia el obispo. El miedo era un sentimiento que conocía demasiado bien para no comprenderlo, tanto si era al dolor físico y la extinción, como a la humillación emocional. Pero había poco que admirar en aquel hombre. Era una compasión sin respeto.
Lena Forrest era un caso diferente. Pitt no podía aprobar lo que había hecho. Había asesinado a Maude Lamont para vengar un ultraje, no para salvar su vida o la de alguien, al menos no directamente. O tal vez era eso lo que pretendía. Nunca lo sabrían.
No obstante, había planeado el asesinato con mucho cuidado e ingenuidad, y después de llevarlo a cabo, había permitido que la policía sospechara de otras personas.
Sin embargo, sentía lo mucho que había sufrido desde la muerte de su hermana. Y si habían sospechado que otros individuos habían matado a Maude Lamont, era solo porque ella les había dado motivos reales para odiarla y temerla. Era una mujer capaz de actuar con extraordinaria crueldad y utilizar las tragedias de las personas más vulnerables para su propio provecho.
Pitt suponía que Cornwallis se sentía de forma similar. En cuanto a Narraway, no tenía ni idea, ni pensaba preguntarle. Si después de aquello le dejaban seguir trabajando en Londres, se lo debería a él. No podía permitirse enfadarse con él ni despreciarle.
Permanecieron sentados todo el camino hacia Teddington y siguieron hasta Kingston. El ruido del tren bastaba para hacer difícil la conversación, y ninguno de los dos tenía ningún deseo de hablar de lo ocurrido o de las consecuencias que podía tener.
En Kingston tomaron un coche de punto que les llevó de la estación al depósito de cadáveres donde habían realizado la autopsia. El cargo de Narraway bastó para atraer la atención casi inmediata de un médico muy irritado. Era un hombre corpulento de nariz respingona y cabello ralo. Debía de haber sido bien parecido en su juventud, pero sus facciones se habían vuelto toscas. Miró con mucho desagrado a los dos hombres mugrientos y magullados.
Narraway le sostuvo la mirada sin pestañear.
– No puedo imaginar qué interés tiene la Brigada Especial en la muerte de un desgraciado anciano que tanto destacó en vida -dijo el médico secamente-. ¡Me alegro que solo tuviera amigos, y no una familia que se sintiera consternada por todo este asunto! -Agitó una mano, indicando la sala que se encontraba a sus espaldas, donde supuestamente se realizaban las autopsias.
– Afortunadamente su imaginación, o la falta de ella, no cuenta -replicó Narraway con tono gélido-. Solo nos interesan sus dotes forenses. ¿Cuál fue la causa de la muerte del señor Wray en su opinión?
– No es una opinión, es un hecho -replicó el médico-. Murió envenenado con digital. Una ligera dosis debió de aminorar el ritmo, y eso bastó para detenerlo del todo.
– ¿Ingerido en qué forma? -preguntó Pitt. Podía sentir cómo su propio corazón le latía con fuerza mientras esperaba la respuesta. No estaba seguro de si la quería oír.
– Polvos -dijo el médico sin vacilar-. Probablemente tabletas trituradas, en la mermelada de frambuesa de una tartaleta. Fue ingerida poco antes de que muriera.
Pitt se sobresaltó.
– ¿Qué?
El médico le miró con creciente irritación.
– ¿Voy a tener que repetírselo todo?
– ¡Si es lo bastante importante, sí! -replicó Narraway. Se volvió hacia Pitt-. ¿Qué pasa con la confitura de frambuesa?
– No tenía -respondió Pitt-. Me pidió disculpas por ello. Dijo que era su favorita y que se le había acabado.
– ¡Reconozco la confitura de frambuesa cuando la veo! -exclamó el médico furioso-. Apenas fue digerida. El pobre hombre murió poco después de comerla. Y no hay duda de que estaba en la tartaleta. Tendría que presentar unas pruebas inapelables, y no puedo imaginar cuáles podrían ser, para hacerme creer que no se fue a la cama con unas tartaletas de confitura y un vaso de leche. La digital estaba en la confitura, no en la leche. -Miró a Pitt con profundo desagrado-. Aunque desde el punto de vista de la Brigada Especial, no veo qué diferencia hay entre una cosa y la otra. De hecho, no veo el motivo por el cual todo eso sea de su incumbencia.
– Quiero el informe por escrito -dijo Narraway. Miró a Pitt y este asintió-. La hora y la causa de la muerte, y concretamente que la digital que le mató estaba en la confitura de frambuesa de la tartaleta. Esperaré.
El médico salió murmurando para sí y dejó solos a Pitt y a Narraway.
– ¿Y bien? -preguntó Narraway, tan pronto como el doctor dejó de oírles.
– No tenía confitura de frambuesa -insistió Pitt-. Pero justo cuando yo me iba llegó Octavia Cavendish con una cesta de comida para él. ¡Debieron de ser las tartaletas que había dentro! -Trató de reprimir la esperanza que brotó en su interior. Era demasiado precipitada, demasiado frágil. El peso de la derrota seguía oprimiéndole-. Pregunte a Mary Ann. Recordará lo que desenvolvió y sacó de ella. Y le dirá que antes de recibir la cesta no había tartaletas de confitura en la casa.
– ¡Ya lo creo que lo haré! -dijo Narraway con vehemencia-. Lo haré, y cuando tengamos por escrito el informe de la autopsia, no podrá desdecirse.
El médico volvió unos minutos después y le entregó un sobre cerrado. Narraway lo tomó, lo rasgó y leyó con detenimiento el papel que había dentro mientras el médico le lanzaba una mirada furibunda, ofendido ante la desconfianza con que se le había tratado. Narraway le miró con desdén. No confiaba en nadie. Su trabajo dependía de su capacidad para ser exacto hasta en el último detalle. Un error, algo dado por supuesto, una sola palabra, podían costar vidas.
– Gracias -dijo satisfecho, y se guardó el papel en el bolsillo. Se encaminó a la salida, seguido de cerca por Pitt.
Debían ir a la estación para coger el siguiente tren de vuelta a Londres. La primera parada sería Teddington, y desde allí solo había una corta distancia a pie hasta la casa de Wray.
Por fuera todo parecía igual: las flores brillaban al sol, atendidas con amor pero sin disciplina. Los rosales seguían cayendo alrededor de las puertas y las ventanas, y descolgándose por el arco que había sobre la verja. Los claveles se desparramaban sobre los senderos, llenando el aire de su fragancia. Por un momento, Pitt se olvidó de que Wray se había ido de allí para siempre.
Y sin embargo, la casa parecía deshabitada; se percibía en ella un sensación de vacío. O tal vez se lo imaginó.
Narraway le lanzó una mirada. Parecía a punto de decir algo, pero cambió de parecer. Caminaron uno detrás del otro por el camino enlosado y Pitt llamó a la puerta.
Transcurrieron unos minutos antes de que Mary Ann acudiera a abrir. Miró a Narraway y a continuación a Pitt, y su cara se iluminó al recordar quién era.
– ¡Oh, es usted, señor Pitt! Me alegro de verle, sobre todo después de las tonterías maliciosas que están diciendo por ahí. ¡A veces me doy por vencida! Supongo que está enterado de lo del pobre señor Wray. -Parpadeó y los ojos se le llenaron de lágrimas-. ¿Sabe que le dejó a usted la confitura? No lo llegó a poner por escrito, pero me lo dijo a mí. «Mary Ann, tengo que darle al señor Pitt algo de confitura, ha sido tan amable conmigo.» Pensaba hacerlo, pero luego vino la señora Cavendish y ya no tuve oportunidad. Ya sabe cómo hablaba él. -Sorbió por la nariz y sacó un pañuelo con el que se sonó-. ¡Lo siento, pero le echo muchísimo de menos!
Pitt se sintió tan conmovido por el gesto, tan inmensamente aliviado de que, aun en el caso de que Wray se hubiera quitado la vida, no lo hubiera hecho pensando mal de él, que notó que se le formaba un nudo en la garganta y le escocían los ojos. No habló para no delatarse.
– Es usted muy amable -respondió Narraway, tal vez porque vio que era necesario o sencillamente porque estaba acostumbrado a hacerse cargo de las situaciones-. Pero creo que podría haber otras personas que reclamen sus cosas, hasta las de la cocina, y no querríamos que se viera usted en dificultades.
– ¡Oh, no! -dijo ella con rotundidad-. No hay nadie más. El señor Wray me lo ha dejado todo a mí, incluidos los gatos. Han venido los abogados para decírmelo. -Tragó saliva-. ¡Toda esta casa! ¡Todo! ¿Se lo imagina? De modo que la confitura es mía, a menos que el señor Pitt no la quiera.
Narraway se sorprendió, pero Pitt advirtió que su cara se suavizaba, como si él también estuviera conmovido por una profunda emoción.
– En ese caso, estoy seguro de que el señor Pitt le estará muy agradecido. Disculpe la intrusión, señorita Smith, pero a la luz de la información que tenemos en estos momentos, debemos hacerle unas preguntas. ¿Podemos pasar?
Ella frunció el entrecejo, mirando a Pitt y luego a Narraway.
– No son preguntas difíciles -afirmó Pitt en tono tranquilizador-. Y no se le acusa de nada. Solo necesitamos estar seguros.
Mary Ann abrió la puerta de par en par y retrocedió un paso.
– Bueno, supongo que es mejor que se aseguren. ¿Quieren una taza de té?
– Sí, gracias -aceptó Pitt, sin molestarse en consultar a Narraway.
Ella les habría hecho esperar en el gabinete donde Pitt se había reunido con Wray, pero en parte por la prisa que tenían, y sobre todo por el rechazo que le producía la idea de sentarse donde él había hablado tan íntimamente con un hombre que ahora estaba muerto, la siguieron hasta la cocina.
– Las preguntas -empezó Narraway, mientras ella ponía agua a hervir y abría el regulador de tiro del fogón para que volviera arder el fuego-. Cuando el señor Pitt estuvo aquí tomando el té el mismo día que murió el señor Wray, ¿qué les sirvió?
– ¡Oh! -Se quedó sorprendida y desconcertada-. Sándwiches, bollos y confitura, creo. No teníamos bizcocho.
– ¿Qué clase de confitura?
– De ciruela.
– ¿Está totalmente segura?
– Sí. Era la confitura de la señora Wray, la favorita del señor.
– ¿No era de frambuesa?
– No teníamos de frambuesa. El señor Wray se la había comido. Era su favorita.
– ¿Podría jurarlo ante un tribunal, si tuviera que hacerlo? -inquirió Narraway.
– Sí, por supuesto. Soy capaz de distinguir la frambuesa de la ciruela. Pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado?
Narraway pasó por alto la pregunta.
– ¿ La señora Cavendish vino a ver al señor Wray justo cuando se iba el señor Pitt?
– Sí. -Desplazó la mirada de Pitt a Narraway-. Trajo unas tartaletas de confitura de frambuesa y una tarta de crema con unos libros.
– ¿Cuántas tartaletas?
– Dos. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
– ¿Y sabe si se comió él las dos?
– ¿Qué pasa? -Estaba muy pálida.
– ¿Se comió usted alguna? -insistió Narraway.
– ¡Por supuesto que no! -replicó ella furiosa-. ¡Se las trajo a él! ¿Por quién me toma? ¿Cree que me comería las tartaletas que le ha traído una amiga al señor?
– Creo que es usted una mujer honrada -respondió Narraway con repentina suavidad-. Y creo que la honradez le ha salvado la vida al heredar una casa que un hombre generoso deseaba que usted tuviera en agradecimiento por lo amable que fue con él.
Ella se ruborizó al oír el elogio.
– ¿Vio los libros que trajo la señora Cavendish? -preguntó Narraway.
Ella levantó rápidamente la vista.
– Sí. Eran de poemas.
– ¿Estaba entre ellos el libro que encontraron junto a él cuando murió? -Narraway hizo una ligera mueca ante la osadía de la pregunta, pero no la retiró.
Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas.
– Sí.
– ¿Está segura?
– Sí.
– ¿Sabe escribir, Mary Ann?
– ¡Por supuesto que sí! -Pero lo dijo con tanto orgullo que la posibilidad de que no supiera era muy real.
– Bien -dijo Narraway con tono de aprobación-. Entonces tome papel y pluma, y escriba exactamente lo que nos ha dicho: que no había confitura de frambuesa en la casa ese día hasta que la trajo la señora Octavia Cavendish, y que apareció con dos tartaletas de frambuesa, y que las dos se las comió el señor Wray. Añada, si es tan amable, que trajo el libro de poesía que encontraron a su lado. Y ponga la fecha y fírmelo.
– ¿Por qué?
– Por favor, hágalo, luego se lo explicaré. Escríbalo primero. Es importante.
Mary Ann reparó en la gravedad de su cara, y se disculpó y fue al gabinete. Casi diez minutos más tarde, después de que Pitt hubiera apartado el hervidor del fuego, la sirvienta volvió y tendió a Narraway una hoja escrita cuidadosamente, fechada y firmada.
Él la cogió y la leyó, y luego se la dio a Pitt, quien le echó un vistazo y se la guardó tras quedar satisfecho.
Narraway le miró fijamente, pero no le pidió que se la devolviera.
– ¿Bien? -preguntó Mary Ann-. Ha dicho que me lo explicaría si le escribía todo eso.
– Sí -asintió Narraway-. El señor Wray murió tras haber comido una confitura de frambuesa que contenía veneno. -No se fijó en la cara pálida de Mary Ann y en sus esfuerzos por respirar-. El veneno, para ser exactos, era digital, que se produce de forma natural en la dedalera, una planta de la que tiene varias muestras hermosas en su jardín. Algunos supusieron que el señor Wray había tomado un poco de las hojas y se había preparado una pócima que había bebido con la intención de poner fin a su vida.
– ¡El jamás habría hecho una cosa así! -exclamó ella furiosa-. ¡Lo sé, aunque algunos no piensen como yo!
– No -convino Narraway-. Y usted ha sido de gran ayuda al demostrarlo. Sin embargo, sería muy prudente, por su propia seguridad, que no dijera nada a nadie. ¿Me comprende?
Ella le miró con un miedo que se reflejaba en sus ojos y en su voz.
– ¿Está diciendo que fue la señora Cavendish quien le dio las tartaletas que le envenenaron? ¿Por qué iba a hacer eso? ¡Le tenía mucho aprecio! ¡No tiene sentido! Debió de darle un ataque al corazón.
– Sería mejor que creyera eso -afirmó Narraway-. Mucho mejor. Pero el dato de la confitura es muy importante, de cara a demostrar que no se suicidó. Su Iglesia lo considera pecado y no querrían enterrarle en terreno sagrado…
– ¡Eso es perverso! -gritó ella furiosa-. ¡Es absolutamente mezquino!
– Es perverso -dijo Narraway profundamente emocionado-. Pero ¿cuándo ha detenido eso a los hombres que se consideran a sí mismos rectos por juzgar a los que creen que no lo son?
Mary Ann se volvió hacia Pitt con los ojos encendidos.
– ¡Él confiaba en usted! ¡Tiene que impedir que lo hagan! ¡Tiene que hacerlo!
– Para eso estoy aquí-dijo Pitt con suavidad-. Por su bien y por el mío. Tengo enemigos y, como sabe, algunos aseguran que fui yo quien le empujó al suicidio. Se lo digo por si la he inducido a error. Nunca creí que él fuera el hombre que fue a Southampton Row, y ni siquiera me referí a ello la última vez que estuve aquí. El hombre que fue a ver a la médium es el obispo Underhill, y también está muerto.
– Él nunca…
– No. Murió en un accidente.
La cara de Mary Ann se llenó de compasión.
– Pobre hombre -murmuró.
– Muchas gracias, señorita Smith. -No cabía duda de la sinceridad de Narraway-. Ha sido de gran ayuda. Nos ocuparemos del asunto a partir de aquí. El juez de instrucción establecerá que se trató de una muerte accidental, porque yo me encargaré de que así lo haga. Si usted aprecia su seguridad no lo desmentirá, independientemente de con quien hable o de cuáles sean las circunstancias, a menos que yo o el señor Pitt la llevemos ante un tribunal y sea interrogada sobre el tema bajo juramento. ¿Me ha comprendido?
Ella asintió, tragando saliva con esfuerzo.
– Bien. Ahora debemos ir a hablar con el juez.
– ¿No quieren una taza de té? De todos modos, tiene que llevarse su confitura -añadió dirigiéndose a Pitt.
Narraway lanzó una mirada al agua.
– La verdad es que sí, nos quedaremos a tomar el té. Solo una taza, gracias. Ha sido un día increíblemente agotador.
Mary Ann miró la ropa mugrienta y llena de rasgones de los dos, pero no hizo ningún comentario. Le habría parecido una grosería. Cualquiera podía pasar por un mal momento, y ella lo sabía mejor que nadie. No juzgaba a la gente que le caía bien.
* * * * *
Pitt y Narraway caminaron juntos hasta la estación.
– Voy a volver a Kingston para hablar con el juez -anunció Narraway mientras cruzaban la calle-. Me presentará el informe que queramos. Francis Wray será enterrado en terreno sagrado. Pero de poco nos servirá demostrar que murió envenenado por las tartaletas de la señora Cavendish. La acusarían de asesinato, basándose en pruebas circunstanciales indiscutibles, y dudo mucho que ella tuviera la menor idea de lo que hacía. Voisey le dio la confitura o, lo que es más probable, las mismas tartaletas, para asegurarse de que no involucraba a nadie más, tanto por su propia seguridad en caso de que siguieran el rastro hasta dar con él, como porque si hay alguien que le importe es ella.
– Entonces ¿cómo diablos pudo utilizarla como instrumento del crimen? -preguntó Pitt. No podía entender tamaña crueldad. No concebía una cólera lo bastante intensa para emplear como arma mortal a una persona inocente, y menos a alguien querido y que confiaba en uno por encima de todo.
– ¡Pitt, si quiere serme de alguna utilidad, debe dejar de creer que todos los demás se mueven en el mismo plano moral y emocional que usted! -exclamó Narraway-. ¡Porque no es así! -Miró con ferocidad el sendero que tenía ante sí-. ¡No sea tan rematadamente estúpido como para pensar en lo que haría usted en una situación parecida! ¡Piense en lo que ellos harían! Se está enfrentando a ellos… no a cien imágenes de usted mismo reflejadas en un espejo. Voisey le odia con una pasión que no puede ni imaginar. ¡Téngalo presente! Téngalo presente cada día y cada hora de su vida… porque si no lo hace, algún día lo pagará caro. -Se detuvo y le tendió una mano, haciendo que Pitt chocara con él-. Y yo me quedaré con el testimonio de Mary Ann. Lo guardaremos junto con el resultado de la autopsia donde Voisey no pueda encontrarlo nunca. Es preciso que se entere, y que se entere de que si le pasa algo a usted o a su familia, los haremos públicos, lo cual sería muy desafortunado para la señora Cavendish, realmente desafortunado, y a la larga para el mismo Voisey, tanto si ella está dispuesta a testificar contra él como si no.
Pitt vaciló por un momento. Aquello significaba comprar la seguridad de su familia sin transigir ni capitular. Se metió una mano en el bolsillo y sacó el papel. Si no podía confiar en Narraway, no le quedaba nada.
Narraway lo tomó dirigiéndole una sonrisa, con los labios apretados en una fina línea.
– Gracias -dijo con cierto sarcasmo. Era consciente de que Pitt había dudado por un instante-. Estoy dispuesto a tomar fotografías de los dos documentos y a guardarlos donde quiera. Los originales deben permanecer en un lugar en el que ni siquiera Voisey pueda alcanzarlos, y es mejor que usted no sepa dónde. Créame, Pitt, será más seguro.
Pitt le devolvió la sonrisa.
– Gracias -contestó-. Sí, estaría bien tener una fotografía de cada uno. Estoy seguro de que el comisario Cornwallis lo agradecería.
– Entonces la tendrá -respondió Narraway-. Ahora tome su tren para la ciudad y entérese de los resultados de las elecciones. A estas alturas ya debe de saberse algo. Le sugiero que vaya a la sede del Partido Liberal. Tendrán noticias antes que nadie y las anunciarán en carteles con luces eléctricas para que todos se enteren. Si no tuviera que hablar con el juez de instrucción, iría personalmente. -Una punzada de dolor se reflejó en su cara-. Creo que la lucha entre Voisey y Serracold puede ser mucho más reñida de lo que nos gustaría, y yo prefiero no pronunciarme. Buena suerte, Pitt. -Y antes de que Pitt pudiera responder, se volvió y se alejó a paso rápido.
* * * * *
Pitt, cansado y todavía mugriento, esperaba entre la multitud en la acera situada frente al club liberal, alzando la vista hacia las luces eléctricas en las que iban apareciendo los últimos resultados. ¡Tenía aprecio a Jack, pero era la competición entre Voisey y Serracold lo que ocupaba su mente, y se negaba a abandonar las últimas esperanzas en la capacidad de Serracold para aprovechar el impulso liberal y ganar, aunque fuera por un estrecho margen!
El resultado que anunciaban en esos momentos no le interesaba: un escaño tory seguro en alguna parte del norte de la ciudad.
A un par de pasos de él había dos hombres.
– ¿Te has enterado? -preguntó uno con incredulidad-. ¡Ese tipo lo ha conseguido! ¿Puedes creerlo?
– ¿Qué tipo? -preguntó el compañero de mal talante.
– ¡Hardie, quién si no! -respondió el primero-. ¡Keir Hardie! ¡Del Partido Laborista!
– ¿Quieres decir que ha ganado? -La voz del hombre que preguntaba reflejaba una tremenda incredulidad.
– ¡Lo que oyes!
Pitt sonrió para sí, aunque no estaba seguro de las repercusiones políticas que aquello podía tener, si es que tenía alguna. Mantenía la vista clavada en las luces eléctricas, pero empezó a darse cuenta de que era inútil. Anunciaban los resultados según llegaban, pero el escaño de Jack o el de Lambeth sur tal vez ya se habían anunciado. Necesitaba buscar a alguien que se lo dijera. Si aún estaba a tiempo, incluso podría parar un coche de punto e ir a Lambeth para oír personalmente los resultados.
Se apartó del grupo que observaba las luces y se acercó al portero. Tuvo que esperar unos minutos hasta que el hombre pudo atenderle.
– ¿Sí, señor? -preguntó con paciencia, pasando educadamente por alto el aspecto de Pitt. Aquella noche todo el mundo le solicitaba, y era una sensación sumamente agradable.
– ¿Se saben ya los resultados del señor Radley en Chiswick? -preguntó.
– Sí, señor, han llegado hace casi un cuarto de hora. Por los pelos, pero lo ha conseguido, señor.
Pitt sintió una oleada de alivio.
– Gracias. ¿Qué hay de Lambeth sur? ¿El señor Serracold y sir Charles Voisey?
– No lo sé, señor. He oído decir que está un poco más reñido, pero no puedo decírselo con seguridad. Podría ganar cualquiera de los dos.
– Gracias. -Pitt retrocedió para dejar pasar al siguiente curioso impaciente y se apresuró a buscar un coche de punto. A menos que se encontrara con un atasco extraordinario, estaría en el ayuntamiento de Lambeth en menos de una hora. Presenciaría cómo se iban produciendo los resultados personalmente.
Era una tarde agradable, calurosa y húmeda. Medio Londres parecía haber salido a tomar el aire, a pie o en coche, abarrotando las calles. Diez minutos después Pitt encontró un coche libre y se subió gritando al cochero que le llevara al ayuntamiento de Lambeth, al otro lado del río.
El coche dio media vuelta y se fue por donde había venido, abriéndose paso con dificultad mientras avanzaba a contracorriente. Por todas partes había luces, y se oían los gritos, el ruido de cascos sobre los adoquines, y el tintineo y el sonido de los arneses al entrechocar. Quiso gritar al cochero que se diera prisa, que se abriera paso a la fuerza, pero sabía que era inútil. Por su propio bien, el hombre debía de estar haciendo todo lo posible.
Se recostó obligándose a tener paciencia. Se debatía entre la esperanza en las posibilidades de victoria de Aubrey Serracold y la desagradable duda en la boca del estómago ante la eventualidad de que alguien derrotara a Voisey. Era demasiado inteligente, demasiado seguro.
En esos momentos cruzaban Vauxhall Bridge. Percibía el olor del río y veía las luces reflejadas en su superficie desde las orillas. Todavía había botes de recreo en el agua, y la brisa llevaba hasta él el sonido de las carcajadas.
Al otro lado del río había gente por las calles, pero se apreciaba un poco menos de tráfico. El coche ganó velocidad. Tal vez llegara a tiempo de oír cómo anunciaban el resultado. Sin embargo, una parte de él esperaba que todo hubiera terminado cuando llegara allí. Se limitarían a decírselo y ahí acabaría todo. ¿Podría hacer algo Narraway para frenar el poder de Voisey si ganaba? ¿Acabaría siendo lord canciller de Inglaterra algún día, tal vez incluso antes de que se acabara el siguiente gobierno?
– ¡Ya estamos, señor! -dijo el cochero-. ¡Es lo más cerca que le puedo llevar!
– ¡Bien! -Pitt se apeó rápidamente, le pagó y se abrió paso a través del tráfico hacia las escalinatas del ayuntamiento. Dentro había más gente, que se apretujaban y se empujaban hacia delante para ver.
El funcionario encargado de anunciar los resultados estaba en la plataforma. El ruido disminuyó. Algo iba a ocurrir. La luz arrancaba destellos en el pelo rubio de Aubrey Serracold. Parecía rígido y tenso, pero mantenía la cabeza erguida. Pitt vio entre la multitud a Rose sonriendo. Estaba nerviosa, pero parecía que el miedo le había abandonado. Tal vez había encontrado la respuesta a la pregunta que había formulado a Maude Lamont de una manera mucho más efectiva y segura que la que podía ofrecer un médium.
Al otro lado del funcionario estaba Voisey, que permanecía a la espera en posición de firmes. Pitt se dio cuenta con cierta satisfacción de que aún no sabía si había ganado o no. No estaba seguro.
La esperanza brotó en su interior como un manantial, y le dejó sin aliento.
Se hizo el silencio en la sala.
El funcionario leyó en alto los resultados, primero el de Aubrey, que fue recibido con una gran ovación. Era una cifra elevada. Aubrey se sonrojó, satisfecho.
El funcionario leyó a continuación el resultado de Voisey, quien había obtenido casi cien votos más. El ruido fue ensordecedor.
Aubrey palideció, pero había sido educado para aceptar la derrota con tanta elegancia como la victoria. Se volvió hacia Voisey y le tendió la mano.
Voisey se la estrechó, e hizo lo propio con la del funcionario. Luego dio un paso hacia delante para dar las gracias a sus votantes.
Pitt se quedó helado. Debería haberlo imaginado, pero había mantenido la esperanza; hasta el amargo final había mantenido la esperanza. La derrota le oprimía el pecho.
A continuación siguieron unas palabras y se entonaron vítores. Al final, Voisey se bajó de la plataforma y se abrió paso a empujones entre la multitud. Se había propuesto saborear su victoria hasta la última gota. Tenía que ver a Pitt, mirarle a la cara y asegurarse de que se había enterado.
Al poco rato se detuvo delante de él, casi lo bastante cerca para tocarle.
Pitt le estrechó la mano.
– Enhorabuena, sir Charles -dijo con tono desapasionado-. En cierto sentido se lo merece. Ha pagado un precio mucho más alto que el que habría estado dispuesto a pagar Serracold.
Voisey le miró divertido.
– ¿En serio? Bueno, los grandes premios cuestan caro, Pitt. Esa es la diferencia entre los que llegan arriba y los que no.
– Supongo que se ha enterado de que el obispo Underhill y Lena Forrest han muerto esta mañana en la explosión de Southampton Row -continuó Pitt enfrente de él, bloqueándole el paso.
– Sí, ya me he enterado. Una desgracia. -Voisey seguía sonriendo. Sabía que estaba a salvo.
– Tal vez aún no se ha enterado de que han realizado una autopsia a Francis Wray -continuó Pitt. Vio cómo Voisey parpadeaba-. Envenenamiento con digital. -Pronunció aquellas palabras con gran nitidez-. En unas tartaletas de confitura de frambuesa… sin lugar a dudas. No tengo el informe de la autopsia, pero lo he visto.
Voisey le miró con incredulidad, procurando no dar crédito a lo que había oído. En el labio superior se le formó una gota de sudor.
– Lo curioso es -Pitt sonrió muy levemente- que no había confitura de frambuesa en la casa, salvo en las dos tartaletas que llevó la señora Octavia Cavendish de regalo. ¿Por qué demonios querría ella asesinar a un anciano tan amable e inofensivo? No tengo ni idea. Debe de haber alguna razón que todavía no sabemos.
El pánico asomó a los ojos de Voisey; su respiración era agitada, como si hubiera escapado a su control.
– Aunque en realidad no creo que ella supiera que estaba envenenada -prosiguió Pitt-. Me refiero a la confitura. Creo que es más probable que alguien se la hubiera dado con la intención expresa de matar a Wray de manera que pareciera un suicidio, ¡a pesar de lo que pudiera costarle a ella! -Hizo un ligero ademán, dando el asunto por concluido. Los motivos no tienen importancia en un… llamémoslo complicado plan de venganza personal. Es una historia tan buena como cualquier otra.
Voisey abrió la boca para hablar, pero tomó aire y volvió a cerrarla.
– Tenemos el informe del juez de instrucción -continuó Pitt- y el testimonio de Mary Ann firmado ante testigos. Guardaremos fotografías de ambos documentos por separado en lugares muy seguros, y las haremos públicas si algo desagradable me ocurriera a mí o a cualquier miembro de mi familia o, por supuesto, al señor Narraway.
Voisey le miraba fijamente, con el rostro demudado.
– Estoy seguro… -dijo entre dientes-. Estoy seguro de que no les ocurrirá nada.
– Bien -dijo Pitt con profunda emoción-. Muy bien. -Y se hizo a un lado para que Voisey pasara, vacilante y con cara cenicienta, y siguiera su camino.
Anne Perry

***
