
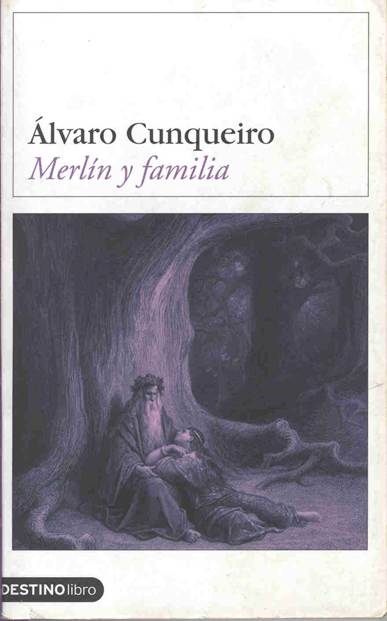
Álvaro Cunqueiro
Merlin Y Familia
© 2003
A Alberto Casal
Nota Preliminar
Ahora que viejo y fatigado voy, perdido con los años el amable calor de la moza fantasía, por veces se me pone en el magín que aquellos días por mí pasados, en la flor de la juventud, en la antigua y ancha selva de Esmelle, son solamente una mentira; que por haber sido tan contada, y tan imaginada en la memoria mía, creo yo, el embustero, que en verdad aquellos días pasaron por mí, y aun me labraron sueños e inquietudes, tal como una afilada trincha en las manos de un vago y fantástico carpintero. Verdad o mentira, aquellos años de la vida o de la imaginación fueron llenando con sus hilos el huso de mi espíritu, y ahora puedo tejer el paño de estas historias, ovillo a ovillo. Cuando de obra de nueve años cumplidos por Pascua Florida, con la birreta en la mano, me acerqué a la puerta de mi amo Merlín, ¿quién diría que me la iban a llenar, la gorrilla nueva, de las más misteriosas magias, encantos, inventos, prodigios, trasiegos y hechizos? Nunca regalo como éste, digo yo, le fue hecho a un niño, y como de un cuerno maravilloso saco cinta tras cinta, cuento tras cuento, y con mis propios ojos contemplo toda aquella tropa profana que a Merlín acudía y a sus siete saberes: en Merlín se juntaban, tal los hilos de un sastre invisible, todos los caminos del trasmundo. El, el maestro, hacía el nudo que le pedían. Ya lo veréis.
Miranda
La Selva De Esmelle
Quizá mejor que decirla fuera pintarla, la selva de Esmelle, que cae a mano derecha viniendo a este reino por la banda de León. El camino que yo llevé hasta el campo de las Colmenas se adentra subiendo vuelta a vuelta por la fraga de Eirís, que es tan espesa: el camino va por la orilla del río, y cuando gana el llano, donde llaman Paradas, se mete por entre charcos lodaneros hasta donde dicen Fontigo, que es una puente baja de madera, en la que es muy sabroso oír el trote corto de los caballos de los viajeros que van y vienen, camino de Belvís. Los molinos del Fontigo son ahora dos morenas de piedra negra, en las que la hiedra prende y crece, pero yo recuerdo todavía los días en que molían el trigo vallino y el centeno montañés, y había manzanos a lo largo de las presas: el viento tiraba manzanas al agua, y siempre había una docena, verdes o coloradas, bailando en la espuma, gorda y amarillenta, junto a la reja del canal. Siempre ventea en la robleda de Mourás, tan tenebrosa, y el camino tiene prisa en pasarla y en llegar a la abierta campiña de Miranda, a la descubierta de las anchas sementeras, a los barbechos que huelgan las colinas antiguas, a los pastos del Rey… Desde Miranda se ve Esmelle todo alrededor, el castillo de Belvis, la fraga de la Sierpe, la laguna de los Cabos, y de día, casi al pie de la puerta, el humo de las herrerías del Villar. Por la noche, desde Miranda, yo me ponía a ver como se encendían las luces de Belvis en las altas y aparejadas torres, y en comparación con ellas, como posadas en el suelo, las luces del Villar: cuando corría viento de Meira, yo me tenía porque oía las batínadas del mazo de los herreros. Desde Miranda se ve todo el llano de Quintas hasta el Castro, y las eras de centeno darse en ondas, como el mar, al amor de la brisa, y el ir y venir de las mujeres a la fuente del Couso. Siempre me recordaré de la cerca de la era, de laurel romano, tan pajarero, en la que tantos nidos velé, y de la higuera ramona, tan viciosa, al pie de la casa, junto al pajar grande. Miranda era la fonda de don Merlín.
Yo dormía en el desván, en una camareta estrecha, que tenía un ventanuco que caía mismo encima del catre. Tomé gusto, por la anochecida, de subirme a éste, y estarme más de una hora asomado. Claro que era por las luces. En Esmelle, en la noche, todo se hacía con luces. Ya no digo de las luces de Belvis, que bien las veía subir y bajar, como pájaros encendidos, por las ventanas de ambas torres; por veces, todo Belvis quedaba a oscuras, pero al poco rato se encendía una luz pequeñita, como el ojo de un mochuelo, en el balcón de la fachada de respeto, y esa luz corría por el castillo, y yo veía cómo pasaba de una cámara a otra, siguiéndola cuando se derramaba y guiñaba por ventanas y saeteras, y súbitamente hacía unas señas en lo alto de las almenas. Yo sabía que era el farol del enano del castillo, que hacía la última ronda. Ya no digo tampoco de las luces del Villar, con las que jugaban las ramas de los abedules. Hablo de las luces que andaban por los caminos, por el camino real viniendo de Meira, y por el camino de Quintas, y por el camino viejo, que se ahoga en la laguna de los Cabos, y también por la laguna. Y corrían y se cruzaban, y de cuando en cuando se juntaban tres o cuatro, que hacían como una pequeña hoguera en el corazón de k oscura noche. Caballos galopando debían de llevarlas, tal corrían. Y si alguna tomaba el camino de Miranda y venía hada mí, y hasta parecía, tan viva venía, que silbaba, prendía el miedo en mí como alfiler en el acerico, y sin desnudarme me metía en el catre, y me tapaba hasta la cabeza con la manta: una manta a fajas verdes, que por ambos lados tenía escrito en letras coloradas: DAVID. Yo tenía, en verdad, a aquel David nombrado por mi defensor, y hasta le rezaba. Pero ahora se me ocurre pensar que tales miedos me gustaban… Al alba venían a verme, formando todavía parte de mis sueños, las campanas de Quintas y el arrullo de las palomas en el tejado. Una mañana por el tiempo de la siega fue cuando vi en la laguna el barco velero, y otra de otoño, en lo alto del Castro, la viga de oro. El invierno es largo, largo, en Esmelle, y como no caiga una luna de heladas, todo él de lluvia y de nieve es. Pero el verano es dulce, y también la otoñada.
A veces, por hacer fiesta, el señor Merlín salía a la era, y en una copa de cristal llena de agua vertía dos o tres gotas del licor que él llamaba "de los países", y sonriendo, con aquella abierta sonrisa que le llenaba el franco rostro como llena el sol la mañana, nos preguntaba dé qué color queríamos ver el mundo, y siempre que a mí me tocaba responder, yo decía que de azul, y entonces don Merlín echaba aquella agua al aire, y por un segundo el mundo todo, Esmelle todo alrededor, las blancas torres de Belvís, las palomas y el perro Ney, el rubio pelo de Manueliña, la blanca barba de mi amo, el caballo tordo, los abedules de Quintas y el tojo de la corona del Castro, todo era una larga nube azul que lentamente se desvanecía. El señor Merlín sonreía mientras secaba la copa con un pañuelo negro. Esmelle, selva ancha y antigua, en la memoria la llevo yo de azul pintada, como si una enorme y tibia luna posara, en un repente, en la tierra.
La Casa De Merlín
El señor Merlín, según se sabe por las historias, era hijo de soltera y de ajena nación, y vino heredado para Miranda por una tía segunda por parte de madre; pero hacía de esto tanto tiempo que nadie recordaba bien el suceso. Solamente una vieja de Quintas hacía algo de memoria de que siendo niña la llevaron al entierro de una señora de Miranda, y detrás del cura de Reigosa, que cantaba muy bien, iba don Merlín vestido de negro, con una gran bufanda colorada, y ya entonces tenía mi amo la barba blanca. También hacía memoria la vieja de que iba en el entierro el conde de Belvís con una gorra de plumas y su enano de portacolas, y que vinieran plañideras de Lugo a hacer el llanto, y las más mozas iban descalzas de pie y pierna. Por don Merlín no pasaban años, y de esto se quejaba como de un maleficio, pero pocas veces, que el ser de él era aparentar muy franco y abierto, contento del mundo y hablador, y sonreía muy fácil; le ayudaban a ser franco los ojos claros, y aquella su frente levantada y señora, y hasta aquel gesto que tenía de acariciarla con la mano derecha cuando te hablaba. Era de pocas carnes, pero muy puesto en sus anchos y gentil, y muy andador. Pero ahora no iba a retratar al señor Merlín, sino a hacer la nómina de su casa, cuando yo vivía en Miranda, puesto de mozo de media mesa y estribo, por once pesos al año y mantenido, las zuecas que gastase y los remontados de chaqueta y calzón, amén de cuatro pares de medias por año nuevo, dos blancos y dos negros.
La primera en la casa, después de don Merlín, era mi señora ama doña Ginebra. Era una señora muy sentada, verano e invierno con su pelerina negra bordada de abalorios. Tampoco era del país, y prendía algo en el habla. Tenía un pelo rubio muy hermoso y largo, que recogía en un grande moño, y nunca vi piel tan blanca como la suya. Alta, y más bien gorda, tenía un gran andar, y era de suyo muy graciosa en el mando, algo súbita, eso sí, y por veces seca, pero buena mantenedora de la gente y del ganado. Apenas salía de casa, y por las tardes se sentaba en el salón, junto al balcón grande, a bordar en un gran paño que iba envolviendo poco a poco en una caña de plata. En invierno gastaba mitones de lana y en verano de hilo blanco, muy calados y con florecillas bordadas. De cuando en veces paraba de bordar para rascarse las espaldas con una manecilla de boj que tenía, montada en una varita de avellano. Algo de tristeza creo yo que llevaba aquella doña Ginebra en los negros ojos, y si te sonreía, que no lo tenía por costumbre, era como si pidiese la limosna de que tú sonrieses también. Decían que era viuda de un gran rey que murió en la guerra, y que tuvo la noticia por un cuervo cuando ella estaba de visita en Miranda, probando un peine de oro. De señorío era, y don Merlín la titulaba al hablarle, y en la cocina no ponía mano, como no fuera para adornar la colineta los días de fiesta. Me tomó cariño, digo yo, y los domingos me planchaba un pañuelo blanco para que me sonase en la misa. Cuando venía a Miranda gente de alto copete, subían los huéspedes al salón a besarle la mano, y doña Ginebra les mostraba el bordado, desenrollándolo de la caña de plata; yo recuerdo al señor Deán de Santiago, cuando vino a Miranda a comprar un quiebranueces para el Cabildo, con las antiparras puestas leyendo en el bordado, y diciéndole a mi ama que encontraba al señor Tristán muy parecido y doliente y que doña Isolda casi hablaba. Yo estaba en la puerta del salón esperando la venia para ofrecerle a Su Señoría un vasito de vino Getafe con bizcochos rizados.
La mano de los trabajos quien la llevaba era Marcelina, una camarera de unos cuarenta años, regorda y pequeña, muy colorada, gran habladora, y se la tenía por cocinera de mérito. Tenía mano de todo: de los trabajos de la casa, del ganado de cuadra y de redil, de las criadas y de la labranza, de la feria y de los pagos. La encantaban las novedades, y cuando venía un señorito de visita, aunque fuera un infiel, quedaba enamorada de él por más de un mes. Pasaba por parienta del amo y sobrina del escribano de Azumara, y lo que más le gustaba, después de que le llamaran doña Marcelina, era que la creyeran en el secreto de los que venían a la consulta de don Merlín.
– Ese caballero que vino ayer a la noche, era un correo del rey de Francia, que tiene miedo que le malpara una bija. Lo conocí por la espuela negra y una llave de plata que traía al cinto.
Todo sabía Marcelina, todas las señas de los que iban y venían, y los siete pareceres que hay en cada historia. Para mí fue buena madrina, salvo que divulgaba, burlándome, que yo andaba pellizcando las mozas. Para el caballo Turpín y para los perros Ney y Nores, y para ir a Meira a mandados, injertar cerezos y llevar cuenta de los obreros que venían a los trabajos, estaba José del Cairo, que era un mozo muy alto y algo metido de hombros, con el pelo rizo, los ojos pequeños y chispos, y muy burlador; en hombre de tanta guinda pasmaban las manos pequeñas y amadamadas que tenía., y era mañoso para cualquier arreglo, y también loco por la caza. Por lo burlador no amistaba mucho con la gente. Pero era valiente, e igual salía con noche cerrada para Lugo, atajando por la fraga de Eirís, donde todos los días el lobo saluda a la gente. El perro Ney dormía a los pies de su cama, y a mí comenzó a mirarme amistoso cuando Nores, un perro luntrero, negro como la noche, pero con la gracia de tener las bragas blancas, arisco para los ajenos, pero muy dócil para los de casa, dio en venir a mi camarote a hacer noche. Yo me dormía al acuno de su roncar continuo. José del Cairo, fuera de la trapisonda de sus burlas, era un hombre callado. Comia a la mesa con los señores en los días de fiesta, y le quitaba de mala gana la gorra a los clérigos.
Después venían Manuelíña de Carlos, con su pelo rubio y su boca pequeña, calientes los labios como la leche cuando acaban de ordeñar, que ayudaba en la cocina y en el trato de casa, y Casilda, que fuera moza del ciego de Outes, y cuidaba el ganado y la huerta. Y finalmente contaba yo, que estaba bajo al mando del señor Merlín.
La casa estaba en lo alto de Miranda, y era grande y bien tejada a cuatro aguas, con un balcón sobre el camino de Meira y la solana orientada al mediodía, y pegado a la casa el horno de mi amo, que tenía además dos cámaras, y por detrás una cuadra para las monturas de los visitantes, que ésta era de mi cuidado, tanto para pisar como para arrendar las yeguas y caballos. En la cámara grande del horno, sentado en el sillón de velludo verde, leyendo en el atril los libros de las historias, recibía mi amo a los huéspedes. En la jaula de vidrio silbaba el cornudo, y de la redoma del bálsamo de Fierabrás goteaba, por la billa de boj dorado Monterroso, en el vaso de plata, el rojo y perfumado licor.
Yo, cabe el atril, con la palmatoria en la mano en la que ardía la vela de cera de las colmenas de Belvis, seguía atento el dedo de don Merlin, que iba por las hojas de los libros secretos, renglón a renglón, deletreando los milagros del mundo.
El gato Cerís, un gato albino y ciego, venía a acostarse a mis pies.
Los Quitasoles Y El Quitatinieblas
Estaba yo a la sombra de la higuera ramona, labrando con mi navajita para puño de bastón un pajarillo en la cabeza de una rama de aliso, y me salían muy bien los pájaros, con las alas plegadas y la cabecita inclinada, cuando oí aquel tropel, y eran cuatro que venían a caballo, y el último traía a la cola una mula con equipaje, y eran del mismo vestido los cuatro, con grandes sombreros colorados y dalmáticas amarillas, como las de los curas en la misa, medía polaina escotada, y al cuello y al viento unas capas cortas, coloradas como los sombreros. Daba gloria ver subir aquel golpe por la cuesta que venía a la portalada. Corrí a buscar la birreta nueva, que la colgaba siempre en la viga del horno, porque tenía ordenado que cuando había visita saliese con ella a la puerta, para poder quitarla haciendo cortesía. En esto estaba muy bien educado, y era la lección que tenía que abrir el portón con la mano izquierda, mientras con la derecha quitaba la gorra y estiraba el brazo un poco hacia atrás, bajando una chispa la cabeza. Me enseñó tal agasajo mi ama, doña Ginebra. Abrí, pues, a aquellos montados y saludé, y el que venía delante, un gordo y colorado que llevaba el sombrero levantado para dejar ver una perrera de flequillo muy rizada, me preguntó por don Merlín, y yo le dije que estaba tomando las once, y él me avisó que venían de París y traían un gran mandado. Los dejé desmontando y corrí a gritarle a mi amo, que estaba, como de costumbre, tomando unas once de huevos revueltos y vino clarete. Ya se asomara la señora Marcelina, ya viera que era mozo guapo el qué ramaleaba la mula del equipaje, y ya me salió al pasillo para soplarme:
– Son gente de Iglesia, que no gastan espada.
Mi amo era muy reposado en el comer y muy limpio, y de continuo lavaba las manos, y al sentarse a la mesa y al levantarse. Hizo sin prisas toda la costumbre que tenía, ahuchó la boca con el último trago de clarete, dobló la servilleta, y le hizo aquel nudo de orejas de conejo que usaba, calzó los mitones y el bonete de borla, y, apoyando en mi hombro la mano derecha, allá fuimos, como en una procesión, a saludar a los forasteros.
Le hicieron los cuatro al señor Merlín una gran reverencia, quitándose los sombreros, y el gordo de la perrera habló muy rápido en su lengua, y don Merlín estaba muy atento, y dos o tres veces, mientras hablaba el forastero, mi señor amo llevó la mano al bonete, como cuando se dice "Dios Nuestro Señor" o "Santa María Virgen". Don Merlín le contestó también en su lengua pocas palabras, y mandó pasar a la cámara del homo a los viajeros, excepto al mozo de la mula, que me ayudó a meter los caballos en la cuadra y a darles un algo de comida. Entrambos bajamos de la mula el equipaje, que era liviano y de más bulto que peso. Le hice señas de que pasase él también a la cámara, que yo quedaría por guarda del equipaje, pero él, sonriendo, y a fe que era muy mozo y tenía un no sé qué de alegre hermosura y era muy pulido de maneras, en nuestra habla me dijo:
– No puedo, mi amigo, dejarte por guarda de este atavío, que es mi oficio señalado no apartarme de él ni un alfiler de monja. Venimos de París en cuatro jornadas, y somos gente del obispo de aquella villa, y lo que yo quería ahora de ti es un vaso de agua fresca.
Se lo fui a buscar al pozo viejo, que es como una nieve, y él bebió sabroso y despacio.
– Yo ya sabía que ustedes eran gente de Iglesia-le dije cuando remató de beber, añadiendo que una criada mayor que teníamos en la casa se lo conoció porque no traían espada.
– Esa vuestra criada mayor, acertando en algo, no acertó en todo.
Y levantando el parisiense la dalmática, me enseñó dos pistolas de revista en el cinto, con las cachas de plata labrada.
– Cuando se va por los caminos -dijo-, y lleva uno un mandado de tanto mérito como el que nosotros traemos, no se puede ir a la caridad y menos en estos tiempos.
En estas políticas estábamos cuando don Merlín salió a la puerta del horno y mandó que le llevaran el equipaje, y allá fuimos el mozo y yo a portarlo, y lo pusimos donde dijo, que fue en la mesa grande. Me sorprendió que tuviese encendidos todos los candelabros, y que se hubiese echado por los hombros la esclavina de raso. Los tres forasteros -el de la perrera en medio- estaban sentados en el banco, junto a la ventana, y parecía aquello una misa cantada. Abiertos los bultos, que venían muy hechos y con siete cuerdas, aparecieron tres grandes paraguas, el uno blanco, el otro amarillo y el otro carmesí, y a cada uno lo fue besando don Merlín en el puño, que era de ébano el del blanco, de plata el del amarillo, y el carmesí de oro.
– Son muy hermosos quitasoles -dijo mi amo-, y quizá no los tiene tan aparentes el Papa de Roma. Lo que vuestro obispo me pide es fácil, y lo voy a hacer en un tris. El quitasol blanco, como sabéis, se llama de "Sal-el-Sol", y en abriéndolo el día de Nuestra Señora de Agosto, aunque llueva, queda una mañana soleada para la procesión. El amarillo, que se llama "Mirabilia", es un quitasol muy secreto, y sólo se usa en Pentecostés, y cuando está a su sombra vuestro obispo, habla y entiende todas las lenguas, y puede confesarse bajo él un mudo, que vuestro obispo lo escucha. Y el carmesí, éste sirve para viajar en la noche, y el que va debajo de él, abriéndolo en la noche cerrada, ve como si fuese de día. Mejor que quitasol se debía de decir quitatinieblas, y tiene por nombre "Lucero". Ya otra vez a éste, cuando era propiedad de don Lanzarote del Lago, le arreglé dos varillas que se le soltaron, y al primer arreglo no salió con sus virtudes, y en vez de verse como de día, no se veía nada, ni las luces encendidas en la noche. Toda la ciencia de estos quitasoles y del quitatinieblas está en las varillas.
Y mientras yo servía a los visitantes algo de vino y jamón, como si fuera paragüero de Orense trabajó mi amo en los paraguas, y en un amén los dio por arreglados, que según él, sólo tenían una varilla floja y otra salteada. Los abrió y cerró, diciendo no sé qué letanías, y sonrió y le dijo al de la perrera con mucha autoridad:
– Mosiú Gastel, dile a tu obispo que no le cobro nada por el arreglo, pero que el día de Pentecostés próximo, abriendo el quitasol amarillo, no deje de poner por apunte la lengua maga, especialmente en lo que toca al nombre de los metales y las esencias preciosas, que quiero terminar de leer un libro "de ocultis" que aquí guardo, y en el que está toda la tertulia de los caldeos. Y dile también que no gaste la virtud del "Lucero" en cachear tesoros en las cuevas y ruinas, que el quitatiníeblas no fue hecho para eso, sino para seguir en la noche, por el camino de Emaús, las huellas de Jesús, Nuestro Señor.
Se levantó mosiú Castel e hizo gran reverencia, hicieron de nuevo el equipaje, y ayudados por mí guisaron de andar, y con el sombrero en la mano hasta que salieron de la portalada se fueron, y estaba mi amo en la puerta del horno y no les levantó el bonete, y el mozo que ramaleaba la mula, cuando vio que yo salté en la higuera para ver el tropel por la cuesta abajo, me dijo dos veces adiós con la mano.
– Se llamaba Jazmín, me notició a la noche la señora Marcelina. Si yo quisiese, de seguro que volvía, que no me quitó ojo mientras le dabas el vaso de agua.
El Camino De Quita-Y-Pon
– Ese que ahí está durmiendo, canso de tan largo viaje por la vía de Levante, que es casi toda una polvareda, y cae el sol a pico sobre ella, tiene con el Imperante de Constantinopla el mismo oficio que tú en esta casa. Así, pues, puedes tutearlo cuando despierte, y él puede enseñarte algo de la cortesía que allá se estila. Cuando vayas más maduro, también tú puedes dejarte crecer la barba, que si la tienes tan negra y riza como él, a fe que te ha de sentar bien.
Mi amo me decía esto por burlarme, que entonces yo estaba en los doce años, y aunque era espigadillo, la cara redonda la tenía muy de niño, y el bozo ni me sombreaba. Me puse colorado, que por aquella edad mía me ponía por un nada. El señor Merlín encendió el mechero de cobre y puso a hervir el agua de mandragoras, y es sabido que para que esta planta tenga todo su poder es cogida en el campo bajo las horcas en que hace su justicia el Rey. Las últimas mandragoras las trajera José del Cairo de Mondoñedo, cuando ahorcaron a Lugilde, el que. mató al cura de Santa Cruz, metiéndole por la boca trapos con un palo.
– La peor cosa que le puede pasar a un emperador cuando va viejo es enamorarse de una niña -siguió diciendo mi amo mientras esperaba a que hirviera aquel caldo-. Este emperador que hay ahora vino a reinar porque lo prohijó otro Basileo que hubo, y que no tenia hijos varones. Tenía, eso sí, una hija muy graciosa, y la casó con el ahijado. Este imperante de nuestros días está muy acostumbrado a las guerras, siendo hombre que pasó los más de sus días en la hueste o en la frontera, lo que lo hizo duro de corazón. Aconteció que en una marca de su señorío se levantaron unos príncipes antiguos, que se llaman los de Gazna, gente infiel y de gran crueldad, dueños de grandes espadas y caballos corredores, y que tienen una torre donde hacen en inmensas alfombras, con hilos de colores, el árbol de las estrellas, y auguran por ellas, y vieron que pasando Venus a dos manos de los Perros Cazadores era el tiempo de poner a crecer su provincia. Hubo guerra, y el emperador Michaelos llegó al pie de Gazna y quemó el palmeral, cegó los pozos, excepto uno para los peregrinos que van a Jerusalén, y mandó un heraldo a los gazníes dándoles horas para derribar las puertas de su ciudad. Los gazníes escucharon el parlamento del heraldo sin decir oste ni moste, y me contaron que daba miedo verlos en las almenas de la puerta de Asia, los siete príncipes con espadas que les llevaban de alto una cuarta, las barbas negras y
mestas, los blancos mantos de sangre manchados, y en el mantel de la mano izquierda, cada uno su águila encapirotada. Se juntaron alrededor de una hoguera los señores de Gazna, aconsejándose, y uno de ellos, que amén de hombre de hierro era hombre de pluma, dijo que podía ponerse por ardid una historia que había leído y que pasara en gente de nación griega, y era mandarle al señor Michaelos la más hermosa de las doncellas para que lo enamorara, lo que parecía fácil, siendo el emperador un anciano que en largos años sólo amor y amistad tuviera con las armas, no sabía lo que era cama de pluma, y que siempre le fuera fiel a la emperatriz Teodora, que ya iba vieja y de un paralís estaba en una solana en un sillón oyendo música de iglesia. Escogieron los gazníes una doncella de casta real, talmente una rosa. Yo sé lo hermosa que es porque trato al pintor que la retrató cuando estudiaba música en Alejandría, y no sé qué es lo que de ella más enamora, si los grandes y verdes ojos entornados, la canela de la piel, el decir sosegado de aquella pequeña boca, la gracia de sus manos en la viola…
– Los pechicos como dos claudias reinas, la cintura que se puede ceñir con el tallo de una rosa, los finos brazos que levanta cuando canta, y las piernas con las que cuando danza vuela. Toda ella es un misterioso vaso de perfume, y aun ahora que el gran ejército está perdido en las arenas, y el emperador como embriagado en su tienda de lienzo rojo, no hay soldado que no diga que tan gentil, suave y dulcísima señora vale la muerte.
Esto dijo el paje del emperador, que despertó mientras mi amo hablaba, y se levantaba de la siesta apretándose el cinto, del que colgaba un puñal con vaina de plata labrada. El señor Merlín apartó del fuego el agua de mandragoras, apagó el mechero de cobre, y, sentándose en su sillón de velludo, dijóle al paje:
– Ahora, señor Leonis, convendría que vuesa merced siguiese con la historia.
El paje Leonis acaricióse la barba y vino a sentarse a mi lado, en el banco junto a la ventana. Entraba un dorado rayo de sol que espejeaba en las hebillas de plata de los zapatos del señor Merlín.
– Llegó dama Caliela, que tal es su nombre y se declara por "la miel que se derrama"; llegó dama Caliela, digo, al real bizantino, anunciándose por una trompeta como correo de los señores príncipes gemelos de Gazna, que son los siete de un vientre, según atestiguan con escribanos y con el parecer de un médico antiguo que le llaman don Avicena. Venía vestida solamente con una seda y el pelo suelto, y no traía más joya que un cascabel de oro en el muslo izquierdo. Pasmó todo el ejército, que siendo de cristianos griegos nunca viera una mujer desnuda al sol de la mañana. Dama Caliela se arrodilló tres veces antes de llegar al Imperante Michaelos, que estaba defendido con la armadura que llaman de la Esfinge, porque tiene una de bulto en la coraza, y descalzado el guante de la mano derecha, sostenía en alto, brilladora como el viril con el Señor Sacramentado, la espada que los basileos de Constantinopla heredaron de San Pablo. Dama Caliela arrodillada a los pies del Emperador le besó la espuela y la mano que tenía la espada, y comenzó a hablarle en griego, díciéndole cómo traía partes secretos de Gazna, y que no quería que la grande ciudad fuese quemada, que tenía en ella un palomar y una rosaleda, y por salvar esto y un hermanito que tenía que estaba con fiebres repentinas, podía decirle al emperador cómo Gazna era fácil conquista, sin verter más sangre. Además que ella moría cada noche de miedo acordándose de los siete príncipes gemelos, que todos la querían por mujer, y para que no hubiera discordia entre ellos decidieran repartirla, cada uno su luna, más una cada siete de descanso en una piscina. Esto dijo en un griego dulce y parrafeado, y el emperador no le quitaba ojo, y cuando termino don Michaelos entregó la santa espada al estratega mayor, y puso su poderosa mano ungida sobre aquella pequeña y dolorida cabecita, y dijo que dama Caliela, y gritó para que todos oyesen, estaba defendida por su egregio brazo. Hubo música y salvas, y entró el emperador a su tienda con dama Caliela. ¡Nunca entrara!
El señor Leonís enjugó una lágrima con la gorra, y como hablando para sí, más quedo y reposado, prosiguió:
– ¡Y quién no entraría, triste destino que le cupiese en aquel hermoso y dulce vaso! Dos días con dos noches estuvo dama Caliela con el emperador en la tienda, contándole los partes secretos de Gazna y la puerta falsa de la ciudad, que decían era por el barrio de los judíos, y la mejor hora del asalto al toque de cubrefuegos. Éstos eran rumores que corrían. Y pasó el plazo dado a la rebelde Gazna, y aun pasaron otros días, y el emperador salía a caballo con dama Caliela y galopaban alrededor de la ciudad, contemplando las altas torres, y ya se comenzaba a decir que dama Caliela le deshacía la cama a don Michaelos, y que a nuestro real señor, con las caricias y calores de aquella flor, se le olvidaban Gazna, los siete príncipes gemelos, la guerra y la espada. Y una mañana, cuando salía rojo el sol sobre las colinas en que crecen los pejigos y los naranjos, tocaron las trompetas y los tambores y levantamos el campo, y dimos comienzo a una larga marcha, y en dos días dejamos atrás los labradíos y los estanques, y entramos al desierto y bebimos agua de los pozos, y decían que íbamos a conquistar el Farfistán, que es donde tienen los de Gazna sus tesoros escondidos, y que dama Caliela le había enseñado al emperador el Ciprianillo de aquellas montañas de oro, y bien se veían en la noche, cuando acampábamos en las arenas, a lo lejos las luces de los oasis del Farfistán. ¡Cuántas noches no las veríamos! ¡Cuántas mañanas no contemplaríamos, en la cinta de luz del alba, las torres lejanas de las ricas villas! Pero todo era como un engaño que se hiciese con un espejo, y ahora anda el gran ejército perdido, sediento y hambriento por aquel arenal, y sólo el imperante está contento porque tiene al cuello los brazos de dama Caliela, y para la sed aquellos rojos labios tan fáciles… Y fue que dama Caliela quiso mandar a los príncipes gazníes, a quienes tan en secreto servia, un recado para que en llegando el verano saliesen a los prados del río, y allí dieran mano, por la espada y por la flecha, de todo lo que quedase de la flor militar de los bizantinos, y me agasajó con oro y con la promesa de un abrazo a mi sabor cuando volviese, si hacía bien el recado, y me dio las señas del camino en una cajita de plata con una aguja, y en llegando a donde son tres pozos de agua caliente, tomar los vientos de la mar, y en cuatro días me ponía en Gazna muy descansado. Y fue que dije que sí a todo, y me entendí con el polemarcos Cristóforos, quien me dijo que en vez de tomar los vientos de la mar tomase los de Levante, y me pusiese en Trípoli de Antioquía y desde allí en una nao real en Marsella, y por el camino francés en Compostela, y de allí a Miranda en un día, y que el señor Merlín, que era muy su amigo, me prestaría aquel camino que él trajo enrollado de Bretaña en un canuto de hierro, y que se llama el camino de Quita-y-pón, tal que posando yo el camino en Alepo de Siria, éste fuese, como una bandada de golondrinas que vuela al sur en otoño, hasta donde los valerosos palatinos, la pesada caballería, los lanceros de capa bermeja y los arqueros que llevan en el pecho la roja cruz morían, para que por él retomasen a Constantinopla a rehacer el Imperio y a quitarle del cuerpo a don Michaelos los engaños de aquel oscuro amor. Este, mi señor don Merlín, que Dios guarde y San Jorge, es mi mandado, y se me quiebra el corazón pensando en aquellas calientes arenas, en aquellas largas sedes, en aquel vagar sin fin, y hasta en aquella dama Caliela, que me tenía prometido un abrazo.
– Yo, mi señor Leonís, os prestaría el camino, pero por estar en el canuto de hierro en el desván, se orinó, y ahora no se suelta más de cuatro o cinco leguas, y quedó tan estrecho, a causa de que se mojó pasando por él de Galicia a Avalón, cuando fui a las bodas del nieto de don Amadís, y encogió tanto como paño de buro, que sólo de uno en uno se camina por él. Esta medicina, pues, no sirve, pero voy a daros un hilo que habéis de atarlo al limosnero que hay en Alepo junto a la iglesia de la Santísima Trinidad, y tiráis el ovillo al suelo, gritándole: "¡Adelante, adelante!", y lo seguís, y llegáis junto a los vuestros en dos días, y volvéis con ellos sanos y salvos, a través de los puertos del desierto. Y en lo que toca a dama Caliela, buscad en la guarda real un arquero que tenga el ojo colorado, y que apuntando sólo con éste, le ponga una flecha en el corazón.
– Este arquero lo hay, que es el príncipe de Tebas, nieto de un rey muy sonado que le llamaban don Edipo.
El señor Leonís besó la mano de mi amo, cogió el ovillo que iba en una caja de mantecadas de Astorga muy envuelto en un pañuelo de seda verde, y al instante salió a galope en su bayo corredor por el camino de Belvís. Nunca pude saber si llegaría a tiempo, pero de quien conservo más memoria es de dama Caliela, que por veces me viene a los sueños míos, y se pone en ellos tan fácil como anillo en el dedo.
La Princesita Que Se Quería Casar
Era por las vísperas de San Juan. Del castillo vino el enano en su mula, que era mucha fantasía venir el hombrecito aquel en una mula cisterciense de gran porte, y de andar tan solaz y balanceado como una preñada primeriza. Vino el enano, digo, y traía una carta con bula colgada de una cinta verde para mi amo Merlín, y siempre que venía el enano de los condes a Miranda, subía a hacerle el paripé a doña Ginebra, a hablarle de las condesitas y del perrillo pitisú que tenía madama la condesa, y a quien el señor Merlín, por hacer una gracia, enseñara a silbar una alborada. También hablaban, que era el enano muy mariquita, de las modas de París, y de las cintas que les vinieran a las señoritas de Venecia, de un perfume nuevo que le llamaban "agua franchipana", y del baile agarrado y de las bodas que se hacían en la grandeza. Doña Ginebra convidaba al enano con merengada, y éste, si no traía mucha prisa, cantaba una habanera que sabía y que mucho le gustaba a la señora. Lo que a mí más me molestaba del enano era aquel aire de señorío que se traía con la gente de escaleras abajo, como si él no fuese paje a soldada, y aun había yo de tenerle la mula cuando montaba, y una vez que traía puesto sombrero de paja, que era por el tiempo del verano: un sombrero de paja muy bonito, eso sí, con una gran lazada de tul rosa, tuve yo que ponérselo, como se pone la mitra a un obispo, y además partirle bien la lazada, cuyas puntas le caían hasta la cintura… Trajo la carta el enano, visitó a doña Ginebra y se volvió al castillo en el gurugú de su mula, fantasiosa como él. Quedó mi amo caviloso con las noticias de la carta, y mandó llamar a Marcelina y le dijo de aparejar en la sala del mirador una cama con la mejor ropa.
– Me parece por tanto atavío – me dijo Marcelina-, que tenemos visita de alguna marquesa, o quizá sea la infanta de Irlanda, que dicen los papeles pierde cada día el bien de la vista. También podría ser una sobrina del deán de Truro, a la que se le estaba volviendo una mano de plata, y que siendo muy amorosa me trajese de gratis el regocijo de un beso.
Aconteció que llegó la visita cuando yo estaba vestido con mi chaquetón de ribetes, cubierto con la montera nueva con pluma de faisán en el cuerno, y los zapatones limpios, que venía de la iglesia de Quintas de llevarle al señor cura un agasajo de truchas que pescara José del Cairo en los molinos viejos del Pontigo. Llamaron fuerte en él portalón, salí corriendo del horno, que estaba dándole una merienda de moscas al cornudo, y fui a abrir la puerta; me encontré con un caballero, todo de negro vestido, de levita y chistera y una cadena de oro al cuello, que tenía de las riendas un caballo ruano en el que venia montada una señora que traía la cara cubierta por espeso velo blanco, también de negro vestida, menos los guantes, que eran blancos como el velo, y en cada uno lucía un clavel rojo bordado. Atardecía, y en la sombra del portalón no se le veía la cara a aquel señor, el de más alta guinda que yo vi nunca.
– ¡Nos espera tu amo! -me dijo, con voz seca y de mucho mando.
Me quité la montera, hice mi cortesía, y cuando entraban al patio ya estaban en la puerta de la casa el señor Merlín y doña Ginebra, y aunque no podía decir que fuese anochecida, que son muy largos los atardeceres del verano en Miranda, José del Cairo estaba a su lado con el farol de plata encendido, levantado a la altura de su cabeza. El caballero y don Merlín se saludaron, y se abrazaron la señora del velo y doña Ginebra, y mí amo le besó el guante a la desconocida, y el caballero el mitón a mi ama. Y los cuatro, guiados por José del Cairo con el farol, subieron al salón, y yo, mientras metía el caballo en la cuadra, y venía bien sudado y hambriento y trabajado de la boca, no hacía más que inventar un retrato que se pareciese, y todavía ella más hermosa, a la enlutada señora que se nos viniera por puertas. Pero aquel día no me tocó verla, que me llamó don Merlín y me mandó que estuviese en la portalada, que venía un criado con una maleta y una jaula de mimbre, y la maleta tenía que subirla a la sala del mirador, la jaula meterla en la cámara del horno, y al criado despedirlo, que iba a aposentarse en el castillo de Belvís.
Estuve en el portalón hasta más de las diez de la noche, y al fin llegó el criado con la maleta y la jaula, y resultó que me era conocido, desde una vez que fui a Meira, por los bigotes rubios que tenía. Se lo dije, y él, muy secreto, me aconsejó que callara, que aquella era parte de una vieja historia, y convenía que nadie supiera que él había visitado antes el país. Callé, pero si venía a cuento, ya se lo advertiría a mi amo. Subí la maleta a la sala del mirador, y me paré un instante en el pasillo a escuchar lo que se hablaba en el salón, y sólo oí la voz de mi ama doña Ginebra que contaba una historia de don Parsifal, que ya le había escuchado muchas veces. La jaula la puse en la cámara de respeto, como me mandó mi amo, y era una jaula muy bien hecha, de mimbres pintados de azul y blanco, y casi cabría yo en ella, y en una parte tenía un cojín de terciopelo. Cené en la cocina con la señora Marcelina y las criadas, que también estaban curiosas, y apostaban entre ellas si la dama velada era joven o vieja.
– La voz -dijo la señora Marcelina-, la tiene de niña, y los andares, muy pulidos.
Mascando una castaña me fui para mi camareta, y no tenía sueño, con lo que me puse a contar palomas hasta que adormecí. Poco llevaría dormido cuando vino a llamarme mi amo don Merlín, y me dijo que muy calladamente bajara al horno, que me precisaba. Bajé con las zuecas chinelas en la mano, por no ser sentido, y don Merlín se sentaba cabe la jaula, que ya no estaba vacía, que había en ella como una corza o cervatilla acostada, con la cabeza posada en el cojín, y lo que pasmaba eran los grandes ojos azules que tenía y como tristemente te miraba. Me ordenó mi amo que trajese un sorbo de leche en una taza, y si la había cuajada en la fresquera, mejor. Porté la leche, y se la dio don Merlín a cucharaditas al animalito aquel, y yo, mientras, metí la mano por entre los mimbres y lo acaricié y hacía un rencor agradecido, como los perros viejos cuando los amansan. Echó mi amo una manta por encima de la jaula, y se sentó en el sillón de velludo a leer en un libro que nunca le viera, en cada página un animal pintado, y con colores tan vivos que enamoraba mirarlos. Sostuve la
palmatoria más de una hora, y cuando cerró el libro me dijo:
– Felipe, mañana vas a tener que echarme una mano. No tengas miedo, y a nadie digas que viste la cervatilla en la jaula, y si mañana no la encuentras en ella cuando bajes a limpiar, no preguntes.
Creí que debía decirle a mi amo lo del criado de los bigotes rubios, y el señor Merlín me preguntó muy serio si estaba seguro, y le dije que sí, que ítem más el bigotes comiera el pulpo a nuestro lado, y pagara con un peso, y la pulpera, que era la señora Benita de Sarria, riñera con él, que el peso era sevillano.
– Parece, muchacho, que siempre hay en el país un demonio que se parece a otro. Ahora vete a la cama.
San Juan es muy hermoso en Miranda. Hay cerezos en todos los desmontes, y las blancas que había en nuestra huerta tenían un azúcar acanelado que daba gloria. Bajé muy temprano a hacer limpieza, que no sosegaba con tanto misterio, aun estando acostumbrado en aquella casa a tantas visitas profanas, y lo primero que hice fue mirar en la jaula, que estaba vacía. Sacudí el cojín, que tenía la señal, todavía tibia, de la cabeza de la cervatilla, barrí las cámaras, eché pienso al caballo ruanés del caballero de la chistera, pillé en la cuadra unas moscas para el cornudo, le quité el polvo al espejo y al sillón de velludo, le puse una vela nueva a la palmatoria, y llené de rapé la cajita de concha donde mi amo, de cada y cuando, con dos dedos cogía una chispa y la sorbía por la nariz. Era mi tráfico de cada día, antes del desayuno, que en tiempo de cerezas era siempre de cerezas y pan trigo. Escupía yo muy bien los huesos, casi como un tirabalas las habas de estopa, y andaba enseñándole a escupirlos a Manuelíña de Carlos. Podía tocarle así la carita colorada y los labios, y ella bien sabía que tanto como enseñarle a escupir huesos, me gustaba acariciarla. Pero aquella mañana no hubo escuela, que me llamó mi amo desde el balcón, y me mandó que atara los perros en la cabaña con cadenas, y que encendiera el horno con tojo y no me moviera de allí ni para mojar las escobas. Estaba yo sentado junto al horno poniendo con mi navajilla una F en cada zueca mía, cuando entró el señor Merlín con el caballero, que pronto supe que se llamaba don Silvestre, y era mosiú alcalde constitucional de una ciudad de Francia que se llama Burdeos, y tutor escriturado de la dama desconocida. Me dijo esto mi señor Merlín, y me presentó a don Silvestre como Felipe que lo soy, su paje de pasamanos muy apreciado. Don Silvestre me saludó levantando las cejas, y era hombre muy serio, afeitado como un clérigo, y con anteojos de alambre de oro, los cristales muy gruesos, tras los que se veían brillar unas luces alargadas, tal que se pensaba que en vez de niñas tuviera cuchillos en el pozo de los ojos. Y de alta talla, ya dije que no viera otro.
– Esta señora, Felipe, que vino con don Silvestre, es de una gran casa de la provincia que llaman de Aquitania, que según se entra por las puertas de Francia está extendida a mano derecha. Y se quería casar esta princesita con un mozo del país, también de sangre probada, pero cuando iban a celebrarse las bodas, le vinieron a la niña unas manchas negras por la cara, primero, y muchos trasudores, y le crecían las orejas y le salió pelo por todo el cuerpo, y finalmente se convirtió en la cervatilla que viste en la jaula de mimbre, y en este estado estuvo nueve semanas, y ahora por el día es mujer, excepto el pelo que la cubre, y por las noches se convierte todavía en cierva, como la viste anoche descansando. Y yo voy a poner ahora por obra un desencanto de mucho mérito, y cuento contigo, y ya te dije que no pases miedo. Don Silvestre te ha de regalar con dos tomeses de oro.
Yo dije que sí, muy ufano de tanta confianza, mientras calzaba mis zuecas, y ya me ponía a pensar que con dos tomeses de Aquitania podría comprar en Lugo una pamela con lazada como la del enano de Belvís, y un reloj de plata con cebolla de oro para darle cuerda, como el que tenía José del Cairo. Don Silvestre dijo que iba a vigilar a doña Simona, que así se llamaba la damisela encantada, y yo quedé con mi amo, bien cerradas las puertas, haciendo los capiteles del desencanto. Fue el primero que amasó mi amo harina de trigo e hizo una rosca, que en el medio llevaba en dos tieras de la masa una cruz, y la cocimos, y el segundo capitel fue hacer en un cepo lobero el refuerzo de un hilo, que tenía más de diez varas de largo, y en la otra punta le ató don Merlín una campanilla de plata, en la que pintó con tinta roja cuatro cruces.
– Cuando me veas hacer tantas cruces en un arte -me dijo el señor amo-, cata que anda un demonio por el medio.
Creo que no comí aquel día, de tan vagante y temeroso como andaba, y la señora Marcelina me quería sonsacar, y yo callaba, o sacaba otra conversa.
En limpiar el horno, soltar una hora los perros en el soto por culpa de un zorro que nos venía a las gallinas, y echarle un remiendo de latón a una zueca pasó la tarde, y hubo de merienda migas de manteca con huevos, y en anocheciendo, como tenía ordenado, me fui a presentar a don Merlín, que estaba vestido de cazador.
– El encanto que tiene doña Simona -me explicó mi amo-, es de los que se hacen la noche de San Juan, y solamente duran un año; son embrujos pequeños, casi siempre puestos por demonios fornicadores. El demonio que la embrujó ha de volver esta noche, que es tan sonada en el mundo, y ya tengo todo preparado para cazarlo en su intento y azuzarlo por la fraga abajo.
– ¿Y no lo podríamos matar? -pregunté yo, echándomelas de valiente.
– Tanto da, que hasta el fin del mundo, el número de demonios ha de ser siempre el mismo.
Eran las once dadas de la noche de San Juan cuando salimos de casa mí amo y yo, llevando servidor de una cuerda a doña Simona convertida en cierva. Tomó el señor Merlín el camino de la fuente del Couso sin decir palabra, y en llegando a la fuente le puso una suelta dé cuero trenzado a doña Simona, y me mandó ponerla en el campillo, y ella se dio muy mansita a besar las hierbas, talmente como si paciese. Había una luna grande, y tan encendida que apenas dejaba ver la granazón de las estrellas, y la fuente del Couso cantaba su agua fresca, que caía de aquel alto caño, tan puesto en la boca del ángel que entre las manos tiene un letrero que dice: "Soi de Velbis". Siempre hay murciélagos en la fuente, pero aquella noche no volaban.
Así estuvimos, casi una hora, nosotros ambos sentados al lado de la fuente y doña Simona paciendo en su campillo, pero, de pronto, algo debió de oír mi amo, que me mandó que fuese a coger la cierva y la pastorease de la cuerda por junto a los manzanos del iglesario, que están allí al lado, y así lo hice, y cuando llegué a los manzanos vi en el suelo, entre la hierba, la rosca de pan trigo con la cruz, pero no le toqué, que tenía prohibido tocar o decir nada de los capiteles del desencanto. Doña Simona no sosegaba, quizá por falta de costumbre de la suelta en las patas, y todo era arrimarse a mí, y latía contra mi pierna su corazón sobresaltado. Y entonces vi llegar por entre los manzanos al alcalde don Silvestre, y sin mirarnos se fue a donde estaba la rosca con la cruz, y todavía parecía más alto a la luz de la luna, y metía miedo aquella contrafigura que hacía, y comenzó como loco a quebrar ramas de los manzanos y a echarlas encima de la rosca de la cruz, hasta que la tapó, y entonces se volvió hacia nosotros, y ya no tenía los anteojos puestos, y lucía en su cara el mirar del lobo en la noche. Doña Simona ya no era una cierva, que era una niña que lloraba con las manos atadas por la suelta de cuero trenzado, y se apretaba contra mí. Pero don Silvestre no pudo dar un paso, que metió el pie izquierdo en el cepo, y cantó en seguida la campanita de plata, mi amo gritó no sé qué latín, yo corrí con doña Simona a su amparo, pero resbalamos al llegar a la fuente, caímos en el lodo, y yo me desmayé… Desperté en mi catre, y don Merlín estaba sentado en la hucha a mi lado y me sonreía.
– Aquél, amigo mío, era el demonio, y estoy contento de ti. Doña Simona va libre del embrujo en Belvís, y mañana seguirá viaje para Francia acompañada de un conde que llaman don Gaiferos de Mormaltán, y en su país casará a su gusto. Siento que no vieras al don Silvestre, que no era tal don Silvestre, sino un demonio que llaman Croizás, convertido en un haz de paja ardiendo huir por el camino de Quintas. Todos los perros de Esmelle ladraron más de una hora. Y sabrás que aquel bigotes que conociste en Meira era el espolique del demonio Croizás, fue quien prendió en un desván al don Silvestre verdadero para que el demonio pudiese embrujar de segunda y últimas a doña Simona, de quien Croizás andaba apasionado. Croizás va a cambiar de piel en el infierno, y el bigotes, que le llaman Tadeo y fue sastre en Toledo, a ese también lo lleva a Francia don Gaiferos, y ya lo está aguardando el verdugo del rey en la villa de Pons, que es una villa muy bonita, y donde hay buenos vinos.
Y como yo callara, y como don Merlín leyese la memoria que me andaba por dentro, me dijo con mucha amistad en la voz:
– En lo que toca a doña Simona, te dejó muchos saludos y este pañuelo bordado y media onza de oro, y quería limpiarte el chaquetón de ribetes, pero yo le dije que había que dejar secar el barro. Pasó la mano por tu pelo y dijo riéndose: "¡Le llega el lodo aquí!". Y ahora duerme otro poco, hasta que te llamen para misa, y has de saber que esta noche fuiste bautizado de segundas, que a las doce de San Juan, cada siete años bisiestos como éste, todas las fuentes del mundo echan por un instante agua del río Jordán, con la que San Juan Bautista bautizó a Nuestro Señor.
Me sonrió, y antes de salir de mi camarote contempló mi chaquetón de ribetes todo lleno de barro, colgado junto a la ventana para que más pronto secase, y con aquel aire amigo que ponía, y que yo sé que le venía de su saber del corazón de las gentes y de los sueños y soledades que cada uno lleva en la cartera de su espíritu, recuerdo que me dijo:
– ¡Muy galán te pusiste para ir al desencanto! Y la montera nueva te la encontré en el barrizal, pero tendrás que ponerle este otoño otra pluma.
Las Historias Del Algaribo
Andaba yo por aquel verano haciéndome el melancólico, como enamorado de doña Simona, que aunque no la viera me contentaba con resonar sus ojos azules, y bien la olía, suspirando, cuando el pañuelo bordado que me dejó por regalo llevaba a la nariz, y no me apetecían las fiestas, ni el San Bernabé de Quintas, que es tan sonado, ni Nuestra Señora de Meira, ni el San Bartolo de Belvís… Andaba, pues, solo y algo vagabundo, descuidado de trabajos, cuantimás que doña Ginebra iba en los baños calientes en Lugo, con Manueliña de
doncella, y mi amo se pusiera a leer nuevos libros que le mandaran de Roma, y fue el mandadero un extranjero llamado Elimos, que parece que es entre los de su casta señal de gente maga llamarse así, desde un tal Elimas que riñó con San Pablo. No era cristiano ni tampoco probaba tocino ni vino, pero en cambio le gustaba el café, y fumaba continuo en una pipa larga muy trabajada. Mientras mi amo escogía los libros que iba a comprar, y que el Elimas trajera a lomos de una burra leonesa en una cesta forrada, pasaron dos días y yo amisté algo con el algaribo, que le portaba a la cama el chocolate con bizcocho, le llevé la burra a herrar al Villar, y claveteé de nuevas sus zuecos. Lo que más gracia me hacía del señor Elimas eran los calzones bombachos de paño verde, y la cortesía que tenía de descalzarse al entrar en casa.
– Llevo -me dijo- más de veinte años viajando libros secretos y de arte alquímica, talismanes, amuletos, vasos de ámbar y anteojos buenos y baratos, y puedo decir que corrí las nueve partes del mundo y aun quizá más, y ésta de Miranda me cae a trasmano, pero le tengo mucho amor a tu amo don Merlín; si non fuera por tu amo, estaba ahora paseando por Roma, o llegando a la China, o a La Habana, donde tengo un medio cortejo.
No deshacía el señor Elimas el azúcar en el café, y después de beber el líquido, lamía a cucharaditas aquel almíbar que quedaba en el fondo del pocillo.
– También -prosiguió- me gano algo de vida contando historias por las posadas, y ahora mismo llevo un catálogo de siete muy preparadas, y todas tienen una punta de verdaderas. Te digo que por mucho que saques de ti una historia, siempre pones cuatro o cinco hilos de verdad, que quizá sin darte cuenta llevas en la memoria.
– Esto es cierto -dijo mi amo, que nos oía la conversación-. Y esta tarde podías adelantarnos siquiera el asunto de alguna historia.
– Pláceme, mi señor -respondió el algaribo, que trataba a mi amo con mucho respeto-, y puedo comenzar ahora mismo si el paje me trae, con licencia, otra tacita de café.
Fui en un vuelo a buscarla, y sentados al abrigo de la higuera ramona, el señor Merlín en su mecedora, el algaribo en el suelo a su costumbre de morería, y yo a caballo de la rama grande, comenzó Elimas con sus historias. Pero antes bebió el café, y lamió el almíbar demoradamente.
La Bañera Y El Demonio
– Esto pasó, ahora va a hacer un año, en el "reame" de Nápoles, en una quinta que llaman Prato Nuovo, y que es de una nipota del Gran Inquisidor, y en esta historia se ve que ni las grandezas humanas se libran del maligno. Parió esta señora nipota, que se llama doña Eleonora, un niño, y lo fueron a bañar en aquella bañera de cristal, que la estrenaban tal día. Y no bien echaron al niño al agua, se disolvió en ella como si fuera de sal o de azúcar. Todo fue un gran grito de pasmo en la quinta, y nadie daba crédito a lo acontecido, pero lo que pasó pasó, y el niñito desapareciera. Hubo que echar aquella agua en el camposanto, y al botellón en que iba le hicieron un entierro a ocho, con música, responsos floreados y el Gran Inquisidor de capa magna. Hace quince días parió de segundas la nipota, y como al que nace hay que bañarlo, volvieron a poner la bañera de cristal, que es una obra antigua de mucho precio, en la cámara de la parida, y estaba el Gran Inquisidor presente, y también el exorcista de Palermo, que es quien les quita el demonio del cuerpo a los Borbones de Nápoles cuando hace falta, que es casi siempre por años bisiestos, y también estaba todo el protomedicato de las Dos Sicilias, y ya iban a bañar al recién, cuando se le pasó a la madre por la imaginación que tenía su señor tío que bendecir la bañera, y aún el Gran Inquisidor no dijera: "In nomine Patris", ya se quebrara la bañera en mil pedazos, y saliera de ella un mal olor a azufre, y el exorcista de Palermo con el puño curvo de su paraguas tuvo tiempo de coger por el pescuezo al demonio que huía, pero éste se le pudo escurrir, y se perdió por la chimenea. Se supo que la bañera fuera comprada en una abadía muy conocida y de monjas, que llaman Fossano, y que era la bañera que tenían las abadesas para bañarse por Pascua y por San Martín, y las monjas por San Pedro, y que no era tal bañera, sino un demonio que se trocó en ella, para ver a su tiempo a las señoras monjas en cueros vivos.
El Heredero De La China
– El heredero de la China, que es un mozalbete algo corto, se quería casar, y su padre, contra costumbre, le dejó escoger mujer. Amén de algo corto tenía poca salud entonces, pintaba flores y pájaros, y todas las noches, en su cámara del palacio de las Cien Veletas, soñaba que acariciaba limones redondos. Mandó el heredero que de todo el Imperio le enviasen los retratos, pintados en largas bandas de seda, de las más hermosas doncellas, y se pasaba las mañanas y las tardes contemplándolos, y ninguno encontraba a su sabor, y por las noches seguía soñando que sus manos se posaban en un cestillo de pluma, en el que alguien, en secreto, había puesto dos limones redondos… Llegó un correo de la más lejana de todas las provincias, y traía al señor príncipe heredero setenta retratos, y todas las retratadas eran mocitas que sonreían, inclinando tímidamente las gentiles cabecitas. Y desenrollando el volumen en que venían las muchachas retratadas, con su nombre y su condición estofada al margen, se encontró el príncipe delante de la gracia de una niña que levantó para él el rostro, abrió los verdes ojos, y sus pestañas eran tan largas y negras como los pelos del pincel con que se pinta la primera letra del nombre del Dragón. Ambos se miraron largamente, y la mocita, volviendo a la quietud de la pintada seda, se ruborizó. Mandó el príncipe heredero, hace ahora once semanas, que se la trajeran, y casó con ella, y las bodas se hacen allí con una linterna de papel y están los novios esperando a que se consuma la velita, y cuando la linterna se apaga, la boda está hecha. Regaló a la niña el heredero con dos sombrillas, un collar de perlas, un caracol de plata y diez uñas de oro, y cuando terminadas las reverencias se quedaron solos en la cámara del palacio de las Cien Veletas, el príncipe le preguntó a la esposa por qué se pusiera colorada en la tela pintada. "Pues, dijo la recién casada, es que yo soy esos limones redondos que tus manos acariciaban en la noche." Y el príncipe, que en tan poco tiempo ya engordó cuatro libras cantonesas, le cambió el nombre a su mujer, con consejo de los mandarines, y todos pusieron por escritos en aquellas sus letras tan alineadas, que la señora princesa se llama "El limón que sonríe en la noche".
El Lobo Que Se Ahorcó
– Ésta es una novedad que hubo en el Reino de León el invierno pasado, a nueve leguas de Astorga, en una robleda que llaman de Dueñas, y ya andan coplas por León y Palencia, pero por esta banda todavía no se propaló. Y fue que se ahorcó un lobo. La historia dice que un lobo viejo, de los que por allá llaman "garlines", porque no dejan nunca la ronda de los lugares y aldeas y destemen al hombre, hacía muchos daños en los perros, y mató a un soldado y a una niña que llevaba a pacer un burro, y a quien más se tiraba era a las mozas, máxime si andaban de tiempo, con perdón, y venía a aullarlas mismo al pie de las casas. El cura del lugar y un cazador muy famoso que le llaman don Belianís, y es primo hermano del Arcipreste de los Vados, que me compra a mí libros que traten de pólvora y todavía el pasado año le vendí la "Pirotecnia" del señor Biringucho, armaron una batida con los cuadrilleros de la Santa Hermandad y las escopetas maragatas del señor marqués de Astorga, y dieron en el monte, puestos en él por un perro del señor Rey que le llaman "Segovia", con el rastro del lobo, y lo siguieron día y noche por sierras bravas, y al amanecer lo fueron a cercar en la robleda de Dueñas. El mérito fue del "Segovia", pero también de los hombres que le dieron seguido el paso de la busca. Y don Belianís se metió en la robleda con la espingarda levantada, y fue quien vio, y aun no salió de tan grande pasmo, cómo un hombre desnudo se ahorcaba en un roble, asegurando una cuerda en su cuello y en una rama, y dejándose después caer, y al caer se mudaba en lobo, en el lobo viejo de las desgracias. Y así se vino a saber que era un hombre-lobo aquella temida bestia. Y el cura, que es hombre de bien y compasivo, lo mandó enterrar y le rezó un paternóster por si llegaba a tiempo, que nunca se sabe, y mientras iba rezando, el lobo iba tornándose en hombre, y todos conocieron que era el señor Romualdo Nistal, que tuviera tienda en Manzanal, y era apreciado, que no robaba en el peso.
– Éstas -dijo el señor Elimas- son las tres primeras historias, y acostumbro contarlas la primera noche en la posada. Claro que las decoro un poco, saco las señas de la gente, pongo que estaba presente un tal que era cojo, o que casara de segundas con una mujer sorda que tenía capital, o que tenía un pleito por unas aguas, o cualquier otra nota. Y cuento de las villas, si son grandes, y cuántas piaras y calles, y si hay buenas ferias, y cuáles las modas. Las historias, como las mujeres y los guisados, precisan de adobo. De este Romualdo Nistal, pongo por caso, cuento la vida desde que fue a servir al Rey, y de cómo lo enamoraba la mujer de un sargento de tambores, y cómo encontró en la calle dos onzas de oro, que fue con lo que puso en Manzanal la tienda…
A mi amo le gustaron mucho las historias de Elimas, compróle siete libros, lo propinó, mandó darle un queso para el camino, y a mí me dejó seguirlo con el can Nores hasta Belvís, donde iba a venderles a las condesitas una historia nueva, que leerla era la moda de París, y se intitulaba "Pablo y Virginia".
El Reloj De Arena
Estaba yo jugando a los bolos con el hijo del Arnegueiro, y el padre, el señor Antón de la Arnega, venía todos los años por Santos a solar y zoquear a Miranda, y hacía en una semana cuantas zuecas y zuecos se precisaban en un año en nuestra casa, y al pequeño, que era algo jorobeta y se llamaba Florentino, lo traía para hacer la tinta y teñir las zuecas, y la mayor parte del tiempo andaba tras de mí, y quería que le enseñase los jilgueros que tenía, jugase con él a los bolos, y le contase historias; estaba, digo, jugando a los bolos con Florentino cuando se nos entró por puertas don Felices, cantor que fuera en la iglesia de Santiago, hombre de muchos misterios, y en lo tocante a sus virtudes, caballero muy cortés y afecto al aguardiente de Fortomarin. Venía en su mula meiresa, con aquel su abierto y reposado montar, reclamando de mi amo la compostura de un reloj de arena que en una bolsa de terciopelo negro, atada con rojo cordón, en su mano traía. Me acuerdo como si lo estuviese viendo, de sus ojos chispos, vivos y habladores, de la acaballada nariz colorada, de la boca de finos labios muy franca de corte, cuantimás que era risueña, y de los largos brazos y las grandes manos, que chocaban en hombre de tan pocas medras como aquél, que por ahí se andaría por la talla de quintas.
– Este que aquí ves -me dijo el señor Merlín mientras don Felices metía la mula en la cuadra, que no me dejaba a mí esa labor, que la bestia era dada a morder y espantadiza-; este que aquí ves es hombre muy sabio, y en echar las cartas la Salamanca de Galicia. Somos amigos hace muchos años, y pasmo haciendo memoria de las cosas que le vi adivinar, tanto por las cartas como por la harina, que se llama esta adivinación alfitomancia y es muy secreta, y sobre todo en lo que toca a tesoros amonedados, gentes que van en América, amores de viudas y muertes violentas. Éstas puedo decirte que mismo las ve retratadas.
Llegó, pues, don Felices con su reloj de arena, que era una pieza muy requintada de arte toledano, con dos culebras por asas, el cristal del vaso rosado, los pies cuatro cabecitas de angelitos, las columnas semejando viñas muy abundantes en racimos, y el todo lo coronaba un espejo como la uña del meñique, montado en una onza de oro del Rey don Carlos III. El arreglo que pedía don Felices era que al espejuelo se le volara el azogue cuando le estaba adivinando en la feria de Viana del Bollo la querencia de una moza al señorito de Humoso.
La compostura no era agua de mayo, qué hacía falta azogue italiano serenado, y ya metidos en obras y gastos, convenía cambiarle también la arena al reloj. No era cosa de dos ni de tres días, y en los que pasó don Felices con nosotros, almorzando siempre papas de avena y chanfaina asada, me hice su amigo. Todo su fasto era de hebillas de plata: traía una en la cinta verde del sombrero, cuatro por botones en la camisa, otras cuatro en el tabardo, dos en cada liga, ¡y qué pantorrillas gordas tenía!, y en cada zapato la suya, y yo se las limpiaba cada mañana con sal prestigiado, y por eso me estaba muy agradecido. Lo más del día lo daba por gastado don Felices en hablar con mi amo de "De mántica variationibus", del demonio que en alemán se titula "Hornspiegel", que se traduce por "espejo del cuerno", y andaba en Sevilla haciendo piñata entre las casadas; del gallo que en Soria puso un huevo delante de notario, de cuáles eran las señales del "Dies irae", de quién mató a Prim y de cómo era la máquina del tren, y también de una consulta que traía y que tenía revueltas las capillas de las catedrales, de si los que tocan flauta, clarinete, oboe o fiscorno, no pueden, por el Derecho canónico, y ésta era sentencia del Cabildo de Tuy, comer guisantes y habas, comidas que engordan el aliento y espesan el sonido de los instrumentos. Por la tarde subía don Felices a echar las cartas delante de doña Ginebra, por saber qué fuera de toda la caballería de Bretaña, de si casara en su casa doña Galiana, si apareciera el camino de Cavamún, cuántos hijos tendría el nieto de don Amadís, si estaría o no lloviendo en La Habana, y si quedara o no preñada del zar de Rusia la Bella Otero. Don Felices gozaba sonsacándole nuevas a las cartas, y cuando cazaba una que sorprendía a doña Ginebra o a mi amo, sonreía humildoso, diciendo como para sí:
– En un año, esta noticia no viene en los papeles.
También me echó a mí las cartas una noche, tras la cena, primero de como dicen "a capa suelta", después "al torneo", y más aún, como llaman "con el paño delante", que es el tal paño una estola de cura, y he de decir que todo me adivinó, hasta que yo andaba con las faldas de Manueliña de Carlos, y que si seguía trabajando allí, para la Candelaria de tres años a contar de ésta, tendríamos bautizo. Dijo que como pintaba la cuerda de bastos comenzando por arriba, surgía sola la sota de oros, y venía de cabeza por entre caminos de espadas el cuatro de copas,
"cuatro copas al heredero, y
la espada al cintulero,
primero y delantero",
que era seguro que sería niño. Pasmé contemplando las cuatro copas coloradas, y aquel letrero que les pone don Heraclio en Vitoria y que dice "Clase opaca". A su tiempo, y porque quien terbeja terbeja, y yo le seguía enseñando a Manueliña a escupir huesos de cerezas, dispensando, y en anocheciendo salíamos por mayo a tornar de los nidos la comadreja, nació Ramoncito. Muchas veces lo contemplé cuando lo andaba acunando, y nunca pude dar en mí qué hilos iban y venían de aquel cuatro de copas, clase opaca, a aquella bulliciosa bollita de manteca. ¡Mucho sabía don Felices!
Le arregló mi amo el reloj, y allá se fue don Felices con su mula meiresa, y llevaba prisa por llegar a ferias a Cacabelos, que quería cambiar la mula por otra más mansa y mejor comedora. Ramoncito va en el cielo, que a los cinco años cumplidos por Candelaria, un martes de antruejo se lo llevó una calentura que le quedó del sarampión. Ya estaba entonces casado con Manueliña, y vivíamos en Pacios, y yo era el barquero que llevaba la gente en barca desde la ribera de Trigas a la de Mourenza.
– ¡Mucho sabe don Felices! -le decía yo a mi amo, viniendo de despedir aquella Salamanca.
– ¡Todo lo que no se ve! -me respondía don Merlín, mientras llevaba a la nariz, muy fino, con las puntas de los dedos, una chispa de rapé.
La Soldadura De La Princesita De Plata
La verdad sea dicha, creí que traían a alguien a enterrar a Miranda. Y de entrada venía un flautista todo vestido de negro, y en pos de él un monaguillo con incensario, y uno de a caballo que traía cruz alzada, y venía todo él cubierto con una capa morada con capirote. Y cuando llegaron al portalón se arrimaron a la pared del henar grande, y el flautista comenzó un torneo muy triste con su flauta y el monaguillo a incensar el aire, tras echar incienso en él vaso del incensario, y el montado bajó el capirote de la capa, y era tonsurado de menores, según supe después acólito mayor del señor duque de Lancaster. Me dijo mi amo de abrir ambas puertas, y también él vistiera de morado, con la media mitra que tenía por ser profesado de las dos medicinas en Montpellier, y al cuello el babero amarillo de la Facultad, y doña Ginebra estaba en el balcón principal, cubriéndose con la sombrilla, que el sol pega mucho allí en las tardes de septiembre. Me dolió el no estar avisado, y que me cogiera la procesión con las zuecas viejas, con la blusa remendada y con el calzón de paño remontado. La señora Marcelina y Manueliña vinieron y alfombraron de rosas, romero y espadaña el patio, y ellas sí que estaban de ropa nueva. Abiertas las puertas, entraron por ellas dos de espada al cinto muy jinetes en bayos gemelos, y después otro que no montaba en silla, que lo hacía en albarda zamorana, y eso que era caballero de mucho atavío, y sin duda el más titulado de toda aquella romería, y este mi señor delante de sí llevaba sujeta a la albarda una caja de madera fina y lucida, con oros aplicados e ilustre herradura. Y todos vestían de morado. Se apearon los de espada y tuvieron mano de la caja, y también se apeó el señor, que era un viejo patricio de hermosa barba y corpulento, y se dio en abrazar con mi amo, quitándose el sombrero de doble ala, y volviéndose para el balcón y haciéndole a doña Ginebra una grande y alabada cortesía. Y don Merlín sacó de su manga izquierda un pergamino y se lo pasó al caballero, y éste mandó poner la caja a los pies de mi señor y maestro. Subieron de nuevo todos a sus palafrenes, y el tonsurado izó a la grupa al monaguillo, y saludando a doña Ginebra que seguía en el balcón, y a mi don Merlín, se fueron por el camino de Quintas al galope. El flautista le vino a besar la mano a mi amo, y yo comprendí que quedaba con nosotros, y era un rapacete regordo y cachazudo, de rojo pelo, bigote espeso y rojo muy engomado, y lo que más llamaba de su retrato y apariencia, era la gran espada que llevaba colgada del cinto por dos estribos, a la altura de las nalgas, tal que visto de cara le salía por un lado media vara de hierro con la cazuela labrada de la empuñadura, y por el otro dos varas de vaina colorada.
– Tú, Felipe, ayúdale a meter a mestre Flute la caja en mi cámara de respeto, y vos, mestre Flute, podéis poner vuestra espada en el astillero, al lado de la lanza mía, que se verá muy honrada, si es que queréis entrar y salir por puertas en esta.
Yo me inclinaba a echar una risa, pero mi amo hablaba muy en serio. Era en verdad un cachazudo aquel mestre Flute. Primero guardó la flauta, desmontada y soplada, caños y palleta, en una bolsa de bayeta azul, y luego desestribó la grande y temerosa espada, y me siguió a colgarla en el astillero, al lado de la lanza de don Merlín, de la escopeta "Nápoles", de las pistolas francesas de camino y de la espingarda, y sacó del bolsillo del calzón un pañuelo de hierbas y se enjugó el sudor, le apuró las puntas al bigote, y le sacudió el polvo a la birreta, enderezándole la pluma de gallo blanco que lucía, y sólo después se encaminó a hacer el mandado de portar la caja, y yo tras él, tomándolo por tan mudo como boberas. Bien veía servidor que mi amo no se complacía con aquella calma, y seguía junto a la caja, solfeando el suelo con los pies y abanicándose con la media mitra de médico. La caja no pesaba más allá de veintidós libras gallegas, o séanse veintitrés y media por la libra de Medina del Campo, que es la que ponen ahora por medida en el país los maragatos. Pusimos la caja encima de la mesa, y el señor Merlín encendió el quinqué, que a mí mucho me gustaba, que en cada cara tenía sobre el cristal, labradas de latón pintado, escenas de las hazañas de don Quijote: los molinos de viento, los forzados de la galera, los pellejos de vino y el león que iba para el Rey de España. No me cansaba de mirar para ellas cuando el quinqué estaba encendido.
– Ahora -me dijo mi amo muy serio-, cierra con tres vueltas de llave el portalón y pasa el hierro, dile a José que suelte los perros, y lleva a mestre Flute a la cocina y cenad, que ya son las nueve, y que lo acuesten en el catre del desván nuevo, y mañana será otro día.
Mestre Flute me siguió y no decía palabra, y en la cocina saludó a las mujeres inclinando la cabeza cuando éstas le dieron las noches, y la señora Marcelina le puso delante, en la mesa del escaño, una enharinada con torreznos y una jarra de vino de San Fiz, y mestre Flute hablar no hablaría, pero traía la gambrina atrasada, que repitió de la farinada y aun cortó en la carne, y media oreja de cerdo gallego que estaba en la fuente la metió en el papo, y roía de prisa aquel inglés. Le dio el último tiento a la jarra, embuchó igualito que hacía mi amo, soltó el cinto, se echó para atrás en el escaño, y dándome una grande palmetada en la espalda, que me hizo escupir media manzana que estaba comiendo, dijo con una voz de maricuela que nos metió a los presentes en una gran risada:
– ¡Gracias sean dadas, que llegó la cena y apareció la posada! ¡Quiquiriquí! -les gritó a los tres capones que estaban engordando en las caponeras, y también él lloraba con la risa.
– No os hablé antes -dijo, y ahora su voz sonaba a natural de tan embigotado como era-, porque tenía la boca seca, o también porque se me olvidara vuestra lengua, o porque no me tratabais de usted, o por daros que hablar, o por burlar un poco. Que vengo de muchos días de triste viaje, dando el pésame por los caminos, que ya no sé si mi flauta se recordará de lo que es un baile, y todo por causa de esta desgracia que pasó en Marduffe, a treinta leguas de la Corte de Inglaterra. Hoy no estoy todavía para contar nada, pero mañana, si Dios quiere, y mi Dios es igualmente el vuestro, os he de poner en autos.
Dijo esto muy natural y sosegado y con respeto, y mientras se levantaba, y yo salía con él para llevarlo al catre del desván nuevo y decirle dónde estaba el retrete.
– ¡Siempre fui un apetecido de farinada con torreznos! -dijo mestre Flute desde la puerta, volviéndose a sonreírle a la señora Marcelina.
Por la mañana bajé a hacer mis obligaciones, y todavía roncaba mestre Flute muy acompasado. Adiviné pronto que mi amo no se acostara, que pasara la noche leyendo en el don Raimundo Lulio y en el Comelius, y tenía abierta en el atril la doctrina de don Gabir Arábigo, donde habla del peso de las partes del cuerpo en comparación con los cuerpos simples, según la tabla de micer Dioscórides. Nombres y libros todos éstos que a mí mucho me gustaba sacar encima del celemín de las conversaciones, y que me hacían pasar por literato. El señor Merlín, amén de leer, tuviera el horno encendido, que aún quedaba el barrido de un brasero en la boca.
– No barras y siéntate -me dijo el señor amo-, y atiende, que estoy en un caso de muchas albóndigas, y quiero cumplir como debo con aquel noble anciano que me trajo en procesión esta caja. En ella está, en cuarenta pedazos y el mayor como un dedal, una señora princesa de Inglaterra, del título del pazo de Marduffe, llamada doña Tear, que quiere decir "lágrima" en nuestro hablar. Y te digo yo que no es fácil la soldadura de estas princesas, y no sé por dónde voy a principiar a añadir las partes, si por la cabeza o por los pies, perdonando. La hicieron de plata, esta hermosa niña, y por huesos iba envasada de cristal, y fue que la encontró el señor de Marduffe en un desmonte, y lo enamoró la gracia de aquella muñeca, y pensaron todos que era de arte de cuerda, y llamaron al relojero mayor de Suiza para revisarle la máquina, y don Omega, que así se llama, fue a Marduffe, y dijo que no tenía ni cuerda, ni pelo ni segundero aquella muñeca, y que no era cosa de arte, sino nacida humana criatura. Pasmó lord Sweet, que era muy enamoradizo, y ya pasó, en el tiempo de un relámpago, a imaginar que era una princesa encantada, y que le había de enamorar y llevarla a casorio. Por consejo de don Omega llamaron a un médico de San Andrés de Edimburgo, por nombre maese Hairy, y es aquella escuela de medicina muy famosa, y aprenden allí los médicos a recetar en latín por el Donatus, la anatomía por el señor Vesalius, los purgantes por Paracelso, las dolencias venéreas por don Fracastoro, y en lo que toca a las sangrías y a las sanguijuelas, siguen el parecer de Salerno, que postula "ad majores" y también "secundum libidine". Maese Hairy puso con mucho tiento la muñeca en agua caliente, le vertió en la boquita tres gotas de ruda, y por un serpentín la alimentó con un lectuario de diacitrón, y mandó que la secaran bien y la acostaran en una cama con dos canecos, y aguardaran una noche, y al amanecer que una camarera la vistiese con ropa de seda blanca, y ya verían cómo tenían en el palacio, por lo imaginativo y enamorado que andaba mylord Sweet, nueva princesa. Y que el verse así de plata aquella mocilla era, y no encontraba otro texto maese Hairy para salir de dudas, que estando la madre a parirla, vino un airado con espada o cuchillo de plata y le dio muerte en el instante en que librara, y pasó la ira del metal a la sangre, y se le mudaron las carnes a la recién. Quizá fuese el airado un marido que despertó cornudo, o un amante despechado, que ya sabemos por las historias, en lo que toca a este último caso, que el amor no se para en preñadas. Dígalo si no César Augusto, que casó con la señora Livia cuando de cinco meses estaba preñada de otro. ¿Qué cosa es amor, que no sabe ni cuándo nace ni cuándo muere?
Cerró mi amo el libro de don Gabir Arábigo, y era un gran tomo con hierros de llave, que parecían sierpes entrelazadas. Tomó rapé, se sonó por dos veces, e iba a seguir con la historia cuando pidió permiso para entrar mestre Flute, que llegaba con la flauta en la mano muy descansado.
– Le estaba contando a mi paje -dijo don Merlín-, cómo volvió a la vida en el palacio de Marduffe mylady Sweet, que ahora está en esa caja esmigajada.
– Fue todo -dijo mestre Flute- como tenía avisado maese Hairy, y al amanecer estaba la camarera más vieja con la ropa blanca de seda, y vistió la muñeca, y ésta pasó del color de la plata al color de la carne, y abrió los ojos y comenzó a hablar muy graciosa, y como tenía hambre pidió requesón y huevos hilados. Y sabido el suceso vinieron de la Corte, que está a treinta leguas Windsor de Marduffe, los príncipes y más de la mitad de los pares y señorías, y por la tarde, en el salón de los espejos, yendo yo delante con mi flauta floreando una marcha de honra, entró lady Tear del brazo de mylord Sweet, y nadie vio nunca cosa más hermosa que aquella dulce niña. La Corte no sabía qué decir, y el señor duque de Lancaster preguntóle a mylady si sabía su estirpe y ella, con aquel hablar sosegado y tan alegre que tenía, que parecía mismo que te rozaba con plumas las orejas, dijo que excepto de que venía de los reyes godos y era algo sobrina de Galván Sin Tierra, y que naciera en París por San Lucas, otra cosa no sabía, aunque algo hacía de memoria de haber pasado, siendo niña, un verano en Roma, en un jardín que tenía una fuente y dos limoneros. Y esta memoria, mi señor Merlín, fue la causa de esta desgracia, y el velo que descubrió el pecado.
Mestre Flute lloriqueó un poco, y el señor Merlín le mandó que bebiese un chiquito de tostado y se consolase.
– Consolar me consuelo, y aun vengo confesado en Santiago con el canónigo de lengua ánglica. Iba diciendo como pasmó la Corte de aquel encanto, y los pares querían bailar todos con ella, y las mujeres le tocaban el pelo y le preguntaban qué perfumes usaba, que tan suavemente olían frescas rosas. Y lord Sweet de Marduffe se vistió de capa bermeja, y anunció que iba a casar con lady Tear de Gotia, de Sin Tierra, de París, del Jardín de Roma. Hubo enhorabuenas, y el duque de Gales quería que la boda fuese en el palacio de Windsor, y que había que presentarle la novia al Rey, y lord Sweet no quiso, que la Graciosa Majestad está ciega, y había de querer conocer a tiento si lady Tear era tan hecha como decían y tenía tantas dulzuras de presente. ¡Ay si las tenía!
Se consoló por dos veces mestre Flute con el tostado que le serví, y que era un foro que le pagaban a mi amo los sanjuanistas de Ribadavia. Afinó la flauta, y silbó una pieza muy gentil.
– Esta danza hice por papel para el baile de las bodas de mis señores, y se llama "swan's pavane", que quiere decir "pavana de los cisnes", y ahora la baila toda Inglaterra, y la viuda del señor obispo de Liverpool, que cada año pone en coplas el calendario, le hizo una letra muy sentida. Casaron mis señores y estaban muy dichosos en Marduffe, y eran tan visitados de la grandeza que la casa parecía un teatro, cuando una noche llegó un procurador de Calais de Francia, mosiú Vermeil llamado.
– Viejo debe de ir-cortó mi amo-, que va para sesenta años que lo conocí en Rúan de Normandía, y ya por entonces peinaba canas. Estaba allí por mor de un pleito mayor con una sirena, y él estaba de la parte de la anabolena, y vestía un gabán de pardomonte deslustrado por los temporales. Es perito "in utroque iurís", eso sí, pero también en mañas atravesadas.
– Pues el mismo gabán de pardomonte gasta ahora, aunque lo lució con solapas de terciopelo de astracán, y en tocante a los años, tantos como vuesa merced le echa, no los da. Venía a Marduffe por albacea de un testante que se decía padrino de mylady Tear, y que le dejaba en Roma el jardín donde nuestra señora se criara, con aguas corrientes doce días cada mes, un escaño en San Lorenzo fueramuros y un lorito que decía "Je suis le beau perroquet", y que estaba depositado en casa de un familiar del Santo Oficio por sospechoso de herejía, y este familiar ya había adelantado de alimentos cuatro libras inglesas. Lord Sweet leyó el codicilo, pasó por los gastos, y allá se fueron mylord y mylady con el procurador a Roma, que se le antojó a la señora cortar por aquel mayo, que fue este pasado, una rosa en el jardín de los juegos de su niñez. Lord Sweet era de la Protesta Reformada, pero lady Tear estaba bautizada, según ella recordó y el testamento del padrino confirmaba, en la Santa Iglesia Romana. En llegando al jardín vieron que estaba muy abandonado, los caños de las fuentes tupidos, los fresales comidos de los caracoles, la parra sin esparaveles, derribada en el suelo, y sólo un rosal tenía rosas, dos solamente, una blanca y otra colorada, y para eso en el tejado del cenador. Quiso mylady subir a cortarlas, y el procurador Vermeil tenía cuenta de la escalera de mano; las cortó mi señora y ya descendía, y para tenerse bien con ambas manos en la escalera puso las rosas en la boca, cuando salió del cenador un hombre alto, vestido a la florentina, y la cara tapada, que en el cenador debía de llevar dos horas escondido, y con triste voz le dijo a mi ama, que suspensa quedara en lo alto de la escalera:
"-¡Yo bien sabía, amiga mía querida, que habías de volver! ¡Acuérdate de que casados estamos y cuánto nos hemos amado!
"Lord Sweet al oír aquello requirió la espada, pero más súbito fue el desconocido, que por encima de mosiú Vermeil, con su larga espada milanesa, a lord Sweet le rompió el corazón. Lady Tear dio un gran grito, y cayó privada en el suelo, donde fracasó, migas de plata y vidrio que ahora están ahí, en esa caja de mérito. El desconocido homicida huyó, y al correr tocaba la campanilla que llevan al cuello en Florencia los malatos, para que oyéndola los transeúntes se separen. Nada pudo averiguar la policía del Papa, a no ser que de hecho mi señora estaba casada, velada y consumada con don Giovanni de Treviso d'Aragona, duque que fuera de las armadas del Papa, y de quien no se volviera a saber desde un mes de otoño, en que salió de su casa, ofrecido a Nuestra Señora la que está en Loreto. A lord Sweet lo metieron en un barril de almíbar especiado, a lady Tear en esa caja,
y mosiú Vermeil embarcó en Genova con ambos cuerpos muertos, y tardó siete días en llegar a Dover, que lo dejó delante de Lisboa un viento flaco. Y ahora, corriendo con los gastos el señor duque de Lancaster, pone la Corte de Inglaterra en las manos del señor don Merlín estos restos del que fue, y no hablo por mí, corazón enamorado al fin de quien tan gentil cantaba y bailaba al son de mi flauta dichosa, sino por todos cuantos vieron amanecer aquella rosa; del que fue, digo, el espejo de toda la hermosura de este mundo.
Sollozaba mestre Flute, y también a mí me hacía sollozar, dolorido tanto que me acerqué al inglés y le puse la mano en el hombro, como amigo querido. Y llevando a los labios la flauta, tocó mestre Flute una triste serenata. Lágrimas como cerezas bajaban por sus gordas mejillas, y se detenían en los rubios bigotes. Si la ocasión se hubiese presentado, no hubiese dejado mestre Flute de hacer cornudo a lord Sweet, su amo. Creo yo.
El señor Merlín se encerraba en el horno, y nada decía de cómo iba la soldadura, y ya iba pasada una semana cuando me mandó que llamase a mestre Flute, y con aquella gravedad y franqueza que mi señor amo tenía, le explicó cómo no era fácil soldar aquella princesa.
– Todo lo que pude soldar fueron los cinco dedos de la mano izquierda y la oreja derecha, pero pasarían cien años y no llegaría á recomponerla de todo, y en aquel jardín de Roma se debió perder por lo menos la punta de la nariz y alguna luz de sus ojos. Vuelve a decirle estas novedades al señor duque de Lancaster y a maese Hairy. Y hay, además, en lo que a mí toca, un caso de conciencia, y es que yo tuve cartas ayer de don Giovanni de Treviso, que es verdad que está leproso y a la muerte, y quiere que mande darle sagrado a la que fue su mujer legítima. Y en esto me pongo. Por quien más lo siento es por ti, amigo mío, que ya no volverás a tocar, para tan infeliz criatura, la pavana de los cisnes.
Mestre Flute pasó dos días llorando a escondidas, y al fin se marchó por el camino de Belvís, y yo fui con él hasta la Colpilleira. Y hubo función de entierro en Quintas, y predicó muy sensato el exclaustrado de las Goás, poniendo muy aparentes las vanidades de este mundo, que "la mujer casada la pierna quebrada y en casa", y que los pastos de Moucín eran de la abadía de Meira, y que ya verían los que andaban a comprarlos desamortizados, que a algunos ya les olía la cabeza a pólvora. ¡Era muy predicador aquel riojano!
El Espejo Del Moro
El moro de quien hablo era moro si Dios los siembra y hace florecer en las huertas de este mundo. Gastaba fez colorado, y traía en la nariz y en las orejas aros de plata, y era de semblante serio, pequeño de cuerpo; las piernas, que algo se las disimulaban los zaragüelles, muy torcidas, y si bien era porfiador y avaro en el trato mercantil, era de conversación larga y confiada, aunque las más de las cosas gustaba de contártelas a excuso, como quien te prende pasándote el peso de un secreto. Ya lo traía por nombre, que el de este mustafá lo era Alsir, que en nuestra lengua se declara "el secreto". Era vendedor de caramitas o agujas de marear, prospectos de la figura cata, toda clase de esencias y libros de historia, llevando siempre de éstos, entre los más conocidos, "Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno", "Genoveva de Brabante", "Los amores de Galiana la Bella", y la "Novela del Pedo del Diablo", que escribió mosiú Gui Tabarie. Pero por esta vez no venía como tal mercader a Miranda, con salvoconducto de la Puerta cual solía, que venía por descifrar las visiones que amanecían los sábados en un espejo que traía, y también inquirir el caso de un príncipe del Desierto que intentó envenenar a otro haciéndole oler un pejigo. Envenenar no lo envenenó, pero desde entonces quedó algo débil el jeque Rufas, y todas las noches soñaba que le sacaban los ojos con la punta de una espada, y despertaba a gritos, y ya tenía entrado el miedo al cuerpo, y moría de pavor, y con el miedo se hiciera cruel tirano y mandaba que le cortasen la cabeza a todo quisque que lo mirase a hurto. Hasta el médico inglés del jedive de Egipto fue a palparlo bien palpado, le oyó el eco de la frente con martillos de plata, lo sangró, le recetó parches de sebo en las sienes, friegas con aceite de nuez moscada, purgas de comino alterado, y baños fríos en las partes pudendas, a poder ser con té de Farkins, que es con lo que se sosiegan las solteronas en Inglaterra para poder asistir con algo de sentimiento a los oficios de la Protesta. Pero este doctor Gallows nombrado no hizo huir el sueño temeroso, y el señor Rufas va para loco de Conjo, y la conveniencia que hay en curarlo es grande, que es el único que entre todos los arábigos reyes sabe volar en la alfombra mágica y cuándo se capan los camellos de guerra, y es costumbre que pase estos secretos de la ciencia a la hora de la muerte a su hijo más joven, y si le viene la locura completa, seguro es que se le irá el saber de tal viajar y también el de la castración.
Todo esto lo fui sabiendo poco a poco, que como digo sidi Alsir gustaba de verter misterio alrededor de sus historias, lo que le costaba trabajo, que él de suyo es muy parroquiano, salvo en los cuartos. El espejo que traía era una piecita italiana, a las redondas de una cuarta, enmarcada en plata, y un gancho que figuraba un perro, y era que el tal espejo fuera el cabo de un péndulo, como si el relojero que lo hizo quisiera un espejo minutero para ver pasar la vagante procesión de las horas. Digo yo… Y el espejo lo compró Alsir en la feria de Tilsit a un judío jázaro, que tenía allí tienda de menta piperita, aguas de soñar y espuelas de fortuna, y yo por sidi Alsir y por el mago Elimas Algaribo, supe de tal feria, que tiene por dos de Lyon y por cuatro de Monterroso, y es un gran campo lleno de tiendas y hay familia de nueve naciones con derecho a poner en ella peso y truchimán, fiándose el resto de los feriantes del peso y del escribano del margrave de Brandenburgo, que también va ahí como tendero, que solamente él en la feria aquella puede vender herraduras para el mular y el caballar, teniendo licencias para el asnal los sacristanes de la Hueste Teutónica. Feria sonada, digo, donde todo se compra y vende, aun lo que no se ve. Compró el espejo Alsir, y lo vendió en Elsinor de Dania una condesita que vive en aquel castillo, y que se llama doña Ofelia. Como llovía, acordaron darle al moro posada en el castillo, que es una gran cerca de piedra sobre el mar ruidoso, y el jardín está dentro por los vientos marinos, en un abovedado como una iglesia.
– Dormía yo -contó Alsir a mi señor Merlín-, bien descuidado y como dicen a pierna suelta, que venía cansado de feriar en Tilsit, y hasta me durmiera alegre, medio ensoñando brincos con doña Ofelia, que es cuanto hay que ver en condesitas de quince, con aquella blanca garganta… Dormía cuando me despertaron grandes gritos, y me vino a llamar para delante de la señora condesa la su ama mayor, que aunque venía media vestida, y con los hierros de rizar montados en los cuatro pelos que le quedan, traía el pajecillo portacolas recogiéndole el entredós del camisón. Siempre hubo mucha etiqueta en Elsinor. Me pasaron a la cámara de la condesita, que estaba en un repente de lloros y suspiros, y el médico del rey don Hamlet procuraba volverla en sí haciéndole beber una tila anisada. Todos fueron contra mí, poniéndome de presente que le vendiera a la señorita un espejo encantado, en el que se mostraron, cuando al acostarse se miraba alisándose el cabello, fantasmas de las cuatro suertes, un demonio colgado de un peral, un caballo que saltaba desde las almenas al mar, y ella misma, ahogada, río abajo, y un martín pescador posado entre las dulces manzanas de su pecho. Yo no sabía del hechizo del espejo, y tanto repliqué que me creyeron, y devolví los cuartos y la ganancia, y me ordenaron que a la mañana pasara a audiencia con el coronado de Dania, este don Hamlet de quien hablé. No cerré ojo y lo más de la noche lo pasé mirándome en el espejo, y lo que vi en él, pasando como una nube sobre mi rostro, fue un rebumbio de gente de colorado vestida, el caballo blanco que se tiraba al mar, y a doña Ofelia ahogada, y una zarza que posaba en el agua se prendía el vestido azul y hacía virar el graciosísimo cuerpo, y era ahora la cabecita la que rompía el camino de las ondas, y la condesita llevaba abiertos los grandes y amigos ojos verdes. Viendo estaba cuando dieron las doce en la torre de la ronda y todo se borró en el espejo, y quedó solo, y muy luciente, mi negro rostro a la luz de la vela… Supe después que las visiones del espejo eran por el sábado, desde anochecida a las doce, y fueron muchas las cosas que pude ver, y alguna ya va cumplida.
Calló sidi Alsir como si se le posara en la imaginación una sombra dolorosa, y mi amo, muy serio, limpiando los anteojos con el forro de seda de su tabardo, dijo:
– Este espejo que traes, amigo Alsir, me viene a ser tan conocido como mi sombrero, pues tuve yo arte y parte en su fábrica, y fue encargo de la Señoría de Venecia, que es el más secreto gobierno que tenga nación alguna en el mundo, y descansa en la adivinación del porvenir. Aconteció que en la mixtura del soleo me pasé un punto, y este condenado espejo, según supe después, comenzó a enhebrar con el verdadero futuro cosas que él mismo inventaba. Incluso gente inventó el rebelde, y los señores de Venecia andaban como locos buscando un asesino que solamente vivía en la imaginación de este espejo, e inquiriendo muertes, embarques de especiería y naves turcas que él inventaba, y tesoros ocultos y copas llenas de aguas resolutivas. Y yo, amigo Alsir, te lo voy a comprar ahora por lo que por él pagaste en Tilsit, más otro tanto de intereses, y lo he de romper en mil trozos sin esperar a mañana, que es sábado, para ver en su campo esa doña Ofelia ahogada que el río de Dinamarca se lleva al mar. Y quizás este retrato sea una de las pocas verdades que de algún tiempo a esta parte contó mi espejo.
Levantóse mi amo, fue al cajón de la mesa grande, cogió el saquito del oro, contó onza y media, y fue dejándolos caer, los pesos contantes y sonantes, en el cuenco de las manos de sidi Alsir, quien todavía los volvió a contar antes de guardarlos en su faltriquera.
– Pues vuestra señoría manda, yo me conformo. Y algo de lo que trapaceaba este espejo ya lo entendió don Hamlet cuando pasé a su audiencia. Estaba el señor príncipe sentado, cual acostumbra, en el sillón de piedra que decora una sierpe labrada, acariciando una calavera, y me mandó aposentar a sus pies, y con la voz tan mirada y señora que tiene, me habló cortés y me dijo que aquel espejo no podría ser un avizor verdadero, ni era cosa de pasar por escribano todo lo que espejeaba.
"-Yo no lo quiero en mi Dinamarca -me dijo-, que bastante tengo con tentar el día presente, sin meterme a sufrir por el futuro. De este vago sueño que llamamos vida, nadie tiene el hilo, Alsir. Y en lo que respecta a doña Ofelia, ¿no querría este espejo compararla con el rosal de la ribera, del cual alguna rosa, un verano dichoso, ha de caer forzosamente a las ondas, que la llevarán mansamente? Pon fuera de mi reino tu espejo, moro Alsir, y si alguna vez supieras que fue verdad lo que viste en su azogue, mejor para ti será que lo rompas contra una piedra del camino.
"Esto me dijo, y dejó el sillón, recogiendo alrededor del brazo izquierdo la cola de su manto negro, y posando la calavera en la ventana. El Rey me despidió, amistoso y triste.
Quebró el señor Merlín en el mortero grande el espejo, mezcló los mil pedazos con sal y un ajo castellano, y yo cocí en el horno las arenas, según su mandado. Y para curar al jeque Rufas hizo mi amo un agua solemne y unas píldoras purgativas, y mucho le rogó a sidi Alsir que le mandara noticias de la salud del príncipe capador. El moro me agasajó con la "Novela del Pedo del Diablo", por lo bien que le mantuve la burra en que viajaba, y porque le curé a ésta una verruga que tenía en el hocico.
– No le quise contar a sidi Alsir -me dijo mi amo así que se marchó el moro-, que ya se había cumplido la muerte de doña Ofelia, quien jugando por la orilla a coger margaritas, cayó al río y se ahogó. Te digo, mi Felipe, que no queda rey en el mundo que tenga de qué estar más triste que este señor don Hamlete de Dinamarca.
La Viga De Oro
Se acercó una mañana el enano del castillo a hablar con mi amo muy en secreto, y yo bien vi que venía caviloso y con novelas de mucho bulto, que no reparó en aquellas sus monadas de costumbre, de tenerme haciéndole la reverencia en la portada, refirmarle el estribo y sacudirle el polvo de los hombros con mi montera. Me echó el paraguas en las manos, saltó de la yegua, y sin llamar a la puerta del horno pasó a conferencia con el señor patrón aquel confianzudo. Se tenía por muy señor el barrigolo, con aquello de que sabía francés y adornaba su peinado con cintas de colores. Me puse yo, después de arrendar la yegua a la sombra, a montarle una badana nueva a la muela pequeña, donde afilábamos las navajas, y estaba probando cómo saliera el arreglo en mi navajilla de Taramundi, cuando gritó por mí don Merlín y allá me fui a sus órdenes. Paseaba mi amo muy severo por la cámara, y el enano estaba sentado en el arca, y era tan carriquillo, que siendo un arca banquera, no llegaba con las puntas de los zuecos al suelo.
– Amigo Felipe -me dijo mi don Merlín-, en anocheciendo el día de hoy tienes que salir de viaje, sin decir a nadie adonde vas ni a qué. Pondrás tu ropa mejor, y al cuello esta campanita de plata, y en la mula de nuestra ama llevarás el cesto grande de las manzanas, bien limpio, y le pones una manta nueva por cama de fondo. Y te vas por el camino de Facios hasta la laguna, y en los peñascos de los Cabos posas el cesto en la hierba, la tapa levantada, y tú te pones de espaldas al cesto, y estás quieto y callado hasta que sientas un largo silbido, y entonces te vuelves y sin mirar para el cesto dejas caer la tapa, pasando por la argolla de mimbre la clavija, y quizá te cueste subir el cesto a la mula, pero ya te mandaré fuerzas con una memoria mía. Y sin más te vienes a medio trote para Miranda.
– ¿Y si le sale al camino la otra familia? -preguntó el enano, que yo bien veía que andaba sobresaltado y con miedo.
– Llevarás -me tranquilizó mi amo- unas cajas de cerillas portuguesas, y si sientes que brincan por los caminos unos perritos como ratones, avivas el trote y no pares de encender cerillas. También puedes gritar que bien les ves el rabo rizado.
!Mucho me gustaban a mí estas encomiendas! Casi no almorcé con el apuro, y todavía no eran las cinco cuando ya tenía la mula en la era, el cesto con la manta de cama, y ya estaba vestido con mi chaquetón y calzado con los zuecos solados de estreno, y para gastar el tiempo le hice al cesto una clavija nueva, de boj, retomeada de ambas puntas. El enano del castillo, que andaba con su pamela y su espadín muy fantasioso paseando por el patio, del portalón a la casa, quitaba del bolsillo del chaleco el reloj, lo ponía a la oreja, y me daba la hora. Estudia la clavija, y me mandó hiciese la maniobra de cerrar el cesto a ojos cerrados, y quedó contento, tanto que me palmeó en la espalda y me dijo que me encontraba un hombre hecho. Y tan pronto como se puso el sol por la banda de Meira, salió mi amo al balcón y me mandó que montase y partiese, y que estuviese a la letra a lo ordenado, que bien seguía él mi aventura con su pensamiento. Aun me reí un algo al salir de casa, que el enano tuvo que arrimar un canto para empinarse en el hierro del postigo y abrirme el portalón. Tentado estuve de mandarle que me quitase la pamela, como yo le quitaba a él gorra o montera. Torcí por el camino viejo, y me fui entrenando en encender cerillas sin soltar el ramal ni perder paso, y le hice trotar a la mula y con el trote brincaba la campanilla que llevaba al cuello, tal como si un monaguillo loco corriese una función por las huertas en la noche que cerraba. Y cuando me di cuenta, ya estaba en los Cabos, y levantando niebla de la laguna, toda la noche era una tiniebla. Hice como se me mandó, y sólo me aparté de lo dicho en que la mula estaba avisada y no sosegaba, y la amañé al peñasco pequeño y le di una manzana, y poco a poco se fue quedando. Pocas cosas habrá en el mundo más calladas que la laguna grande de Esmelle cuando no es tiempo de ranas. Ladraron los perros del castillo, y yo seguía con el oído el coro, que les respondieron los de Pacios, después los de Seixido, más lejos los de Pineiro y los nuestros, y al final la perra del cazador de Belvís, y me parecía, oyendo aquellos conocidos acentos, que tenía presente compañía, cuando mismamente en la punta de mis orejas surgió el silbido, tan cerca que sentí la verga del aire en la nuca. Aguardé un avemaría, me volví para donde estaba el cesto, y sin intentar siquiera mirar para él bajé la tapa, pasé la clavija, y levanté para la albarda el cesto tan fácilmente como si fuera una pluma. Sería la memoria de ayuda que mandó don Merlín, por lo que se vio. Monté, y me alargué en un trote por la vega, y como la mula de mi ama está acostumbrada a aquel paseo, iba graciosa y suelta por el camino de Miranda. Los que el enano dijera, la otra familia, no salían a la jugada, pero yo, por sí o por no, encendí dos cerillas, le hice deletrear vísperas a la campanilla, grité que veía rabos rizados, y llegué a las puertas de Miranda con algo de miedo, que sentía bullir y soplar en el cesto, y una conversación como cacareo de gallinas.
Estaba la portalada abierta, y José del Cairo, también de ropa nueva, tenía encendido el farol de vara con que don Merlín y doña Ginebra van a la procesión de San Bartolo al Seixo, y la puerta del horno estaba abierta de par en par y todas las luces encendidas, y el enano con la pamela en la mano, y mi señor con el doble manto y el solideo de borla. Bajó el cesto y acudió mi amo a levantarle la tapa, y no bien lo hizo, brincaron fuera del mimbre seis hombrecillos de menos de cuarta leonesa, muy vestidos de verde y colorado, con grandes sombreros, y todos, excepto uno, se arrodillaron delante de don Merlín, quitándose el chapeu, y el que permaneció de pie, ése hizo una cortesía de medio paso atrás, y dio las buenas noches, y su hablar era el cacareo que escuché viniendo de camino.
– Hace muchos años, señor príncipe -dijo mi amo a aquel juguete con mucho respeto-, que nos vimos en Truro, cuando os educabais en aquella escolanía, y vivíais en la manga de mi primo el señor sochantre, que santa gloria haya.
El titulado de príncipe hizo otra cortesía de medio paso, y siguió a don Merlín a la cámara, y tras él entraron los otros cinco dedales y el enano del castillo. Y en verdad yo estaba pasmado de la tropilla que transportara. Y ni recordaba meter en la cuadra la mula, ni de soplar el farol de vara que José del Cairo, porque sabía que me gustaba la broma, me ponía delante de las narices.
No sabía salir del patio ni irme para el lecho, por ver en qué paraba aquella audiencia, y me senté al pie de la higuera a encender las cerillas portuguesas que me quedaran; en esto estaba cuando salió el enano del castillo a mandarme que trajera unas roscas y un sorbo de vino tostado, y con el pretexto de servir me colé en la cámara, y estaba la hueste menuda sentada en el arca, el señor príncipe en el sillón de mi amo, don Merlín en la banqueta de renchido leyendo latines en un libro, y el enano tenía la palmatoria cabe el atril, y pasaba las hojas, subiéndose para dar la talla de quintas a una medida de trigo. Leía mi amo muy entonado, como clérigo de epístola, y el príncipe estaba atento, como sabedor de aquella ciencia, mientras los otros pequeñajos de su familia roían sonoramente en las roscas, tras remojarlas en el tostado.
– Todo esto asienta don Cornelio Agripa -dijo mi amo dejando la lectura y quitándose las antiparras de concha-. Y aunque yo sea de otra escuela, en lo que toca a este secreto voy a la letra con él. La viga de oro, sobre la que se asienta el segundo arco de la tierra, se corresponde en el hombre con los cuatro últimos huesos de la rabadilla, y en las estrellas con lo que llaman el Tahalí los arábigos; y los cristianos decimos las Tres Marías. El segundo arco de la tierra tiene un apoyo en Armagh de Irlanda, donde se abre el pozo de San Patricio, y el otro lo tiene en Roma, debajo de la basílica de San Juan Laterano, y la dovela magistral, mismo a pique de la imperial ciudad de Aquisgrán. Así, pues, ese espesor de oro que encontrasteis ancheando un campo para mejor jugar a los bolos, parte es de la viga de oro, y si os ponéis a amonedarlo en vuestras cecas, seguro que en dos o tres años se viene abajo media Francia, y de las Flandes no quedará ni un surco. Y tengo para mi que las onzas que troqueléis no valdrán para ese retracto que pensáis de la hija de doña Carolina.
– Esa hija de doña Carolina -cacareó el principe-, es nuestra reina y señora, y el pueblo pigmeo está huérfano desde que partió a aprender el bordado y el dulce de almendra con la Delfina de Tule, y yo, su don París, marido prometido, envejezco soltero. Y por correos que paran en Londres en el patio de Escocia supimos que vive en una jaula de plata, disfrazada de paloma colipava, a lo que graciosamente se presta, tan pequeñita y donairosa que es. Y la Delfina de Tule, que es una vieja tornadiza, dice que no la deja volver, riéndose de sus soledades, si no hay previo pago de once cosechas de los almendros de Palermo y de mil brazas de seda murciana, que tanto despilfarró la prenda nuestra, puesta de aprendiza. Y nosotros pensábamos amonedar ese espesor de oro secreto, y ésta fue la causa de venir a consulta a Miranda, que no sabíamos cuál era la cifra real de Tule, y qué armas ponen allí en la cruz de las monedas.
Lágrimas le brotaban de los ojos a aquel don París príncipe, y los suyos al verlo llorar también las vertían caudalosas, pero no por eso dejaban de mordisquear las roscas, que eran de Santa Clara, bañadas en almíbar por mi ama doña Ginebra.
– La cifra real de Tulé -explicó don Merlín-, es un cuervo en una barquichuela, y las armas son las lises de Francia, que llegaron a aquella familia a través de una tía segunda que tuvo un hijo de extranjís de un francés que naufragó en las costas de Tule, y era medio músico y planchador de almidón en la corte de Versalles, y aquella tía segunda, lady Fog, lo tomó por punto fijo, y lo titularon los de Tule por infante don Scarefly, y es abuelo de la Delfina que ahora rige, miss Spindle llamada. Y la moneda que corre en Tule no es de oro, que lo es de ámbar electrón, y allí el oro es como por aquí el hierro y no más, en lo tocante a estima. Que se lo diga a Vuestra Alteza el enano de Belvís aquí presente, que fue de pincerna a Tule cuando allá llevaron a la hija de doña Carolina.
Enrojeció el enano y perdió toda arrogancia, y aun medio se escondió tras mi amo, y los que estaban sentados en el arca al oír aquel dato se pusieron de pie y echaron mano de las espaditas que traían al cinto, pero el príncipe don París con mucha autoridad los sosegó diciendo:
– No tiene el enano culpa alguna en este caso, que por dineros hizo ese viaje, lo mismo que por dineros nos sirvió de posta ahora, y como criado de la hija de doña Carolina fue presto y cortés, que sé yo que a dos leguas de Londres, haciendo camino por el calor del día en que cayó aquel año el verano en la Inglaterra, le compró de su bolsa a nuestra señora un "tutti frutti".
Y en su habla, y muy orador, terminó de apaciguar a su hueste. Llorando iba don París y llorando iban los suyos cuando, amaneciendo, los volvimos al cesto de las manzanas con la misma ceremonia con que los recibimos. José con el farol de vara, mi amo con el doble manto y el enano con la pamela en la mano. Y fui a llevarlos a los Cabos, y ya salía a reposar el día sobre el mundo cuando los solté en los peñascos, y por una rajadura que tiene la roca grande, pasaron de este país a los campos de abajo. Me dio pena aquel don París enamorado, con su bigotillo y los ojos francos que tenía, y si la doña cautiva era del tamaño de paloma colipava que decían, ciertamente que harían una feliz pareja. Cuando volví a Miranda estaba esperándome mi amo en la portalada.
– Si les da por ponerse a amonedar la viga de oro a estos inquilinos de la sotierra -me dijo ayudándome a meter la mula-, tengo para mí que la quebradura del mundo llegaba de Cambray a Mondoñedo.
– ¿Y qué era ese cuento de la otra familia? – pregunté.
– El reino de abajo, Felipe mío, está tan en parcelas como el reino de arriba, y estos que hoy vinieron a nosotros son de nación cristiana, parientes de los caldeos, y no tienen otra labor, desde que fueron puestos en lo más profundo, que buscar la serpiente Smarís, cuyos huevos, grandes como tu cabeza, con perdón, guardan una esencia que filtrada con cresta de gallo, a los que de ella beban, hará crecer, y este pueblo de granos de mijo en el abierto mundo se pondrá como pueblo de gigantes. Y tanto hocicaron la tierra y tantas vueltas les dieron a sus covachuelas, que fueron a encontrar, celebrando una feria secreta al pueblo de los corantines, guardadores de tesoro, que se disfrazan de canecillos poniendo un rabo rizado, como de perro de pintura flamenca, en la birreta. Y los caldeos los burlaron, y así nació discordia entre ambas partidas, y ahora, cuando los corantines adivinan que un caldeo sale a la flor del mundo, asoman también ellos, y con engaños que hacen les equivocan el camino y los desmemorian de los mandados que llevan, y solamente campanillas, luces y mentarles el rabo rizado, hace que esos tercos se contengan. Y ahora que vas tan ilustrado que podrías examinarte de geografía secreta en Sagres, mejor es que te acuestes y duermas, que mañana será otro día, y habrá visita de mérito.
La Sirena Griega
Cuando desperté ya le sobraba algo a las doce, y ya tenía en la mesa servida la parva, y era muy de mi gusto aquel caldo de calabazo dulce que hacia la señora Marcelina por tiempo de otoño; tanto me gustaba, que acostumbraba repetir. Pasé una hora en la cocina contándoles la historia de don París y la cautiva de Tule a la gente de casa, y aún seguiría otra en tal comento si no gritara por mí el señor amo; cuanto más que estaba a mi lado pelando castañas la mi Manuela, y parecía que me despertaba los párrafos con el dulce y sorprendido mirar que en mí posaba; estampa de mirlo debía de componer yo, tal cuando el avecilla canora enamora a la hembra con el atavío de su canto… Acudí al mando, y estaba don Merlín con José del Cairo poniendo en medio y medio de la cámara la tina grande de la colada, que era la mitad de un bocoy valdorrano de doce cántaras, y viniera a echar una mano la costurera de Fados, que se puso a colgarle a la tina una falda de pliegues, de una tela muy lucida y floreada en verde y en rosa. Bajó mi ama doña Ginebra a mirar aquella función, y cuando José del Cairo y servidor dimos mediada de agua la tina, la señora vertió a ella un pomito de perfume que yo tuve por canela. Don Merlín estaba alegre y risueño, echó números en el encerado, y le dijo a doña Ginebra, que también sonreía:
– Si no engordó más de dos libras, tiene la tina el agua justa para que no vierta ni una cucharada.
Supe en seguida, y no hubo otra conversación en Miranda aquella tarde, que esperábamos una sirena griega, de nombre doña Teodora, a quien le muriera un vizconde portugués que tenía por amigo, y con el dolor quería pasarse a un monasterio que estas féminas tienen sumergido en la laguna de Lucerna, y venía para que mi amo le echase las proclamas en el Tribunal de la Fuente Matilde de la ciudad de Rúan, que es el que rige en los pleitos de estas anabolenas, y le tiñese las escamas de la cola de luto doble.
– No le eche su merced luto perpetuo -dijo doña Ginebra a mi amo-, que cualquier día se da por arrepentida y cata en Lucerna mismo nuevo enamorado.
– En esto estoy -respondió don Merlín-, que no es fácil que éstas pierdan el puteo, aunque figuren de conversas. Una conocí que se quería envenenar porque también se le muriera el amigo, tiple segundo que fuera en la Capilla Romana, y la doña sirena decía que no podría vivir sin aquel dúo que hacían, y los tallarines que su hombre le cocinaba los domingos. Me mandó recado escrito pidiéndome un jarabe resolutivo, y cuando le mandé decir que no, ya estaba amancebada con el ayudante de marina de Honfleur, quien le puso una cetárea, y de entonces a estas vísperas ya mudó más de cuatro capataces, y todos con cama deshecha, perdonando. ¡Aun me quiso trasegar a mí en un verano en que fui al arenal de Calais a tomar un pediluvio!
Se rieron mi amo y doña Ginebra, y todos hicimos coro, y la señora ama mandó a Marcelina que tuviese la merluza a enfriar en la calera del pozo. Toda la familia de Miranda, creo yo, estaba con el inquieto alborozo de tanta novedad.
La comitiva llegó de anochecida, y venían todos en grandes mulas, la sirena de triste viuda con largos velos, y dos jinetes más, que supe eran herederos y parientes del portugués, y un paje que por ahí tendría catorce años, y ése venía cabalgando a la grupa en la mula de la sirena, con gran paraguas abierto, tomándole a la dolorida señora la lluvia. Tomó José del Cairo a la doña Teodora en sus brazos, y la pasó a la cámara, y sentóla en el sillón de mi amo, mientras el señor Almeida portugués, que era un hombre muy alto y de grandes y espesos bigotes negros, saludaba a doña Ginebra y a don Merlín, y pedía perdón por el retraso, motivado porque viniendo desde Braga en tres jornadas tuvieron que poner en el Miño a remojo, por más de dos horas, a la gentil Teodora. Ésta, muy sentada en el sillón, quitó los velos de pésame, ayudada por la costurera de Pacios, y os digo que amaneció, si el Señor manda rosas, la más hermosa del mundo, y los ojos en ella, dos gotas de verde rocío. Y al repantigarse en el sillón, quedó a la vista, bajo la larga falda, la punta de su cola: una media luna rosa. Si digo que pasmé, aún no digo todo del asombro en que me hallaba.
– Señora doña Teodora -le dijo mi amo muy cortés-, ya estáis en vuestra casa de Miranda, donde todos sentimos que os hubiese muerto amor tan fiel como teníais en las arenas de don Portugal. Esta que aquí veis es nuestra ama doña Ginebra, princesa de Bretaña, éstos son mis familiares, y éste es mi paje Felipe, que os lo pongo de pasamano para cualquier recado. Y esta tina perfumada es vuestro lecho, y ahora me pongo a despacharos las proclamas que queréis, y la tinta está hecha para poner vuestra cola de luto doble.
¡Oyerais la voz con que aquella hermosísima señora hablando ya cantaba! Hay pájaros que tienen el canto misterioso, pero no hay comparación que valga. ¡Quién la oyere por las mañanas en vez de la alondra!
– Ya os veo a todos doloridos por el bien que perdí, ¡y en verdad que no hay amor como el de un portugués! Mi doña Ginebra, señora mía, vuestras manos beso, y vuestra señoría, don Merlín, saludo, y a toda esta familia, y al paje de pasamano que me ponéis. Y es mucha, en verdad, la prisa que traigo, que el día de San Lucas quiero estar a la puerta del monasterio de Lucerna con el cabello cortado.
Y al decir esto pasó ambas manos por el dorado y largo pelo, y fue como pasar el arco del violín por las cuatro cuerdas bien afinadas.
Pues traía tanta prisa, pasaron los dos caballeros portugueses a cenar a la mesa de doña Ginebra, y su paje y yo quedamos de antecámara, mientras mi amo daba los últimos toques a los preparativos del teñido. Dijo doña Teodora que de cena no quería más que un poco de merluza cruda por lo abierto, y de postre una cucharada de sal y un vasito de licor café, y yo y su paje, que se llamaba Teófilos, y también era griego, la servimos en bandeja de plata, y ella, de cada y cuando, me sonreía de tan dulce modo que me apretaba el corazón. Y cuando acabó de cenar sugirió que quizás estuviera más sosegada en la tina, y yo no sabía para dónde mirar cuando se quitó la larga falda y la ceñida blusa, y apareció doña sirena tal y como vienen estos hermosos engaños en las historias. Además, que fue la primera mujer que yo vi desnuda, y aunque no quería, mis ojos se iban a aquellos pechos blancos y tan felices, a su alegre botoncito rosa y a las venillas azules que los surcaban. Teófilos ya debía de estar acostumbrado, pero para mí aquello era una fiesta entre alegre y temerosa. Y aún tuve que acercarme, e imitando a Teófilos, prestarme a que nos pasase sus brazos por los hombros, e hizo una gracia con la larga cola brillante para entrar en la tina a descansar. Siempre que de este paso me recuerdo, me parece que me acaricia el cuerpo aquel suave calor que ella prestaba. Y fue bueno y decente, digo yo, que una vez en la tina, se pusiese una pelerina de astracán que tapase tanta galanura.
Llegó mi amo con los escritos preparados, que eran un bando al Tribunal de la Puente Matilde, una restitución a los sobrinos de un boticario de Génova, y una profesión de fe cristiana, y sólo faltaba la firma de doña Teodora, que la echó muy rasgueada, y añadió en latín lo que el señor Merlín le recitó.
– Todas las sirenas -dijo sonriendo a mi amo- tenemos la misma letra, porque todas aprendemos en la escuela de las planas de Iturzaeta.
Y como llegase la hora del teñido, le pasamos a doña Teodora para dentro de la tina una banqueta, de modo que, sentándose en ella el agua le cubriese solamente la cola colorada, y andando en estos adobos me fijé, tanto por pecador como por curioso, y vi que doña Teodora no tenía ombligo. Don Merlín responso y amonestó al agua, en lengua de la que no entendí verbo, y seguidamente vertió polvo de oro sulfatado, cuatro mezclas de corteza de nogal, extracto campeche y crémor tártaro, y con la varita de plata batió durante una hora, y pasada ésta, echando una puñada de sal, dio el teñido por rematado.
– Quedará -le advirtió a doña Teodora- un negro brillante que llaman en Italia "cuervo de Nápoles", y en el bordillo de cada escama, un hilo de oro lucido. Desde que murió don Amadís, y se puso de luto perpetuo doña Oriana, no se vio pésame de tanto respeto en el mundo. Ahora conviene que paséis toda la noche en el tinte, y a la mañanita podéis partir, camino de la noble ciudad de Lucerna.
Mandó doña Teodora a Teófilos que le diese a mi amo una bolsa que con sonante dinero traía.
– Ya sé que no pago tantos favores como se me hicieron en esta casa, pero en la bolsa va, en florines torneados, cuanto dinero me queda de la fortuna antigua, no ganada por la gracia de este cuerpo fácil, sino herencia de una prima mía, nipota que fue de un cardenal de Roma, y de la que habréis oído hablar, porque su tío le concedió el monopolio de las aguas tiberinas.
Agradeció mi amo el regalo, Teófilos se tumbó en el arca a echar una sonata, y don Merlín y yo nos fuimos a nuestros lechos, tras hacer una gran reverencia a la famosa sirena. Y mentiría si dijese que pude dormir aquella noche con aquella fiebre continua e inquieta que se me puso en el cuerpo: un sentir loco que me mordió muchos días, y aun ahora que viejo voy, por veces me distrae, y me vuelvo porque me parece que escucho en el agua que pasa aquel manso decir cantor que ella tenía, y medio en verso, y a mí mismo, loco, burlándome, en la ocasión me pregunto: ¿qué me quieres, Amor?
Todavía no amaneciera cuando ya estaba yo dispuesto, y con la montera nueva, y la doña Teodora vestida, pero se pusiera una falda abierta de paño merino que dejaba ver desde la cintura a la medía luna final la graciosa cola de luto doble teñida, y cual mi amo dijera, bordeaba las escamas un hilo de oro lucido que muy bien le sentaba. Y el señor Almeida y la excelencia Novas ya montaran, y José del Cairo y mi amo ayudaron a asentar a doña Teodora en su mula, y le pasaron una manta envolviéndole la cola, y subió a la grupa Teófilos con el paraguas, que seguía lloviendo. Los portugueses gastaron las sólitas lusitanas cortesías, doña Teodora volvió a cantar las gracias y la triste despedida, y al balcón salió la señora doña Ginebra a decir adioses con un pañuelo bordado. Mi amo se dio cuenta, cuando se fueron, que yo quedaba con algo de pesadumbre, y que algún hilo del engaño de la sirena me ceñía el cuello.
– Sosiega, sosiega, mi Felipe -me dijo palmeándome en la espalda-. No se cogen truchas a bragas enjutas, y estas brevas de mérito, ¿qué le van a pedir a un galán como tú más que la vida? No quería yo verte comido de los peces en una playa de la Arosa.
– Además -añadió José del Cairo, que siempre hablaba sabidor y sentencioso-; además que por la cola repolluda que tiene, de ser mujer como las otras, seguro que tendría las piernas gordas.
Dijo, y escupió, como asqueando. Y yo rompí a llorar.
El Viaje A Pacios
Dispuso mi amo de ir a Facios, que se quedara en aquella posada encamado un amigo suyo que venia hacerle visita, y era un don suizo tratante en bolas de nieve, que muy hermosas las traía en la maleta, como se verá. Y fue la cosa que lo tomó un trasudor viniendo de camino, y pensó que un ponche doble de ron lo pondría nuevo como de troquel, pero le continuaba la fiebre alterada y ya llevaba una semana en el lecho. Me preguntó don Merlín si viera alguna vez bolas de nieve o países de cuadro en que nevase, y yo le dije que no, que solamente viera la nieve en el campo, a no ser en el "Teatro Ideal" del Valenciano, en el San Froilan de Lugo, en el que imitaban la nieve con harina cuando aullaban los lobos a la puerta del hidalgo don Cruces, que moría con espasmos en el medio y medio de la función, y hasta el final no se sabía que lo envenenara una sobrina carnal.
– Pues entonces -me dijo don Merlín-, te voy a hacer el regalo de este viaje a Pacios, y ya le diré a mosiú Simplom que te enseñe todo su escaparate.
Por el camino, mi señor muy jinete y yo tres pasos delante como está mandado, me fue contando mi amo que aquel mosiú Simplom fuera relojero de cámara de los señores duques de Saboya, y que se hicieran amigos cuando don Merlín estuvo en Turín para desencantar al duque Filiberto el Viejo, que se le metiera a Su Serenísima en el cuerpo un diablo tejedor, que de día y de noche estaba al telar, y el duque no hacía más que escupir y cagar retales de colores que el dañino tejía en los aposentos de su vientre. El demonio lo echaron, pero el señor de Saboya quedó muy blando de la operación, y al poco tiempo le vino un paralís y murió, y al duque nuevo no le gustaba el arte de relojería, que todo el tiempo suyo le parecía poco para jugar a cartas, y licenció a mosiú Simplom después de ganarle las últimas pagas y un legado del duque Filiberto, que era una viña y un molino de viento en Alessandria della Palla, a un juego que le llaman "juleppe aú carré", y todos en la corte supieron que el suizo Simplom jugó a la fuerza aquel envite, que no era nada amigo del naipe. Viejo y sin dineros, mosiú Simplom se dedicó a hacer bolas de nieve con aparatos de resorte, e iba ahora camino de Portugal a venderle una docena al mitrado de Lamego, que enloquecía por ellas, tanto que una que tenía, comprada en Roma, y que representaba el nacimiento de Belén, la mostraba en el pulpito a los feligreses, que lloraban viendo nevar espeso y al Niño desnudo en el pesebre.
En estas conversaciones íbamos cuando llegamos al río, y yo lo pasé a brincos por los pasos de piedra, que son diecisiete, y mi amo trotando por el vado, y levantaba nuestro Lucero espumas mil con el suelto braceo que gastaba. Toda la ribera aquélla es una pomarada, y la vallina un praderío. Aún no eran las once y ya estábamos en Pacios, entrando por puertas de la posada del Liaño, que tiene un parral que coge todo el balcón de la solana. Salió el huésped a saludar a mí amo con mucha amistad, y preguntando don Merlín por el enfermo, respondió el Liaño que no lo veía bien, que la fiebre, según el curandero de Arnois, se corriera a los pulsos, que ya no concordaban, y la tercera sangría lo dejara en un desmayo del que estaba volviendo poco a poco con ayuda de un caldo con jerez. El Liaño era un hombre feo, gordo si los hay, con bigote a lo kaiser, que en verdad lo llevaba para echarse de serio, siendo como era el hombre más burlador y risueño del mundo. Cuando tenía dos copas de más, se ponía a imitar al maragato del mesón y la gente se revolcaba de risa. Nos hizo subir al cuarto de mosiú Simplom, que estaba el suizo poco menos que dando las boqueadas, sudando bajo nueve mantas, y fuera de las sábanas sólo asomaba la afilada nariz, y medio tapaba la calva con una media blanca rayada de azul, que muy gracioso gorro resultaba. Mi amo se acercó a la cama, buscó bajo la ropa una mano del suizo, y le echó un "¡bonjour!" muy pronunciado y un "¿qué nuevas tenemos?", y el enfermo tardó un minuto en abrir un ojo, se fijó en mi señor, y con voz que ya iba a buscar el aire a las alamedas del otro mundo, respondió:
– ¡Ay Merlín, Merlín, de ésta la cagamos!
Se puso mi amo, como médico titulado, a palparlo, y le tomó la fiebre con la piedra serpentina, le hizo echar la lengua, le vertió una gota de agua de vísperas en el oído derecho, y le siguió ambos pulsos por un rato, y después de pensarlo por más de un cuarto de hora, parecióme, por el semblante que puso, que daba por hallada la almendra de aquel mal.
– Toda esta dolencia -declaró-, viene de que se le pasaron a los humores los puntos de hervidura, que fue fiebre memorial la que tuvo, y ahora no es fácil ponerle estables y a nivel los líquidos interiores. Los humores están en el cuerpo por capas, a semejanza de las magras en el tocino, o el aceite y el agua en el vaso de la lamparilla. Y sucede que si se alternan o mezclan, amolecen las interioridades. Y aún es más a contrapelo este caso, porque este mosiú Simplom fue hombre muy súbito en pecar contra el sexto, y es escaso el vino que guarda en el pellejo.
Traía mi amo la bolsa de las medicinas, y preparó un papel de espíritu de sen y un vino purgante según Le Roy, y encargó a la botica de Meira por el sobrino del Liaño una triaca prepósita y píldoras de miel sedativa, y confió que con aquellos específicos y el licor de quina que ya venía ingiriendo se le echaba al enfermo la mano que requería.
– Con todos estos gastos corro -dijo don Merlín al Liaño-, que este señor suizo es mi amigo querido.
Con el espíritu de sen, y quizá también con la caricia de las palabras amigas de mi amo, se recobró un poco el suizo, mostró la perilla cana por el embozo y habló algo en francés con don Merlín, y va mi amo y abrió el baúl herrado que estaba a los pies de la cama, y tenía la llave puesta, y empezó a sacar de él, envueltas en paños de colores, las bolas de nieve. ¡Qué fiesta, mis amigos! El Liaño mandó llamar a la mujer y a la hija y al sobrino pequeño, y con éstos vinieron los hijos del herrero, y el herrero luego y la mujer, que era, por detrás de la iglesia, hija del señorito antiguo de Humoso. Y yo, cada bola que iba destapando mi amo, saliendo al pasillo la mostraba a toda aquella familia, que se sentara en las escaleras del desván para asistir a la función. Y la primera bola era un suizo del Papa que estaba de centinela con su alabarda alzada, y daba dos pasitos de ronda y media vuelta, y de pronto comenzaba a nevar, y el guarda coloreado se metía en su garita. La segunda era una pastora que estaba con sus ovejitas en un campo, y era bola de música, pareciendo que cantaba y bailaba la pastora, y al echarse la nieve, la pastora abría el paraguas y las ovejas se acurrucaban junto a ella. Otra había, que mucho me gustó, que era un caballero de sombrero enamorando al pie de una ventana a una dama de alto copete, y nevaba, y la nieve cubría al caballero, y entonces salía a la puerta del palacio una criada con una escoba, y le barría la nieve al galán. También tenía música, y dijo mi amo que se llamaba "La viuda alegre". El señor Merlín me decía el asunto, y yo se lo fabulaba al público. Otra había que era uno de a caballo, y nevaba, y el caballo, un bayoncillo muy hermoso, braceaba en la nieve. Todo el arte de caer y volar la nieve estaba en un volante, y se le daba cuerda a las bolas como a relojes. Otra mostré que era un guitarrista dando serenata, y otra un ermitaño que apartaba con su cayado la nieve y brotaban del suelo flores coloradas, y dijo mi amo que mismamente el retrato de San Goar Alpino. Y vimos la bola del cazador de jabalíes, y la del peregrino a quien sigue un lobo, la nevada de París del año 1861, y una italiana con sombrilla que salía de paseo y comenzaba a nevar y se metía en casa y entonces escampaba, y también la nevada en el entierro del emperador de Austria, que se le llenaba de nieve la mitra del arzobispo, y finalmente otra, con una música valseada, que encerraba una francesa que cuando más nevaba, salía a la puerta de su casa y levantaba la falda enseñando una pierna muy bonita, con media negra y liga colorada. Y estábamos esperando a que rematase la cuerda de esta bola, cuando mosiú Simplón, como saliendo de un sueño, dijo, medio ronqueando:
– Si muero fuera de mi casa, sois testigos de que quiero que me entierren con ese juguete en las manos, y apretándole la cebolla de abajo tiene cuerda para siete días.
Mi amo le reconvino que pensase en otras cosas, que aún se iba a reír una hora mostrándosela al señor obispo de Lamego. Y que si tocaban a morir, mejor que guiñarle un ojo a un pernil francés era ponerse a echar las cuentas del alma. Llegó de Meira el sobrino del Liaño con la triaca prepósita y las píldoras de miel sedativa, y medico el señor Merlín al suizo, y lo dejamos en una siestecita mientras comíamos. Y cuando terminamos el yantar, y hubo tanta familia para ver enjaguar la boca a mi amo y lavarle yo las manos como para ver las bolas de nieve, subimos a junto del suizo, y ya estaba despierto, los ojos vivaces, y se entretenía en peinarse la perilla.
– Paréceme, mi señor mago, que voy curado -le dijo a mi amo.
– También yo estoy en ello, y no es milagro, que la triaca prepósita está en tal virtud, que o lo lleva a uno de una vez de las apariencias de este mundo, o sana el enfermo de contado. Y demos gracias al Señor por haber llegado a tiempo.
Todo esto y otras razones en francesa habla le puso mi amo al suizo, y le adelantó, según supe, una onza para seguir camino, y el mosiú Simplon agasajó al señor Merlín con una bola de nieve; mi don amo me mandó escoger, y yo puse de preferida la de caballero pasando el monte, por lo mucho que me gustara el bayo, y la música de cascabeles que tenía la bola en la caja de pie. Y como anochece fácilmente en otoño, determinó el señor Merlín regresar a Miranda, pasando el Pontigo de día, que entre San Lucas y Santos ya aúlla el lobo en aquellas cavadas, y me mandó montar tras él, a mujeriegas. Trotamos tan vivo que parecía que se alargaba la tarde.
– Parecemos -dijo mi amo- el abad viejo de Meira cuando iba a escriturar foros a Lugo, que siempre llevaba un lego joven detrás, como tú a mujeriegas, para que no mostrase las canillas.
Aún no era noche cuando pasamos junto a la rectoral de Seixo, pero ya estaban encendidas y amigas, a lo lejos, las luces de nuestra casa de Miranda.
Poner en formado el censo de la familia que pasó por Miranda procurando la ciencia del señor Merlín, digo yo que tal sería contar, en una mañanita, las arenas del mar. No me puse yo a tal guisado, sino al placer de memorar mis eras alegres, cuando este cuerpo flaco era vaso de la confiada mocedad. Miranda para mí, y todo lo que por aquella portalada iba y venía, más que una memoria pasada, es un huevo de Pascua o una bola de nieve con resorte, como las que mosiú Simplom llevaba de oferta al señor obispo de Lamego. Los días pasados, las nubes que los cubren, los varios pensamientos que me traen y llevan, y la vida que encuentro posada en mí, bien pudiera compararla con la nieve que mansamente cae, y poniéndose por alfombra de este mundo cubre labradíos y caminos, prados y eras, y del rostro de la tierra nuestra hace una enorme llanura igual. Pero, por veces, brinca el solcillo radiante de un recuerdo de juventud, y en algún lugar derrite la nieve, y es como si en la soledad del mundo un pasajero desconocido encendiese una pequeña hoguera, y vas tú y por una hora te calientas al amor de ella. ¡Memorias, memorias, memorias!
Aquel Camino Era Un Viejo Mendigo
Nota Preliminar
Los caminos son semejantes a surcos, y así como las eras dan el pan, los caminos dan las gentes, las posadas, las lenguas y los países. Se sienta uno a cosechar a orillas del camino, o viaja por él. Este camino del que hoy cuento se me aparece como un viejo mendigo, aunque cada pasajero que lo pise lo renueva, y suscite en la rota y polvorienta vía la mocedad primera. Desde Miranda yo veo un trozo del camino francés buscar el vado del ancho río. Desciende de una colina coronada de castaños, y se apresura por una vega de centeno florido y maizales nacientes hacia la ribera, una larga procesión de familias amigas de las aguas: sauces, álamos, chopos, en los que cuando cesa de cantar el mirlo comienza la alondra a decir su trova. Lejano el puente que dicen romano, se pasa el río por veinte padrones gemelos, en los que no es raro que el viajero ahuyente la paloma torcaz que allí bebe. La otra orilla es un áspero desconchado de pizarra, y el camino ha de labrar sus pasos trabajosamente hasta coronar aquel oscuro murallón, para poder luego tenderse feliz por la llanura de Beiral, donde son las abiertas veranias, el coro solemne de las robledas bernardos, y la gentileza de los abedules mirándose estremecidos en las quietas charcas. Desde las almenas de Belvís, yo veía humear una chimenea lejana: era la posada de Termar, adonde fui, antes de parar en barquero de Pecios -y éstas serán otras madejas que devanar, otras memorias que calentar, otros espejos en los que mirarse-, a conocer a las gentes que van y vienen por estas historias; digo, por este camino.
Termar fue hospital de peregrinos primero, al cuidado de los señores bernardos de la abadía vecina, cuyas armas tiene todavía, rodeadas de vieiras, sobre el portalón. Abandonado quedó cuando se fueron los monjes, y ya era una ruina cuando el señor Moran lo tejó y abrió allí tienda y ofreció posada, aprovechando que la diligencia de Lugo tenía que cambiar tiro. Le llamaron entonces Mesón del Castellano, nombre que conserva, y con el tiempo y porque el catorce de cada mes allí se hacía entrega de ganado, nació la Feria del Catorce, que es muy nombrada y se celebra en un soto muy alegre, y lo más del campo, como es por esta tierra costumbre, está cercado de laurel, y hay allí dos fuentes abundantes. El señor Moran fue a buscar mujer a su tierra, y los tres hijos que tuvo el matrimonio siguieron el ejemplo paterno. Al lado del viejo mesón un portugués les hizo casas nuevas, y toda la maragatería aposentó en Termar, que ahora se tiene por villa. ¡Pero yo aún recuerdo cuando en aquel alto, amigo de los vendavales, no existía más casa que el viejo hospital peregrino. Siempre había en la robleda de Termar cuco temprano y lechuza augurando. ¡Termar! Las dos fuentes del campo hacen un regatillo, que apenas mocete ya lo ponen de molinero, y toda la pajarería de la tierra de Beiral, la más de ella malvises afinados, se dio cita en la cerca de laurel. Cuando fui a Termar por alguacil del don mitrado del Cister, aún se hablaba de los monjes de antaño, de los misericordiosos peregrinos, de los señores condes locos que por aquí iban y venían a la jineta de su ira, de los milagros del vecino San Cosme de Galgane y los fantasmas del mesón viejo… Paréceme que aún me dan día, junto al portalón con las armas de Meira, en este alto de Termar, sombras que al acercarse por un instante cobran envoltura carnal, y se arraciman al amor del viejo hogar de piedra de Lis, en el que chisporrotean, llamas azules, rojas, amarillas, las historias de un tiempo que pasó.
El Enano Griego
A enano muerto, enano puesto – dijo don Munio, abad, sacando de la capucha un enanillo, un hombrecito de dos cuartas, vestido con el hábito bernardo, la cara redonda y rosada, el pelo en flequillo sobre la frente, los negros y menudos ojos vivarachos y tan gracioso todo él de cuerpo como muñeco florentino. Lo puso sobre la mesa, y el enano hizo una gentil reverencia a los monjes y a los peregrinos que aquella noche de mayo allí hacían posada, y con vocecilla que más parecía campanita de plata que canción humana, se puso a contar su nación e historia y su entrada en el Cister.
– Para lo que usa mi familia, yo doy algo más de lo que en enanos sería la talla de quintas, y yo y los míos servimos para pajes de los pavos reales del patriarca de Constantínopla, y las mujeres para el bordado que en la Levantía llaman "punto de Adana", y que es sabido está hecho con aire, un hilo que otro y espejo de oriente de perla. Un hermanito mío era tan poquita cosa que el arcipreste de las Blanquernas lo ponía disfrazado de mirlo picando en un racimo de uvas catalanas el día de la Natividad de Nuestra Señora, que es cuando los griegos celebran la vendimia. Es una muy sería opinión, que muchas veces fue defendida con gran copia de argumentos, que descendemos de los príncipes samantes, y así nos vemos por culpa de un poeta enamorado, llamado Firadusi el de las Rosas. Este dulce poeta que podía, en pleno desierto, cantando la hermosura y frescor de una fuente, hacer que los nómadas vieran de pronto en el aire copas de Bagdad llenas de líquido cristalino y frío, contemplando dos niños que jugaban en Damasco con una naranja, como los enamorados juegan con la luna, dijo que ojalá nunca saliesen de aquel día feliz y edad alegre. Y así fue: quedáronse en el infantil tamaño y en la gozosa alegría de aquel tiempo, y casándose dieron nación a nuestra familia. Con los disturbios de los tiempos aventado el reino samaníe, vinieron mis abuelos a parar a Antioquía, donde se convirtieron al cristianismo, y de allí pasaron a Constantinopla porque el Basileo quería conocer aquella tropilla que toda junta no cabía en un serón de higos de Esmirna. Al principio nos ocupamos en Bizancio en el rizado de la barba del emperador, que es sabido se hace por escala de música, y de decorar las uñas de los dedos meñiques de las emperatrices y princesas, que era una de las delicadezas que gastaban aquellos señores isaurios. Una empetratriz hubo, llamada doña Arquipas, que en una de las uñas tenía pintado, y había que verlo con cristal de aumento, al emperador y su comitiva yendo del palacio al hipódromo, con las calles y las gentes y los "verdes" y los "azules" que aclamaban, y toda la plantilla palatina con sus mitras, sus bastones y sus portacolas, y en la otra uña una cacería de faisanes en la Cólquida, con los halcones imperiales volando sobre el bosque coloreado del otoño. Pero, cambiando las modas, vinimos a los nuevos oficios.
El enano tenía un decir muy gracioso y retorneado, como discípulo de la elocuencia antigua. Sacó de debajo del escapulario un vasito de plata del tamaño de un dedal, y lo sumergió en la gran copa del abad, que era de grueso cristal tallado y estaba llena de tinto de Valdeorras, valle este en el que los señores bernardos de Meira cobraban tantos y tantos mollos, tanto de blanco como de tintorro. Refrescó el enanito la pausa y prosiguió la historia.
– Tenía la princesa Macarea, en la cuya cámara yo estaba puesto por asistente de flauta y columpio, un ratoncito blanco muy gracioso, que la punta del rabo adornaba con tres manchas negras. El ratón brincaba por todo el palacio, y lo dejaban ir y venir, que cuando lo daban por perdido me llamaban, y entonces yo le silbaba de cierta sabrosa manera, y el ratoncillo, oyéndome, venía de nuevo a su dueña, que estaba enjugándose, no más que con oírme silbar, las lágrimas de sus asombrados ojos azules. Esto pasó una y mil veces, y tanto el ratón como la princesa lo tenían por divertido juego. Pero en una de estas fiestas el ratoncillo no acudió a mi silbo, corrí todo el palacio sorprendido, y estaba mismo silbándole en el salón del trono, cuando me llegó aviso de que lo vieran en el jardín. Salí a silbarle al medio de los tulipanes, y lo vi salir por puertas, y silbándole crucé los estrechos y la Grecia, y como venían correos que lo vieran en Mostar y en Salzburgo, seguí camino y entré a Roma, que lo habían visto pasar el Tíber por la puente donde está el castillo del Papa, Yo mismo lo vi en Florencia, en la plaza, y aún me hizo una gracia por debajo del rábico, y siguiéndole atravesó Francia y España, y por noticias de unos peregrinos que lo vieran en un queso en Villalón de Campos supe que venía a Compostela, y ayer fue mi grande gozo volverlo a ver comiendo una castaña al arrimo de un árbol en la orilla de vuestro río, y estaba el pobre flaco y sin el lustre aquel que daba a su pelo la pomada de leche de Armenia de mi princesita, y le silbé otra vez la tonada de nuestro juego, que ya, acordándome del dolor de mi lejana señora -de la que, ¿por qué no decirlo?, hasta andaba yo algo enamorado-, en vez de alegre fiesta me sonaba a responso funeral; y el ratoncillo me oyó y se me acercaba como en otros tiempos, jugando, y en el juego pegó un brinco, resbaló y cayó al río, y el remolino que hay junto a aquellos sauces se lo tragó. Ahora hago promesa de quedarme aquí, en vuestra santa casa, por criado de vuestro abad, y voy a escribirle una carta al Basileo diciéndole la desgracia, y cómo no me atrevo a volver a ver más los ojos llorando de mi señora doña Macarea. ¿Y cómo decís que se llama, para ponerlo en la carta, el río donde ahogó el ratón?
– El río -dijo el padre abad-, que aquí mismo al lado nace, le llamamos Miño, y esta parte del mundo cristiano es Galicia, a dos manos sobre el camino de Santiago.
El enanillo se secó una lágrima, y se volvió a su escondite, que era la capucha del mitrado, a sosegar su pena.
El Paje De Aviñón
– Este señor enano -dijo un mozalbete que allí estaba muy atento a la historia del ratón y el enano, tanto que dejó enfriar en el plato una torreznada con huevos- peregrinó a Santiago Apóstol sin saberlo, y tengo para mí que las más de las leguas las anduvo por el amor que confesó a esa infanta lejana de los ojos azules, Macarea llamada. Pero yo peregrino a sabiendas desde Aviñón de los Papas, y por pedir al Patrón que me deje, siquiera una vez en esta ribera de la vida, volver a contemplar el pálido rostro de otra princesa, tan lejana y tan hermosa. Esta mi señora se llama Anglor y vive en un río.
El mocete, que andaría por los dieciocho años, era muy gentil de talle y espigado, moreno con el soleo del largo viaje peregrino, y el cabello cortado sobre la frente a la manera de los donados de San Pablo, como llaman "perrera de expósito". Vestía a la provenzal, de vivos colores y ropón colorado muy holgado. La nariz le surtía del rostro aquilina y un algo en demasía grande, pero tenía mucha gracia en los ojos grises y en la boca franca y risueña. Dijo llamarse François, Pichegru por mal nombre.
– El amor las más de las veces está en un abrir y cerrar de ojos. El mío nació así, y en una noche de San Juan, precisamente en la del pasado año. Salí de los donados por paje de un señor canónigo de Aviñón, muy amigo de pasear por el puente tal noche como aquella viendo el animado y abigarrado concurso, y más que nada por oír tambores, que es música en la que los canónigos de Aviñón, como los de Tarascón, siempre fueron peritos. Yo iba dos pasos tras él, con la sombrilla plegada bajo el brazo, una "ombrella" italiana de seda verde, por si el río dejaba aquella noche florecer en las ondas los deshilados lirios de la niebla, que al señor canónigo concedía la niebla rodanesa la llamada fluxión concomitante, que es lo peor que en materia de mocos puede acontecerle a una nariz. Y no le extrañe a vuestra paternidad, ni sorprenda a vuestras mercedes, el floreo de mi lenguaje, que baste con decir que soy de nación provenzal y estoy dolorosamente enamorado… Se paró mi amo a ver las habilidades de un dálmata que jugaba con cajitas de fuego, cuando sintió el primer flujo de la niebla en el aire de la noche sanjuanina, y me ordenó que abriese la sombrilla, y al abrirla, de dentro de la seda cayó, como una rosa puede caer de un búcaro, una gentil doncella solamente vestida de su rubor, la larga cabellera dorada y una cinta de oro en el tobillo izquierdo. Pasmó todo el puente, dejó el dálmata apagarse las cajitas de fuego, y las gentes comenzaron a reír de mi amo el canónigo, viendo a la niña tan ataviada a su lado, y ya mi señor se encendía en iras y sentándose en las brasas de la cólera comenzaba a hilvanar cánones boloñeses, todos con anatema contra los burladores de su corona, cuando la niña, a todo esto ya envuelta en la capa de un alguacil del mostacero mayor del Papa, que por casualidad pasaba por allí, pidió silencio y dijo:
– ¡No burléis! Hace un año que vine por jugar en la niebla, y me oculté en la sombrilla del señor canónigo por ver qué tal me sentaba la seda verde napolitana, justamente cuando su paje la cerraba, y en ella quedé prisionera, y tuve que esperar a este año para volver a mi libertad y a mi natural forma, que sólo tengo la noche de San Juan, que todos los otros días soy agua que pasa bajo el puente de Aviñón. ¡Ved todos a Anglor, la princesa del río!
Esto dijo, y dejando caer la capa del alguacil, por el aire con la niebla se volvió a las sombras y a las aguas, y al irse me dejó enamorado… ¡Ay de mí! A escondidas anduve oliendo la "ombrella" que quedó perfumada de jazmín y agua rosa de Genova, y en papeles de colores escribiendo canciones que echaba al río por si podían leerlas las ondas que pasan, y que son parte feliz y espumosa de su cuerpo, y aun alguna vez me pareció oír, en los árboles de la ribera, en el murmullo del Ródano sereno, palabras de mis trovas.
Calló el paje para sonarse con un gran pañuelo amarillo, de los que dicen de dos hierbas, y tengo para mí que más que sonarse lo que hizo fue enjugar dos lágrimas. Y con voz velada por la emoción, prosiguió:
– Me pasaba los días en el puente y en las orillas del río, descuidando el chocolate de mi amo, y me olvidaba de sacarle brillo a las hebillas de plata, poner a refrescar el vino, engrasar la escopeta, y todas mis obligaciones quedaban para mañana. ¡Y Anglor no volvió el San Juan de hogaño! ¡Quizás Anglor no vuelva nunca! Y por temor de que tan triste cosa suceda, ¡no volver a verla!, peregrino a Compostela, y de camino me distraigo enseñándole a este mirlo una tonada dolorida que compuse en Sahagún, en la posada aquella, y cuando el mirlo la tenga bien sabida lo soltaré, para que sea maestro de otros mirlos y todos ellos la canten, parleruelos. Y así sabrá todo el mundo cómo ama y amará siempre a Anglor, la princesa del río, el paje Francois, más conocido por Pichegru en la antigua ciudad de Aviñón en Provenza, la del hermoso puente.
Se levantó de su banqueta el paje y salióse del hospital a dar un paseo por el camino, y el mirlo amaestrado al verle marchar puso por solfa en el aire aquel cantar enamorado que Pichegru le estaba enseñando y que era, en verdad, una tonada dolorida.
– Bien se ve -dijo un sastre de Zamora que también peregrinaba-, que anda el hombrecillo en amores, que de otro modo no dejase en el plato la torreznada con huevos.
Aún me parece estar en aquella anochecida en Termar, y ver cómo bajo la llovizna pasea el paje Pichegru, con la cabeza inclinada y el viento revolándole el holgado ropón colorado.
El Hugonote De Riol
De la mesa donde los peregrinos comían en Termar se contaba que tenia una mancha de sangre que nadie pudo nunca lavar ni borrar, y que aun cepillando la madera no se iba, que había colado la mancha de sangre fresca todo el grueso del tablón de cerezo, y esto se lo oí yo al carpintero que vino a Miranda a hacer la escalera nueva del desván y pisar el desván trasero, señor Felpeto llamado, muy considerado de mi amo don Merlín, que el tal señor Felpeto fue carpintero muy famoso y el que le hizo un triciclo de madera de roble a aquel obispo de Mondoñedo que se firmaba don López Borricón, y que cuando la primera carlista dejó la mitra por irse a las Provincias a oír los cañones del rey legítimo, y el tal obispo corría las carreras de la huerta episcopal en el artificio, y llevaba de pie en el eje de las ruedas traseras a un monaguillo tocando un pito, para avisar a sobrinos, fámulos y familiares que se apartasen, que venía Su Ilustrísima poco menos que volando. Siempre hubo opiniones discordes en lo que toca a aquella mancha de sangre. Muchos sostenían que debía de ser la señal que dejó un inocente de Belén peregrinando a Santiago, y que señal semejante había dejado otro inocente en la Gran Cartuja, y aun otro en Falermo, en una casa de San Francisco, y este inocente, amén de la mesa a la que lo sentaron, manchó de sangre el pan que comió y el vaso en que bebió. Otros apuntaban que quizás hubiesen asesinado allí, en una noche oscura, a un peregrino desconocido, y que convenía avisar a Lugo para que se hiciesen pesquisas. No faltó quien sacase a cuento las señales que dejaba el Judío Errante, ni quien se diese por avisado y atestiguase ser cierto que desde que hacían vino en el país catalanes y maragatos aquellas manchas eran corrientes en las mesas de las tabernas y posadas. Pero la verdad es que era sangre, sangre humana, y ésta es la historia de ella, y me la contó el ex claustrado de Goás, don Ernestíno Tejada, una vez que pasó por Pacios camino de Lugo, siendo yo allí barquero, a llevarle a un magistrado de su misma nación riojana un obsequio de pollas en vinagre. ¡Siempre andaba aquel predicador de arriba para abajo con la fiesta de sus guindillas!
Hubo un año en Francia, que fue el de mil y quinientos y setenta y dos, y aseguro que fue éste del Señor porque lo tengo en una entrega de la "Defensa del crimen del Ravellaco", y fue el crimen que el tal Ravellaco cosió a puñaladas a un rey cristianísimo, dicen unos que por enmendarlo del puterío, y los más concuerdan en que lo encontraba hereje y desasistía la Santa Iglesia; digo que en este año de mil y quinientos y setenta y dos, en la marina de las Asturias de Oviedo, por donde cae el Navia, finándose el mes de agosto, unos marineros de Luarca encontraron una barca al garete, en la que agonizaba un hombre malherido; era un joven caballero de la nobleza del país de Médoc, hugonote fanático, huido de la matanza que una doña Catalina de los Médicos, que reinaba en Francia, mandó hacer la noche de San Bartolo contra los filiales de la Protesta. Lo llevaron a la casona de Riol, cuyo jardín baja hasta las peñas de la mar, y en ella murió a las dos horas, fiel a su secta, clamando venganza y maldiciendo a doña Catalina. Y tan empecinado estaba el hugonote, tal era la hiel de su ira y tanto su faccioso ánimo, que no pareció hallar en la muerte reposo, pues cada año la víspera de San Bartolomé aparece en el gran salón de la casona, se acerca al balcón y apoyando la diestra en uno de los cristales, deja en él sangrienta huella; junto al balcón el caballero desaparece, pero la sangre fresca y caliente moja el vidrio… Y así cada año hasta aquel en que se hospedó en Riol un clérigo francés que venía a Compostela y traía cartas de los Gastón de Isaba de Francia para sus parientes de Óseos, los señores Ibáñez de la loza de Sargadelos. Le entró al gálico tonsurado compasión por su aquel casi vecino de castillo y viña, el hugonote, y la pena que cumplía por su herética soberbia, y a mientes le vino ofrecer el protestante al señor Santiago por peregrino, y se pasó los días que faltaban hasta el San Bartolo imaginando cómo hacer el ofrecimiento y no veía cómo poder llevarse el fantasma, que al fin era vagante sombra, a Compostela, y pensando, pensando, se le ocurrió recoger en una ampolla de cristal de Murano, que llevaba con espíritu de menta piperita, que es tan sutil y tan gracioso para la cargazón de cabeza, la sangre que el hugonote dejaba en el cristal, y que según testigos, a veces era bastante para llenar una copita de las de anisete; comparecería el clérigo con la sangre en Santiago, y pediría al Apóstol perdón para el contumaz. Tal pensó y tal hizo el señor abad, que se llamaba Laffite, y era gordo y campesino, parco en latines, muy cerrado de barba y en nada parecido a los abates franceses de las novelas que leían el enano y las condesitas de Belvís. Este pére Laffite era de una calidad más antigua y rural, clérigo cazador y vinatero, y sobresalía en cebar pavipollos para Pascuas, y era muy buscado en la Guyena para predicar el sermón del Desenclavo; hay que añadir que era hombre piadoso y risueño, muy limosnero, y de niño, viniendo de Vic-Fesenzac de ver correr los toros embolados, invitado por una tía carnal, había tenido una visión de San Miguel Arcángel.
La víspera de San Bartolo, el señor reverendo Laffite se arrodilló cerca del balcón esperando la aparición del hugonote, que fue tan puntual como las doce en el reloj ingles, y tal como lo hallaron los marineros en la barca de la huida vestía, y él rostro se lo envolvía una como niebla fosforescente. Se acercó al balcón, y como solía apoyó la mano diestra en el cristal, y pareció que oteaba en la noche y escuchaba el balbor del mar, y en un repente aquella encendida niebla lo envolvió todo, antes de que se perdiese en la sombra. Levantóse raudo el cura y con hilas recogió la sangre y le ayudaba el señor de Riol con una cucharilla, y mediaron la ampolla de Murano, y vieron que la sangre no cuajaba y se mantenía viva y fresca. Al siguiente día pére Laffite emprendió viaje, y tras echar un par de siestas en Lorenzana, donde fue muy obsequiado por los frailes benitos, vino en su mula poitevina -que son las de esta casta pacíficas bestias y sensatas, siendo el garañón del Poitou linfático
de temperamento y algo remiso en cubrir yeguas, por lo que, llegado el caso, hay que alegrarlo con cancioncillas- a hacer posada en Termar.
Estaba entonces, y por razones de política, acogido al cobijo de Meira un tal salmantino llamado don Jovito Bejarano, que había sido guerrillero con don Julián el Charro, y tenía un hermano bernardo profeso, y acostumbraba ir de tertulia a Termar, por si pasaba algún peregrino o simple viajero, que entonces, a la verdad, no eran muchos, por el desasosiego del tiempo. De paso, con aquel su montar charriano, reventaba las yeguas de la abadía, con gran enojo del lego de cuadras, el que después fue mayoral de la diligencia de Curtís, betanceiro él, por mal nombre señor Témporas. Estaba don Jovito en Termar cuando llegó el reverendo francés, y se convidaron ambos, y el clérigo explicó al guerrillero la revolución de Francia y las aventuras de don Napoleón, y se encontraron de la misma católica política, y refrescaron este acuerdo con una jarrilla de vino chantadino, y el cura contó cómo llevaba la sangre del hugonote en la ampolla y su intención de pedir el favor de Santiago para aquella alma en pena. Pidió ver la ampolla don Jovito y con gusto se la mostró pére Laffite, haciéndole notar cómo iba fresca la sangre y suelta, y teniendo la ampolla en la mano, el guerrillero salmantino dijo:
– Este no debe ser milagro de hugonotería, sino virtud de la fiel espada católica que cató en su tiempo el pellejo protestante, entrando en él como venencia en bota de vino. Me gustaría haber estado en ese Médoc que decís con mi fusil, a ver si se me escapaba ese mayorazgo galicoso.
Y decir tal cosa don Jovito, y encenderse fuego en la ampolla y estallarle en la mano el vidrio de Murano, todo fue uno. El salmantino se puso pálido, y se quedó mirando la sangre caída en la mesa, que todavía parecía llama y quemaba la madera.
– |Vaya mala leche! -exclamó don Jovito recobrándose un algo.
Pére Laffite se había arrodillado y rezaba, entornando los ojos, por el alma del hereje inveterado.
El Gallo De Portugal
Siempre le oí hablar a mi señor amo Merlín con mucho respeto de la antigua ciudad de Braga, de donde era nativo, y en ella tenía rico aposento en un palacio de la rúa que llaman dos Confidentes un gentil caballero portugués, de fina nobleza y muchos posibles, don Esmeraldino da Cámara Mello de Limia, vizconde de Ribeirinha. Fue este don Esmeraldino vizconde, por lo que de él oí contar a un su criado de librea y escopetero, el hombre más hermoso de Portugal en su tiempo, muy lucido de lunares y con una mirada tan triste en los grandes y negros ojos, que parecía, dicen, que cuando demoradamente os miraba era como si una niebla de oscuras caricias saliese, para envolveros, por entre la aleteante seda de las largas pestañas. Con sólo esta mirada despertaba grandes amores, pero
todavía le ayudaba el que era pequeño y muy gracioso de maneras, convidador y en regalos de mérito la voluntad muy fácil; traía a Braga las modas de París, tanto de vestir y chalecos como de baile, tanto de peinar como de juegos, y aun ponía palabras de moda cuando de Francia venía, como sentimental, bombón, nenúfar, y "la merde latine" y "le doré aux cochons", frases estas últimas para aludir a los clérigos y al arzobispo, respectivamente, y que muy vivas se me quedaron, quizá porque me animaban a ello los revuelos liberales de aquellos días insurrectos… Pero todas las delicadezas y atractivos que envasaba aquel cuerpo fidalgo sólo le servían a don Esmeraldino para contrarrestar el sexto mandamiento, en lo que estaba siempre activo y puntual, y para no perder la cuenta de las hazañas mandó clavar en la puerta de su palacio un hierro rizado, y colgó en él una tablilla de caoba en la que iba marcando los triunfos de Venus, haciendo él mismo con una navajita la señal de un aspa. Esto gustaba a los bracarenses, que en seguida se ponían a seguirle los pasos al vizconde, a discutir acerca de quién sería la dama caída, qué regalo le puso la zancadilla o si fue amor, y todos aseguraban oír serenatas secretas, y todo Braga se llenó de falsos testimonios fácilmente levantados, de doncellas deshonradas y de maridos cornudos cabalmente asentados en ellos, tal que mejor no lo hiciera escribano de número en papel sellado.
Estaba el vizconde de Ribeirinha muy feliz en su trato y boato, encumbrado por amoroso en todo Portugal, cuando vino a Braga una compañía italiana de ópera, y el mayor adorno que traía era una tal primadonna signorina Carla, rubia, desvestida y trinadora. Ya en la primera función se hizo presentar don Esmeraldino, quien tenia platea con repostero en el teatro, y aconteció que la cantante Carla era muy aficionada a las joyas. Don Esmeraldino puso a trabajar para él a todos los joyeros de Portugal tal que signorina Carla pudo estrenar cada día un escaparate. La llevaba y traía el vizconde en su carroza, de la Fonda Suiza al teatro y del teatro a la fonda, y aun mandó forrar de verde el coche, que verdes eran los ojos de la Carla y verde su color favorito; hubo guitarradas bajo los balcones de la tiple, meriendas en los jardines del vizconde y otras muchas finezas y obsequios. Y Braga entera no dormía, yendo y viniendo a consultar la tabla de caoba, por si estaba en ella el aspa venérea ya labrada, y aún hoy se asegura, cuando este paso se cuenta, que iba a excuso el pincerna de la Catedral a averiguar si tuviera buen fin la amorosa batalla, por pasarle aviso al canónigo penitenciario, quien estaba preparando un sermón de tabla contra el nuevo Tenorio. Y cantó por última vez la compañía italiana en el teatro de Braga la función que llaman "El solicitante de amor" y se facturó para Oporto, y acudió don Esmeraldino a despedir a la signorina Carla con besamanos y el regalo de un abanico envarillado de oro con amorcillos labrados, y estuvo el caballero en medio de la rúa diciéndole adiós con un pañuelo hasta que la diligencia dobló por el Atrio de la Canela. Seguido de sus amigos regresó lentamente y con alegre conversa don Esmeraldino a su palacio, se despidió de su séquito en la acera, y estaba media ciudad de Braga curiosa en la rúa dos Confidentes, y antes de subir a sus cámaras, el señor vizconde de Ribeirinha dándole el bastón a un criado, del bolsillo del chaleco verde, verde como los ojos de Carla cantora, sacó la navajita y grabó en la tabla de caoba un aspa más retorneada y grande que de costumbre. Y la concurrencia aplaudió como en el teatro.
Se corrió por todo Portugal la novedad, y era en toda parte alabada la cortesía lusitana de don Esmeraldino, quien esperó a que la Carla se fuese para propalar que había habido lo que el señor juez de Abadín llamaba retracto de colindantes. Y reunido en sesión el Estamento Noble se acordó hacer homenaje a tanta cortés caballería, digna de tiempo más antiguo, y fue una diputación de Lisboa a Braga, presidida por un marqués que en Évora, entre andaluzas y portuguesas, tallaba casi lo que don Esmeraldino en Braga, y aunque la vieja señoría de Braga no quiso, por no alarmar, asistir al homenaje, estaban los populares de fiesta por rúas y plazas. Y aconteció que don Esmeraldino obsequió a los pares con un refresco, y aplaudía el pueblo en la calle, y acordaron los titulados salir al balcón a agradecer los vivas, y don Esmeraldino estaba pálido con la emoción, y el marqués de Évora, pareciéndole que era justo ceder el paso ante el vizconde, quitándose la chistera de tres hebillas gritó:
– ¡Por Braga dos veces primada! ¡Aquí está el gallo de Portugal!
Y en aquel mismo instante don Esmeraldino se puso rojo, azul, amarillo, rompió como cohete, y se convirtió en gallo: en un gallo muy hermoso y logrado de cresta y rabilargo, que voló de un balcón a otro y terminó posándose en el hierro donde, como anuncio de mesón inglés, colgaba la tabla en que estaban las aspas mil, de las amorosas lides índice completo. Pasmó el Estamento Noble, gritaron y corrieron los populares, se desmayaron las mujeres, un franciscano clamó que era justo castigo a tanta fantasía y tanto pecado, y un sobrino de don Esmeraldino tuyo arte para sujetar el gallo y enjaularlo. El penitenciario adelantó un mes el sermón para poner muy aparente el pago que aguarda a los fanáticos del libre fornicio, y puede decirse, me aseguraba el criado de librea y escopetero de don Esmeraldino, que Portugal quedó triste, escasearon las serenatas, y amustiáronse las mujeres. Baste decir que sólo en Braga tuvieron que cerrar dos perfumerías.
Puesto don Esmeraldino en una jaula muy pintada, vinieron médicos a verlo, el exorcista de Viseu también vino, y no hubo consulta que no se hiciese, y el único que pareció acertar en algo fue el sastre de Quintadinha, que es gran componedor de huesos, y que dispuso que para mantener al gallo vivo y alegre mientras se celebraban las opiniones, se pusiese a don Esmeraldino en una jaula más grande y se colgase en ella, como balancín, la tabla de caoba con las aspas. Tenía don Esmeraldino un primo Jerónimo, en el severo convento que estos penitentes disfrutan en Lisboa, y era hombre de muchas lecturas, y foliando un tomo antiguo leyó en él que dos casos se tenían ya dados de verse ave quien fuera hombre, y qué quedaba el remedio de la peregrinación a Santiago, donde era notorio que aquéllos emplumados de antaño volvieron a la natural forma. Acordó la familia ofrecer don Esmeraldino al Apóstol, y así fue como un día aparecieron en Termar el señor Jerónimo en su mula, el criado de librea y escopetero en un alazán muy nervioso, y en una litera la jaula, y aún venían, amén de los pajes de litera, dos criados de repuesto, y para dar testimonio de lo acontecido en la peregrinación venía el don Fiscal Eclesiástico de Braga por escribano puesto: nunca vi hombre tan alto en mula tan pequeña, tal que mientras la cabalgaba podía jugar a la pelota con las piedras del camino.
Se reunió en Termar media compañía de bernardos de Meira y toda la de los caseros y criados por ver el gallo don Esmeraldino, que era una hermosura de cantaclaro, brillante y variopinto de pluma, las más de ellas de un dorado viejo soleado, rico en espolones, la cresta sanguínea de las cinco puntas levantada, y el canto lo tenía fácil y continuo.
Y del techo de la jaula colgaba, como columpio, la tabla de caoba con las aspas, y los más jóvenes de los monjes se pusieron a contarlas y el gallo las numeraba con ellos a quiquiriquí lanzado. Uno de los pajes se puso a mudarle el agua y a servirle un huevo rallado, y levantó la trampilla más de la cuenta, lo que el gallo aprovechó, y no se vieron flechas más súbitas ni en la batalla de Solferino, para salirse de los mimbres pintados, volar a la viga del comedor, saltar de ella al lomo de la mula de don Fiscal, y de la mula a buscar campo. Todos los presentes corríamos a la caza del gallo, levantando los monjes las sayas, un lego haciendo los cacareos de la gallina, el Jerónimo rezando, don Fiscal dándose aire con el sombrero hongo, y los caseros, criados y yo, riendo la aventura y sorpresas de tanta novedad. El gallo tomó la vía de la abadía de Meira, voló las bardas del corral viejo, y cuando se dio con él, estaba entre las gallinas por galán, más soldanero que el turco de Constantinopla en su harem, y si fuera posible que un gallo tuviese navajilla en chaleco y supiese hacer aspas de Borgoña en tabla de caoba, estaría don Esmeraldino al trabajo, no se le escurriese de la memoria el número…
Cazado el gallo, volvió a su jaula, y siguió la procesión del encanto a Compostela, y las noticias que se tuvieron en Meira y en Termar, fue que en Mellid le entró un catarro a don Esmeraldino y le salieron dos lobanillos como cebollas de Verín en el papo, dispensando, y se le puso fiebre sabatina, que lo consumió en una fonda en Santiago, donde dio el alma. Dicen los más que lo enterraron allí mismo, con la tabla de caoba por asiento. Y hay ahora en Meira y en la Azumara una casta de gallinas doradas, muy ponedoras y también buenas para pepitoria, que dieron en llamar portuguesas, y son, a lo que parece, el fruto de la breve hora de don Esmeraldino en el corral viejo de la Siempre Ilustre Abadía de Santa María la Real de Meira. ¡Mucho le hubiese gustado a mi don Merlín encontrarse por maestro en este caso!
Apéndices
La Novela De Mosiú Tabarie
Je luy donne ma librame, et le
Romman du Pet au Diable,
lequel maistre Gui Tabarie
grossoya, qu'est hom verítable.
Par cayers est soubz une table.
Combien qu'íl soit rudement faíct,
la matiére es sí tres notable,
qu'elle amende tout le meffaict.
François Villon: Grand Testament
Pues este verano encontré -iba el río seco, y la gente y el ganado pasaban enjutos por los pasos de la Valifia, yo tuve la barca amarrada en el padrón, y me sobró tiempo para holgar en la casa-; encontré, digo, dos entregas de la "Novela del Pedo del Diablo" que me regaló el moro Alsir, y leyéndolas, puestos los anteojos que ahora cotidianamente preciso, me eché a reír, y me vienen ahora ganas de contar lo principal de esta novela, que del demonio que en ella se habla, Cobillón titulado, nos llegaron noticias a Miranda cuando tuvo mi amo que viajar a Gaula a quitarle el aroma de azufre a un condado de aquel reino, y fue que primero creyeron que dieran con una mina, e inquiriendo, inquiriendo, salió que no era más que una bandería de demonios que Lucifer Mayoral mandara vaciar sobre Inglaterra, y que dejara allí, en una cueva, la ropa vieja. Con el azufre que tenían aquellos harapos se podía azufrar medio Ribeiro. Este Cobillón era un demonio muy fino, que estudiara para perfumista en Florencia de Italia, donde tomó la costumbre de bañarse en agua franchipana. Contaba la novela que había en Soria una viuda moza muy devota de San Ciríaco, y siendo rica por su casa, y bien heredada del difunto, quería levantar al santo una ermita justamente en una montiña donde acostumbraban pasar los calores del tiempo de la siega las brujas de tierra de Osma. Requirieron estas toledanas para volver a la viuda del acuerdo a un demonio bostezador y aragonés, pero pronto supo la viuda que quien la tentaba era el demonio, porque tenía un olfato sutil y venteador, y cazaba los olores malignos que pasaban volando. Se buscó entonces en toda la Satanía un demonio que no diese señales de azufre y tuviese humano perfume, y no había otro preparado sino Cobillón, que estaba por aquella estación en París perfumando francesas. Ya había buscado albañiles la viuda, y corría prisa torcerle la intención. Llegó a Soria, pues, Cobillón, vestido de cuatro puntillas, haciéndose pasar por pariente de los linajes sorianos, dando propinas y limosnas, y anunciando que por un casual traía en el bolsillo un pomo con agua destilada de la barba de San Ciriaco. Saberlo la viuda y convidarlo a chocolate todo fue uno, y Cobillón iba de levita verde y bastoncillo de plata, cadena de oro en el chaleco, y colgado de ella, el pomito con el agua de San Ciríaco. La viuda, este es el caso, se enamoró en un repente de aquel dionisio, que le dio a oler el agua de San Ciríaco y le prometió teñirle con camomila de Malta un lunar con pelo que tenía en la barbilla, y la invitaba, sin más demoras, a partir para Tarragona, donde tenía su palacio, y los podría casar su capellán, que era primo del señor primado. Doña Florínda, que así se llamaba aquella viuda, pidió un día para contestar, que Cobillón le concedió de grado. Y en aquel día de plazo, un ama seca que fuera del difunto y que andaba en las labores de la casa, le sopló a la viuda si no sería otro demonio el pretendiente. Doña Florinda se confesaba que sólo venteaba rosas, agua franchipana y licor del Polo en aquel galán, cuyas miras de casamiento le derretían las mantecas, que en verdad eran lucidas, blancas y apetitosas, pero no dejaba de imaginar cómo descubrir el engaño, si de verdad lo había en aquel trato. Cobillón, por la chimenea, oyera la conversación de la viuda con el ama seca, y dispuso de todos sus perfumes para no delatarse: se bañó en agua franchipana como solía, lavó los pies con secante de lirio, engomó los rizos con miel de rosas, y para disfrazar los alientos, bebió un frasco de vino de nardo. La viuda le contó a Cobillón el caso del demonio bostezador, y cómo andaban las brujas trastornando sus planes de hacer la ermita de San Ciríaco, y el miedo que ella tenía de ser tentada del demonio mayor y su selección de cornudos. Y con lágrimas en los ojos, y pidiéndole perdón por estar tan enamorada, requirió la viuda a Cobillón a que soltase un viento, a ver a qué olía, Cobillón se hizo rogar, pero viendo que la viuda seguía llorando, y suponiendo él, con su saber de demonio, que el vino aromado que bebiera ya estaría en las tripas bajas, juntó fuerzas y soltó un grande y sonoro meteoro, que tal tamborileó en sus bragas ceñidas como redoble de parada. Y toda aquella cámara se llenó de un dulcísimo aroma de nardo florido, con lo cual la viuda se echó en los brazos del demonio Cobillón. Cobillón la llevó en carroza a Tarragona, y en la espuerta de la carroza iba en dos arcas el oro de la viuda, y ya se veían a lo lejos las torres primadas, cuando Cobillón, entre beso y beso le pidió a doña Florinda que atendiese a un nuevo perfume, y mismo en la nariz aquella tan sutil le soltó una vaharada de azufre, gritándole entre risas que se acostaba con un maligno adoctrinado. La viuda se murió de dolor, sin apearse de la carroza, y Cobillón, con el oro se volvió a París de perfumista.
Cuento esta novela porque fue la primera que leí, y mucho le gustaba a mi amo que la contase, máximo cuando habíamos comido al almuerzo castañas, y en llegando al viento de la carroza yo decía: ¡con perdón de los presentes!, y hacía mi gracia. También la cuento para que se vea en qué fiestas pasábanlos los inviernos en Miranda, cuando venía el tiempo de las nevadas, se cegaba de agua el camino de la vega, y los perros ladraban al lobo que pasaba de día al pie de las casas. ¡Ojalá volvieran tiempos idos!
Pablo Y Virginia
Fue moda en París leer una novela titulada "Pablo y Virginia", que la escribió uno que me suena que fuese clérigo tonsurado, llamado don Bernardino de Saint-Pierre. El algaribo Elimas, en uno de sus viajes, se la vendió a las niñas de Belvis. Cuando ya don Merlín no moraba en Miranda, donde quedara de casero José del Cairo, acabado de casar, justamente con una de las condesitas, con aquella más rubia de pelo que empreñara del señorito de Belmonte y tuviera un infante que murió al nacer, fui yo una tarde de visita y a pedir permiso para cortar dos sauces que eran de la propiedad de don Merlín, y que no dejaban virar a los carros que iban a pasar en la balsa de Pacios. Estaba apuntado en una libreta por don Merlín, donde formaban todas las propiedades de Miranda con sus lindes, las servidumbres que había, cuánto de monte del iglesario de Doncide, los días de agua en los Cabos y en el Pontigo, para el riego y para el molino, que aquellos dos sauces se llamaban Pablo el uno y Virginia el otro. Esto era sabor de mi amo, parte de su cortesía y sentimiento de su memoria, ponerles nombres de las historias a las cosas, como llamarle a la escopeta Nápoles, al tílburi Faetón, al remolino del Miño donde volcó la lancha del demonio persa Pinto decirle Salamina, y con gracioso amor, cuando iba a Lugo o a Gáula y traía algún regalo de mérito para mi ama doña Ginebra, me mandaba vestirme para que se lo llevase yo en bandeja, y me decía, palmeándome en la espalda:
– Llévale este galano a doña Dulcinea del Toboso.
Y sobre la franca sonrisa se le ponía, al decírmelo, como un fugitivo velo de tristeza. Algo enamorado de ella debió de haber andado siempre. Pero íbamos a que pedí permiso para cortar a Pablo y a Virginia, y ya me lo daba José del Cairo, siendo los sauces de los que llaman llorones, y estando más bien desmedrados, cuando intervino la mujer y dijo que por el triste recuerdo que ella conservaba de aquellos dos enamorados Pablo y la Virginia, cuya novela leyera tantas veces en Belvís y la hiciera llorar, y más aún cuando ella estaba preñada del mayorazgo de Belmonte, que en aquellas desventuras de los amantes hallaba consuelo a la suya, no quería que los sauces fuesen cortados. José del Cairo respondió que como ella quisiese, y tengo para mí que le dio por el gusto porque no sabía olvidar que ella, aunque su mujer, era señora de las muy puestas del castillo de Belvís, que si estuviese como yo casado con una camarera, se riera del lloriqueo, y me dejara cortar los árboles titulados de amantes. ¡Con lo fácil que le salía a José llamarles puterías a las delicadezas y melindres de las mujeres!
Y en bebiendo otro vaso, le pregunté a la condesita de qué trataba la novela de Pablo y Virginia, y ella se echó a llorar, y me dijo que no me la contaba de miedo que con la memoria de aquellos dolores se le retirase la leche, que andaba amamantando al Leonardín, que en verdad estaba muy criado, y lo tuvieran a los dos meses de casorio. Y ahora recuerdo que no dije que la señora condesa se llamaba doña Martina. Se despidió para sus labores, no sin dejarnos escanciada otra jarra de vino.
– Esta novela me la leyó a mí doña Martina cuando la iba a enamorar a Belvís, a escondidas de la guarda del enano, y si tan curioso sigues de su asunto -dijo José del Cairo-, vaciemos esta jarra, mientras hago yo memoria de las filiaciones y los pasos, y veré si medio puedo apuntártela, que a nosotros no hay miedo de que se nos retire la leche, y aunque así fuese, no era mayormente en perjuicio de tercero.
Bebimos en silencio aquella jarra, y aun nos consolamos con otra, y José del Cairo me abrevió la historia de Pablo y Virginia, pidiéndome perdón por las faltas, que era la primera vez qué contaba una historia literata.
– Este Pablo que viene titulando la novela, fue desde muy niño grande amigo de mirar la soledad del mar, y se ponía en la ribera a imaginarle caminos con grande melancolía, y los seguía de memoria largo trecho, poniéndoles a su sabor aquí la posada de una isla, más allá el encuentro con un bergantín y una niña diciéndole adiós con el pañuelo, acullá la grande y continua hoguera de un faro en la noche, a la derecha temerosos vientos y esquivos, que ponían las olas por compañeras de las nubes, a la izquierda una flota de gigantes ballenas azules, y finando el viaje siempre encontraba un país inocente, en el que hablaban los animales, no había tuyo ni mío, la más hermosa de las muchachas se enamoraba a primera vista del extranjero recién llegado, y a la puerta de cada casa había un árbol que daba pan y otro que daba vino. Con el Buffon de las Plantas y de los Animales poblaba las islas y los países. Todo este imaginar y memorar, que vienen a ser la misma cosa, se le volvieron desasosiego y acedía: aceda era para Pablo su nación, aceda su familia,
acedos el oficio, los amigos, los días y las noches, Tal se inquietó que determinó embarcar en un tres palos que salía por Pascua Florida del puerto que llaman Honfleur, y de donde era aquel que recordarás, almirante titulado, que vino a nuestro amo Merlín a desencantar el tenedor de plata que al comer con él volvía la carne pescado. Decía que era muy hermoso Honfleur con las casas pintadas, y en la planta baja las tabernas, con pequeñas ventanas y los cristales de colores, y la gente fina, tanto que en tan pequeña villa había dos tiendas de guantes, y las tabernas, unas eran para fumadores y otras no. Embarcó Pablo en el tres palos, que se llamaba "La Bella Corentina", y viajaba a las Américas a buscar el paso del Noroeste, que digo yo que por lo que aquí sopla cayendo desde la Corda este capellán de los vientos, debe de ser paso muy venteado y propicio a naufragios. Se despidió Pablo de Francia una mañana soleada, y tuvo por buen augurio la brisa solaz que se puso a empujar el velero a la mar libre. No te cuento el viaje, ni las tempestades, ni recuerdo si Pablo se mareaba. Aconteció que a los cuarenta y dos días de navegación, estando Pablo poniendo a secar sus medias en lo más alto de un palo, le vino a las narices el perfume lejano de una tierra, que era ni más ni menos que el aroma que él, en sus imaginaciones, le regalaba al país inocente que soñaba. El capitán le aseguró que por aquella banda no había tierra en un mes, y los marineros que eran, los más, normandos, se le rieron del olfato; sólo un portugués creía haber oído que por aquella banda estaba pronta Malaca, si se diera con el paso de la Guinea. Pero Pablo seguía recibiendo el perfume, que era una caricia; se ponía en 1a noche a recibirlo, digo yo que como un can se tiende confiando en que la mano del amo va a venirle sabrosa a repasarle el lomo. Y volviéndole aquella pasada inquietud, determinó robar la gamela de a bordo y remar hasta el país inocente, lo que hizo. En su inquietud no se cuidó de bastimentos, y a los dos días de remar ya no le quedaba ni una miga que no hubiese cacheado en los bolsillos, y sólo se alimentaba del perfume del país, que cada vez estaba más espeso y cálido a su alrededor. Pero ya ni sus ansias le bastaban para vivir, y al alba del quinto día desmayóse. Parece que una corriente tomó la gamela y le dio camino hacia tierra, que estaba muy próxima, y fue tan feliz la corriente, que puso a Pablo en un arenal, al tiempo mismo que una niña que llamaban Virginia buscaba en las arenas un pendiente que se le perdiera. Gritó la niña viendo al mocito desmayado, y acudió una comadrona que se llamaba doña Terencia, y le palpó en el pecho la vida, y con un sorbo de ron y agua con azúcar le volvieron a Pablo los sentidos, y lo primero que vio al abrir los ojos fue el rostro de Virginia, que era, aunque muy tirado a moreno, dulcemente hermoso. Fue doña Terencia a llamar al chambelán de la aldea y se quedó Virginia con Pablo, dándole sorbitos de agua con azúcar y palitos de canela para que los chupase, acariciándole la frente y cantándole palabras de aliento. Pablo ya estaba, la verdad sea dicha, enamorado antes de llegar, porque traía los amores en los sueños. Y se me olvidaba decirte, que pues era aquel un país inocente, la Virginia estaba desnuda del todo, y todo lo lindo a la vista. Y decía el señor conde, mi difunto suegro, que gloria haya, que el más del mal que hizo la novela de Pablo y Virginia en París, era que si los hombres en el soñar despiertos y en despeinarse de inquietud imitaban a Pablo, las mujeres andaban imitando a Virginia y se hicieron así fáciles en desnudarse; con lo que no fue extraño que a poco viniera a ser cornudo don Napoleón.
Había que beber otra jarra, que ésta era mucha oración seguida para José del Cairo. Lió cigarro con pausa, sacó chispero y chispeó, y tras saborear dos chupadas, se animó a seguir el relato. Contaba contento de lo bien que le salían la historia y el comento. Nunca creí que estuviera tan al tanto del mundo.
– Tardó un algo doña Terencia en venir con el chambelán, y lo pasó Pablo en examinar a la niña Virginia y en terminar de enamorarse, y como llevaba en la bolsa un traje nuevo, que era chambra de encaje y pantalón ceñido de azul terciopelo, y a la cintura faja de seda roja, ayudado por Virginia se levantó, y no vio inconveniente en desnudarse delante de ella y en bañarse antes de vestir la ropa nueva, y aun no se ocultó para hacer aguas menores, por no poner sombra de pecado donde él, por lo que tenía imaginado y por lo que veía, no encontraba más que graciosa y natural inocencia. En esto último me parece que se pasó un poco de confianzudo. Cuando llegaron el chambelán y la Terencia encontraron a los jóvenes cogidos de la mano, mirándose a los ojos. El chambelán inquirió en varias lenguas diversas a Pablo, y era hombre gordo y barbilampiño y llevaba al cuello un collar de cuentas de cacao, y Pablo no halló modo de responder, y el chambelán lo llevó a una cabañaa al lado de una fuente, y lo dejó allí aposentado, al cuidado de Terencia y con abundancia de comida variada. Virginia también quiso quedarse, para calentarle los pies y sacudirle las moscas. Allí fueron, en aquella cabaña, felices días, y Pablo se iba acostumbrando a tener inocencia para andar desnudo, y Terencia ayudaba en los amores de los muchachos, que andaban enseñándose palabras por el bosque y por la playa. Al noveno día volvió el chambelán y traía un mandato del rey del país que le llevasen a Pablo, para darle un vistazo, y estaba el rey a dos días de viaje y Virginia quedó llorando por llevarle el mozo. El rey -y ahora tengo que ir cortando por ponerle fin a la novela-, tenía una hija que le saliera negra, y siendo tan blanco y rubio Pablo, pensó de juntarlos, por si aumentaba la fama de la familia teniendo entre ambos un niño a listas blancas y negras, y en las historias estaba que tuviera el rey un abuelo colorado. Pablo se dejaba hacer, y fácilmente, porque nada entendía. En la cama se vio con la negra, que era muy fina y gentil y reidora. Pasó que vino Virginia y lo encontró de amores nuevos: lloró la niña y escapó a la selva, donde la prendieron unos indios que andaban de caza y la vendieron a un holandés que tenía tienda de pacotilla en una ensenada, donde hacían aguada los del bacalao. Pablo, viendo huir a Virginia, y estando sin guardar, salió en su busca. También lo cazaron los indios, y lo vendieron al rey negro de la Florida, que lo usaba de esclavo para que lo llevase a hombros a las fiestas. El holandés vendió la inocente Virginia,, ablandado por sus lágrimas, a un indio principal que tenía el negocio de cebar mujeres para los reyes de Méjico. No terminaría nunca de contarte cómo siete veces cambió Pablo de dueño, siempre siguiendo las huellas de Virginia, y como ésta casó cuatro veces contra su voluntad, fue robada dos, y la última vez que la vendieron volvió a manos del holandés, y allí en la tienda de pacotilla se puso a morir, y en esto estaba llorando cuando llegó Pablo, que se escapara de un nuevo dueño que tenía, que era grande fumador y se emborrachaba con los habanos. Reconociéronse los amadores, y ya sabía ahora Pablo la lengua de ella, y se dijeron las ternezas del mundo y se perdonaron la peripecia, y Pablo le puso de presente a Virginia lo forzado que fuera a la cama de la negra real, que lo probaba que el niño que tuvieron salió negro como hollín, no habiendo puesto él voluntad ninguna de amor, y nada más que el trabajo de hacerlo. Pero ya era tarde para Virginia, que perdonando murió, dejándole de regalo a Pablo un niño que tuviera del rey de Méjico, y que allí estaba, a los pies del catre, chupando palitos de canela. Esto, recordando a Pablo los que él chupó cuando Virginia lo halló en la playa, lo enterneció, y no lo quiso vender al holandés, que lo pagaba bien, porque le pedían de España un príncipe indio para una función. Me dijo el cura de Xemil, una vez que parrafeamos de esto, que si fue cierta esta historia, el encargo del niño sería para enseñarlo en la Exposición de Barcelona, que trajeron los papeles que va a abrir sus puertas la Reina Cristina.
– ¿Y en qué acabó Pablo? -inquirí.
– Se vino para Francia, y traía un bolsillín de oro con el que puso en Honfleur tienda de mapas y anteojos de larga vista, y mandó al principillo al colegio. Y se consoló viendo entrar y salir los navíos y chupando palitos de canela. Y quizá casase de segundas, que un hombre solo mal se apaña.
Me volví a Facios, pues, sin permiso para cortar los sauces llorones. En el invierno del novecientos dos, con la crecida, se fue Virginia río abajo. Se quedó Pablo solo cabe el vado. Pero cuando represaron el río en Lañor, las aguas lo cubrieron.
Noticias Varias De La Vida De Don Merlín, Mago De Bretaña
A últimos de mayo pasó el río en la barca de Felipe de Amanda un caballero inglés, pelirrojo él, pequeñito, sí, pero muy garboso y resuelto, abrigado de los temporales con un macferlán a cuadros verdes y negros, y cubriéndose la cabeza con un bombín de hule color crema. Traía bajo el brazo una gran cartera de cuero negro, y le anunció a Felipe que venía a Miranda desde Kermes de Bretaña por establecer si don Merlín, en sus vacaciones gallegas, había tenido descendencia.
– Ese fue mi amo -dijo Felipe-, del que va para siete años por San Marcos que no tengo noticia. ¿Murió, acaso?
– Todavía no hace un año que lo vieron en Nápoles unos clérigos irlandeses, en Santa María della Grotta. Díjoles que se iba palmero.
– Ese tema tenía, de no morirse sin ir a Jerusalén.
Se santiguó Felipe sin soltar la pértiga, con lo que hizo sobre su rostro la cruz con el cabo de ella.
– ¡Ad multos annos! Y en cuanto a descendencia en Miranda, no, no la tuvo. Solía decir mi amo que él era continente por tres razones mayores, y estaba la primera fundamentada en ser mi señor Merlín filosofó, y demandar dama Filosofía castidad. Aquí ponía don Merlín de ejemplo a un pariente suyo antiguo, Abelardo de París, a quien castraron de fuerza los criados de un canónigo, tío de la tal Eloísa que él enamoraba. Eso fue grande abuso. La segunda razón la daba mi amo con decir su edad, añadiendo que de dejarse entreverar de la lujuria, las iría a buscar quincenas, y dentro de canónico matrimonio, lo que haría rechiflar al publico, estando éste muy al tanto de los viejos que se casan con mozas, que aún no sale la pareja de la iglesia y ya están inventando cuernos las imaginaciones sospechantes. Aquí me leía una carta del obispo de esta diócesis, don Guevara, a mosén Rubín valenciano, anciano que casó con niña, o contaba la historia del barbero Valls, cirujano sangrador de Vinaroz, que a los setenta casó con una de diecisiete, por él gusto que tenía de que ella lo peinase, que se dejara el pelo largo, crecido hasta los hombros, sólo por disfrutar de esta caricia. Y la mocita un día le hizo un nudo con su propio cabello alrededor del cuello al viejo, y apretó. También contaba de su amigo Fouché de Francia, el hombre más secreto de su siglo, a quien había vendido una cifra con la que se podía escribir en la oscuridad, y que ya viejo y fatigado casó con una tal Ernestina, que lo coronó. Y la tercera razón la callaba, golpeándose el pecho como para decir mea culpa, mea culpa, y sólo una vez le oí exclamar con trémula voz:
– ¡Ay, Felipe, un corazón fiel vale el sol y la luna!
– Los de su casa de Miranda creemos que los años que allí pasó, los vivió enamorado de doña Ginebra, la excelente señora que santa gloria haya, acallando el fuego del alma con los respetos que a la reina viuda tenía y demostraba.
No pareció muy convencido el inglés, y dijo que él trabajaba con el método de las escuelas superiores, y que había que echar un vistazo a los libros de bautismo de la provincia, y, si podía ser, otro a los papeles de don Merlín.
– Y eso de la continencia por filósofo sería ahora de viejo, que de mozo y en las cortes, tu amo desenvainaba fácil.
Rió el inglés, que era hombre que aun teniendo un punto de altanería, quizá motivado de la escasa talla, era cortés y palaciano en el trato, y condescendiente conversador. Sentándose en la popa se destocó y puso el bombín sobre las rodillas, y sacando de un bolsillo un batidor se peinó la pelambrera, y partía dos rayas, a derecha e izquierda, dejando en el centro un mechón ondulado, a la moda que entonces se llamaba la "moisson". Los pequeños ojos claros del inglés tenían la viveza de la cola de la lagartija.
– En la posada te contaré alguna noticia antigua de tu señor, y espero que correspondas a mi confianza dándomelas tú del tiempo que el mago Merlín pasó en este retiro.
Como Felipe de Amanda siempre fuera curioso de la nación, escuelas, vida y artes de su señor amo, aceptó gustoso el trato con el inglés, el cual se anunció como mister James Graven, escribano procurador de la ciudad y deanato de Truro en Cornualles, con cursiva patentada, y cumplidor del caballero de Galloden, primo de don Merlín.
– De ése -dijo Felipe-, le tengo oído hablar al señor, que era grande cazador, y de un libro que escribió latino, con demostración de que la tierra no es redonda, y se excluyen los antípodas.
– Ése mismo es el de la testamentaria. Traía las elegancias a Gales, como se ve por estas prendas invernizas que porto, y que me las dejó por codicilo ológrafo. El macfetlán es de transformista.
Poniéndose de pie en el centro de la barca, mister Graven tiró de un cordoncillo que asomaba bajo el cuello, y se resumió la esclavina en el cuerpo de la prenda. Tiró ahora por un botón, y cambió la tela de color, poniéndose a rayas grises y coloradas.
– Y el bombín no es de menos mérito. Mira, aprieto la cinta, y ya lo ves: negro. Yo puedo entrar en la audiencia de Su Señoría de Truro. Aprieto más, y sorpréndete: blanco. Me voy a pasear por el bosquecillo del castillo, en verano. Aflojo, y vuelvo al crema, que es el propio para viajes, por el polvo del camino. Y dentro, aquí tintero, aquí pluma, y aquí un reloj de mano de Evans, firmado y sellado. El reloj es de mucha ayuda, porque en los tribunales de Gales se fija el tiempo de los argumentos por reloj de arena, y los mas de los letrados se distraen mirando el hilillo que va de vaso a vaso, perdiendo el de su discurso. Yo, con invocar al rey o a la Carta Magna, saludo reverente y de paso me doy la hora. Más de un pleito me ayudó a ganar este ingenio.
Felipe se alegró con tanta novedad, que le parecía volver a los buenos tiempos mirandeses, cuando estaba de paje con Merlín y había variedad de visitas raras y curiosos. Amarrada la barca, saltaron a tierra viajero y barquero. Las tardes de mayo se cargan en Pacías con nieblas bajas, y el río va callado por aquellos vados. Sólo se oye pajarería y alguna voz lejana. Subieron hasta la posada, anunciándole Felipe al inglés que había un vino de León, muy coleado y de un año cumplido, que era el tal para el humor del cuerpo humano en primavera. Mister Graven, que bebía muy lento, llenando bien la boca y luego embuchando a pocos, a estilo girondino, con lo que se evita, según explicó, exceso de aire, que si se adentra con el vino lo emulsiona en demasía y le quita, sobremanera a los tintos, tempero y amplitud, lo encontró amigable y nada acorambrado.
– Desde que hay tren -dijo el mesonero, que atendía a la prueba del caldo- vienen los vinos apipados.
Abrió el inglés la cartera de cuero negro, sacó de ella unos papeles, arrastró la silla hacia la ventana, y le dijo a Felipe:
– Te voy a leer noticias sueltas, tomadas de este libro y del otro, algunas oídas al caballero de Gattoden y otras en mis viajes, y todas de la vida y obras de tu antiguo amo, don Merlín, mago de Bretaña. Las más de ellas las recogí mientras andaba media Europa a la busca y captura de los herederos del caballero de Gattoden, porque para despertar la herencia de éste, que está dormida en el lecho de justicia de Su Graciosa Majestad en la ciudad de Cardiff, hace falta que yo, el cumplidor, tenga la nómina de los herederos completa y domiciliada, y sólo me faltan ahora los que pudieran haber florecido en el arbolillo de don Merlín, y los que hayan quedado de una nieta del salmista mayor de la Iglesia Presbiteriana, que hace años se marchó de Escocia con un tomavistas italiano, y anduvo luego, viuda, por el reino de Aragón comerciando en trapos, cambiando orinales y vajilla de Talonera por ropa vieja.
Sacó del bolsillo del chaleco mister Craven una lupa con montura de plata, y tras aclarar la voz con dos medias toses, leyó, nasal y declamante, lo que sigue:
Lugar De Nacimiento De Merlín
Parece que el lugar del nacimiento de don Merlín fue un claro que hay en el antiguo bosque de Dartmoor, en la Grande Bretaña, más allá de las herrerías reales, y cerca de la encrucijada de los Tres Asientos, de los que se saben los usaban las hadas de otrora para descansar hilando, porque se tienen encontrado en ellos hebras de fina lana. La primera cuna de Merlín fue la festuca de la pradera, que en el claro nunca hubo casa ni cabaña, y venía la que iba a ser madre huida, que siendo soltera, había concebido de un botonero que la enamoró estando ella asomada a una ventana, en la ciudad de Irlanda, donde su padre tenía el oficio de cuarto herrero del rey. El relato de estos amores viene en las historias artúricas, por incidente, y donde se habla de los forjadores de espadas y sus genealogías, y algunos aun lo ponen aparte con el título de
Auto De La Mujer Barbuda
Esta mujer barbuda era la única hija del cuarto herrero del rey Donteach de Irlanda, y se llamaba Scianabhan, que se traduce por "la joya de las mujeres". Y no bien fue bautizada, barbeó. Barbeó espeso y seguido, de la parte izquierda del rostro sedoso pelo verde, y de la parte de la derecha, crespo pelo rojo. Y era muy admirada, y la casa del herrero visitada por los reyes cuando iban a Tara a juntas, y por multitud de gentes de toda condición, que no se cansaban de alabar a la barbuda, la cual crecía muy gentil y donairosa, y era cortés y sonreía a todos, y aprendió a tocar el arpa y era maestra en el arte del bordado. Pero la barba le vedaba el amor. No había en toda Irlanda príncipe, guerrero, mendigo, labriego ni remador que osase enamorarla ni pedirla en matrimonio aun reconociendo sus altas prendas, la gentileza de su cuerpo, la dulzura de su mirar y de su voz, y la hermosura de sus manos, y las riquezas que llevaría de dote, y todo por la barba. Y ya se ponía Scianabhan en los veintinueve años cumplidos para San David, y comenzaba a entristecer. Y de librarse de la barba ni había que hablar, que cuanto más la afeitaba más fácilmente le medraba, y en unas horas le poblaba otra vez el rostro que acababa de rasurar con piedra pómez. Ya no cantaba Scianabhan acompañándose con el arpa, que lloraban ella y el arpa a la vez.
Pero llegó amor. Aconteció que pasó por delante de la casa del cuarto herrero un mozo que se llamaba Achy -es decir, Nuca Roja-, y vio a la barbuda en la ventana, bordando un chaleco de lana para un ruiseñor amigo que tenia, y que ya iba viejo, el vespertino cantor del bosque, y lo enfermaban los inviernos. Contestó la barbuda muy dulce al alegre saludo del mozo, quien, sin pensarlo más, entró en la fragua, y preguntó a un criado que allí estaba tirando del fuelle, si aquélla era la famosa hija del cuarto herrero, y si seguía soltera. De sí dijo Achy que tenía una yegua paridera en un prado vecino a Dublín que llaman Bregia, y dos calendas en un molino en el Connaught, y que su oficio era botonero, y allí mismo, delante del cuarto herrero y de su hija, hizo de un cuerno de buey una botonadura completa de gabán, imitando los botones tréboles de cuatro hojas. El cuarto herrero y su hija encontraron al mozo muy de su gusto, y lo aposentaron en la herrería, que dijo que quería imponerse del carácter de aquella prenda antes de pasar a matrimonio.
Toda Irlanda comentó los amores que le salían a la barbuda, y el botonero cada día estaba más contento de haber encontrado aquella joya, y ya hablaba de casarse para San Martín en Cork. Pasó camino de Tara, adonde iba a oír un concierto de arpa, el rey Chluas Haistig, o sea, Oreja Chata, que era uno de los más notorios entre los doscientos cuarenta y siete reyes que había por entonces en Irlanda, y quiso saludar a los novios, y saliendo al campo tras el almuerzo, a solas con el mozo botonero, le preguntó cómo se había enamorado de la barbuda y si aquellos coloreados pelos no eran impedimento de amor. Y el mozo botonero contestó:
– Me enamoré, señor rey, al verla en la ventana bordando, y me pareció que tenía el hermoso rostro, apoyando la mejilla izquierda en él, descansando en un trozo de verde prado que volase en la mañana por el aire, y al volverse hacia mí, para responder a mi saludo, vi que del lado derecho se había ruborizado.
– Entonces -insistió el rey-, ¿no viste que aquello era barba de dos colores?
– No me dio tiempo amor para ver tanto, cuantimás que todo se me era mirar cómo venía su dulce voz a buscarme por el aire.
E1 rey Chluas Haistig, que era hijo de una bruja del mismo nombre, fue aquella misma noche a ver a su madre, y le contó su conversación con el botonero enamorado, y le preguntó si no habría remedio para la gran barba de la hija del cuarto herrero. Lo había, y era plantar un guisante de olor envuelto en una onza de tierra de bosque en la espesura de la barba, y conforme fuese creciendo el guisante iría alimentándose de pelo, tal que en llegando a florecer, la barba estaría borrada del rostro de la lozana barbuda. Oreja Chata le mandó la noticia con un guisante de olor al botonero, deseándole eterno amor, felices bodas y abundante prole.
Pero aconteció que la medicina sólo surtía efecto si estaba la moza que la usaba en su virginidad, que de andar alzándose en el sexto, sería remedio tan contrario que todo el cuerpo se le cubriría de vello. No bien comenzó a arraigar el guisante, comenzó a vestirse de pelo todo el cuerpo de la moza, y era pelo tocudo, semejante al que embraga en el vacuno del monte, y sudoroso. Y el botonero se asustó de tanta fealdad, y huyó a Francia, buscando emplearse en Aquisgrán, en el guardarropa de los Doce Pares. Scianabhan quedaba preñada de cinco meses y días, y por no delatarse ante toda Irlanda, que estaba pendiente de sus amores, pasó de oculto a Gran Bretaña con una nodriza, y en la selva de Dartmoor parió un niño, al que le fue puesto de nombre Merlín cuando recibió bautismo. Reinaba en ambas Bretañas Galaín el Perezoso, abuelo del rey perpetuo Arturo.
La Escuela De Longwood
A los tres años de su edad pasó Merlín a la escuela de Longwood, que era de letras y de armas, donde leyó latín por el Donato y griego por súmulas alejandrinas, simples por Dioscórides, farmacia galénica, medicina hipocrática, pirotecnia por el Biringucho, humores y vapores por Paracelso, alquimia por don Gabir Arábigo, y a los cinco años ya resolvió el problema de la chimenea autoventilante, que es la cuadratura del círculo en caminología. Y pasmaba a todos ver a aquel arrapiezo, espigadillo, el pelo a lo mendicante, los ojos vivaces, discutir con los maestros, y en vez de ir soltar la cometa o jugar a la rana, pasaba las horas libres en imponerse en hebreo, trasmutación, arte de la guerra y Homero. Y queriendo, cumplidos los ocho años, seguir a Montpellier a estudiar medicina, escribió la nodriza a Irlanda, a las señoras de Gwirmoan, que eran hadas benéficas -perecieron cuando la helada del año 1627, la llamada gregoriana, por haber caído el día San Gregorio, que las encontró el hielo pasando por flores en la huerta de una condesa viuda, por curarla de melancólicas soledades-, y las tres hermanas enviaron el agua del cuarto creciente en una jarra sellada, y con sólo dos buches se puso Merlín como de obra de veinte años, el bozo dorado, alto y muy airoso. Pero antes de marchar a Montpellier acudió a la fragua real de Gales, y ayudó en la espada "Plántala" del rey Arturo, que tal la bañó Merlín en agua secreta, que nunca se podrá oxidar. También es de su mano el foso de Persse Castle, que está formado por un canal de agua en el que flota una capa de tierra de un dedo de gorda, que basta para alimentar copia de varia flora, y nadie sospecha que esté debajo el agua, y vienen los caballeros enemigos osados cabalgando, y se hunden en lo que creyeron césped y jardín del perpetuo verano. Cuando estaba Merlín en estas obras solía andar vestido con el doble ropón colorado de los maestros reales, por un nada sacaba de la funda los cristales de aumento, muy dictaminante, y no daba paso sin sentencia griega o latina, por pavonearse de textos y saberes. En el castillo de Persse estaban de damiselas con la condesa vieja las infantas bretonas, y los jueves subía Merlín a la cámara de estudios a enseñarles las genealogías irlandesas y la heráldica Carolina, y también arte de altanería, piedras preciosas y hierbas medicinales. Entre las infantillas florecía aquella que años después sería la discreta reina doña Ginebra.
– Salto -dijo él inglés posando los papeles y limpiando la lupa con el pañuelo- la estancia y estudios del joven mago en Montpellier, y el viaje a Irlanda, ya titulado en medicina, y en todo él no se apeó del bonete y la esclavina amarilla, y en Cork salió el público a la calle por verle, y aun hubo confusión por tan mitrado como iba, que por los caminos de Irlanda los mendigos y los niños le pedían limosna arrodillados en el lodo de la vía y sobremanera en los puentes, confundiéndolo con el emperador bizantino romano, que tenía anunciado con testimonio de la sabia Viviana ir peregrino al pozo de San Patricio. Reclamada la herencia del cuarto herrero -la madre barbuda había muerto en un convento de Cantorbery, a cuyo coro se retirara de arpista, de una fluxión cordial con alternativas, la cual exigió un novenario de sangrías que por habérselas dado bajo Piscis, dieron fin a la doliente-, por consejo de un monseñor de Borgoña que lo quería poner en su séquito de sumiller mayor y oidor secreto, pasó a Salamanca a que le leyeran dos semestres de Escrituras, y a Toledo a oír ciencia caldea, cabala y astrolabio; y de sus sucesos toledanos, voy a leerte uno que es grande novedad política.
Merlín En Toledo
Determinó el joven Merlín pasar de Madrid a Toledo, e iba muy seguro yendo a ciudad tan atareada de demonios, judíos, brujería y ciencias ocultas, porque en una posada, en Medina del Campo, había comprado a Isaac Zifar el nombre secreto de Toledo, que aún hace poco tiempo se hizo público, y es el tal nombre latino, "Fax", que quiere decir la tea, Y dicen que el tal Zifar se hizo rico vendiendo esta noticia a muchos, que por creerse los únicos dueños de ella, no propalaban el hallazgo. En Madrid tomara trato Merlín con un caballero napolitano, llamado don Panfilo Atrisco dei Bottei, que venía a España a intrigar contra el señor virrey de Nápoles cerca del valido del Rey Católico, que lo era a la sazón el señor duque de Lerma. Se hicieron amigos en casa de una francesa que tenía negocio de tiñecañas y de unas que pasaban por sobrinas de un marido que tuviera, y eran alegres pupilas, y el napolitano se pasmaba a cada hora del saber de Merlín y sobre todo del arte que tenía de cifrar mensajes secretos. Don Panfilo temió por su vida, que parece que lo seguían agentes a sueldo del elenco contrario, y le pidió a don Merlín si quería llevarle de su mano las cartas que traía del "reame" al duque de Lerma, que estaba otoñando en Toledo, y que le prestaría un equipo completo que tenía de buhonero, con comercio de jabones de olor, polvos rosados y horquillas. Dijo que sí Merlín, que veía ocasión de acercarse al valido y a la política de España, y le gustó aquello de entrar secreto en la secreta Toledo.
A la vista de Illescas salióle al camino a don Merlín una mujer morena y de buen ver, descalza de pie y pierna, a comprarle unos pendientes de atalaque y una pastilla de jabón de Alhama. Y pagó la mujer moza la compra con una moneda de plata, y así que Merlín la metió en la bolsa se sintió inclinado a seguir a la morena adonde lo llevase, olvidado de la urgente y política mensajería que llevaba, de su condición y altos estudios, y hasta del puesto de oidor en Borgoña. La mujer lo llevó a una choza, hacia donde dicen el Viso de San Juan, y por el camino le iba diciendo a Merlín que no tenía más remedio que seguirla, pues llevaba en la bolsa una moneda del Diablo. Y le llamaba don Panfilo y le parrafeaba algo en italiano. Lo confundían, pues, con el señor de Atrisco, y el encanto aquel debía de ser de poca monta. Estaba dentro de la choza el Diablo, sentado junto a la puerta, escribiendo en un pliego mayor, de barba barcelona. Tenía un gran cuerno delantero, y con el rabo se espantaba las moscas, que estaban como suelen de pesadas en el otoño de las Castillas.
El Diablo, que no dijo su nombre, saludó muy cortés a Merlín llamándole don Panfilo de Atrisco, cuyas altas prendas no ignoraba, y le dijo que no más lo entretenía por saber como se llaman en Napoles los emparedados de queso blanco, que se fríen en sartén tras rebozarlos en huevo.
– Se llaman -respondió Merlín, a quien debió de venirle en aquel minuto la memoria de don Panfilo en ayuda- "mozzarella in carrozza", que "mozzarella" es el queso, blando y delicado, casi natilla.
Apuntó el nombre el Diablo en una esquina del folio y recuperando de la bolsa de Merlín su moneda de plata, mandó a la moza que le señalase al buhonero fingido el camino de Toledo.
Llegó a Toledo Merlín, y asegurado por el duque de Lerma, se vistió de gala y fue a llevarle al valido las cartas reservadas que traía, y preguntándole el duque por el viaje, no dejó don Merlín de contarle lo sucedido en Illescas. Dijo el duque de Lerma que sería burla de vagabundos picaros, y se rió, y le dijo que a la tarde siguiente podía venir a refrescar a un cigarral, en el que un su sobrino hacía fiesta. Y no bien llegó Merlín a la merienda, lo llamó a un aparte el valido, y le dijo que convenía rezar un padrenuestro por el alma de don Giulío, conde de Güini, un florentino al servicio suyo secreto, que había muerto en el mesón del Francés de Madrid envenenado, y que el veneno se lo habían dado en "mozzarella in carrozza", de la que era muy goloso.
Tuvo ocasión don Merlín de pasar a Italia, viajando de Valencia a Ostia muy descansado, por la serenidad de un junio. Y no bien llegó hizo una compra de la que pongo noticia, con otras nuevas, en donde titulo
El Viaje A Roma
Esperando en la posada de los Galeros a que le trajesen herrada la mula piamontesa que había alquilado para el viaje a Roma, se sentó don Merlín bajo la parra a contemplar la mañana de Italia y el azul marino, y estaba ensoñando, los ojos entornados por la grande claridad del día, cuando se le acercó un mendigo a pedirle limosna, y dándosela muy generosa el mago, el pobre, que era un cojo gordo y muy barbado, de la cintura para arriba desnudo, y los calzones que traía, ahora viejos, fueran de suizo del Papa, de una oreja, metiendo el dedo índice y haciéndolo girar, sacó una hermosa sortija de oro, en la que montaba un lucido rubí, y se la ofreció en venta al mago de Bretaña por dos ángeles de plata de las ciudades marinas que había visto en la bolsa de Merlín, al abrirla éste para darle limosna. Halló la oferta muy decente el mago, y cerró el trato. Fuese el mendigo haciendo reverencias y saludando con una birreta española deshilada y mendada con la que cubría su intonsa cabellera, y don Merlín se quedó contemplando la piedra, que la luz matinal y latina espejeaba por todas sus caras. Como oyera las herraduras de su mula en el patio, envolvió el mago la sortija en un pañuelo de seda verde, y escondió la joya en un bolsillo reservado que tenía en el cuello de la capilla corta, que por ser verano, usaba, y en el bolsillo llevaba la clave para corresponder con el secretario de cartas celtas del rey Arturo, y un alfiler envenenado con agua caribe, que comprara en Toledo a uno que venía de Indias. La clave de la cancillería artúrica fue la misma que en la antigua Grecia usaban los lacónicos, y se llama en su lengua "skitale", y en ella correspondían los aforos con los embajadores y los estrategos, y consistía en que en una varita de olivo, de cuarta y media de largo, se envolvía oblicuamente un trozo de piel, y se escribía sobre ella, así envuelta, de arriba a abajo, de modo que desenrollando la piel aparecían los caracteres sueltos, y para leer el mensaje era preciso que el destinatario enrollase de nuevo la piel a una varita de las mismas dimensiones.
Llegó a Roma don Merlín sin mayores novedades, y contento del paso reposado y mecedor de la mula, que tenía por nombre "Tirana", y entró en la urbe por Porta San Paolo, parándose un poco antes de pasar ésta a mirar la pirámide de Caio Cestio. Por vía della Marmorata fue a cruzar el Tíber por Ponte Sublicio, buscando el hospicio de San Michele, donde iba a hospedarse con uno que fuera su compañero en Montpellier, y que ejercía ahora la medicina en aquella casa, en la que tenía buen aposento. Y este médico romano se llamó Micer Orlandini, y cuando vivía en Montpellier por veces se ponía melancólico, acodado en la ventana de su posada, y si se le preguntaba qué le entristecía, solía responder:
– Estaba soñando con "carciofi alla giudia" y con "spaghetti alla carretiera", y que remojaba la comida con una botella de Marino, que de los vinos dei Castelli Romani, es el de mi gusto.
La primera noche que pasó en Roma el señor Merlín cenó "ciñóle coi piselli", bebió Marino, y después de mirar un rato la luna llena sobre las colinas fatales, se metió en cama, y habiendo apagado la vela, y cuando comenzaban a cerrársele los ojos, vio que del cuello de la capilla corta, donde tenía el bolsillo reservado, surgía una figura femenina, vestida de vagos paños verdes, y el tal fantasma, que lo era, se asomaba a la ventana por una inedia hora, volviendo paso pasito a su escondite. Tres noches más se repitió el extraño suceso, y como Merlín cambiaba cada noche de lugar la sortija envuelta en el pañuelo verde, y de donde ésta estaba era de donde brotaba el femenino fantasma, llegó el mago a la conclusión de que poseía una sortija encantada. Debajo de la almohada la escondió, y de junto a la cabeza de Merlín brotó la hermosa y gentil forma, y perfumada, tanto que nuestro hombre se turbó y aun se encandiló algo. Pero a la quinta noche, y por quitarse de deshonestidades, puso la sortija en el bolsillo secreto, cabe el alfiler envenenado, y sucedió que no apareció fantasma alguno. A la mañana siguiente fue Merlín al bolsillo para tomar la varita de la clave y escribir a don Arturo, y se encontró con el bolsillo lleno de ceniza, y el oro de la sortija vuelto cobre, y el rubí muerto, trocado en vidrio ciego, que poniéndolo al sol que nacía dorando el monte Palatino en la otra orilla, ni una chispa espejeaba. Entre Micer Orlandini y don Merlín estudiaron el caso por Cornelio Agripa, Aristóteles y Dioscórides, y hallaron la causa: al tomar cuerpo en el bolsillo secreto el fantasma, se pinchó en el alfiler envenenado con agua caribe, siendo ésta veneno tan resolutivo, que el fantasma halló allí mismo muerte.
– Mujer era, y muy hermosa -dijo don Merlín-. Cenizas enamoradas son éstas, quizá.
Y discurrió bajar al río, y desde la ponte Sublicio las vertió, las cenizas, en las aguas tiberinas, que las llevasen al mar, y se quedó tan melancólico en el petril del puente don Merlín, como en Montpellier en su ventana se quedaba Micer Orlandini añorando las alcachofas a la judía, y de sus labios salieron versos latinos, de los que el único que recuerdo es aquel que dice:
"Sic te diva potens Cypri"…
que es horaciano; en italiano se lo repitió a Micer Orlandini: "Que la diosa dueña de Chipre, y que los hermanos de Helena, dos luceros brillantes, y el padre de los dioses te guíen"…
– No leo el regreso de don Merlin a Bretaña y los días que pasó en la corte de Arturo, rey perpetuo y futuro, que ésos están en los libros de historia que se leen en las escuelas. Básteme decir que no tuvo toda la Tabla Redonda mejor amigo ni más atento consejero, médico y político, y uno de los más compinches suyos fue aquel caballero don Lanzarote del Lago, quien tan recomendada le dejó a doña Ginebra cuando se finó, que el tal Lanzarote trata amores con doña Ginebra a excuso de su marido el rey, pero eran de aquellos amores antiguos y corteses que no ponen deshonra, según dicen. Y ya te he leído algunas noticias que ignorabas, y la garganta se me fatiga. Te diré solamente, para terminar, que fue estando en París don Merlín estudiando el pararrayos con don Franklin cuando le llegaron nuevas de que heredaba a una tía suya, por parte de madre según los más, en el reino de Galicia, donde estamos. Y porque iba el que pasó a ser amo tuyo algo fatigado del mundanal ruido, y porque con la Revolución de Francia se quedara doña Ginebra sin las rentas que tenía sobre el aceite de ballena de la mitra primada de Rennes de Bretaña y le pedía socorro, acordaron ambos retirarse a esperar mejores tiempos a Miranda. Y en Miranda vivieron días que suman unos sesenta años, hasta que doña Ginebra, viendo llegada su hora, quiso ir a morir a su país natal de Gales, en un pequeño huerto vecino a las ruinas de Persse Castle, oyendo las alondras y acariciando la cabeza de un viejo can, negro pero que ya pardeaba de viejo, y cegato…
– ¡Ése era mi Nores! -exclamó Felipe de Amanda-. ¿Y tenía las bragas blancas?
– Aquí lo dice: "zaino limpio y bragado en blanco" -leyó el inglés en un apunte.
– ¡Mi Nores era! ¡Ay, amigo!
Y los ojos se le llenaron de lágrimas al viejo barquero. Anochecía. Las palomas torcaces volaban buscando cama en los alisos y en los sauces de la orilla. La luna salía tempranera sobre el Ameiro. El mesonero encendió un candil de gas y gritó por la hija, que bajase a poner la mesa, que el inglés traía hambre atrasada.
Índice Onomástico
ALSIR, Sidi Mohamed ibn. Moro tunecino que viajaba con salvoconducto de la Sublime Puerta, vendiendo caramitas, esencias y libros de historia. Adquirió en la feria de Tilsit el espejo político de la República de Venecia, y se lo vendió en Elsinor a doña Ofelia. Regaló a Felipe de Amanda con la "Novela del Pedo del Diablo", que escribió monsieur Gui Tabarie, según advierte el poeta François Villon en su "Grand Testament".
ALMEIDA, El señor: Portugués que acompañaba a Lucerna a la sirena griega conocida por doña Teodora. Era relojero en Chaves.
ANGLOR: Princesa del Ródano, que pasó un año escondida en la sombrilla de un canónigo de Aviñón, vestida no más que de su rubor, el cabello que por la espalda le caía y una cinta verde en el tobillo izquierdo. De ella se enamoró el paje Francois, por mal nombre Pichegru.
AQUITANIA: Provincia de Francia que cae a la mano derecha del camino francés, según se va desde Lugo. Tierra muy afamada en vinos y fácil en mujeres, según el refrán: "Tierra arenisca, tendencia a putas".
AVALON: Isla donde mora don Amadís de Gaula desde que casó con la sin par Oriana. Es una de las partes más antiguas e ilustres de Bretaña y su nombre quiere decir "la misteriosa".
AVIÑÓN: Ciudad de los Papas en Francia. Es famosa por su puente. Allí se bebe el vino que llaman Cháteauneuf du Pape; beberlo en otoño es como ponerse un gabancillo forrado de plumón de tórtola.
AVIÑÓN, El señor canónigo de: Amo del paje Pichegru, en cuya sombrilla italiana de seda verde se escondió Anglor una noche de San Juan. Era muy aficionado a la música del tambor
AUGUSTO: César romano que casó con doña Livia, estando ésta de cinco meses preñada de otro.
BEJARANO, Don Jovito: Un tal salmantino, que fuera guerrillero con el charro don Julián. Era hombre fácil a la ira. Con su montar campero reventaba las yeguas de la abadía de la Meira, con gran enojo del lego de cuadras.
BELIANIS, Don: Cazador muy afamado en las tierras de León, primo del arcipreste viejo de los Vados. Anduvo en la partida del cura Merino, escuadrón del Brígante, folio de batidores. Le compraba al algaribo Elimas libros que tratasen de pólvora.
BELVÍS: Palacio a dos leguas de Miranda, del que era administrador el enano de las pamelas. Vivían en él las condesitas de Folgar, criadas a requesón y muy amigas de cintas de París. Tenían un perrillo pequinés a quien don Merlín enseñara a silbar una alborada.
BELVIS, El señor conde de: El conde mozo de Belvís, que fue con una gorra de plumas y su enano de portacola al entierro de la tía segunda, por parte de padre, del señor Merlín. Era dado al naipe y a la guitarra, y murió de una luna que lo tomó en Granada dando una serenata a la viuda de un boticario, a la que andaba levantando las faldas
BRAGA: Ciudad en la que vive el Primado de Portugal, y en la que doña Teodora, sirena griega, enterró al caballero portugués que tenía por su enamorado. En ella pasó el suceso de don Esmeraldino. En tiempos se hacía en Braga un electuario de naranja de mucha fama, aguamiel de Braga, propio para enfriar el hígado de los saturninos.
BRETAÑA: Nación de doña Ginebra, mi ama y señora, quien allá tenía un palacio, dos rosales y un ruiseñor. Es un gran reino entre mar y mar, y ahora está en partición, que el último rey suyo, don Artús, se convirtió en cuervo, derrotado en batalla.
CALDEOS: Pueblo subterráneo que buscando la sierpe Smarís, encontró la viga de oro sobre la que descansa el llano del mundo
CALIELA, Dama; Princesa de Gazna, cuyo nombre se declara por la miel que se derrama. Le deshace la cama al imperante don Michaelos Comneno de Constantinopla, con la intención de embeberlo y perderlo, con su ejército, en las arenas del desierto. Se viste solamente de un cascabel de oro en el tobillo.
CALIODORA, Emperatriz doña: Muy notoria en la historia de las modas bizantinas, porque impuso la pintura de las uñas de los dedos meñiques de las manos, y en las suyas, mirando con cristal de aumento, se veía en la una al emperador y su séquito yendo de palacio al hipódromo, y los azules y los verdes aclamando, y en la otra una cacería de faisanes en la Cólquida, con los halcones imperiales volando sobre el coloreado bosque del
otoño
CASILDA: Criada de la casa de don Merlín, que fuera moza del ciego de Outes. Tuvo un hijo del paragüero de Sebes
CASTEL, Monsieur: Criado del señor obispo de París, que trajo a Miranda los quitasoles y el quitatinieblas. Era gordo y colorado, y tenía una perrera de flequillo, que se la rizaba una su amiga, mandadera de las Capuchinas de la rue des Lapins. Tenía prometida una misericordia con ración el coro de Sens, pero murió antes de recibir las órdenes menores de una indigestión de mirlos encebollados
CERIS: Gato albino y ciego, que trajo a Miranda doña Ginebra, de la familia de los gatos reales de Bretaña. Los pelos del bigote de estos gatos son muy apreciados para sacar de los ojos de las gentes arenas que en ellos se meten
COBILLON: Demonio perfumista y perfumado, gran burlador, que engañó a una viuda en Soria con palabra de matrimonio y un meteorito que olía a nardo de Valencia
CORANTINES: Pueblo secreto y enano, que vive soterrado, y tiene por oficio, según don Cornelius Agripa, guardar tesoros. Se disfrazan los corantines de perros de pintura de Flandes para celebrar sus fiestas. Se dice que inventaron el alambique, y hacen el aguardiente de trufas, famoso desde Paracelso
CRISTÓFOROS: Polemarcos de los bizantinos; mandó al correo Leonís a Miranda a pedir a Merlín el camino que llaman de "Quita-Y-Pon"
CROIZÁS: Demonio natural de Pamplona, a quien don Merlín convirtió en haz de paja ardiendo. Era de la tenencia de los fornicadores. Se hizo pasar en Miranda por don Silvestre, alcalde constitucional de Burdeos en Gironda
DEÁN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, El señor: Vino a Miranda a comprar un quiebranueces de plata para el Cabildo del Santo Apóstol
EDIMBURGO, San Andrés de: Escuela de medicina que usaba las sanguijuelas ad maiores. Una de las más famosas de la cristiandad
ELEONORA, Doña: Sobrina del Gran Inquisidor de Nápoles, de los señores duques de Presenzano y de Francavilla. Compró el demonio-bañera en Fossano
ELIMAS: Mago algaribo que ganaba su pan vendiendo libros secretos y del arte, y contando historias por las posadas. Era de casta caldea
ELSINOR: Castillo de Dinamarca donde el moro Alsir tuvo audiencia con el incierto señor don Hamlet, y donde vivía doña Ofelia. Está a caballo del mar, y el jardín lo tiene dentro, a causa de los vientos marinos
ENANO: El enano de Belvís o de las pamelas. Nadie supo su nombre. Se tenía por hidalgo y gastaba espada, haciéndose llamar Señor maestre. Andaba siempre con cuentos, correveidile de los palacios. Era muy enamoradizo, pero murió soltero. Toda su manía era traer el telégrafo de Lugo a Belvís
ESMERALDINO, Don: El gallo de Portugal
EXCLAUSTRADO DE GOÁS, El: Se llamaba don Ernestino, y fuera bernardo en Meira. Tenía en la teja un bolsillo secreto, en el que llevaba una pistola de guarda. De nación riojana, sembró de guindillas que llaman fuego al culo, todo el iglesario de Goás
FELICES, Don: Cantor que fue de la iglesia de Santiago. Echaba las cartas y adivinaba por el reloj de arena y por Ifitomancia
FELPETO, El señor: Carpintero que hizo el triciclo de madera de roble al obispo López Borricón, de Mondoñedo
FLORINDA, Doña: Viuda soriana muy acaudalada, que se enamoró del demonio Cobillón, perfumista de París
FLUTE, Mestre John: Flautista de cámara de lord Sweet. Acompañó a Miranda los pedacitos de lady Tear, que santa gloría haya. Autor de la Swan’s pavone, con letra de la viuda del obispo reformado de Liverpool. Era muy goloso de farinatos
FOG, Lady: Tía segunda de los reyes de Tule, amancebada con un francés planchador de almidón en Versalles, por quien vinieron a Tule las lises de Francia
FROILÁN, El San: Feria de Lugo famosa, en la que Felipe de Amanda vio en el Teatro Ideal del Valenciano la tragedia de don Cruces, envenenado por una sobrina carnal a quien pretendía un carabinero
GABIR ARÁBIGO, Don: Maestro de ciencia alquímica, con quien estudió en Damasco elixires y transmutación metálica mi amo don Merlín
GALLOWS, Míster: Médico inglés del jedive de Egipto. Introdujo el nenúfar en la farmacopea británica
GAULA: Reino e ínsula en el mar abierto, de donde fue la corona de don Amadís, y es ahora parte oculta del partido Imperio de Bretaña
GAZNA: Reino y ciudad en la parte de Levante del Imperio bizantino. Reinan allí siete príncipes gigantes, hijos de un jorobado y todos de un vientre, y los siete no tienen otra mujer que dama Caliela, con la que se acuestan por lunas, dándole cada siete una de descanso en una piscina
GINEBRA, Muy alta, noble y poderosa señora doña:Mi ama, reina que fue de Bretaña
GIOVANNI DE TREVISO, Don: De los duques de Aragón, gonfaloniero de la Santa Iglesia Romana. Fue casado con lady Tear y murió leproso en Florencia
HAIRY, Ámese: Médico de San Andrés de Edimburgo. Volvió a la vida a lady Tear
HAMLET, Don: Señor Rey de Dinamarca, príncipe triste y dubitante, cuyas sospechas y muerte cruel andan por los teatros
HIJA DE DOÑA CAROLINA, La: Se discute acerca de su verdadero nombre, sospechándose que fue bautizada con el de las santas del día de su nacimiento, y así se llamaría Verísima Pomposa Capitolina Romana Roundes. Fue a aprender a Tule el entredós y el dulce de almendra. Era princesa de los caldeos, prometida esposa de don París. Está cautiva de miss Spíndle, quien la disfraza de paloma colipava
HUGONOTE DE RIOL, EL: Fantasma francés de la casona de Riol, en las Asturias de Oviedo, a quien el abate Laffite quiso llevar peregrino a Santiago de Compostela en una ampolla de vidrio de Murano. Conservaba toda la bilis protestante, según se vio en su respuesta a don Jovito Bejarano
LAFFITE, El abate: Clérigo francés que peregrinó a Compostela. No se parecía en nada a los abates franceses de las novelas. Sobresalía en cebar pavipollos para Pascuas, y era muy solicitado en la Guyena y el Médoc para predicar el sermón del Desenclavo. Viniendo de Vic-Fesenzac de ver los toros embolados, siendo un niño risueño, tuvo la visión de San Miguel Arcángel
LEONlS: Paje del imperante Michaelos Comneno. Vino desde el desierto a Miranda a buscar el camino que llaman de "Quita-Y-Pon". Era de los enamorados de Dama Caliela de Gazna
LIAÑO, El: Tabernero de Pacios. Tenía el mesón cabe el padrón de amarrar la barca
LIAÑO, El sobrino del: Fue a la botica de Meira a comprar la triaca prepósita y las píldoras de miel sedativa para mosiú Simplom. Truchero de fama, fue el primero en pescar con moscas en el país. Tuvo barca en Sernandes, para pasar el Miño. Murió de consumero en Lugo, casado con una portuguesa que fuera pupila de la Generosa
LUCERO: El caballo de casa. Era cruzado de país y americano, y movía larga cola blanca
LUCERO: El quitanieblas del obispo de París, que abriéndole en la oscura noche, el que iba debajo veía como de día
LYON: Ciudad y feria de Francia, famosa por las sedas y la ratafia. Algunos la comparan con Medina del Campo
MACÁREA, Doña: Princesa bizantina, gentil dueña del ratón blanco muy gracioso, que la punta del rabo adornaba con tres manchas negras
MANUELA DE CARLOS: Criada de la casa, a quien yo enseñé a escupir huesos de cerezas. Con ella casé cuando me puse de barquero
MARCELINA, La señora: Sobrina del escribano de la Azumara y cocinera mayor en Miranda. Se enamoraba de los pasajeros, lo que no era poco trabajo. Cuando don Merlín se fue, puso fonda en Lugo
MEIRA: Convento de bernardos que fue, Santa María la Real de Meira, junto a la fuente donde el Miño nace. Mulas de mucha fama, por la sobriedad y meceo del paso, y botica de fama, con escuela de simples por Dioscórides y de flemas por Teofrasto Paracelso. Ahora es una ruina
MERLÍN: Mí señor amo y maestro, del que no digo que "santa gloria haya", porque no llegó noticia de que muriese
MICHAELOS, El imperante don: Basileo de Constantinopla, Comneno Angelis Láscaris, Hipogeneta apelado, que nació yendo su madre cabalgando, y la ilustre señora ni se apeó para parirlo. Está perdido en las arenas del Desierto
MIRABILIA: Uno de los quitasoles del obispo de París. Lo usa Su Ilustrísima el día de Pentecostés, y estando el prelado debajo, adquiere el don de lenguas
MONDOÑEDO: Ciudad de Galicia, nombrada en el prólogo del "Quijote" por poner Cervantes cita de famosas cortesanas, que la vida de éstas escribiera el obispo Guevara. Tiene ferias de fama el día de San Lucas, y lo son de caballar bravo, hierro, boj y miel. En ella nació el señor Cunqueiro, donde se oye cantar el agua de la Fuentevieja, que fue quien puso en romance estas historias. Es rica en pan, en aguas, en recoletos huertos con camellos, naranjos y mirlos, y en latín
MUJER DEL HERRERO, La: Hija del señorito mayor de Humoso. La madre vino muy moza a Pacios, casada con el solador de Noste, y el mayorazgo de Humoso, que se hacía allí los zuecos, desde que la vio se enamoró, y el marido por más que celaba no pudo ahuyentar el gavilán de la paloma, y siendo hombre pacífico y ganador de su pan, cuando nació la Argimira, que así se bautizó a la recién, contestaba a las burlas de los que le atestiguaban la grande cornamenta que le pusiera el hidalgo de Humoso, diciendo: "¡Como había que matarlo o dejarlo!"
NÁPOLES: Escopeta de dos cañones del señor Merlín, regalo del joven sotaínfante de Palermo a mi amo, cuando éste le compuso los vientos al perro Perrís, braco tiznado que tenía bula del Papa para parar las perdices en Castelgandolfo
NEY: Perro de la casa
NISTAL, Romualdo: Maragato que tenía tienda en manzanal. Se supo que era hombre lobo cuando se ahorcó en la robleda de Dueñas
NORES: Otro perro de la casa. Estaba educado para la nutria, y era negro como la noche. Se acostumbró a dormir en mi camareta
NOSSOLINI, Don Piero: Monseñor Grande Inquisidor de Nápoles y las Dos Sicilias y la Isla de Capri. Exorcizó el demonio que se hizo bañera en Fossano para mejor ver a las monjas desnudas
NOVAS, Su Excelencia: Acompañante portugués de la sirena griega doña Teodora. Trajeron las gacetas que cuando llegó a Lucerna con la anabolena, ésta lo mimara tanto por el camino, que allá se fue Navas con la sirena a lo profundo de la laguna. Tenía mercería en Mirandela, y lo heredó una sobrina que estaba casada con un tejedor que hacía, con título de cámara, las medias blancas para los infantes de la Casa de Braganza, que son muy chatos de pantorrilla, como se ve por las pinturas
OBISPO DE LAMEGO, El señor: El mitrado Cojo de Lamego de Portugal; tenía un aristón de Bruselas y crió un cuervo que hablaba en latín. Le compraba a mosiú Simplom bolas de nieve y cajas de música. Puso las sinodales en Verso portugués, tomando "Os Lusiadas" por modelo de octavas, y enseñaba a sus clérigos a hacer por propia mano la mayonesa cuando iba de visita pastoral
OMEGA, Don: Relojero mayor de Suiza, vecino que fue de la ciudad de Ginebra
"PABLO Y VIRGINIA" Novela de Bernardino de Saint-Pierre que leía llorando la condesita rubia de Belvís cuando estaba preñada del señorito de Balmonte
PABLO Y VIRGINIA: Dos sauces de la orilla del Miño, en el inventario de las propiedades de don Merlín en Miranda de Lugo
PARÍS: París de Francia, ciudad del obispo de los quitasoles y del quitatinieblas, en las orillas del río Sena. Allí tiene tienda el demonio Cobillón de perfumes y jabón de olor. Sus mujeres tienen fama de ser de pluma. Allí castraron a maestro Abelardo por culpa de los amores que tuvo con la sobrina de un canónigo, llamada Eloísa; del hijo de entrambos, Astrolabio, vienen los Villíers de l'Isle-Adam, parientes de mi señor Merlín. Es una ciudad famosa por sus riquezas y por sus engaños
PARÍS, Don: Principe del pueblo enano de los caldeos, buscadores de la sierpe Smarís. Quería amonedar la viga de oro
PARSIFAL, Don: Caballero de Bretaña de quien contaba en verso la historia doña Ginebra, de cómo fuera a la demanda del Grial
PETRUS MUNIUS, Dominus: Abad de Meira, en cuya capucha hizo noviciado el paje enano bizantino que venía en procura del ratón de doña Macarea
PICHEGRU: Mote del paje Francote, enamorado de dama Anglor, la princesa del río, con sólo verla desnuda por un instante en el famoso puente de Aviñón, la noche de San Juan
RUFAS, Al Hach Ismael Ibn Sína: Jeque del Desierto, envenenado por haber olido un melocotón. Castrador de camellos, es dueño de la alfombra voladora
SAL-EL-SOL: Paraguas del obispo de París, que abriéndolo en la mañana de la Asunción de Nuestra Señora, aunque llueva, solea súbito
SCAREFLY, Infante Don: Músico francés, planchador de almidón en Versalles, punto fijo de lady Fog, reina de Tule, y por quien los tulesinos traen por armas las ilustres lises de Francia
SEGOVIA: Perro alano de Su Majestad don Carlos VII, que siguió el rastro del hombre lobo en los montes de León
SILVESTRE, Don: Figura de respeto que tomó el demonio Croizás cuando vino a Miranda con doña Simona la encantada
SIMONA: Princesa de Aquitania, encantada por el demonio Croizás, y que en Miranda recobró la natural y hermosísima figura, de la que nunca me olvido
SIMPLOM, Mosiú: Relojero que fue de los señores duques dé Saboya; se puso a la muerte en Pacios, viajando a Lamego, a llevarle al mitrado las bolas de nieve
SMARIS: Sierpe de casta céltica, bilingüe, cuyos huevos harán de los enanos caldeos un pueblo de gigantes. Se dice que Gargantúa fue destetado con una cucharada de la clara de uno de estos huevos
SORIA: Ciudad de los linajes, pura cabeza de Extremadura. En ella vivía la viuda doña Florinda, a quien enamoró el demonio Cobillón
SPINDLE, Miss: Regente de Tule. Mujer veleidosa, que tiene cautiva a la diminuta hija de doña Carolina
SWEET, Lord: Señor del castillo y país de Marduffe, en Gran Bretaña, Casó con lady Tear. Murió en un jardín de Roma
TADEO: Trasno bigotudo que vino a Miranda de espolique del demonio Croizás. Murió en las horcas del rey de Francia, en la villa de Pons, acusado de hablar con las gallinas y de hacer aguas mayores por las chimeneas. Fuera aprendiz de sastre en Toledo. Siempre pagaba con duros sevillanos
TARRAGONA: Ciudad de Cataluña, donde está el Primado de las Españas. Tiene vinos muy felices, y decía el demonio Cobillón que allí tenía un palacio
TEAR, Lady: Hermosura de plata, que a la vida la volvió maese Hairy, casó luego con lord Sweet, y se rompió en un jardín romano
TEODORA: Sirena griega, que pasó a Miranda a teñir de luto doble la cola, por amor de un portugués que se le murió en los brazos. Iba a meterse monja en un convento sumergido en la laguna de Lucerna
TERMAR: Posada del camino de Santiago, en tierras de la Real Abadía de Meíra. Ahora le llaman Feria del Catorce, y lo más de la villa es de magaratos y sanabreses
TILSIT: Feria muy famosa en la Borusia, como dos de Lyon o cuatro de Monterroso en Galicia. Nueve naciones diferentes ponen en ella peso y truchimán
TRURO: Ciudad de los infantes de Cornubia. A la sobrina del deán de Truro se le volvió una mano de plata. Don París, el príncipe de los caldeos, estudió en aquella escuela, y paraba en la fonda de la manga del sochante mayor. Tiene dos bosques muy viciosos de ruiseñores, y es rica en fuentes
TULE: Reino hiperbóreo, última tierra después de la Calzada de los Gigantes. Es fértil en médicos. Tiene, como Venecia, gobierno secreto, basado en la adivinación del porvenir
TURPIN: Caballo de la casa, bayo solano, grande corredor
VERMEIL, Monsieur: Procurador de Calais, apoderado de sirenas, a las que representaba en Rúan, en el Tribunal de la Puente Matilde. Era muy fantasioso en chalecos
VIUDA DEL OBISPO DE LIVERPOOL, La señora: Le puso letra a la Pavana de los Cisnes de mestre Flute, y cada año ponía en coplas el calendario para uso de ingleses reformados. Casó de segundas con el barbero de Saint-James Court, que era italiano, de Fiésole y tenia el secreto del rizo "au coup de vent", que lo había estudiado en Roma, peinando a monsieur de Chateaubriand en su embajada. El italiano, la misma noche de bodas, se separó de la viuda literata, porque tenía las nalgas postizas
WINDSOR: Castillo de los reyes de Inglaterra, adonde querían llevar a casar a lady Tear, y a que la palpase el rey, que estaba ciego y quería convencerse por sí mismo de tanta hermosura como le pintaban. Es lugar muy venteado
Álvaro Cunqueiro

***
