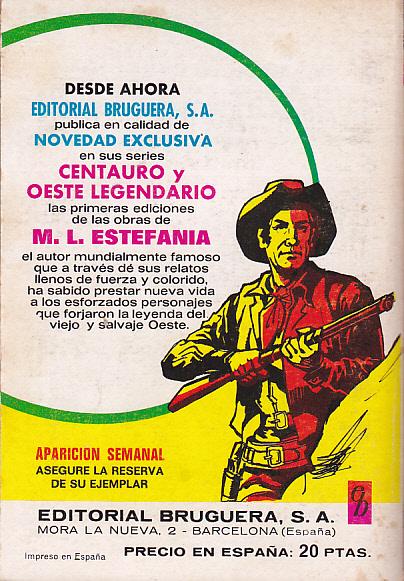KEITH LUGER
UN SEPULTURERO BUFON
Colección ASES DEL OESTE n.° 880 Publicación semanal
EDITORIAL BRUGUERA, S. A.
BARCELONA - BOGOTA - BUENOS AIRES - CARACAS – MEXICO
ULTIMAS OBRAS DEL MISMO AUTOR PUBLICADAS POR ESTA EDITORIAL
En Colección BISONTE SERIE ROJA:
1.283 — La historia de Bill el Melenas.
En Colección SERVICIO SECRETO:
1.332 — Yo llenaré ese ataúd.
En Colección BUFALO SERIE ROJA:
967 — El Oeste en llamas.
En Colección SALVAJE TEXAS:
729 — La venganza.
En Colección KANSAS:
667 — Mala hierba nunca muere
En Colección BRAVO OESTE:
581 — Tres hombres van a morir.
En Colección PUNTO ROJO:
719—El miedo embotellado.
En Colección CALIFORNIA:
752 — La historia de Buby el Llorón.
En Colección ASES DEL OESTE:
879 — Un coro muy poco aristócrata.
En Colección COLORADO:
610—¡Lucha por tu vida, gringo!
En Colección HEROES DE LA PRADERA:
322 — Que me entierren donde caiga mi sombrero.
En Colección BISONTE SERIE AZUL:
82 — La chica del rifle de oro.
En Colección BUFALO SERIE AZUL:
5 — Asesino Murray.
ISBN 84-02-02518-8 Depósito legal: B. 596 - 1976
Impreso en España - Printed in Spain
1.a edición en esta Colección: marzo, 1976
© Keith Luger - 1968
Concedidos derechos exclusivos a favor de EDITORIAL BRUGUERA, S. A.
Mora la Nueva, 2. Barcelona (España)
Impreso en los Talleres Gráficos de Editorial Bruguera, S. Mora la Nueva, 2 - Barcelona –
1976
CAPITULO PRIMERO
El relámpago iluminó el cementerio y los ángeles y las estatuas de mármol cobraron
una actitud amenazadora durante fracciones de segundo.
El fragor de la lluvia aumentó de tono y grandes trombas de agua azotaron los
mausoleos que, ahora lavados, destacaron con una blancura fantasmal.
El trueno llegó de repente y retumbó el suelo, pero la helada sonrisa de los ángeles de
piedra permaneció impertérrita como desafío a los elementos.
Ken Keenan se cobijó corriendo debajo del ala del más sonriente y volvió la cabeza a
medias.
—¡Apresúrate, Bing!
—¿Para volverme a hundir en una fosa llena de agua? —masculló un vozarrón que
pertenecía a un tipo de gran corpulencia—. Estoy rezumando por todas partes.
—Pronto podrás secarte al fuego de la chimenea» Bing.
—Espero que los Carpenter que tú conoces tengan una casa confortable.
—Nunca han tenido queja, Bing.
Bing se aproximó rezongando dando coces al aire para desprenderse del barro y el
agua que le escurría por las perneras del pantalón.
De repente, vio lo que estaba haciendo su socio y lanzó una imprecación.
—¿Qué diablos haces hurgando en esa puerta, Ken?
Ken levantó el picaporte de la verja que rodeaba un enorme panteón de piedras
mohosas.
—Hemos llegado a la mansión de los Carpenter.
Bing dilató los globos de los ojos.
—¡Un panteón familiar!
—Correcto, Bing.
—¡De modo que la célebre mansión de los Carpenter que mencionaste hace rato...!
—Sí, Bing. Es un lugar de eterno descanso.
Bing apretó los enormes dientes.
—No entraré, Ken.
Ken abrió la verja que chirrió debido al moho.
—Tú te lo perderás, Bing. Oí decir al dueño de la funeraria que el panteón es una
maravilla de confort. Un pequeño palacete mortuorio de dos mil dólares.
—¡Prefiero cien veces volver al hotel Castor y enfrentarme con el encargado de!
registro!
—Recuerda que prometió recibirnos en compañía del marshal a causa de aquella
pequeña cuenta que dejamos pendiente el año pasado...
—¡No voy a pasar la noche en un panteón! —gritó Bing trotando detrás del joven—.
¡Soy un supersticioso nato!
—Sólo permaneceremos a cubierto hasta que pase la tormenta.
Bing observó con desagrado los manejos de Ken en el portón de madera forrado de cinc.
El portón se abrió con un fuerte chirrido y mostró un interior oscuro como una boca de
lobo.
—¡No! —exclamó Bing dando un paso atrás.
Ken frunció el entrecejo, rascando un fósforo.
—¿De qué te quejas, muchacho? Espera a contemplar el interior.
—¿Estuviste alguna vez aquí, Ken?
—Pero conozco la estructura de esta clase de monumentos. Son regios, acogedores,
cómodos...
—¡Prefiero el cuartucho de a cincuenta centavos que teníamos en Tacoma!
—Cierra los ojos y deslúmbrate, muchacho —sonrió Ken prendiendo las mechas de los
candelabros y lámparas de aceite.
El corpulento Bing sólo tenía ojos para la inscripción del portón de entrada, que rezaba,
en letras góticas: «Entra con los ojos cerrados, confiadamente, hacia la Eternidad.»
El mirar hacia adentro no mejoró su impresión.
Las paredes laterales y del fondo estaban salpicadas de nichos y urnas con fechas que
cubrían siglo y medio, de formas y tamaños distintos. Lo único que coincidía en todas las
lápidas era un apellido: Carpenter.
La luz del candelabro del centro y los velones de aceite arrancaban extrañas formas y
jirones de sombras que se proyectaban hacia las paredes.
—¡Ken! —gimió el corpulento Bing—, ¡Yo me voy!
Ken lo atrapó por la chorreante manga.
—Un momento, muchacho. Está lloviendo a mares.
—¿De veras?
—En cuanto pase la tormenta, saldremos de aquí bien secos.
—¿Y si se cerrara el portón?
—¿Qué es lo que dices, Bing?
—Supón que el portón se cierra y nos deja atrapados aquí adentro! ¡No seríamos
descubiertos hasta muchos años después! ¡Moriríamos enterrados en vida! ¡Sería una
muerte espantosa!
—Tienes una imaginación calenturienta, Bing. Aseguré el portón y, en el caso de que se
cerrara, abriría la cerradura de un balazo. No hay problemas, muchacho.
—Maldita sea. Sí que me la has pegado bien con la mansión de los Carpenter...
Bing se interrumpió al encontrarse súbitamente solo.
Emitió un respingo y su cabeza giró vertiginosamente.
—¡Ken! ¡Ken! ¿Dónde estás?
Ken emergió de un estrecho reducto, ahora emitiendo una risa forzadamente
cavernosa.
—Prepararé un buen fuego.
—¡No voy a calentarme con trozos de ataúd, Ken!
—¿Qué estás diciendo, muchacho? Son pedazos de madera del cuartito del carpintero.
Conque cálmate.
Bing gruñó y empezó a sacarse los pantalones.
Ken amontonó las maderas en un rincón y prendió fuego por abajo con las astillas.
Poco después el frío de la tumba había dado paso a un ambiente francamente
acogedor.
Bing se frotaba las manos ante la pira, tras dejar los pantalones tendidos en el borde de
una mesa de piedra.
Inspeccionó recelosamente cada rincón del enorme mausoleo mientras Ken regresaba
al cuarto del carpintero para recoger más madera.
De pronto se detuvo ante una encorvada figura disimulada en la penumbra de la
entrada y exclamó volviendo la cabeza:
—¡Ken! ¿Has visto qué ángel más feo?
Fue a palpar la cara arrugada del ángel y éste le dio una dentellada en la mano.
Bing retiró los dedos emitiendo un aullido de dolor y espanto.
—¡Ken!
La encorvada figura se movió hacia él y dejó ver el cañón de un rifle.
—¿Qué diablos hacen aquí?
Bing comprendió que lo que estaba viendo era sólo un hombrecillo que se acababa de
colar en el mausoleo.
Forzó una sonrisa a la vista del arma y levantó las manos.
—Eh, abuelo... Un momento o podría dispararse ese chisme.
—¡Se disparará si descubro que ustedes son ladrones de tumbas!
—¿Ladrones de...? ¡Infiernos, no, abuelo!
El joven Ken se hizo visible, ocupadas las manos con la leña.
—Oiga, ¿qué está pasando aquí, abuelo?
—¡Arriba las manos!
Ken asintió y abrió los brazos dejando caer la leña sobre la hoguera.
El hombrecillo del rifle emitió una risita escalofriante.
—Conque prendiendo fuego al mausoleo de los Carpenter, ¿eh? Esto le va a gustar al
sheriff.
— ¿Sheriff? —exclamó el corpulento Bing.
—Sí, amigo. Dije sheriff. Como sepulturero y encargado de la vigilancia del
cementerio, me veo en la obligación... ¡Cielo santo! ¿Es whisky lo que está bebiendo?
Ken chascó la lengua después de retirar el frasco de los labios.
—De la mejor calidad, sepulturero.
El hombrecillo del rifle se relamió y sus ojillos brillaron con fuerza.
—Oiga, aquí también hay pobres.
Ken le guiñó un ojo.
—Si no es bueno, no lo invitaré.
—¡Por favor, tengo la garganta echa polvo por culpa de mis pies mojados!
El sepulturero produjo un sonido ronco y se señaló la nuez.
Ken lo observó con dureza.
—¿Qué decía del sheriff?
—¡Decía que se marchara al diablo!
—Ya me gusta más su tono ronco, abuelo.
—¡Je! Pelillos a la mar. ¿Por qué no hemos de ser amigos?
—Eso digo yo —sonrió Ken, al ver que el anciano depositaba el arma contra la pared.
El sepulturero tomó el frasco de whisky de manos del joven y bebió un largo trago.
Lo apartó de sus labios emitiendo un mugido de placer y le dio otro metido.
—Un momento, sepulturero. Sólo dos cucharadas cada hora —dijo Ken reprobatorio, y
le arrebató el frasco.
—¡Pero estoy muy malito de la garganta!
—Sea bueno, abuelete.
El sepulturero rezongó y luego tendió una mano.
—Me llamo Alex Burbanks.
Ken estrechó la sarmentosa mano.
—Yo soy Ken Keenan y el amigo de los calzoncillos, Bing Talk.
Bing sacudió una mano al aire.
—Hola, Alex.
—¿Quiere pescar una pulmonía, muchacho? —exclamó Alex tirando de un crespón
orlado de pasamanería dorada—. Póngase esto alrededor de la cintura.
—Infiernos, ¿una cobertura de ataúd? Ni hablar.
—Mejor es que le cubra en vida que no le cubra muerto.
Bing pegó un estornudo y se dejó envolver con el cobertor de terciopelo, que el viejo
Alex colocó hábilmente como si fuera un faldón escocés.
Alex regresó junto al joven y trató de simpatizar con él atraído por el whisky que
guardaba en el bolsillo.
—Menuda nochecita, ¿eh, caballeros?
—Nos vimos obligados a buscar refugio en este acogedor panteón.
—Ya. Seguro que acudían a Buster City y querían acortar camino por el cementerio.
—¿Cómo lo sabes, Alex?
—Más de un viajero ha decidido guarecerse en los panteones en noches como ésta —el
anciano tosió como azorado—. La primera vez cobro veinticinco centavos por persona. Si
se hacen habituales, les cobro un dólar semanal. Excepto una pareja de recién casados
que pasaron su luna de miel en el panteón-palacio de los Acheson y les cobré un dólar por
cabeza, propinas aparte por las serenatas de caramillo que les daba de vez en cuando.
—¿Dijo caramillo, Alex?
El anciano se llevó a los labios un pequeño instrumento de tubos y emitió una suave
melodía: Hojas caídas en otoño.
—Ustedes sólo tendrán que abonarme veinticinco centavos.
—Cuente con ellos —guiñó Ken un ojo, aunque sólo llevaba unos diez centavos en el
bolsillo.
Bing emitió un corto aullido, fijos los ojos en un rincón.
El anciano y Ken se dieron la vuelta.
—¿Qué pasa? —exclamó el joven.
—¡Un espíritu! ¡Un espíritu en forma de lengua de fuego!
El anciano se carcajeó.
—Fuego de San Telmo —dijo—. Ocurre en las tormentas.
Bing asintió de una cabezada.
De pronto dio la vuelta en redondo.
—¡Espere, Alex! Oí decir que en el cementerio sólo se ven fuegos fatuos! ¡El fuego de
San Telmo se ve en los palos de los buques!
—Correcto, joven.
—¿Y?
—Es que los primeros Carpenter fueron marinos, ¿entiende?
Bing comprendió con un gesto aterrado.
Pero Ken lanzó la carcajada al unísono del viejo.
—Fue un chiste, Bing.
Bing lanzó un salivazo al fuego.
—Pues absténgase de chistes, caballero. No es mi noche de risa.
—Lo que pasa es que estás nervioso, Bing —chascó Ken la lengua.
—¿Cómo lo adivinaste?
—La tormenta te crispa los nervios, te hace ver visiones...
—¿Como el fantasma que acabo de ver evolucionar por afuera?
Ken sonrió sacudiendo la cabeza.
—¿Lo estás oyendo, Alex? Ya ve fantasmas.
—También les veo yo a menudo. Pero sólo cruzamos el saludo.
Ken volvió a reír con el viejo.
De pronto observaron el creciente espanto en el rostro de Bing, quien fijaba los ojos en
la entrada.
Ken y Alex aumentaron sus carcajadas.
Al volverse, cesaron de reír como si los hubieran decapitado.
En la entrada se movía un cuerpo horrendo.
Los circunstantes agrandaron los ojos al máximo.
El cuerpo penetró dando bandazos en el interior de la cripta.
Ken emitió un respingo al comprender qué cosa hacía tan espeluznante a la aparición.
Se trataba de un hombre cubierto de barro y sangre de pies a cabeza.
El recién llegado profirió un ronquido, dio un violento traspiés.
Y de repente se vino abajo con estruendo.
Todavía estaba vivo cuando Ken le dio la vuelta.
Sus ojos dilatados se clavaron en el joven. Movió los labios.
Pero profirió un estertor.
Alargó el brazo y lo levantó cuanto pudo para que Ken viera el contenido de la mano.
Abrió los dedos y los ojos de Ken descubrieron una llave.
A continuación, el recién llegado se contorsionó todo él y quedó laxo porque acababa
de expirar.
CAPITULO II
El silencio que se produjo fue muy propio del sepulcro familiar en que se hallaban Ken,
Bing y Alex.
El anciano reaccionó el primero porque era el más habituado a la muerte.
Examinó con ojo experto al caído y rezongó después de darle vuelta:
—Debió pescar la pulmonía. ¿Quién le mandaba a este buen hombre pasear en una
noche así?
—Una pulmonía del 25 —dijo Ken observando que la sangre había salido de tres
agujeros de bala a la altura de la espalda.
—¡Muerto a balazos! —gritó Bing al tiempo que se le venía abajo el faldón de
escocés—. ¡Salgamos de aquí, Ken!
—Calma, muchacho.
—¿Que me calme? —rió desaforadamente—. ¿Lo está usted oyendo, buen hombre?
Entra un tipo muerto a balazo limpio y quiere que conserve la calma.
—Hablar cuesta poco —gruñó Alex, y tomó precipitadamente su rifle—. Bueno,
caballeros. Tuve mucho gusto de conocerles...
—Alto, Alex —Ken le asió por la manga y las botas del viejo resbalaban en el suelo.
—¡Suélteme, muchacho!
—Primero debemos aclarar qué diablos ocurrió con este hombre.
—¿Aclarar? ¡Jamás me ocupo de averiguar de qué murieron mis clientes, muchacho!
¡Sólo los entierro!
—Bueno, cumpla con su obligación, Alex.
—Estoy fuera de mi horario. Conque mañana será otro día.
Ken asintió resollando.
—De acuerdo, usted y Bing pueden huir como dos conejos.
Alex y el grandullón Bing respiraron aliviados y se pasaron los brazos por los hombros.
—¡Eso vamos a hacer precisamente, joven! —relinchó el anciano.
—...Aunque es posible que los asesinos se hallen emboscados afuera.
Alex y Bing se detuvieron a un tiempo como frenados por un muro.
Ken suspiró hondamente.
—Ellos pueden confundirles en la oscuridad y ambos pueden tener un triste fin, como el
de la víctima que tenemos aquí.
Bing y el sepulturero se soltaron y comenzaron a danzar aterrados en tomo a Ken.
—¡Cielo santo, Ken! ¿Qué podemos hacer?
Alex intervino al tiempo que tiraba de una anilla oxidada que sobresalía del suelo.
—¡Podemos escondemos aquí abajo!
—¡Usted es un genio, enterrador! —exclamó Bing.
—Echenme una mano, muchachos.
El corpulento Bing se escupió en las enormes manazas y tiró de la anilla.
—Cuando se trata de escapar soy capaz de arrancar un pino de cuajo yo solito.
Tiró con violencia y una losa del suelo emergió dejando un hueco oscuro.
Miró adentro y emitió un alarido:
—¡Sólo veo esqueletos!
Alex cabeceó al borde del agujero.
—Pertenecen a la rama bastarda de los Carpenter. Los enterraba aparte de los
Carpenter legítimos. ¿Ve el segundo esqueleto a la derecha, según se mira hacia los
restos de aquel cabezón?
Bing boqueó profiriendo únicamente un maullido afónico.
Alex desgranó una risita y puso los ojos en blanco.
—Es la estructura de Mary la Cuarterona. Infiernos, hijo mío. Debió conocerla. Vaya
mujer... ¡Guau!
Bing retrocedió, perlada la frente de gruesas gotas de sudor.
Alex le palmeó en los lomos.
—Contemple, muchacho, contemple... ¿Vio algo más proporcionado?
Bing se tambaleó boqueando como falto de oxígeno.
El anciano guiñó un ojo y sonrió.
—No lo diga, hijo. Las piernas. Le han impresionado las piernas a causa de su longitud.
Eso eran remos, hermanos.
Se puso en posición de firmes y señaló a la altura del hombro.
—Hasta aquí me llegaban. Mire si era alta y buena moza.
—¡No bajaré ahí a ningún precio! —gritó el corpulento Bing recuperando el aliento.
—¡Pero el foso continúa a lo largo y sale al otro lado del barranco! En un par de horas
estaremos libres por el otro extremo.
Bing mostró los enormes dientes.
—Insista y lo tiro de cabeza, abuelo.
—Bueno, infiernos, uno sólo quiere dar soluciones.
Ken regresó después de lanzar unas ojeadas al exterior...
—No hay nadie a la vista, muchachos. Conque no creo que corramos peligro.
—Prefiero un muerto que sesenta —dijo Bing—. De modo que aguardaremos aquí hasta
que amaine.
Ken señaló el foso.
—Podríamos poner al muerto con la rama bastarda, caballeros.
El anciano se escupió en las manos como dispuesto a la tarea.
—Lo arreglaré en un periquete. Venid aquí, piernecitas.
Atrapó al muerto por las botas enlodadas, las cuales recubrió con un trozo de terciopelo
mortuorio para no mancharse.
Arrastró el cuerpo al foso de los ilegítimos Carpenter y lo dejó caer aprovechando el
baño de barro para que se deslizara con suavidad.
Bing tiró de la losa y cerró el siniestro agujero.
—Visto y no visto, muchachos.
Ken prestaba atención a un objeto brillante que hacía rebotar en la palma de su mano.
—Una llave —dijo.
Bing chascó los dedos.
—Ya está.
El viejo le contempló con los ojos muy redondos.
—¿El qué, Bing?
—La llave. Es la explicación de todo.
—Adelante —intervino Ken—. Queda abierto el coloquio.
Bing sacudió la cabeza.
—El tipo recibió la llave de una mujer.
—Cuente, cuente —se frotó las manos el vejete sepulturero.
—Y apuesto a que cuando abrió la puerta de la casa... Sí, muchachos. Ya veo en sus ojos
el brillo de la concupiscencia. Pero fallaron. Cuando el tipo abrió la puerta de la casa, la
dama estaba sollozando a causa de una paliza del esposo. Pero no era lo peor. El esposo
se hallaba detrás de la puerta esperando a este vivales del foso. El esposo abrió fuego.
La víctima aulló al sentir el plomo en su carne. ¡Había que huir pese a todo! ¡Huir!
¡Huir...!
Bing se detuvo y Alex quedó con la boca abierta, el aliento contenido, pendiente del
relato.
Bing chascó la lengua.
—Conque el herido comprendió que estaba listo. Sí, caballeros. Se dijo que estaba
acabado. Y lo mejor era acudir al cementerio a rendir allí su alma a Dios. Vio luz aquí
dentro y creyó que era una visión celestial. ¡Por fin iba a ser perdonado por sus
prevaricaciones! Entró y murió, entregando la llave del pecado.
El anciano rompió a aplaudir con fuerza.
—¡Bravo...! ¡Bravo!
Bing se desprendió del sombrero y comenzó a doblar el espinazo como si estuviera en
un escenario.
Ken bostezó porque aquella misma historia con ligeras variantes, se la había oído a
Bing cuando éste trabajaba en un circo de maja muerte y hacía el papel de «El triste
Payaso».
—Muchachos —intervino chasqueando la lengua—. El misterio de la llave no será tan
sencillo de explicar.
—¡Maldita falta que nos hace descifrarlo! —exclamó Bing—. ¡Recuerda lo que ocurrió
en Kansas City aquella vez que intentamos descifrar otro misterio! ¡El sheriff, una
pandilla de forajidos y pistoleros de fama nos dieron caza como si fuésemos dos rebecos!
¡No nos meteremos en averiguaciones, Ken!
—Muy inteligente por su parte, caballero —dijo una voz extraña en la cripta.
—Gracias —dijo Bing a medias.
De repente comprendió que Alex y Ken seguían con la boca cerrada y echó cuentas
acerca del que hablaba.
Giró en redondo al tiempo que Ken y Alex.
Los tres quedaron rígidos.
Un individuo de peligroso aspecto entró revólver en mano y los encañonó.
—Descansen en paz, caballeros —dijo a modo de saludo.
Bing tiró de la losa.
—Eh, Alex, ¿qué hay de una tal Mary la Cuarterona?
—Quieto o le aso, bufalote.
Bing soltó la anilla y graznó:
—¡Pero usted nos habló como si fuésemos muertos!
El recién llegado descorrió los labios y dejó ver una doble hilera de dientes prietos y
agudos.
—Pueden considerarse muertos...
—¡No! —galleó el anciano—. ¡Señor, yo soy imprescindible! ¡Mis manos son tan
sagradas como la tierra que trabajan...!
—Pueden considerarse muertos, a menos que entreguen lo que están escondiendo.
El anciano Alex compuso una mueca y extrajo la botella de licor que le había robado al
joven Ken.
—No hay que ponerse así, infiernos... Tuve una tentación.
El hombre del revólver abrió fuego y el frasco estalló en manos del anciano.
Este lanzó un grito de angustia aunque la bala no le había ni rozado.
—¿Qué ha hecho? —gritó al tiempo que se echaba al suelo con ánimo de chupar el
charco de licor.
—¡En pie o le mando a la fosa!
Alex quedó en posición de firmes, dando diente con diente.
Ken se aclaró la garganta.
Sonrió al hombre del «Colt».
—Amigo —dijo—. Sin duda aquí se ha producido un error.
—Su nombre.
—Ken Keenan.
—Bien, Keenan. Le doy cinco segundos para que me entreguen la llave de que
hablaban.
—Un momento...
—Al sexto segundo abriré fuego y los llenaremos de plomo.
—¿Dijo «llenaremos»?
El hombre del «Colt» torció los labios y luego la cabeza hacia un lado.
—Entren, chicos. Y enseñen a esta gente que hay plomo de sobra.
Dos fulanos de aspecto patibulario, manchados de lodo hasta el cuello, penetraron
blandiendo un revólver cada uno.
Ken observó al trío y cabeceó.
—Estoy convencido en lo que respecta al relleno de plomo, amigo.
—La llave.
El silencio se extendió por la cripta.
El hombre del «Colt» curvó el dedo sobre el gatillo.
—Uno... Dos... Tres...
—Pare la cuenta, hermano —interrumpió Ken.
—Sabía que se avendrían a entregar la llave.
—A la fuerza ahorcan.
—Estoy esperando todavía. ¿O quieren que reanude la cuenta?
Ken miró a Alex.
—Entregue la llave, abuelo.
El anciano agrandó los ojos.
—¿Yo?
—Usted la tenía en la mano cuando entraron los caballeros.
—¡Infiernos, buena la hice!
El hombre de los dientes prietos y agudos compuso un gesto de impaciencia.
—¿Qué pasa ahora?
—¡La puse con ¡as demás, míster!
—¡Sáquelas todas, maldita sea!
Alex asintió con nerviosismo y extrajo del bolsillo un racimo de llaves sueltas que
salieron escupidas por los suelos.
El hombre acompañado de los tipos patibularios se dio a todos los diablos.
El que estaba a su derecha traspasó una colilla de puro al otro lado de la boca
valiéndose de la lengua.
—Se lo advertí, señor Smith.
—¿El qué? —masculló Smith contemplando al viejo que perseguía las llaves a
manotazos por el suelo.
—Debimos entrar apretando el gatillo.
—Y que la llave hubiese quedado oculta o confundida con las otras para volvernos
locos, ¿eh, Pat?
Pat trasladó el trozo de cigarro a la primera comisura.
—Este juego de llaves me está oliendo mal, señor Smith.
—No te pagué para que me aconsejaras, Pat.
—Sólo son sugerencias.
—Pues, engúllelas.
—Ujú, señor Smith.
—¡La tengo! —gritó el anciano Alex brincando en cuclillas sobre las losas con una llave
entre los dedos.
El señor Smith arrebató la llave de un manotazo y la aproximó a los ojos.
—Veo un número. El 13.
—También es casualidad —masculló Pat, supersticioso de pies a cabeza.
—Abre el nicho treceavo contando desde la puerta.
Pat atrapó la llave, contó dos veces porque se saltó la cuenta, e introdujo la llave en el
nicho número 13.
Alex encogió la cabeza entre los hombros conocedor del contenido del nicho.
Pat abrió, descorrió la losa e introdujo una mano.
De pronto sonó un chasquido y Pat abrió las fauces.
Emitió un alarido infrahumano, la mano atrapada dentro.
Todos se conmocionaron visiblemente.
El propio señor Smith empezó a recular hacia la puerta.
Sin embargo, se rehízo y corrió para ayudar a Pat.
Este tenía lágrimas de dolor en los ojos.
—¡Mi mano! ¡Me la están aserrando! ¡Ayúdenme!
Smith tiró de Pat y sólo consiguió arrancarle aullidos estremecedores.
Entonces tomó otra decisión. Se revolvió y apoyó el «Colt» en la sien del viejo
sepulturero.
—¡Aclárame esto o te salto los sesos, bastardo!
Alex entrechocó las rodillas de puro terror.
—¡Es la trampa de los Carpenter! ¡La trampa contra ladrones!
—Maldición, ¿quieres explicarte? ¡Habrá un medio de sacar de ahí la mano de Pat!
Alex sintió el frío cañón del arma que le erosionaba la piel y asintió:
—Los Carpenter idearon estas trampas para cazar a ladrones de tumbas. Están
instaladas donde hay miembros de los Carpenter enterrados con alguna joya valiosa.
Creo que moviendo la lámpara de aceite de la segunda fila...
Smith se apartó de Alex y encañonó al grandullón.
—Usted, Bing. Tire de la lámpara.
Bing dio un tirón y la arrancó de cuajo desprendiendo trozos de revoque del techo que
llenaron de maldiciones la cripta. También se escuchó el traqueteo de un oculto
mecanismo.
Pat gritó alborozado al poder sacar la zarpa.
—¡Condenación, por poco me dejo la mano como anticipo!
—Cierra la boca y trabaja como es debido —dijo Smith.
Pat abarcó con su «Colt» al joven, al anciano y al grandullón.
—¡Empezaré por enviar al infierno a estos bastardos!
Smith quiso declinar, pero acabó asintiendo al tiempo que una sonrisa afloraba a sus
labios.
—No es mala idea, ahora que ya hemos dado con el escondrijo y conocemos la trampa.
—Un momento —dijo Ken.
—Se acabó su tiempo.
—¿Y el mío? —forzó Alex una sonrisa para simpatizar—, ¡Tengo mucho por delante,
señor Smith!
—Este enterrador bufón morirá el primero.
—¡No! ¡Misericordia!
Los tres pistoleros levantaron las armas prestas a ser disparadas.
De repente, el corpulento Bing alargó el grueso pescuezo y dilató los ojos con un terror
muy convincente.
—¡Vean aquella mano huesuda saliendo por el hueco!
Ken Keenan conocía muy bien a su socio para saber cuándo simulaba.
Aquella vez Bing estaba simulando. Y muy bien.
Ken comprendió que le proporcionaba la oportunidad de extraer el «Colt» durante
aquellas fracciones de segundo.
Y Ken aprovechó la desviación de las miradas de los tres individuos.
—¿Qué mano huesuda...? —empezó Pat y de pronto gritó—: ¡Cuidado!
El aviso llegó tarde porque en la diestra de Ken pareció crecer el revólver.
Todos apretaron sus respectivos gatillos.
La cripta se convirtió en la antesala del infierno.
Las balas rebotaron contra las losas de piedra y achatadas por el impacto, aullaron de
modo alucinante.
Pat no oyó nada porque le entró un proyectil por la oreja izquierda y fue a salirle por la
derecha.
Smith soltó el «Colt» y se llevó las manos al tórax.
Estaba muy justificada su acción porque dos postas de Ken le habían abierto sendos
agujeros por donde brotaban torrentes de sangre.
El tercer pistolero resultó ser un mudo porque quiso gritar y sólo profirió estridentes
sonidos guturales, evidenciando su condición.
Fue al ver el boquete que apareció en su estómago.
También soltó el «Colt» para contener sangre y vísceras que buscaban salida, pero le
faltaron cuatro manos más para detener el torrente.
El silencio se restableció más sepulcral que nunca cuando los tres cadáveres rebotaron
en las losas.
Ken mantuvo la figura encorvada, el «Colt» en ristre, listo a mandar la última posta.
Pero ya no hizo falta porque los hombres que querían su piel ya estaban en el mundo
de la verdad.
—En paz descansen —murmuró Ken.
CAPITULO III
Bing trotó pesadamente hacia el exterior y se perdió de vista aunque se le oyó despejar
el estómago acometido de náuseas.
El viejo Alex daba extraños brincos de un lado a otro de la cripta, pero era debido al
ataque de nervios que le obligaba a huir y no hallaba la salida.
El joven Ken aprovechó una de sus evoluciones y lo detuvo con un zarpazo.
—Tranquilo, abuelo.
—¡Santo cielo! ¿Qué ocurrió?
—Sea lo que fuere, ya pasó.
—¡Has mandado a los tres al infierno!
—Eso parece, Alex.
Alex se sujetó la garganta, con una mueca de angustia.
—¡Ahora sí que necesito un trago de veras!
—Recuerda que me robaste la botella y no supiste conservarla.
—Soy un bastardo ingrato.
Ken le palmeó con el picudo hombro y tras un. pase que pareció mágico, su diestra
apareció con un frasco de bolsillo conteniendo whisky.
Alex brincó admirado.
—¡Eres un mago, muchacho! ¡Primero lo del «Colt» y ahora acabas de recomponer el
frasco que estalló de un disparo!
Ken señaló los vidrios rotos y el charco de licor.
—Todavía está en el suelo, abuelo. Este nuevo frasco se lo saqué del bolsillo al cadáver
del señor Smith.
El anciano ya tenía los hocicos pegados a la boca de la botella y como estaba muy
ocupado, sólo pudo mover circularmente los globos de los ojos para declarar que el
whisky era de excelente calidad.
Bing regresó del exterior, amarillo como un limón.
—Tú dirás lo que quieras, Ken. Pero yo me largo inmediatamente de esta condenada
cripta.
Ken lo dejó llegar hasta sus pantalones.
—Y te dejarás lo que está encerrado bajo llave.
—Te regalo la llave, el tesoro y la pastilla de jabón que den de regalo.
Ken lo detuvo de un manotazo.
—Calma, Bing.
—¡No me engatusarás otra vez, muchacho! ¡Ya hay suficiente con la sesión de cripta que
he tenido! ¡Algo me dice que vuele pronto, o no saldré vivo de aquí!
—Lo que yo decía. Te deprimió el ambiente.
—¿El ambiente? ¿Llamas ambiente a tres fulanos escupiendo plomo como tres diablos?
¡Jamás escuché las balas tan cerca de mis orejas!
—Bing...
—¡Desde que entramos aquí me dio mala espina y mira si me equivoqué!
—Ya no hay enemigos a la vista, muchacho. Volvemos a estar en paz.
—¿Y qué le pasó al difunto Pat con la manita? ¿No te das cuenta de que la cripta entera
es una ratonera? ¡Abres una losa y te sierran la mano! ¡Tiras de la lámpara y los dientes
invisibles se abren! ¿Quién te asegura que de repente no se abre el suelo y nos engulle
para siempre jamás? Lo que te digo, Ken, cada minuto que paso aquí creo que será el
último que viva. Me parece escuchar sonidos misteriosos por todas partes...
El sepulturero dejó escapar un eructo inopinadamente y Bing estuvo a punto de rascar
el techo con las uñas.
—Perdón, caballeros —dijo Alex, y surgió de las tinieblas haciendo eses, botella en
mano—. Lo que dice Bing es cierto.
Ken frunció el entrecejo.
—¿Respecto a qué?
—Trampas.
Ken observó que el anciano chascaba los dientes sonoramente.
—Trampas, ¿eh?
—Está todo lleno, caballeros. El ayudante que tuve el año pasado entró aquí una
noche...
—¿Y?
Alex emitió una risita mezcla de amargura y resignación.
—Yo estaba afuera podando el pasto y de repente lo escuché con claridad.
—¿Qué cosa?
—Algo como un grito de socorro. Sonaba así como «¡Mis pies..., mis piernas..., mis
riñones..., mi cuello!» Después sólo escuché «¡Mi...!», y todo acabó. Otro «mí» y del
pobre Gedeón jamás supe nada.
—¿Estás oyendo, Ken? —graznó Bing.
—Muy impresionante, infiernos.
Alex sacudió la cabeza.
—Debieron escucharlo como yo, muchachos. Era como si algo inenarrable lo fuera
engullendo de abajo arriba. Cuando tuve fuerzas para entrar aquí, sólo hallé el
sombrero del pobre Gedeón. Este sombrero que me ven puesto. Del pobre Gedeón no
hallé ni las uñas por mucho que estuve hurgando por los rincones de la cripta.
—¡Ken, huyamos ahora mismo!
Ken movió la cabeza de arriba abajo, el entrecejo fruncido.
—Soy un tipo que sabe perder, caballeros. Vámonos.
—¡Albricias! —palmoteo Bing corriendo hacia la salida.
Ken palmoteo la espalda del anciano.
—Hemos tenido mucho gusto, abuelo.
Alex mostró la dentadura mellada.
—Si alguna vez me necesitan, ya saben dónde me tienen.
—Espero no necesitarlo en muchos años, abuelo —replicó Ken tomando la salida.
Cuando Alex se quedó solo, emitió una risita y se frotó las manos.
Escogió una de las llaves, giró en redondo y marcó el nicho del rincón como si jugara a
la rueda de la fortuna.
Riendo, habló en voz alta:
—Veamos qué escondieron aquí, Alex, pajarraco listo.
Introdujo la llave en él nicho correspondiente.
De repente se escuchó una voz cavernosa que parecía provenir del subsuelo:
—¡No turbes mi paz, insensato... y déjame descansar...!
Alex lanzó un graznido de terror y correteó como una rata buscando la salida.
La mano de Ken lo orientó hacia el lugar correcto.
—¿Buscabas la puerta?
Alex lo contempló con los ojos muy abiertos.
—¡Infiernos, Ken! ¡Fuiste tú!
Ken se aclaró la garganta.
—Poseo dotes de ventrílocuo, abuelo.
—¡Menudo susto me has pegado, muchacho!
—Por pillastre.
El viejo sepulturero golpeó el suelo con el pie una y otra vez.
—¡Os engañé, muchachos! ¡Quería quedarme yo solo con todo el meollo! ¡Soy un
bastardo desagradecido, un pájaro infiel, un avaricioso!
—No vale alabarse, Alex.
El anciano tendió una llave un tanto manchada de barro.
—Esta es la llave, Ken.
—La llave que nos trajo el moribundo baleado por Smith y sus compinches.
—Sí, Ken.
En aquel instante, Bing entró resollando una sarta de maldiciones.
—¡Una vez que puedo abandonar este agujero, me olvido de mis pantalones y tengo
que regresar!
—Bien venido a casa, Bing —saludó Ken.
—Hola y adiós.
Bing tomó los pantalones, los ahuecó y saltó adentro.
Ken traspasó la llave al anciano.
—Abre tú, Alex.
—Bing es más fuerte —declinó el anciano temeroso de una trampa.
Bing se vio de pronto con la llave en la mano y se quedó pasmado de que la estaba
introduciendo por una cerradura hacia la que encaminaron su mano.
—¿Qué infiernos estoy haciendo?
Arrojó la llave como si quemara.
Ken la atrapó al vuelo y la traspasó al anciano.
—Abre mientras lo convenzo, Alex.
—Ujú —Alex se dio cuenta a tiempo de que Ken lo había embaucado y volvió a colocar
la condenada llave en manos del grandullón.
A partir de aquel momento se inició un rápido juego de cambio de mano de la llave.
De repente todos quedaron mirándose unos a otros.
Bing lanzó una imprecación al sentir que ya tenía la llave entre los dedos.
—¡Infiernos, yo la introduzco y ustedes abren!
—Trato hecho —dijo Ken.
El y Alex se apartaron precavidamente.
Bing metió la llave en la cerradura y le dio la vuelta ahora sonriente.
—Es su turno, caballeros.
Dio un paso y ocurrió.
La losa que cubría el nicho saltó automáticamente y le cayó sobre el cráneo.
Bing siguió sonriendo, ahora más encogido.
De repente se vino abajo como un fardo.
Ken saltó alarmado.
—¡Muchacho!
Le palmeó los carrillos.
Alex tragó aire con fuerza y señaló la losa.
—¡Se partió contra su cabeza! ¡Lo estoy viendo y no lo creo! ¡Una losa de tres pulgadas
partida como pan tostado!
—¿Qué pensó? —replicó Ken, furioso—. ¿Qué somos alfeñiques?
—¿Dónde estoy? —Bing pestañeó volviendo en sí—. ¿Eres tú, Beatriz? Estuve soñando,
nena...
—No estás soñando con Beatriz —aclaró Ken y lo sacudió por los hombros—.
Estamos...
—¡No me lo digas! —gritó Bing y se puso en pie de un salto increíble—. ¡La cripta!
—Sí, Bing.
—¿Qué pasó? ¿Nos cayó el techo encima?
—«Te» cayó, Bing. Pero ya todo ha pasado.
Bing danzó con la cabeza agarrada entre sus manazas y gritó:
—¡Cualquier día estaré de cuerpo presente y escucharé la misma canción: «Ya todo
pasó, Bing. Cálmate, Bing!»
Alex danzó impaciente:
—Caballeros, se está haciendo muy tarde. ¿Por qué no abren de una vez?
Ken lo observó ceñudo.
—Primero querías hacer el trabajo solo y ahora tienes mucha prisa en que nosotros
llevemos la voz cantante.
Alex golpeó el suelo con el pie.
—¡Temo que haya más trampas! ¿Es acaso una cobardía?
—Sí, Alex —reconvino Ken—. Y para que se te caiga la cara de vergüenza, tendré que
permitir que el pobre Bing continúe el trabajo.
Bing gruñó y avanzó, pero se detuvo a tiempo.
—¡Maldición, no me vais a enredar más! ¡Se acabó! ¡Me largo!
Ken asió rabiosamente la llave y dedicó una mirada de reconvención a sus compañeros
de cripta.
—De acuerdo, lo hará el más joven. Pero si yo fuera tan adulto como ustedes, tardaría
mucho tiempo en poder mirarme al espejo porque no podría resistir mi propia mirada
acusadora.
—¡No le escuches, Alex! —exclamó Bing, cubriéndose los oídos—. ¡O pronto te verás
metido en ese nicho como si te hubiera hipnotizado!
Ken escupió por el colmillo y se levantó la manga como un prestidigitador.
—Allá voy.
Alex y Bing se retiraron alarmados.
Ken se agachó y alargó el brazo por encima de su cabeza e introdujo la llave en la
cerradura.
Abrió la pequeña puerta.
De pronto sonó un tremendo estampido, en la boca del nicho.
Una doble carga de postas barrió la cripta.
Alex y Bing que estaban enfrente se vieron peinados por los trozos de plomo que
contenían dos cartuchos para la caza del jabalí.
Ambos se abrazaron y danzaron en el colmo del pánico.
Ken sacudió la mano frente al agujero para despejar el humo y ahora, libre de trampas,
la introdujo.
Extrajo una bolsa de cuero que resultó ser todo el contenido del falso nicho.
La bolsa pesaba enormemente.
Ken iba despasar el cordel que ataba la boca cuando se interrumpió al oír un respingo a
dúo de Alex y Bing.
Ken soltó la bolsa y echó mano al revólver.
Dio la vuelta y comprendió el respingo de alarma de sus compañeros.
Una figura alta, vestida de negro de pies a cabeza envuelta a medias por la sombra,
acababa de aparecer como flotando en la misma puerta de la cripta.
—¡La muerte! —gritó Bing con voz estrangulada.
Ken abatió el «Colt» y avanzó resueltamente.
Al llegar ante la dama comprendió que no era la Dama Blanca, sino una estupenda
criatura porque en aquellos momentos estaba levantando el velo que cubría su rostro.
Era un rostro de óvalo perfecto, labios formando delicioso hocico, ojos enormes,
protegidos por sedosas pestañas, y dientes de perla que asomaban en una arrebatadora
sonrisa.
Ken apreció más cosas. Una cintura de avispa, un busto proporcionado y mucho trozo
desde el talle a los pies que evidenciaba unas piernas muy largas.
Y se le escapó un fuerte silbido.
CAPITULO IV
—Lamento haberles asustado —dijo ella.
—Usted puede darme todos los sustos que quiera.
Ella mantenía la melancólica sonrisa en los labios.
—¿Debo tomarlo por un requiebro, sepulturero?
Ken fue a decir algo, pero Alex le tomó la vez:
—¡El sepulturero soy yo!
La joven lo contempló con un gesto amable.
—Qué simpático es usted, sepulturero.
Alex se mojó los dedos con saliva y arregló los cabellos rebeldes que le quedaban en la
coronilla.
—Para servirla...
—Yo soy su ayudante provisional —intervino Ken apartando al viejo con una ligera
patada en el tobillo que dolió lo suyo.
La bella depositó sus enormes ojos en el joven.
—¿Un ayudante? La verdad es que no tiene aspecto de ayudante ni de sepulturero,
señor...
—Ken para los de la casa.
—Apuesto a que está de prueba..., Ken.
—¡Je! —intervino Alex—. Y lo voy a despedir porque es un desastre en el arreglo de
finados. Conque aquí estoy yo para lo que desee...
Ken se interpuso, sonriente.
—Sin embargo, puedo ayudarla en todo.
Ella suspiró hondamente, causando maravillas con el busto.
—La verdad es que vine a quitarme el luto.
Ken se sacudió las manos de supuesto polvo y se hecho adelante.
—Aquí estoy yo para ayudarla a despojarse.
Ella prosiguió cabizbaja como si no hubiera oído:
—Hace tiempo que tuve la idea de despedirme de mi esposo.
El viejo Alex respingó mirando hacia la noche.
—Eh, ¿le dejó afuera? Hágale entrar al pobre hombre antes de que se ponga hecho una
sopa.
—Mi esposo falleció hace seis años.
—Lo siento —intervino el joven Ken.
—Gracias.
—Ahora entiendo, señora... ¿Cómo dijo que se llamaba?
—No lo dije, pero mi nombre es señora Mortimer.
—Señora Mortimer —se aclaró Ken la garganta porque la enorme belleza de la
muchacha le estaba poniendo ronco por momentos—. ¿En qué podemos ayudarla?
Ella volvió a suspirar hondamente, enfermando a los tres hombres de la cripta.
—Sólo quiero que coloquen un ramo de flores en la fosa común. Prometí a mi esposo
que lo haría el día que me decidiera a desprenderme del luto. Pero mi ramo de flores se
echó a perder en el barro. Aquí tienen un dólar para que me ayuden a cumplir mi
promesa...
Ken descubrió que le había crecido una tercera mano pero la identificó con la del
sepulturero que la interpuso formando gancho.
El dólar cayó en la zarpa sarmentosa de Alex, quien exclamó:
—¡Gracias! ¡Pondré las mejores rosas del jardín!
—Muy amable —sonrió la señora Mortimer, y sus ojos quedaron fijos en el hueco que
ocultaba el corpachón del tercer hombre que no despegaba los labios.
Bing carraspeó y murmuró en tono aclaratorio:
—Estamos trabajando... Trasladamos a un muerto que se queja de las goteras...
Gimió al recibir un taconazo de Ken, quien dedicó una sonrisa a la linda joven.
—Supongo que nos veremos, señora Mortimer.
—Quizá me quede unos días en el pueblo —dijo flotando una sonrisa en sus labios.
Ken asintió y de pronto la tomó en sus brazos.
Fue tan resuelta su acción que la señora Mortimer quedó boquiabierta al sentirse
elevada en los fuertes brazos del joven.
—¿Qué está haciendo?
—No se alarme, señora Mortimer. Voy a llevarla hasta su carricoche que he visto al
otro lado.
Ella tuvo un titubeo que se proyectó a lo largo de su cuerpo y fue percibido por Ken.
Este añadió, empezando a avanzar:
—Con el barro corre el peligro de hundirse en un hoyo.
La sacó al exterior. La lluvia había amainado y caía sólo una fina cortina de agua.
Ken la llevó hasta el carricoche, más bien en estado de trance al contacto con la
extraordinaria viuda.
Ella murmuró a su oído:
—¿Quiere soltarme? Estamos dentro del carricoche.
—¡Oh! —hizo Ken al volver en sí—. Está tan oscuro todo.
—Gracias, Ken —recuperó ella la sonrisa seductora al acomodarse en el asiento
cubierto—. Nos volveremos a ver.
—O daré la vuelta al mundo para hallarla.
La señora Mortimer sonrió divertida y sacudió las riendas.
El caballo se puso en marcha y desapareció con el carricoche en la oscuridad de la
noche.
Ken se quedó clavado allí porque jamás una mujer lo había impresionado como aquella
linda viuda.
Conoció a muchas muchachas solteras que trataron de echarle el lazo. También hubo
alguna viuda que se lo echó temporalmente. Pero la viuda Mortimer acababa de
accionarle el resorte oculto en algún lugar de su tuétano que desconocía hasta el
momento presente. Se juró que aquello era el flechazo. ¡Con una viuda!
De pronto lo sacaron de sus cavilaciones unos gritos de júbilo procedentes de la cripta.
Las voces de Alex y Bing resonaron en la noche:
—¡Oro!
—¡Oro!
—¡Somos ricos!
—¡Ken, nos hemos convertido en mecenas! —gritó Bing.
—¡Es mi oro! —gritó la cascada voz del viejo—. ¡Mi oro! ¡Quiero tocar mi oro!
Ken entró como un huracán en la cripta.
Quedó de una sola pieza al contemplar el espectáculo.
Alguien había vaciado la pesada bolsa y el suelo estaba cubierto de monedas de oro de
veinticinco dólares.
Alex daba revolcones por el suelo agitando las piernecillas al aire para sentir el
contacto del precioso metal.
Mientras, Bing atrapaba grandes puñados y lo derramaba por su nuca como si fuera
una lluvia celestial.
Ken inclinó el espinazo y atrapó una moneda.
La llevó a los dientes y al morderla comprobó que era buena.
Y sólo entonces llegó a la conclusión de que eran ricos.
* * *
La linda joven se contempló en el espejo de cuerpo entero porque acababa de
enfundarse en un vestido muy entallado, alegre como una primavera.
—¿Qué tal estoy? —inquirió hacia el espejo.
El rostro anguloso que se veía al fondo del espejo movió un tajo que le servía de boca.
—Eres más hermosa que Blancanieves, princesa.
—Estoy hablando en serio, Humphrey.
El rostro anguloso llamado Humphrey inspeccionó cada pulgada de las formas
femeninas.
—Eres linda, Ethel.
Ethel giró sobre los talones para observar directamente al individuo y no a través de
reflejos.
—Ya sé que soy linda, Humphrey —golpeó el suelo con el pie—. Toda mujer sabe cómo
resulta cuando se mira en un espejo. Y no es por inmodestia. Sino por conocimiento de
causa.
—¿Y bien?
Ethel apretó los labios.
—Quiero una crítica tajante para corregir los defectos.
Humphrey ladeó la cabeza y encanutó los labios, el entrecejo fruncido para descubrir
algún defecto.
—Sinceramente, Ethel. El disfraz de viuda te caía mucho mejor.
—Ahí quería yo llegar.
—Resultaba más exótico, misterioso, seductor...
—Sigue por ese camino, Humphrey. Estás inspirado.
—Ya lo tengo —chascó Humphrey los dedos.
—¿Sí?
—Él talle.
Ethel frunció el entrecejo.
—¿Qué le pasa a mi talle?
—Es perfecto, criatura. Lo que ocurre es que el vestido no lo acusa con la gravedad que
nos gusta a los hombres. Una cintura ha de sugerir la idea del asa.
—¿Asa?
—Sí, primor. Debe atraer la mano masculina como un imán. Como si el talle dijera a la
mano: «Aquí estoy, zarpita.»
—Te entiendo.
—El talle de tu vestido no es sugeridor. Anda un poco, por favor.
Ethel evolucionó por delante de Humphrey.
Este se echó las manos a la cabeza emitiendo un gemido.
—La pringamos, ricura.
Ethel respingó alarmada.
—¿Qué ocurre ahora?
—infiernos, ¿qué va a ser? El busto.
Ethel consultó en el espejo.
—Lo veo correcto.
—Sí, primor, sí. Pero el vestido lo matiza. Y no estamos para matices. Necesitamos toda
la potencia disponible. ¿Entiendes?
Ethel compuso una mueca contemplando su propia imagen.
—¿Podrías arreglarlo?
Humphrey se aproximó asiendo una canastilla de labor.
Apartó un pesado revólver que le servía de tapa y se armó de tijeras, metro de cinta y
una almohadilla con alfileres.
Comenzó a trabajar el vestido de Ethel, colocando alfileres aquí y allá. Tiró de la tela,
destacó por un lado y relajó por otro.
—Gracias a la técnica de monsieur Papillé, de París, que aprendí en su taller de la Rué
Cascade. Lo mismo nos ocurrió con un vestido de noche de la regente de
Austria. Pero esta técnica dejó a la gran dama convencida de la ciencia de monsieur
Papillé. A ver qué tal...
Ethel se contempló ahora en el espejo y exclamó boquiabierta:
—¡Humphrey! ¡Eres un genio!
—¿Qué me dices del torso?
—¡No parece el mío!
—¿Y la cintura?
—La de cosas que tiene una y sin enterarse —sonrió Ethel con una mueca.
Humphrey descosió un pespunte agregando un toque de perfección a la reforma.
—Divina.
—Ahora sí estoy segura de que tendremos el oro.
Humphrey torció las facciones, enojado.
—El oro. Pudimos poseerlo por cuestión de minutos.
—Pero Ken, Bing y Alex lo descubrieron primero.
—Eso hicieron los bastardos de pura casualidad —agregó Humphrey con un gruñido—.
Y ahora tenemos que trabajar el doble para quitárselo de las manos.
Ethel sonrió.
—Estoy segura que obtendremos el oro hoy mismo, a pesar de las precauciones que
han tomado los tres socios.
—Pero tendremos que echar mano de toda nuestra técnica...
Humphrey se dio vuelta y contempló a dos sujetos que se hallaban de cara a la pared
del fondo de la estancia.
—¿Cómo marcha eso, muchachos?
El rubio que manejaba un compás sobre la pared se apartó pensativo.
—Tenemos localizado el dorso del armario gracias al repetidor de ecos. Se halla justo al
otro lado del muro, detrás de esta cruz que acabo de marcar.
Humphrey asintió gruñendo. Miró al otro individuo de rostro de águila.
—¿Está lista la perforadora a gas, Buck?
El de la cara de águila llamado Buck levantó un tubo que conectaba con una botella de
hierro conteniendo gas a presión.
—Sólo hay que encender el fósforo y derretiremos la piedra.
—¿Presión?
—Nueve con ocho.
—¿Penetración ?
—Veintidós.
Humphrey cabeceó.
—Correcto.
El rubio ladeó el rostro.
—¿Cuándo empezamos, Humphrey?
—¿Qué dice el repetidor de ecos?
El rubio se masajeó la barbilla.
—Me acusa el muro de piedra, luego la varilla de hierro del cemento y más allá, al otro
lado, la gruesa madera del armario y la masa del oro que tienen escondido esos tipos.
—Define las coordenadas, Carl.
El rubio Carl asintió consultando un papel lleno de números y notas.
—Tres por cuatro, treinta y dos y el binomio de Newton. Correcto para perforar lateral
evadiendo la masa del oro para no fundirlo.
—Estás en todo, Carl.
El rubio Carl escupió desdeñosamente.
—Después de aquella vez que vaciamos en México la cámara acorazada sumergida en
agua, esto es parecido al juego de la taba.
Humphrey emitió otro sonido ronco entre dientes.
—Hagamos un resumen del plan —miró a Ethel—. Chica en su punto.
Giró hacia el muro y agregó:
—Lista la perforadora a gas. Y tú, listas las medidas. Bien, vamos a entrar en acción,
muchachos.
Todo el equipo de Humphrey quedó en la misma tensión que siempre precedía a un
trabajo importante.
El rubio Carl pegaba la oreja al repetidor de ecos y desgranó una imprecación:
—Tendremos que vaciar pronto la habitación vecina.
—Están ahí, ¿eh? —gruñó Humphrey.
Carl rechinó los dientes pegada la oreja al repetidor de ecos.
—Los tres bastardos están de juerga.
CAPITULO V
La fiesta en la habitación vecina estaba en su punto álgido.
Ken, Bing y Alex ya tenían dos chicas por barba, pero la grande se armó cuando
entraron las mexicanas.
Las mexicanas danzaron al son de panderos de Tijuana, muy ligeras de vestuario, y,
como jóvenes bacantes, atraparon al viejo Alex y repetidas veces lo lanzaron como una
pelota hacia el techo.
La habitación entera se estremecía con las carcajadas cuando el sepulturero sacudía
brazos y piernas en el aire.
Ken vestía impecablemente. Bing acababa de estrenar un traje de enormes cuadros y el
viejo Alex se había quitado años de encima con su chaleco floreado y un rizado de cabello
a la tenacilla que se había ordenado ejecutar en la barbería de Eddie. También se había
desparramado por encima tres onzas de perfume de pachulí para oler como los ángeles.
El número de las mexicanas acabó llevando en hombros al simpático Alex y
depositándolo en brazos de una pelirroja que se había jurado pasar a ser su hija adoptiva.
Ken repartió unos dólares entre las danzarinas y fue cubierto de besos de gratitud.
Tuvo que beber champaña en el zapato nuevo de Karina Garganta de Oro y brindó
con Bing, quien ostentaba un turbante confeccionado con las medias de reja de las
muchachas.
Aquella barahúnda continuó largo rato hasta que en la puerta sonaron unos golpes.
Ken autorizó la entrada y por el hueco de la puerta asomó la cara avinagrada de un
hombrón de unos cincuenta años de edad.
Arrugó la boca al contemplar la fiesta en el otro lado de la suite.
Ken atravesó la sala y fue a su encuentro.
—¿Ocurre algo, sheriff?
—Maldición, ¿no pueden hacer menos ruido?
Ken le dedicó una mirada maligna.
—No le hemos pagado para que duerma en la silla que tiene apoyada en la puerta,
autoridad.
—¿Cómo se atreve...?
—Le dimos una propina de cinco dólares para que se mantuviera despierto, vigilante,
listo para repeler a posibles ladrones.
El sheriff empezó a abrir la boca, pero volvió a ser interrumpido por el joven.
—Nos han dicho que la ciudad está plagada de maleantes, rateros e incluso asaltantes
a mano armada.
—¡No hay forajidos en Buster City, Keenan! ¡Cualquier delincuente que se atrevió a
poner los pies en mi ciudad, está a estas horas en la prisión de Hondo! ¡Porque soy un
sabueso que no tarda en oler la delincuencia!
—¿Tienen doble sentido esas palabras, autoridad?
El sheriff retorció las facciones en una mueca maligna.
—Si le pica, rásquese, Keenan.
Ken golpeó el hombro del sheriff con un dedo.
—Escuche, autoridad. Alex le dio cinco pavos en un momento de arrebato para que
guardara nuestra puerta hora tras hora.
—Cierto.
—Y le ha prometido otros cinco dólares cuando abandonemos la ciudad, si su vigilancia
ha sido efectiva.
—Estoy vigilando, Keenan.
—Pero quizá nos vigila a nosotros, ¿eh, sheriff? Tal vez simula montar la guardia ante
nuestra puerta para protegernos y lo que está haciendo en realidad es espiarnos por el
ojo de la cerradura. En tal caso lamento decirle que se quedará sin los otros cinco dólares.
El sheriff se dio por vencido pegando una patada en el suelo.
—¡Por todos los santos, Keenan! —exclamó en tono quejumbroso—. ¡Ustedes no
tenían un solo centavo cuando pasaron anoche por Buster City!
Ken carraspeó:
—Ya le hablamos de la herencia de nuestro protector en Nevada.
El sheriff simuló sufrir una arcada.
—¡Cuando alguien quiere justificar un dinero con una herencia súbita, siento en el
estómago la punzada que precede a las náuseas!
—Muy gracioso, sheriff —amonestó Ken—. Siga desconfiando de nosotros y se
quedará sin la plata.
La autoridad movió la cabeza de arriba abajo con un gesto de amargura.
Tomó asiento en la silla que le habían llevado para montar guardia ante la habitación y
de repente señaló con un dedo al joven.
—¡Pero a la primera información de un asalto, robo o estafa que yo reciba por
telégrafo, juro que los detendré por sospechosos!
—Espere sentado, sheriff.
—Oiga, ¿por qué no llevan su dinero al Banco en vez de tenerlo en el armario?
—¿A un Banco que ha sido asaltado tres veces? No, gracias.
—¡El dinero corre peligro dentro de una simple habitación de posada!
—Pero el armario que contiene la plata está reforzado con doble puerta, empotrado en
el muro y es tan inexpugnable como las arcas del Estado.
El sheriff dio un manotazo al aire, cruzó los brazos y se dispuso a pasar el tiempo
sentado junto a la puerta.
Ken sonrió.
—Así me gusta, sheriff. Que cumpla con su obligación.
Y para animarle, veamos qué llevo en el bolsillo...
Las pupilas del sheriff cobraron súbita animación.
Ken extrajo una moneda y la depositó en la ansiosa zarpa de la autoridad.
—Aquí tiene, renegón.
El sheriff masculló una imprecación al observar la moneda.
—¡Diez puercos centavos! ¡Alex, el sepulturero, fue
más generoso!
—Ya le he regañado por tanta prodigalidad, sheriff. Conque confórmese con tener
ahora veinticinco dólares con diez centavos.
—¡Ag! —hizo el sheriff, y se volvió de espaldas en la silla.
Ken sacudió la cabeza sonriendo y fue a regresar al interior del cuarto.
De repente quedó clavado en el sitio al contemplar la maravillosa figura que estaba
cruzando el corredor.
—¡Guau! —exclamó.
La joven se volvió arqueando las cejas y al ver al joven abrió mucho los ojos.
—¡Ken!
—No es posible —corrió Ken hacia ella.
Ethel sonrió con los dientes como perlas.
—¿Qué cosa?
—La viuda Mortimer. No puede haberse convertido de pronto en un ángel.
—¿Acaso te parecí un diablo cuando vestía de luto, Ken?
—Ponte un traje de buzo y seguirás estupenda..., viuda.
—Me llamo Ethel. Y eres muy galante, Ken.
—Cielos.
—¿Ocurre algo?
—¡Ethel! —cerró Ken los ojos—. ¡Tiene música!
—¿De veras?
Ken abrió los ojos y encontró los de ella muy cerca.
—Todo lo tuyo tiene música, preciosa.
La desagradable voz del sheriff rezongó desde el otro lado del corredor:
—Hay quien viene al mundo dentro del zurrón, infiernos.
Ethel y Ken le dirigieron una mirada desdeñosa.
—¿Por qué no vamos a algún sitio más tranquilo, Ethel?
Ella sonrió.
—Precisamente me había hecho la ilusión de resarcirme esta noche de un luto tan
largo.
—Ya está —chascó Ken los dedos—. El patio.
—¿Qué patio?
—Esta posada tiene justo atrás un patio enorme, dividido en pequeños cuadros, por
medio de muros de verdes setos. Cada cuadro tiene su mesa, sus sillas, su sofá...
—¡Es ideal para una fiesta!
Ken la asió del brazo y corrieron hacia el patio alegres como dos niños.
El sheriff se quedó en su silla, carcomido de envidia, repasando mentalmente su vida
para hallar dónde estaba el fallo. Pero no encontró la solución y quedó sumido en la
amargura.
Las muchachas fueron saliendo de la suite riendo alegremente las incidencias de la
fiesta.
El sheriff acabó por asomar la cabeza al interior y compuso un gesto huraño.
Sólo había quedado Alex, el sepulturero, aunque dormido con la boca abierta a causa
de la ingestión de champaña en grandes cantidades.
El sheriff lanzó un salivazo hacia el despatarrado Alex y cerró la puerta, dispuesto a
continuar la vigilancia a la puerta de la habitación.
Si se hubiese detenido unos segundos más, habría podido percibir en el enorme
silencio de la suite una especie de soplido que provenía del muro situado justo en el
lugar del armario empotrado.
Pero no escuchó nada porque cruzó los brazos y sentóse en su silla, el respaldo
apoyado contra la pared y el sombrero echado hacia los ojos.
* * *
Humphrey se movió impaciente en la habitación vecina.
—¿Cómo va, muchacho?
El rubio Carl y el tipo de la nariz aguileña llamado Buck estaban sumergidos en una
nube de polvo y humo que brotaba del agujero de la pared.
—Llegando a la etapa A, Humphrey.
Humphrey desgranó una maldición.
—¡Teníamos que estar ya perforando el armario!
El rubio sacó la cabeza al aire puro y resolló la piel cubierta de sudor que se
condensaba en gotas por su torso desnudo.
—Está bajando la presión del gas.
Humphrey consultó la lectura del indicador de la botella y rechinó los dientes.
—¡Hemos tardado demasiado!
—El muro es de piedra sólida, construido por los españoles en el siglo XVIII. Recuerda
que cuando fray Junípero...
—¡Al diablo con la Historia, Carl!
—Está bien, Humphrey. Sólo quería demostrarte que el muro no es cartón piedra.
Consume el gas en grandes cantidades por cada pulgada que derretimos con la llama
oxídrica.
—¡Recurriremos al taladro mecánico!
—¿Y despertar al sheriff?
—Tenían que apostar al propio sheriff en la puerta, maldición.
—No son un trío de bobos, Humphrey.
Humphrey asintió, rabioso.
—Han levantado las sospechas del sheriff deliberadamente. El sheriff está con la
mosca en la oreja y consiente en guardarles el cuarto. Pero lo hace para estar cerca de
un dinero del cual ignora su procedencia.
—Es sutil el joven Ken Keenan.
—Demasiado sutil para Ethel.
—Ella sabe manejar una situación comprometida, Humphrey.
Humphrey colocó un catalejo sobre su ojo derecho y lo asomó a la ventana.
—Ethel empezará a estar en dificultades dentro de unos minutos, muchachos. Veo a
Keenan y a ella en el lugar que todas las mujeres del condado conocen como una
siniestra trampa.
—El patio con reservados de hierba podada.
—Sí, Carl.
Carl esbozó una sonrisa.
—Bueno, ella sabe más que nosotros acerca de su defensa personal.
—Muy gracioso, Carl.
En aquel momento Buck asomó la aguileña nariz por debajo de unos anteojos
ahumados para protegerse del brillo de la llama oxídrica.
—¡Vean esto, muchachos!
Acto seguido aprovechó la débil llama de gas para encender un trozo de cigarro, del
cual chupó varias veces.
—Sólo sirve para prender un habano. Ya no tiene fuerza para más.
Humphrey chascó los dedos.
—Pronto, Carl. Antes de que la piedra se enfríe. La perforadora manual.
—El cielo nos asista, muchachos —suspiró el rubio extrayendo un tremendo berbiquí
de la valija de instrumentos.
Humphrey consultó el reloj de bolsillo.
—Hay que trabajar rápido.
El rubio se coló en el agujero y comenzó a manejar el taladro.
El tembleque que arrancaba de las entrañas del muro amenazaba con despertar a
todos los clientes de la posada.
La mano del rubio salió de la nube de polvo.
—Grasa —pidió.
Humphrey la colocó en su mano con un chasquido.
El rubio aplicó la grasa atenuadora de vibración.
—Pinzas.
Humphrey depositó las pinzas en la mano del rubio, con otro golpe seco.
—Broca del ocho —volvió a pedir Carl.
Y otra vez Humphrey entregó lo pedido.
De repente, Carl emitió una exclamación de júbilo:
—¡El armario!
Humphrey y Buck introdujeron las cabezas en el boquete de operaciones.
—¡Existe un fallo en los bloques de piedra y el camino se abrió de pronto! —gritó el
rubio alborozado.
Los tres hombres soltaron carcajadas a coro.
—¡Un poco más y el dinero es nuestro, Carl! —animó Humphrey.
El rubio abrió los ojos al máximo, mientras su mano quedaba oculta en las entrañas del
muro.
—¡El armario quedó rajado! ¡Estoy tocando la bolsa! ¡La estoy atrayendo! ¡Por fin!
Los tres hombres rugieron de entusiasmo.
Carl desapareció en su mitad superior y poco después volvió a reaparecer, ahora
tirando de una pesada bolsa.
El trío danzó ansiosamente alrededor del botín.
Humphrey abrió el saco y hundió las manos en las monedas de oro de cinco dólares.
Luego, pareció acordarse de la bella Ethel, abandonó la bolsa a la admiración de sus
compañeros y corrió hacia la ventana.
Atrapó el quinqué con una mano, mientras con la otra se llevaba el catalejo al ojo.
Vio a Ethel en francos apuros para detener los ímpetus de Ken Keenan.
Entonces movió el quinqué para hacerle la señal.
CAPITULO VI
Al ver la luz del quinqué, Ethel empujó bruscamente a Ken por el pecho.
Ken estuvo a punto de caerse del sofá.
—¡Eh, cariño! ¿Qué te pasa?
—Deja en paz mi oreja.
—Pero fuiste tú la que insistió en que te la cuidara.
Te lastimaba el pendiente...
—A propósito —se llevó Ethel la mano a la oreja—. ¿Y el pendiente?
Ken se golpeó alarmado el estómago.
—Infiernos.
—No, Ken.
—¡Debo habérmelo tragado!
Ethel le sirvió una copa llena de champaña.
—Bebe por si acaso. Ahora lo buscaremos.
Era la segunda botella de champaña que despachaban y Ken estaba tan fresco.
Ethel pestañeó perpleja de que un tipo tuviera tanto aguante.
De pronto, ella decidió desprenderse del impetuoso joven.
—Creo que lo siento en mi piel. Se debió deslizar por la abertura del cuello y... —Ethel
se tanteó un punto del flanco derecho—. Aquí creo que está. Vuelvo en un instante.
—Yo te ayudaré a cazarlo, mi vida.
Ethel sintió otra vez la fuerte mano del joven prendida a su muñeca, y llegó a la
conclusión de que no habría modo de deshacerse de él si no tomaba una decisión heroica.
—Tengo una idea, Ken.
—Iremos bajando el pendiente entre los dos.
—Mucho mejor, Ken —sonrió ella.
Y de repente comenzó a saltar sobre los tacones.
De pronto, el pendiente cayó al- suelo.
Se inclinó a recogerlo.
De repente, percibió algo violento.
Pero fue en su cráneo.
Vio una llamarada, estrellas y luego se precipitó de bruces en el suelo.
Quedó hundido en un pozo negro donde no contaba el tiempo.
Ethel recogió el pendiente y lo insertó en su lóbulo.
Sonrió al desmayado Ken y colocó la botella de champaña bajo su nunca para que
durmiera cómodo.
Era la misma botella con que le había golpeado la cabeza.
Ethel lanzó un beso al aire y desapareció en el laberinto del jardín.
Cuando empezó a abrir los ojos, enfocó a duras penas un rostro y tendió las manos
para acariciarlo.
—Ethel, cariño...
El rostro estaba erizado de pelos como alambres, lo cual despabiló inmediatamente a
Ken.
—¡Ethel! ¡Debiste advertirme que el champaña te transformaba así!
—Muy gracioso —masculló el tipo del rostro erizado de pelos, que resultó ser un chato
de ojos errantes.
—Son tipos que mueren riendo —dijo otro con voz ronca.
—¿Morir? —exclamó Ken, e irguió el busto.
Echó mano a) revólver, pero comprobó que la funda estaba vacía.
—¿Buscaba esto, míster? —dijo el chato de ojos errantes, y le mostró su propio
revólver ahora a pocas pulgadas de la cara.
Ken empezó a ponerse en pie.
—Eh, les pagaré la cuenta. Conque no hace falta ponerse tan rudos.
—¿Estás oyendo, Teddy?
—Ya lo dije, Jill. Son tipos que mueren riendo sus propias gracias.
—Sí, Teddy. Ahora pretende confundirnos con los camareros mexicanos que sirven en la
posada.
Ken pestañeó.
—¿No son ustedes del servicio?
—Prestamos un servicio, Keenan —dijo el chato Jill.
—¿Cuál?
—Enviamos al infierno a tipos que se interfieren en un trabajo.
—¿Dijo trabajo, hermano?
Jill cabeceó filosóficamente.
—Usted baleó a tres de nuestros muchachos.
—¿Yo? No bromeen, infiernos.
Jill suspiró.
—Le regalaremos el oído si quiere, míster.
—Estoy a la escucha.
—Usted se cargó al señor Smith y a sus dos acompañantes.
—Sin duda era todo un error, muchachos. Ya está todo más claro que el agua.
—Que el agua de un vertedero —sonrió Jill, fieramente—. Conque vamos a aclararlo
debidamente.
Teddy intervino chascando la lengua:
—No hace falta que nos lo llevemos, Jill. Basta con dejarlo aquí listo para la fosa.
Jill le dedicó una mirada de reconvención.
—Al míster no le ocurrirá nada si colabora, Teddy. Es mi ley. Lo conduciremos a la suite
y será interrogado convenientemente con sus compañeros.
—Esperen —empezó Ken.
Pero Jill le hundió el «Colt» en los riñones y murmuró:
—Cierre el pico o lo dejo seco, míster.
—Son ustedes tan convincentes... —suspiró Ken y se puso en marcha.
Ken, Teddy y Jill recorrieron el largo trecho que les separaba de las habitaciones de la
posada.
Ken y ellos llegaron finalmente al piso alto y se detuvieron frente a la suite.
La silla del sheriff estaba vacía y Ken masculló una imprecación entre dientes.
—¿Se le perdió algo, Keenan? —sonrió burlonamente el tipo llamado Jill.
—Un sheriff. Lo dejé colgado de la silla y alguien lo hurtó.
—Entre y lo recobrará, míster. Tenemos adentro una pequeña fiesta tan divertida
como las de las mexicanas.
—Un momento, ¿son ustedes compinches de Ethel?
—¿Quién es Ethel, míster? ¿O la pregunta es un truco para hacemos perder el tiempo?
Ken gruñó comprendiendo que los fulanos nada tenían que ver con la estupenda viuda.
Jill abrió la puerta y Ken se detuvo un segundo impresionado por el espectáculo.
Habían llevado al grandullón Bing y Alex estaba con los ojos abiertos de par en par.
El sheriff se hallaba en estado inconsciente y era visible el chichón que le crecía junto a
la oreja porque yacía despatarrado boca abajo en el piso.
Los que hicieron el trabajo eran otros dos fulanos no menos inquietantes que Jill y
Teddy porque tenían los revólveres muy a la mano.
Jill cerró y sonrió.
—Bien, caballeros. Ya estamos todos.
—¡Protestaré a la gerencia por este atropello! —exclamó Bing—. Fui interrumpido en
un importante asunto del cuarto 28 y traído aquí por la fuerza...
Cortó la frase con un aullido porque el fulano alto que lo custodiaba descargó la culata
del arma contra su cabeza.
Bing cayó de rodillas en el suelo y rechinó los dientes.
—¡Bastardos! ¡Los haré pedazos con solo mis manos...!
—Abre la boca otra vez y te mando una bala al esófago, gordo —interrumpió Jill.
Bing decidió callar a impulsos de una mirada de Ken.
Entonces, Jill abarcó a los tres amigos con una sonrisa y dijo:
—Bien, caballeros. Entreguen la bolsa y Jill Slang les jura por su bendita madre que
seguirán con vida.
Ken se aclaró la garganta con un suave carraspeo.
—Supongo que ya registraron la estancia.
—Y sabemos que el dinero está en ese condenado armario que sólo saltaría con
dinamita. Pero lo haremos saltar si ustedes quieren morir en vez de abrirlo.
Ken quedó silencioso.
Jill suspiró apenado.
—Está bien, Arnold. Golpea al viejo Alex hasta que desparrame sustancias encefálicas
por la alfombra.
—¡No! —estalló Alex.
A pesar de su protesta, el llamado Arnold alzó el «Colt» por encima de su cabeza.
—Esperen —dijo Ken.
Jill se volvió sonriente.
—Sabía que llegaríamos a un acuerdo, míster.
Ken asintió y dio la vuelta para introducir la mano entre los forros del diván.
—¡Quieto! —gritó Jill.
Ken dio la vuelta a medias.
—La llave está aquí, caballeros. Ustedes ya se cercioraron de que no la llevaba encima.
—Muy listo, Ken.
—Gracias, pero es hereditario.
Jill le arrebató la llave y abrió el armario de pesadas puertas de hierro forjado.
Trasteó en el interior y se volvió mostrando la pesada bolsa.
—¡Por fin la tenemos, muchachos!
Alex emitió un suspiro.
—Fue demasiado lindo para que durara. Ojalá esté vacante todavía mi plaza de
enterrador.
—No te aflijas, abuelo —dijo Ken—. No te faltará el trabajo.
Los forajidos rieron con ganas.
—No le faltará —dijo Jill, sacudiendo la pesada bolsa—. Porque pronto tendrá que abrir
varios agujeros en la sagrada tierra.
Luego abrió la puerta y salió con Teddy.
Antes de desaparecer en el pasillo, señaló con el mentón al alto Arnold y a su
compañero y dijo:
—Cuidadlos, mientras llevamos el saco al jefe, muchachos.
—Los conservaré como las niñas de mis ojos —dijo Arnold, el rostro convertido en una
máscara de piedra.
Ken sabía que en cuanto Jill y Teddy cerraran la puerta, Arnold y su compinche llamado
Luke abrirían fuego contra ellos.
En aquel instante el sheriff gruñó y empezó a recuperarse del impacto en el cráneo.
—¿Dónde estoy, infiernos? —rezongó—. ¿Quién me sacudió?
—Permítame que le ayude, buen sheriff —dijo Ken solícito.
Se aproximó a la autoridad de Buster City porque conservaba el revólver en la funda.
Los dos pistoleros se sonrieron hasta que de pronto cayeron en la cuenta.
—¡Fuego! —gritó Arnold.
Los revólveres crepitaron de modo ensordecedor.
Sin embargo, Ken ya había sacado el arma del sheriff.
Esquivó el reguero de balas y replicó con otro.
Este segundo reguero tuvo efectos devastadores.
Arnold fue empujado por las postas con enorme violencia y chocó contra la vidriera
cayendo a la calle.
Luke también retrocedió hacia la puerta, la cual fue abierta muy a tiempo por el viejo
Alex.
Y Luke se derrumbó, ya cadáver, en el pasillo.
CAPITULO VII
Jill y Teddy penetraron en el viejo almacén y después de varias revueltas por los pasillos
llenos de telarañas, llegaron a una zona de espesa oscuridad.
—No sigan adelante, muchachos —dijo una voz bien timbrada.
Jill entrecerró los ojos.
—¿Dónde está, señor Sombras?
—Les veo perfectamente, muchachos. ¿La bolsa?
—Aquí la tiene, señor Sombras.
El llamado señor Sombras debió quedar satisfecho porque durante unos segundos no
dijo nada.
Jill y Teddy acarrearon entre los dos el pesado saco y lo depositaron donde comenzaba
la profunda oscuridad.
La voz del señor Sombras resonó cargada de satisfacción:
—Excelente, muchachos. Sabía que no me equivocaba para elegirles en este trabajo.
—Usted nos recompensará con largueza, ¿verdad?
—Verdad, Jill.
—Aunque lamentamos que esos bastardos ya dieran un pellizco al contenido.
El señor Sombras dejó ver las manos.
Eran unas manos largas, expresivas, cuidadas, que parecían hablar a cada movimiento.
El resto del hombre permanecía invisible en las tinieblas.
—Aunque hayan tomado un poco para sus juergas, será como una gota comparada con
un cubo de agua. Kay aquí mucho dinero.
—¿Cuánto, señor Sombras? —preguntó Teddy, y la pregunta le costó un revés de su
compinche.
—¿Estás loco, Teddy? —masculló Jill por la comisura de la boca—. El señor Sombras es
el único que tiene derecho a saberlo. Nosotros cobraremos una parte y ello debe
conformarnos.
—Tu respuesta es muy juiciosa —dijo Sombras, cuyas manos se movían ahora como
independientes de un cuerpo.
Estaban desatando el saco.
Cuando estuvo abierto se hundieron en el interior.
Comenzaron a emerger, plenas del contenido.
Pero el contenido no eran los pequeños discos de cinco dólares.
El contenido era escoria fundida, piedra derretida, trozos de metal aserrado que habían
tintineado metálicamente durante el transporte.
Las manos desaparecieron mientras sonaba una imprecación.
Y volvieron a reaparecer ahora empuñando un revólver cada una.
Jill se echó atrás con los ojos desorbitados.
—¡Señor Sombras!
—Os voy a acribillar, granujas.
—¡Le juro que ignorábamos lo que contenía!
—¿De veras?
—¡Dimos por bueno el contenido cuando lo sacamos de aquel condenado armario de
hierro forjado!
—Estás mintiendo.
—¡No, señor Sombras!
—Puercos...
—¡Le juro por mi madre que nos engañaron! ¡Esos bastardos de la posada nos tomaron
el pelo! ¡Fueron más hábiles de lo que creíamos!
Teddy no decía nada, pero estaba pálido como un muerto.
El señor Sombras debió comprender que tanto terror era auténtico y que no mentían.
—Escuchadme bien, estúpidos.
—¡Fiable, señor Sombras! —gargarizó Jill.
—Vais a regresar a la posada.
—Sí, señor.
—Por el camino recogéis a Arnold y a Luke y volvéis los cuatro.
—Sí, señor Sombras.
El señor Sombras hizo una pausa porque estaba rellenando los pulmones de aire para
exclamar:
—¡Y los cuatro entraréis en la habitación abriendo fuego! ¡Matad y luego preguntad!
¿Entendido?
—Así lo haremos, señor Sombras.
El hombre de la oscuridad dejó correr unos segundos para crear la debida tensión.
—Si no volvéis dentro de una hora con el verdadero saco de las monedas...
Jill le interrumpió con un gesto:
—Volveremos, señor Sombras. Volveremos con las monedas de oro, o juro que de lo
contrario me vuelo yo mismo la cabeza de un balazo... ¿Me oye?
El señor Sombras no debió escuchar porque se había volatilizado en la oscuridad.
Jill y Teddy comprendieron que sólo tenían una hora para recuperar el dinero y
decidieron hacer lo que era lógico. Volver volando a la posada antes de que fuera
demasiado tarde.
Y abandonaron el viejo almacén a toda prisa.
* * *
Bing tiró con tanta fuerza del pomo de la puerta que lo arrancó de cuajo.
—¡Me largo antes de que sea demasiado tarde, Ken!
Fue a salir, pero como la puerta continuaba cerrada aplastó allí violentamente el rostro
y escupió una maldición.
Entonces estrelló rabiosamente el pomo contra el suelo.
—Estás fuera de ti, Bing —murmuró pensativo Ken.
—¡Todo marchó mal desde que apareció aquella mujer!
—¡Ethel! —susurró Ken.
—¡Ella tiene la culpa de todo, Ken! ¡Te sacó de esta habitación y todo empezó a rodar
mal! ¡Estaba en combinación con los pistoleros!
—Lo dudo, Bing.
—¿Y por qué apenas te cascó el cráneo, aparecieron los matones y se armó?
—Pura casualidad, muchacho.
Alex se incorporó de revisar al yacente sheriff.
—Se llevó una rozadura de bala y tiene otra vez para rato, muchachos.
Bing gimió tocándose el impacto de la culata del pistolero.
—Esta vez todos hemos recibido nuestro chichón, Ken ¡Tú, el sheriff, yo y Alex...!
El sepulturero denegó.
—Mi cabeza está intacta de milagro, muchachos...
La puerta se abrió y un revólver se precipitó sobre su cogote.
Alex dobló las rodillas y gimió aterrado:
—¡Por hablar!
Ken empezó a sacar el «Colt», pero la voz de Jill dijo perentoria:
—Abandona el arma o despacho al viejo ahora mismo, míster.
Ken ladeó la cabeza apartando la mano del «Colt».
—Eh, ¿qué quieren ahora si se llevaron nuestro dinero?
Jill engulló un juramento.
—¿Todavía tiene la desvergüenza...?
—Eh, noto algo raro en ustedes, muchachos.
—¡Demasiado sabe que en la bolsa no había más que chatarra de hierro y metal!
Ken respingó.
—Eh, no hablan en serio... Nuestra bolsa contenía oro, mucho oro y era del mejor... El
sepulturero Alex y mi amigo Bing se pasaron mucho rato mordiendo monedas y todas
eran buenas, como las tres hijas de Elena...
—Cuénteselo a San Pedro —dijo Teddy.
—O a Lucifer —dijo Jill.
—Eh, no pueden asesinarnos...
Jill levantó el revólver y puso el dedo en el gatillo.
—Tenemos una orden. Disparar y preguntar después. Y lo vamos a hacer antes de que
nos ocurra lo que les ocurrió a Luke y Arnold.
—¿Luke y Arnold? Oh, sí, son esos dos muchachos que tuvieron un terrible accidente —
exclamó Ken, y sonrió para hacerse el simpático.
Pero no consiguió nada.
—Ahora les toca a ustedes —dijo Teddy.
CAPITULO VIII
Ken saltó a un lado y su mano derecha empezó a escupir plomo.
Jill y Teddy sólo pusieron en marcha una bala cada uno y ninguna de las dos logró su
objetivo dé quitar del medio a Ken. Pero eso fue debido a que ya no eran dueños de su
sistema nervioso, muy dañado por el plomo que estaban recibiendo.
Los dos se desplomaron.
El abuelo Alex y Bing estaban abrazados.
—Ya basta de escenas a lo Romeó y Julieta —dijo Ken.
Bing se apartó de Alex y gimió:
—Eh, Ken, ¿de qué nos sirvió todo? Mira cómo termina la historia. Nosotros estamos
sin el oro. Sólo hay mercancía para Alex. Va a estar enterrando durante un par de
semanas...
El sheriff volvió en sí. Vio los cuerpos de Teddy y Jill y exclamó:
—¡Eh, Ken, esos muertos no los tengo en mi colección!
—Son nuevos, sheriff. Se los regalo —dijo Ken y se dirigió hacia el armario.
Abrió éste y se introdujo en el interior.
Lanzó una exclamación al descubrir un pegote de yeso que alguien había colocado al
fondo para disimular.
Despegó el yeso fresco y aprovechó el hueco para colarse por allí.
Tuvo que encogerse mucho para cruzar el estrecho túnel abierto en el muro.
Finalmente atravesó el muro y saltó a la habitación vecina.
El mozo de limpieza se llevó un susto mayúsculo cuando le vio surgir por detrás de un
tapiz.
—¡Cielo santo!
Ken extrajo el revólver y abarcó la estancia.
—¿Dónde están los huéspedes, amigo?
—Abandonaron la posada hace mucho rato.
—¿Cuántos eran?
—Tres hombres y una mujer.
—¿Una mujer?
—Fue lo que dije.
—¿Qué aspecto tenía?
—Infiernos, míster. Un aspecto angelical. Cintura estrecha, busto prieto, ojos grandes y
piernas muy largas. La llamaban Ethel...
—¿Oíste acerca del lugar adónde se dirigían?
—No, creo que no oí nada.
Ken sacó un billete de a cinco dólares.
—Quizá esto te refresque la memoria...
El botones guardó el billete y dijo:
—Se refirieron a que viajarían hacia el Oeste.
—El Oeste es muy grande. ¿Hacia qué parte?
—Lo siento, señor Keenan, pero eso fue todo lo que dijeron. Y ahora, si me lo permite,
voy a continuar el trabajo en la otra habitación.
—Llévate un pico y una pala.
—Es usted muy gracioso.
—No sabes cuánto.
El empleado salió por la puerta y Ken devolvió el «Colt» a la funda y dio un suspiro.
Nunca debió hacer tantas cosas juntas, porque en aquel momento se abrió la puerta y
apareció un hombre con un revólver.
—Quieto, señor Keenan.
—Eh, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué todo el mundo entra con un arma?
—Quizá porque se ha abierto la temporada de caza.
—Pues yo no soy su pieza a cobrar, señor como se llame.
—Me temo que sí.
El intruso, un rabio a quien Ken no había visto en toda su vida, era guapo y varonil.
—Me presentaré, señor Keenan.
—Se le nota bien educado.
—Soy Don Wheller.
—Pues me deja lo mismo que estaba. No he oído hablar de usted, señor Wheller.
—Soy capitán del Ejército.
—¿Y qué hace usted vestido de paisano? Ahora mismo queda arrestado, señor Wheller,
por no lucir el uniforme. ¡Vaya al Cuerpo de Guardia y que lo encierren en el calabozo!
—No haga chistes, señor Keenan. Estoy hablando en serio. ¿Quiere que le meta una
bala bajo el ala?
—No, no me gustaría.
—Entonces, tendrá que cooperar.
—¿Con quién?
—Con el Ejército, naturalmente.
—¿Y por qué he de cooperar?
—Porque usted se ha relacionado con veinticinco mil Solares oro que sacó del panteón
de los Carpenter.
—Demonios. Creí que habíamos llevado la cosa en secreto, y ya sólo falta que lo lea en
la primera página le los diarios.
Se abrió la puerta de nuevo y apareció un hombre le unos cincuenta y cinco años,
cabello y bigote blancos. Se cubría con levita y con un sombrero de tubo le chimenea.
—¿Es nuestro hombre, capitán Wheller? —preguntó. —Sí, mayor Lavers. Este es Ken
Keenan, el hombre que sacó el oro del escondite... Ha matado a un montón e gente. Es
un gran gun-man.
—A partir de ahora, trabajará para nosotros.
Ken exclamó:
—Eh, oiga, ¿de qué están hablando?
El rubio dijo:
—Keenan, le presento al mayor Lavers, del Servicio le Información del Ejército de los
Estados Unidos.
—Será todo lo mayor que él quiera, pero yo soy un paisano y ningún militar me da a mí
órdenes.
El mayor dio un suspiro.
—Capitán, lléveselo a la prisión de Fuerte Alamo y que le formen Consejo de Guerra.
El mayor fue a salir de la habitación, pero Ken gritó:
—Eh, mayor, ¿a qué Consejo de Guerra se refiere?
—Ha cometido un delito, señor Keenan.
—¿Cuál?
—Se apoderó de veinticinco mil dólares oro pertenecientes al Ejército de los Estados
Unidos. Pero no se preocupe, señor Keenan, tendrá su defensor en el Consejo de
Guerra. Según la orden 124 de nuestro código judicial, usted puede ser ahorcado. Pero
teniendo en cuenta ciertas circunstancias, es posible que el tribunal se conforme con
sentenciarlo a veinte años de trabajos forzados. Como usted tiene unos veinticinco, aún
estará en la flor de la vida cuando salga. Además, si se porta bien picando piedra, podrá
obtener algún indulto. Hasta la vista, señor Keenan. Ah, cuando esté cavando piedra, no
se quite el sombrero. Cae mucho sol en el territorio de Nuevo México, donde están los
presos...
—¡Un momento, mayor!
—¿Decía algo, señor Keenan? —preguntó el mayor cuando ya tenía la mano en el
picaporte.
—¡No pueden hacer eso conmigo...! ¡No pueden!
—¿Por qué no?
—Porque soy inocente.
—Aléguelo al tribunal, aunque hay cosas que están en su contra.
—¿Qué cosas?
—¿Admite que se apoderó del dinero?
—No, no me apoderé del dinero. Lo saqué de un| nicho.
—¿Y cuánto se ha gastado?
—Unos cincuenta dólares.
El mayor hizo chasquear la lengua.
—Malo, muy malo.
—¡Pero ya no tengo el dinero...! Me lo robaron.
—El Consejo de Guerra presumirá que usted tenía cómplices y que ellos le han dejado
con un palmo de narices... Mala suerte, muchacho. Pero, en fin, así es la vida. Al menos
disfrutó viendo el oro y gastando un poco... Ah, se me olvidaba, por cada día que esté
picando al sol, se le adjudicarán diez centavos. Eso su- pone un gran ahorro, más de
trescientos dólares por cada diez años.
—¿Qué diablos es lo que quiere, mayor?
—Que nos ayude.
—¿Para qué infiernos les tengo que ayudar?
—Para recuperar los veinticinco mil dólares que pertenecen al Ejército.
—¿Y por qué tengo que ser yo?
—Porque, según nuestros informes, usted conoce a Camille Merton...
—¿Camille Merton...? Oh, no, mayor —sonrió Ken—. Sus informes son falsos. Yo nunca
he conocido a Camille Merton.
—Le falta saber algo, Ken. Camille Merton la Degolladora de Texas, es Ethel
Mortimer, asesina que ha hecho famoso su disfraz de viuda.
CAPITULO IX
Ken se había quedado con la boca abierta.
—¿Qué broma me está gastando, mayor? Ethel no puede ser esa asesina.
—Lo quiera usted o no, es La Degolladora de Texas.
—¿A quién degolló en Texas?
—A cuatro maridos.
—¿Cuatro?
—Sí, señor Keenan. Ethel utiliza la estratagema de casarse para conseguir sus objetivos.
—¿Y cuáles son sus objetivos?
—Dinero, señor Keenan.
—Siempre lo he dicho. Las mujeres gastosas terminan por hacer las mayores
barbaridades. El marido con una esposa que sabe economizar no sabe lo que tiene.
—Señor Keenan, un poco de formalidad. Recuerde que ha estado a punto de irse
también al otro mundo.
—He estado demasiadas veces en esa situación.
—Me refería concretamente a la viuda Mortimer. Usted cayó en sus garras.
—Pero no me degolló. Se contentó con pegarme un botellazo.
—Sin lugar a dudas, usted se libró de la degollina porque no se casó con ella.
—¿Y en qué parte de Texas hizo Ethel o Camille sus matanzas?
—A su primer marido lo degolló en Austin, al segundo en Dallas, al tercero en
Matagorda y al cuarto en Corpus Christi, y si tiene usted en cuenta que entre el primero
y el último sólo han transcurrido tres años, admitirá que es todo un récord.
Ken se tocó el cuello.
—Demonios, pues tuve suerte con Ethel, digo Camille.
—Señor Keenan, a usted lo eligieron como una víctima y, por tanto, es fácil que le
dijesen adónde se dirigían.
—Se equivoca. No sé adónde fueron.
—Señor Keenan, si va a trabajar para nosotros ha de hacerlo con sinceridad
—Seré sincero con usted, mayor. Sólo tengo una pista. Se dirigieron al Oeste. Pero no
me pregunte qué parte del Oeste porque yo también lo pregunté y no obtuve respuesta.
Don intervino:
—Mayor, este hombre no nos sirve para nada. Propongo que lo llevemos al Consejo
de Guerra.
—No le haga caso al rubio, mayor —intervino Ken—. Daré con la pista de Camille
Merton, alias la Degolladora de Texas.
El mayor Lavers se pellizcó la barbilla pensativo y al fin dijo:
—Voy a confiar en usted, señor Keenan.
—Gracias.
—Durante tres días.
—¿Por qué tres días?
—Porque es el plazo que le daré para que recupere el oro.
—¡La pandilla nos sacó mucha ventaja!
—Tan sólo una hora. Usted es muy listo y podrá recuperar esos sesenta minutos.
—Admitiré su plazo porque no me queda más remedio. Pero explíqueme el asunto del
oro. ¿Por qué estaba en un nicho?
—Finalizando la guerra, fue asaltado uno de nuestros pagadores del Ejército. Se
llamaba James y era acompañado por un pequeño destacamento de seis hombres.
Todos cayeron en una trampa... Los salteadores eran cuatro: Pat Dickson, Burt Ravelly,
Al Leikeman y Chester Brown. Los cuatro habían trabajado para Quantrell, pero luego se
separaron y trabajaron por su cuenta. Sin embargo, en el mismo lugar en donde el
pagador y los soldados fueron asaltados, Pat Dickson liquidó a sus tres cómplices.
—Pues fue una masacre para chuparse los dedos.
—El único que se chupó los dedos fue Pat Dickson, que se encontró único dueño de los
veinticinco mil dólares oro.
—¿Qué pasó después?
—Uno de los soldados fue encontrado moribundo y pudo hablar y dar la descripción y
el nombre de Pat Dickson. Yo fui encargado del caso. Pat Dickson ignoraba que nosotros
conocíamos su identidad, pero se había convertido en humo. Mis agentes no me traían
noticias de él, hasta que un día me llegó un informe de Corpus Christi. Un hombre que se
parecía a Pat Dickson y que respondía al nombre de James Lewis había sido degollado en
la habitación de un hotel. Había llegado el día anterior con su esposa y ésta se había dado
a la fuga. Fui a Corpus Christi y allí el sheriff local me tenía preparado un hermoso
dossier. La viuda había sido identificada como Camille Merton, que ya había enviudado
por propia voluntad otras tres veces. Por fortuna, el empleado del hotel me pudo dar un
informe muy valioso... Era un tipo curiosón y había oído hablar a los esposos Lewis a
través de la puerta. Así tuvo oportunidad de escuchar una extraña conversación. El
marido le decía a su atractiva esposa que tenía su tesoro en un panteón del cementerio
de Buster City. ¿Se lo explica ahora?
—Está todo claro, salvo un detalle, mayor.
—¿Cuál?
—Cuando mi amigo Bing y yo caímos en el panteón por casualidad para refugiamos de
la lluvia, apareció un tipo mal herido y era el que tenía la llave.
—Indudablemente era un miembro de la pandilla de Camille Merton que se quiso
pasar de listo. Señor Keenan, si yo estuviese en su lugar, me daría mucha prisa en echarle
mano a esa gente.
—Teniendo en cuenta los antecedentes del caso, creo que Camille querrá quedarse
sola.
—Es posible.
—Y para eso tendrá que liquidar a sus cómplices.
—No dude que lo hará, señor Keenan.
—¡Y yo que la tomé por un ángel...!
—Esas cosas pasan, señor Keenan. Es lamentable, pero muchas veces la belleza va
unida a la maldad.
—¿Confucio?
—Abraham Lincoln.
—Me voy a ocupar del asunto, mayor.
Ken se dirigió al hueco que comunicaba con la otra habitación.
—Eh, señor Keenan —dijo el mayor, y esperó a que Ken se volviese para agregar—: No
trate de pegárnosla, jovencito. La mano del Ejército es muy larga.
—Y mis días serían muy cortos si yo tratase de engañarles, ¿no es eso, mayor?
—Así es, señor Keenan.
—Cumpliré porque me dará el diez por ciento.
—Nada de eso.
—El diez por ciento o no trabajo.
El rubio Don Wheller gritó:
—¡No le prometa nada, mayor Lavers!
—Siempre se da el diez por ciento —repuso el mayor—. Y en esta ocasión, no podemos
hacer ningún ahorro. Ken Keenan se lo tendrá bien ganado si recupera el dinero. Trato
hecho, señor Keenan. Tendrá el diez por ciento.
—Gracias, mayor —dijo Ken, y se metió por el hueco.
En la otra habitación reinaba un poco más de orden. Ya habían retirado los cadáveres.
El sheriff se hacía aire con un pañuelo.
—Eh, Ken, ¿dónde diablos estuvo? —gritó al ver al oven.
—Negocios particulares.
—Sus negocios particulares me están ocasionando una jaqueca de la que no me voy a
curar mientras no lo pierda de vista.
—Ya está curado, sheriff.
—¿Eh?
—Nos vamos.
—¿Habla en serio?
—Absolutamente.
—¡No se arrepienta, Keenan! ¡Por lo que más quiera, váyase ya!
—Andando, Bing.
El grandullón también estaba satisfecho de que aquel asunto hubiese terminado y lo
exteriorizó pegando dos palmadas en la espalda del representante de la ley.
— Sheriff, que tenga usted muy pocos muertos.
—No tendré uno que llevar al cementerio en cuanto ustedes se hayan largado de la
ciudad.
Ken y Bing ya habían salido al corredor cuando Alex fue detrás de ellos.
—Eh, Ken —dijo el abuelo—. ¿Qué va a pasar con nuestro dinero?
—Haré lo posible por recuperarlo.
Bing dio un respingo.
—¿Es que vamos a continuar con esto?
—No querrás que perdamos esos veinticinco mil dólares. ¿Prefieres que volvamos otra
vez a la pobreza...? Recuerda la fiesta, champaña, mujeres...
Los ojos de Bing se agrandaron.
—Demonios, lo estábamos pasando bien.
—Lo seguiremos pasando bien en cuanto recuperemos el oro.
—Yo voy con vosotros —dijo Alex.
—¿Por qué no te quedas? —repuso Ken—. Ya te mandaré tu parte.
—Ni hablar. Quiero estar presente en el reparto.
—Es que se puede repartir plomo.
—Si me llega la hora, no me quejaré.
—¿Y qué hay de los muertos que tienes que enterrar
—Ya buscarán a otro para que los entierren. Los de pueblo se han estado quejando de
que soy un sepulturero bufón. Algunas veces he cambiado los muerto para gastarles
bromas, pero aquí no comprenden esta clase de humor. Por eso me he dicho que, si se
me presenta la ocasión de largarme, me largaría.
—Fuiste un incomprendido —dijo Ken.
—Y que lo digas, Ken... Ya me cansé de estar aquí. Tengo que recuperar ese montón de
monedas.
Ken no quiso hablar de Camille Merton, alias Ethel Mortimer la Degolladora de
Texas, por no bajarles la moral.
CAPITULO X
—Eres maravillosa, nena —dijo Humphrey Shane, y la besó en el cuello.
Habían llegado a Great Falls y se alojaban en el hotel Mandragora.
Humphrey había entrado en la habitación de Camille.
—Se la pegamos a todos, querida.
—A todos no, Humphrey.
—¿Te refieres a Buck y a Carl?
—¿A qué otros me podía referir?
—No te preocupes. Los liquidaré.
—¿Cuándo?
—En un par de días.
—Ha de ser ahora.
—Ahora no, nena. Quiero tu amor... Me lo prometiste.
—Te prometí muchas cosas para cuando nos hubiésemos quedado solos, y todavía no
estamos solos.
—¿No te da lo mismo mañana, Camille?
—No, Humphrey.
—Está bien. Haré el trabajo ahora.
—No hagas ruido. Recuerda que estamos en un hotel.
—No te preocupes. Seré un matarife aseado.
Humphrey salió de la habitación y se fue a la de enfrente. En ella se encontraba Buck
tendido en la cama, fumando un cigarrillo.
—¿En qué piensas, Buck? —preguntó Humphrey mientras se acercaba al lecho.
—En lo que voy a hacer con mi parte.
—¿Y qué vas a hacer?
Los ojos de Buck adquirieron una expresión ensoñadora, fijos en el techo.
—Hay una chica que me está esperando en San Francisco. Se llama Lilyan y trabaja en
un saloon.
—Las chicas que trabajan en un saloon son siempre peligrosas. Le engañan a uno. Hay
demasiados hombres en su vida. ¿Cómo sabes tú que se va a conformar contigo?
Buck lo miró.
—No me gusta que me digas eso, Humphrey. Lilyan me es fiel.
—¿Porque tú lo dices?
—Sí, porque yo lo digo.
—Continúa. ¿Qué harás cuando estés con Lilyan?
—Compraré unos terrenos y me dedicaré al cultivo del naranjo. Tendremos una casa
muy hermosa. Naturalmente, nos reuniremos con no menos de cuatro hijos. Lilyan
quiere dos niños y dos niñas. Ya sabes, dos parejas.
Humphrey hundió el cuchillo en el costado de su cómplice.
Buck dio un pequeño salto en la cama y luego dobló la cabeza.
—¡Humphrey! —dijo.
—Lo siento, Buck, pero debes darme las gracias. Sigo pensando en que Lilyan te habría
traicionado y eso hubiese sido muy doloroso para ti porque estás enamorado de ella.
Descansa en paz.
Coincidiendo con estas palabras, Buck expiró.
Humphrey sacó el cuchillo del boquete y lo limpió con la sábana. Luego se encaminó a
la habitación de Carl.
Lo encontró afeitándose y eso no le gustó, porque Carl tenía en su diestra una navaja
barbera muy respetable.
—Carl —dijo Humphrey—, tengo que darte una mala noticia.
—¿A qué te refieres?
—Buck ha propuesto que te retiremos de la circulación.
—¿Cómo? ¿Qué dices?
—Sí, muchacho. He entrado en su cuarto y me ha dicho: «Eh, Humphrey, se me ha
ocurrido una idea ingeniosa. Quitemos del medio a Carl y tendremos más parte en el
botín.»
—¿Eso ha dicho ese canalla?
—Sí, y no me pilló de sorpresa. Ya imaginé que cuando tuviésemos el dinero, Buck haría
esa sugerencia.
—El y yo siempre hemos sido amigos.
—Ya sabes lo que pasa con ciertas personas. Son muy amigos nuestros, pero, cuando
está el dinero por medio, se acabó la amistad.
—Nunca pude imaginar que Buck fuese de esa clase. Le tenía afecto.
—Esa es la explicación de que no te hayas dado cuenta. Tu afecto por él te ha impedido
ver su verdadera condición.
—¿Qué le has dicho?
—Le he engañado. Le he dicho que de acuerdo y le he autorizado a que te mate.
Naturalmente, en cuanto he salido de su habitación, he venido aquí para avisarte.
—Ese cerdo... Maldita sea. ¿Por qué confié en él? ¡Por qué?
Humphrey dio un suspiro.
—Mi abuelo decía que éramos de barro... Cuánta razón tenía... Pobre abuelo, lo colgaron
en Abilene, pero dijo cosas muy sensatas en su vida, y esa del barro es una de ellas...
—¡Yo voy a convertir en barro a Buck y será ahora mismo!
Carl se precipitó hacia la puerta esgrimiendo la navaja barbera. Pero no llegó a abrir. Al
darle la espalda a Humphrey, éste le hundió el cuchillo en el cuello.
Carl se estrelló contra la puerta que pretendía abrir, cayó de rodillas.
Su mano dejó libre la navaja. En aquella extraña posición volvió la cara, los ojos
desorbitados, y miró a Humphrey.
—Maldito...
—Quiero que mueras con alegría, Carl. Todo fue una historia. Buck era un gran chico y te
apreciaba mucho. Nunca te habría hecho traición... Yo lo despaché antes de venir aquí.
Pensé que, ya que erais tan amigos, podiáis hacer el viaje juntos... Así soy de
sentimental...
—Puerco... —dijo Carl, y se derrumbó.
Humphrey sacó el cuchillo del agujero y lo volvió a limpiar, esta vez en la propia camisa
de su víctima.
Guardó el arma en la funda del cinturón y salió de la estancia encaminándose a la de
Camille.
Al abrir vio que la joven se estaba peinando ante el espejo.
—Nena, ya somos libres.
—¿Tan pronto?
—Se me olvidó decirte que de pequeño me llamaban Humphrey el Rápido.
—¿Has liquidado a los dos?
—Sí, nena. A los dos. Cumplo lo que prometo. Ahora te toca a ti.
—Humphrey, eres un tesoro.
—No. El tesoro son los veinticinco mil dólares
Camille se puso en pie y se colgó del cuello de Humphrey.
—Bésame, Humphrey.
El la besó.
No se dieron cuenta de que la puerta se abría.
—Buenas noches —dijo una voz.
Camille y Humphrey miraron hacia allá y se quedaron muy extrañados al ver que su
visitante era una rubia que no debía tener más de veintidós o veintitrés años, bonita, de
oíos verdes, almendrados, que vestía muy bien y que manejaba un revólver en la zarpita
derecha.
—Humphrey, ¿es tu prima? —dijo Camille.
La rubia rió.
—Eres muy ingeniosa, Degolladora.
—¿Cómo has dicho?
—Degolladora.
—Creo que te confundes. Mi nombre es Ethel Mortimer y, que yo sepa, no he degollado
nunca a nadie.
—Te diré tu verdadero nombre. Camille Merton, Mataste a cuatro maridos y apuesto a
que te disponías a degollar al quinto.
—Una mala noticia, rubia. No estoy casada con este hombre.
—Vaya, pues entonces lo ibas a degollar sin casarte con él.
Humphrey rompió el silencio.
—¿Quién diablos eres tú, muchacha?
—Mi nombre es Sandie Lavers y soy la sobrina del mayor Henry Lavers, jefe del Servicio
de Información del Ejército.
—¿Qué tenemos nosotros que ver con tu tío y contigo?
—Mucho. Mi tío está buscando veinticinco mil dólares oro que se perdieron cuando
estaba finalizando la guerra. El pobre sólo ha sufrido reveses en su investigación, pero yo
le voy a sacar las castañas del fuego porque ya di con los que tienen el botín. Con
vosotros.
Humphrey llevó aire a sus pulmones.
—Sandie, te equivocas. Nosotros no sabemos nada de eso.
—Os he seguido desde Buster City y sé que sois los que se llevaron la bolsa que estaba
descansando en un nicho del panteón de los Carpenter, en donde lo depositó Pat
Dickson... Pero ya habéis dejado de correr, y yo seré quien os mande a la cárcel...
CAPITULO XI
Los ojos de Camille destellaban ferozmente. Aquella chica estúpida, Sandie, le había
estropeado la escena. Allí, en el sofá debajo de un almohadón, tenía el cuchillo de
carnicero con el que se disponía a degollar a Humphrey.
—Sandie, eres muy monina —dijo—. Tú no puedes pensar que exista una mujer tan
mala que haya matada tantos maridos.
—Existe esa mujer, y eres tú. Por eso te llaman Camille la Degolladora de Texas.
—Una mujer tiene que soportar muchas calumnias.
—Esta vez no son calumnias.
Humphrey se mojó los labios con la lengua.
—Oye, muchacha, hay mucho dinero.
La bella Sandie sonrió.
—Oh, sí, claro, y yo tendré una parte.
—La más gorda.
—Eres un estúpido, Humphrey. ¿Cómo has llegado a pensar siquiera por un momento
que la sobrina del mayor Lavers podría ser de vuestra pandilla?
—Todos necesitamos dinero, hasta la sobrina de un mayor.
—Me importa más la justicia.
—Eh, chica, a ti no te hemos hecho nada.
—Pero se lo habéis hecho a la comunidad.
—¿Qué comunidad?
—La que formamos los seres humanos...
Humphrey estaba distrayendo a Sandie porque no podía hacer otra cosa. En un
momento determinado, sacaría el revólver y dispararía sobre Sandie.
—Sé cuál es su plan, Humphrey, pero no voy a caer en la trampa.
—¿Qué trampa?
—Quiere sorprenderme.
Humphrey sintió un escalofrío en la espalda. Aquella mujer le había taladrado la mente.
—Y ya basta de palabrería —prosiguió Sandie—. Os voy a llevar a la .oficina del
marshal. Pero antes tú, Humphrey, sacarás el revólver con la mano izquierda. Utiliza sólo
dos dedos de ella y procura que el cañón mire hacia abajo. Vamos, ya.
Humphrey cogió el revólver como Sandie quería.
—Deja el arma en el sofá —ordenó Sandie.
Humphrey así lo hizo.
Camille soltó una maldición. El sofá se había convertido en una verdadera armería. Un
cuchillo y una pistola, y allí estaba la sobrina del mayor con su aire de heroína. De buena
gana la hubiese degollado. Qué lástima no tener una posibilidad para ello. Pero aquella
chica demostraba ser eficiente. Iba a resultar muy difícil librarse de ella.
Justamente ahora ocurrió algo inesperado.
La puerta se abrió con violencia y golpeó contra Sandie, la cual perdió el equilibrio y
cayó al suelo. Instintivamente, soltó la pistola, que fue a parar cerca de Humphrey.
Este se arrojó al suelo y se apoderó del arma.
La persona que había entrado en la habitación y hecho cambiar la situación era el
mismísimo Ken Keenan.
Humphrey soltó una carcajada.
—¡Ya os tengo!
Sandie, arrodillada en el suelo, se volvió.
—¡Tú tenías que ser! ¡Ken Keenan!
—¿Me conoces?
—Claro que te conozco. Tú eres Ken Keenan, un piernas largas, un desmanotado, un
aventurero...
—Caramba, no sabía que fuese tan famoso —dijo Ken—. Pero si llego a enterarme de
que estabas entre mi grupo de admiradoras, te hubiese concedido una entrevista. Debiste
pedírmela y no tener tanta vergüenza.
—Deja de decir insensateces. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? ¡Yo los había
atrapado, yo, Sandie Lavers!
Ken, al oír el nombre, se rascó una mejilla.
—¿La hija de...?
—¡No, la sobrina! —le interrumpió Sandie.
Humphrey intervino:
—¿No es conmovedor, Camille? Aquí tenemos a dos muchachos que se quisieron hacer
los valientes.
Ken señaló a la hermosa viuda.
—Eh, a propósito, Camille. Ya sé que eres muy propensa a quedarte sin esposo, pero
me tienes tan loquito que estoy dispuesto a pasar por el tálamo nupcial... Sí, querida,
no te asombres. He venido todo lo aprisa que pude. Casi reventé un caballo. ¿Y sabes
por qué? Por reunirme con mi adorable Camille de mi corazón.
Terminó sus palabras con los brazos abiertos y echó a andar hacia la hermosa viuda. En
el camino, Humphrey le apuntó al estómago.
—Un paso más y te meto una bala en la barriga.
Fue bastante para que Ken se detuviese.
—Eh, Camille, ¿por qué no le dices a Humphrey que guarde esa pistola y se largue? Y
también se puede ir la muchacha... Debemos estar solos tú y yo...
Camille sonrió.
—No me la pegarás, Ken.
—¿Qué estás diciendo, Camille?
—Formas parte del otro bando, del que nos quiere quitar el dinero. Pero yo no lo voy a
consentir. Tú y la jovencita hicisteis muy mal negocio metiendo las narices en nuestros
asuntos...
—Bien dicho —asintió Humphrey.
—Muy mal dicho —repuso Ken—. Camille, parece mentira que no me creas... Me
enamoré de ti... Estoy loco por tus huesos... Oh, perdón, quise decir por tus bellas
formas...
—Me voy a casar con Humphrey.
—Te acompaño en el sentimiento, Humphrey —dijo Ken, y fue a alargarle la mano, pero
al ver el cañón que le apuntaba se detuvo.
Camille levantó la barbilla y dijo:
—Humphrey es el hombre de mi vida.
—Será el de tu quinta muerte.
Humphrey soltó una risita.
—Me quieres meter el miedo en el cuerpo, ¿eh, tipo listo?
—Yo te meto el miedo y Camille te lo saca. Menudo boquete te va a hacer en cuanto te
agarre por su cuenta.
—Eso no ocurrirá porque Camille me quiere.
—Lo mismo les dijo a sus primeros cuatro maridos.
Camille pegó una patadita en el suelo.
—Humphrey, debemos marcharnos ahora mismo. Acabo de recordar que Ken Keenan
no trabaja solo. Siempre le acompaña ese retrasado mental con aspecto de búfalo que se
llama Bing Talk...
—Sí, seguro que no tarda en llegar.
—Mételos en el armario ropero. Luego cierra la puerta y, cuando nos vayamos, los
atraviesas con muchas balas.
—No está mal —dijo Humphrey—. Ya lo sabéis, muchachos. Al armario.
Se refería a un armario empotrado en la pared que estaba a la izquierda.
Ken abrió la puerta y vio algunas prendas de vestir. Cerró.
—No podemos metemos ahí dentro. Está demasiado ocupado...
—Otro chiste y te meto una bala antes de tiempo... Tira la ropa hacia acá.
Ken abrió otra vez el armario porque la voz de Humphrey estaba cargada de amenazas.
Descolgó varias perchas y las arrojó a los pies de Humphrey, pero de pronto tiró una de
ellas hacia la cara de Humphrey y él fue detrás.
Su estratagema no tuvo éxito porque Humphrey estaba preparado y dio un salto
quedando en cuclillas.
Ken tuvo que detener su carrera
Humphrey lo miró con cara de asesino.
—¿A quién quieres engañar, vivales...? ¡Al armario con la muchacha!
—¡Protesto! —exclamó Sandie—. No se debe dar un trato inhumano a los prisioneros...
Camille le contestó:
—También eres muy graciosa. De modo que os juntáis la pareja ideal. Cuando estéis
dentro contaros unos cuantos chistes hasta que os llegue la hora de morir... Humphrey,
pégale un balazo a ella si no se meten en el armario.
Sandie fue a protestar de nuevo, pero Ken la cogió por el brazo y entró con ella en el
armario. Quedaron a oscuras porque Humphrey cerró la puerta con llave.
Tenían que estar muy juntos porque había muy poco espacio.
Ella gimió:
—Eres un botarate, Ken... Ya los tenía en mis manos y tuviste que llegar tú y echarlo
todo a perder.
—Oye, muchacha, yo no conocía tu existencia. Hablé con tu tío, pero él no me dijo nada
de que tuviese una sobrina entrometida.
—¿Yo entrometida?
—Contéstame. ¿Perteneces tú al Servicio de Información del Ejército?
—Claro que no.
—Pues entonces eres una entrometida.
—Quería ayudar a mi tío.
—Entonces debiste estarte quieta.
—Si tú no hubieses entrado de esa manera en la habitación, ya estarían en una celda de
la oficina del marshal. Al menos debiste llamar en la puerta.
—Yo fui encargado por tu tío de atraparlos y no podía llamar a la puerta diciendo:
«¿Estás ahí, Degolladora»?
—Tus chistes son deleznables.
—Pues lo siento, porque pueden ser los últimos de mi carrera.
—¡Oh, no...!
—Oh, sí... ¿Es que no lo oíste? De un momento a otro, Humphrey se pondrá a disparar
contra este armario y la madera es muy endeble. Las balas la agujerearán y penetrarán
en nuestra carne.
—¡No! ¡No quiero morir! —gritó Sandie.
Ken la abrazó.
—Sí, tienes razón. Eres demasiado joven para morir, demasiado hermosa, demasiado
atractiva, demasiado seductora...
Ken estaba sintiendo la tibieza que emanaba del cuerpo femenino y, antes de entrar, le
había tomado las medidas. Demonios, aquella chica era tan hermosa como la
Degolladora, y con la ventaja de que tenía cinco años menos.
La besó en la mejilla.
—Eh, ¿qué haces, Ken?
—Si tenemos que morir, hagámoslo como dos buenos ciudadanos.
—¿Qué tiene que ver la ciudadanía con esto?
—Mucho. Hemos servido a una causa justa, y eso siempre es hermoso. ¿No lo has leído
en los libros?
—Tienes razón, Ken.
—Tu tío se ocupará de que nos pongan una corona de laurel —dijo Ken y la besó en la
oreja.
—Y también nos darán una medalla.
—Y hasta es posible que inmortalicen nuestra efigie —repuso Ken y la besó en la
barbilla.
—¿Quieres decir que nos pondrán en una moneda?
—No, no lo creo. Eso sólo lo hacen con los presidentes. Me refería a que nos
levantarán una estatua.
—Con un jardín.
—Y los viejecitos irán a sentarse en los bancos —dijo Ken y la besó en la boca.
Así estuvieron un rato.
De pronto, ella dio un gritito y se apartó de él poniéndole las manos en el pecho.
—¿Un ratón? —preguntó Ken.
—No es ningún ratón... Por un momento me has hecho olvidar el momento dramático
en que vivimos... El tren de nuestra vida va a descarrilar.
—No estamos en ninguna estación.
—Pero estamos dentro de un armario.
—Oye, Sandie, ¿en qué compañía de teatro trabajaste hasta hace poco?
—¿Cómo lo sabes?
—Por tu forma de hablar...
—He estado dos años con la Compañía de Teatro Trágico de John La Limonade. Es un
francés de París que siente el teatro en el tuétano...
—Menudo botellazo le pegaba yo a ese Limonade.
—¿Por qué?
—Porque te echó a perder... No se puede hablar así de la vida y de la muerte cuando
uno está cerca de la muerte.
—¿Y cómo se tiene que hablar?
—Así, Sandie —dijo Ken y, dando un tirón de ella, la volvió a besar en la boca.
Permanecieron otros segundos abrazados porque él la sujetaba férreamente. Pero ella
se desprendió y, cuando recuperó el resuello, exclamó:
—¡Esto no es hablar, Ken Keenan!
—Que yo sepa no se ha inventado hasta ahora otro diálogo mejor.
En aquel momento oyeron unos golpecitos en el armario.
—¿Estáis ahí? —preguntó Humphrey.
—Se equivoca de habitación, amigo. Aquí estamos dos recién casados.
—Pues salud para criar al niño.
—Y usted que lo vea.
—No, yo no lo voy a ver porque me tengo que marchar, y ahí va el arroz para festejar la
boda...
CAPITULO XII
Sandie Lavers gimió:
—El arroz será el plomo.
—Sí. No es un jeroglífico demasiado difícil... ¡a la barra, Sandie!
—¿A qué barra?
—A la de arriba. Y cuando él dispare, recuerda tus tiempos de actriz y a ver si haces una
brillante muerte.
Los dos se cogieron a la barra y se subieron a pulso.
—Encoge las piernas, Sandie.
—No puedo.
—Tienes que poder o te quedarás coja para el resto de tu vida.
En la habitación oyeron la voz de Camille:
—Humphrey, ¿por qué te entretienes?
—Estoy saboreando este momento.
Keenan gritó:
—¡Por favor no la matéis...! Ella es casi una niña.
—¡Sí, soy una huerfanita!
La cruel Camille Merton gritó:
—Humphrey, dispara ya.
—Sí, cariño. Ahora mismo.
Empezaron los estampidos. Las balas atravesaron la madera del armario.
Ken lanzó un horroroso aullido de muerte.
—¡Mi pulmón derecho...! ¡Un doctor...! ¡Quiero píldoras, píldoras!
Humphrey soltó una escalofriante carcajada y disparó otros dos plomos.
—Ahora te toca a ti —dijo Ken a la joven en voz baja.
—Oh, muero...
—No, así no, que no estás en el teatro con Limonade...
—¡Madre mía, a tu lado voy...!
—Si yo fuese tu madre te iba a esperar tu tía... —dijo Ken rechazando con un gesto la
actuación de Sandie—, Ahora baja de ahí y a ver qué cara de muerta pones.
Los dos se dejaron caer en el fondo del armario.
Humphrey abrió la puerta y contempló los dos cuerpos.
Los dos estaban con los ojos abiertos, extraviados. Ken los tenía blancos, fijos en el
bello rostro de la joven, y así pudo ver que Sandie no lo hacía del todo mal porque
estaba con el cuello torcido, asomando un poco la lengua, y con los ojos entornados.
—Qué lástima —dijo Humphrey—. Con la buena pareja que formaban.
—Vamos ya, Humphrey —ordenó Camille.
Ken sintió deseos de decir: «Anda, Humphrey, márchate con ella, que ya se ocupará de
tu afeitado con su navaja barbera.»
Humphrey desapareció con Camille.
Sandie expulsó el aire de sus pulmones.
—¿Qué tal lo hice, Ken?
—No estuvo mal.
—¿Sólo eso?
—Muy exagerado por culpa de Limonade.
—No le eches la culpa a Limonade. Fue Humphrey... ¿Qué habría pasado si él hubiera
levantado un poco más el revólver?
—Humphrey no podía imaginar que estábamos colgados de la barra.
—¡Eh, Ken, se escapan!
—No tenemos armas. Déjales que escapen.
—¡Pero se llevan el oro!
—No te preocupes. Ya los cogeré. Tú te vas a estar quietecita.
—Ni hablar —dijo Sandie y, al salir del armario cerró la puerta estrellándola contra las
narices de Ken.
Sandie salió corriendo de la habitación y tropezó con un hombre grandullón que la
sujetó por los brazos. Era Bing Talk.
—Eh, nena, ¿dónde vas?
—¡Suélteme!
—Y un cuerno te voy a soltar. ¿Qué has hecho con mi amigo?
—¿De qué amigo habla?
—No te hagas la tonta. Eres una muchacha muy bonita y, cuando Ken Keenan se
encuentra con una mujer como tú, es pez al agua.
—¡No le he hecho nada a su amigo!
Bing ya estaba mirando el armario lleno de agujeros y ahora oyó un gemido de Ken.
—¡Dios mío, has matado a Ken!
Dio un empujón a la joven arrojándola sobre el sofá y abrió el armario.
Ken estaba allí de pie, frotándose las narices, pero Bing lo creyó malherido y dijo:
—¡Ken, no te mueras! ¡Por lo que más quieras, no te mueras...! Sé que me he portado
mal contigo algunas veces, pero me arrepiento —se golpeó el pecho—. No te dejé las
tres pelirrojas que tú querías. ¡No te mueras, Ken, no te mueras y a partir de ahora
todas serán para ti...!
Keenan apartó la mano de la cara y dijo:
—Bing, nadie se va a morir y será mejor que no saques a relucir los trapos sucios. Hay
una dama delante.
La cara de Bing se iluminó con una sonrisa.
—¡Esa mujer no te ha matado!
—Bing, me decepcionas mucho. ¿Qué mujer podría matarme?
Bing se dirigió hacia la joven que estaba sentada en el sofá.
—Le retorceré el pescuezo de tu parte.
—¡Apártese, gorila! —gritó Sandie queriendo escapar, pero Bing la había cogido de un
tobillo.
—Déjala quieta, Bing —dijo su amigo.
—Sí, Ken, la dejaré muy quieta.
—No me refería a que la dejes de cuerpo presente. Ella no fue quién disparó contra el
armario. También es una víctima. Se llama Sandie y es mi amiga...
Bing soltó el remo de la atractiva rubia.
—Oye, Ken, ¿quiénes son nuestros amigos y quiénes nuestros enemigos?
Una voz cavernosa sonó en la puerta:
—Aquí tienen un enemigo.
Era el marshal local, un tipo con cara hosca.
—Celebro que haya venido, autoridad —dijo Ken.
—Yo lo celebro más que ustedes. Acabo de llegar, pero me dijeron la clase de tiroteo
que había sobrevenido aquí.
—Hubo un mal entendido.
—¿De veras?
—Un hombre y una mujer nos quisieron enviar al otro mundo. Me refiero a la chica y a
mí.
—¿Y por qué querían hacer eso con ustedes?
—Intereses de familia.
—De modo que son ustedes parientes.
—Algo así.
—Entonces, antes de marcharse, se harán cargo de Jos otros familiares.
—¿A qué familiares se refiere?
—A los acuchillados.
—No sé de qué me habla, marshal.
—Vamos, no sea tan modesto. Hay un fiambre en la habitación número cuatro y otro en
la número siete, y las dos faenas fueron hechas con cuchillo.
Ken hizo chascar los dedos.
—¡Ya lo sé!
—Siempre celebro una confesión.
— Marshal, esos dos hombres fueron acuchillados por los fugitivos.
—No me diga que se refiere a los que mataron a Abraham Lincoln.
—Su chiste es muy malo.
—No tengo otro. ¡Y ahora a la cárcel los tres!
—Eh, no estará hablando en serio...
—Caro que estoy hablando en serio.
—Oiga, si usted no persigue a los que acuchillaron a esos tipos, déjenos ir a nosotros.
—Todo se andará, hijo, todo se andará.
—No, jefe. No es cuestión de andar, sino de correr... El hombre y la mujer ya deben
haber salido de la ciudad... ¡Hay que atraparlos antes de que lleguen demasiado lejos!
—¡A la cárcel!
La joven dijo:
—No te preocupes, Ken. Te llevaré un pan con una lima dentro.
—Usted no le llevará nada, preciosidad —rió el marshal—. Porque también irá a la
cárcel.
—¡Oh, no! Yo soy una señorita...
—Será todo lo señorita que quiera, pero forma parte de la pandilla que armó este jaleo.
—¡Soy la sobrina del mayor Henry Lavers!
—Será todo lo sobrina que quiera, y si su tío es el presidente le doy mi felicitación... —
el marshal hinchó los pulmones de aire—, ¡Pero también se va a la cárcel!
CAPITULO XIII
Bing dormía en el jergón y lo hacía con música de viento.
Ken se inclinó sobre él y le cerró la boca para que dejase de roncar.
La pared de la izquierda no existía. En su lugar había una reja que separaba las celdas.
En la contigua estaba Sandie Lavers, la cual paseaba nerviosa.
—¡No tienen derecho a tenerme aquí!
—Calma, muchacha, calma —dijo Ken.
—No me dirijas la palabra.
—¿Con quién quieres que hable?
—Habla con tu amigo Bing.
—El duerme.
—Entonces háblale a la pared...
—Todo se arreglará, pequeña...
—Oh, sí, claro, todo se arreglará el día del juicio final. Camille y Humphrey nos han
sacado mucha ventaja. Sabe Dios dónde estarán cuando mi tío nos saque de aquí.
El marshal estaba escribiendo algo sobre la mesa y levantó la cabeza.
—¿Quieren dejar de hacer ruido, presos?
—Oiga, marshal —dijo Sandie—. ¿Todavía no ha recibido el telegrama de mi tío?
—No, no se ha recibido, ni tampoco se recibirá porque eso que me contó es una
fábula...
—¿Cómo quiere que le convenza de que no es una fábula?
—Dentro de dos días el juez decidirá si la puedo creer.
—Dos días será mucho tiempo. Entonces perderé toda oportunidad para solucionar el
caso que tenso entre manos.
—Señorita Lavers, o como se llame, ¿sabe que no es nada conveniente para una mujer
andar por ahí enfrentándose con forajidos? Y eso lo digo suponiendo que no sea usted
una forajida.
—¿Yo una forajida...? ¡Es usted un inútil! ¿Es que no sabe distinguir a una persona
honrada de un salteador?
—Oiga, no siga gritando o me romperá los tímpanos.
—¡Yo chillo lo que me da la gana!
—Un grito más y pongo en marcha la manguera de agua fría...
—¡Atrévase!
—No me obligue, señorita como se llame. Tengo fama de tratar bien a los prisioneros.
Ken preguntó:
—¿Cuándo se come aquí, buen marshal?
—Dentro de dos horas.
—Tengo hambre, señor Tracy.
—Esperará dos horas.
En aquel momento se abrió la puerta y apareció Alex con una bandeja y una servilleta
en el brazo.
—Comida para los presos.
El marshal se quedó de muestra y Ken soltó una maldición para sus adentros porque
Alex llegaba en un momento inoportuno. Sin embargo, tenía que echarle una mano.
—Qué dos horas más rápidas, ¿verdad, marshal?
El de la placa señaló a Alex con el dedo.
—Eh, ¿quién eres tú?
—Alex, señor Tracy.
—No conozco a ningún Alex.
—Soy el nuevo empleado del restaurante La Cubana.
—¿Cuándo empezaste a trabajar?
—Hace una hora... Tuve suerte. Necesitaban un mozo.
—Tú no estás para esos trotes. Tienes unos ochenta años.
—Es sólo apariencia. Cumplí sesenta la semana pasada y soy fuerte como un roble,
marshal. ¿Quiere abrir la celda a los presos?
—No comen hasta dentro de dos horas.
—Pues se les va a enfriar la sopa.
—Se la calientas luego.
Alex miró hacia Ken e hizo un guiño señalándole la bandeja. Ken no tuvo duda de que
debajo de la servilleta había un revólver.
—Acérquese, Alex —dijo—. Quiero ver el aspecto de esa comida.
—¡No te acerques, Alex! —gritó el marshal—. Y es una orden.
Ken estaba haciendo señales a su vez a Alex para que éste utilizase el revólver, ya que
al parecer no había modo de salir de aquella ratonera.
Pero el marshal Tracy impedía que el sepulturero se acercase.
El representante de la ley miró a Alex con un solo ojo.
—No me gustas, abuelo.
—Eh, que yo no soy una rubia.
—Deja la bandeja.
Alex se estaba poniendo nervioso y dejó la bandeja en el suelo, pero muy retirada de la
puerta de reja.
—¿Qué quiere, marshal? —preguntó el abuelo con un ligero temblor.
—Yo te he visto en alguna parte y no sé dónde...
—Oh, sí, ha debido verme en un restaurante. Siempre he servido en restaurantes. Es lo
mío. Así me gano la vida...
—Sí. Te he visto en algo relacionado con los fiambres. Algún almacén, algún
restaurante...
—Eso es, marshal. No se canse más. Allí me vio.
—¡Fiambres...! ¡Cementerio...! ¡El cementerio de Buster City...! ¡El enterrador...!
—¡Su tía...! ¡Estrella...! ¡Mazmorra...! ¡Preso...!
Alex sólo estaba haciendo una imitación y empujó la bandeja con el pie hacia la celda
de Ken.
El marshal lanzó una escalofriante carcajada.
—¡Te cogí! ¡Tú eres Alex Burbanks! ¡El sepulturero bufón de Buster!
—Y dale con el bufón... No tiene derecho a llamarme eso, marshal. Tengo mi dignidad
humana.
—Sí, tienes tu dignidad humana que yo voy a respetar mucho... ¡Cuando estés metido
en una celda con tus compañeros...!
Ken se había apoderado del revólver y para eso sola tuvo que alargar el brazo. Ahora
levantó el arma y dijo:
—No quiero que grite, marshal, porque yo también tengo los tímpanos muy
delicados.
Tracy agrandó los ojos al ver el arma que le apuntaba.
—Keenan, deje ese revólver.
—No puedo dejarlo porque me gusta la libertad.
—Si escapa, aumentaría su responsabilidad.
—Póngale música, marshal.
—Lo intentaré.
—Yo le daré tiempo para ello... Eh, Alex, ¿qué estás esperando? Coge la llave y abre la
puerta.
Alex cogió la llave y abrió la celda.
Sandie Lavers dijo:
—Abuelo, no lo conozco, pero es usted maravilloso.
Alex fue a abrir la celda de Sandie, pero Ken gritó:
—No, abuelo, la de ella no.
Sandie gritó:
—¿Qué estás diciendo, Ken?
Ken desarmó al marshal y le obligó a entrar en la celda.
Sandie seguía gritando:
—¡No pueden dejarme aquí! ¡No pueden!
Bing despertó zarandeado por Ken.
—¡No quiero que me ahorquen! ¡No quiero!
—Tranquilo, Bing. Nadie te va a ahorcar. Somos libres como los pájaros.
Bing dirigió una mirada a su alrededor y comprendió lo que había pasado.
—Eh, Ken, necesitaremos ropa de abrigo para marchamos a Alaska.
Sandie golpeaba los puños contra los barrotes.
—¡Me sacaréis...! ¡No me podéis dejar aquí! ¡Soy vuestra compañera, vuestra amiga!
Ken se detuvo ante la joven.
—Sandie, esto lo hago por tu bien. Tenemos que enfrentarnos con gente peligrosa, y
por añadidura, Camille es una degolladora.
—¡Sólo degüella hombres!
—Porque hasta ahora no se le presentó la oportunidad de degollar mujeres, y no quiero
que seas tú su primera víctima.
—¡Embustero, farsante! ¡Quieres impedir que yo logre el éxito donde tú has fracasado!
Ken dio un suspiro.
—Puedes pensar lo que quieras... ¡Vamos, muchachos...!
Bing, Alex y Ken salieron de la comisaría oyendo a sus espaldas los gritos furiosos de
Sandie.
CAPITULO XIV
Camille y Humphrey se encontraban ahora en una posada del camino llamado El
Romeral, atendida por un ex presidiario, Mike Revell, que había pasado gran parte de su
vida en la penitenciaría de Hondo.
Humphrey besó los labios de Camille.
—Nena, al fin solos.
Desmintieron sus palabras porque en aquel momento llamaron a la puerta.
—Adelante —dijo Camille.
Era una muchacha que traía una bandeja con whisky y dos vasos, una mexicana que
atendía por el nombre de Amparito.
—¿A qué hora quieren que les sirva la cena? —preguntó después de dejar el servicio en
la mesa.
—Dentro de tres horas —contestó Humphrey y entregó una moneda de a cincuenta
centavos a la muchacha.
Ella se retiró y, cuando la puerta se hubo cerrado, Humphrey volvió a besar los labios
de Camille.
Estaban sentados en un sofá.
Era la escena favorita de Camille Merton. La del sofá. Pero tenía razones muy
importantes para que fuese de su presencia. Era el momento cumbre de las relaciones
con sus esposos, el momento de la verdad. El del degüello.
Se había casado con Humphrey en aquel mismo pueblo y eso había ocurrido una hora
antes. Ahora estaba anocheciendo.
—Señora Shane —dijo Camille—. Suena bien, ¿verdad, cariño?
—Eres la mujer más maravillosa que he conocido en mi vida y yo siempre quise para mí
a la más hermosa...
—Me gustan tus requiebros.
—Yo prefiero besarte —dijo Humphrey, y la besó.
La mano derecha de Camille se movió por debajo del almohadón y atrapó el mango del
cuchillo.
—Camille... —dijo Humphrey separando unas pulgadas sus labios de los de ella.
—No dejes de besarme ahora, amor...
—Estaba pensando en lo maravilloso que va a ser nuestro futuro.
—Oh, sí. Monterrey. Ya tengo ganas de llegar allí.
—No te puedes imaginar lo maravillosa que es la ciudad, con su mar, su costa rocosa,
su clima templado...
La volvió a besar.
Camille sacó la mano con el cuchillo y lo alzó y, con una gran facilidad, lo hundió en la"
espalda de Humphrey.
Su marido levantó la cabeza y agrandó los ojos.
—Camille, ¿qué has hecho...?
—No podía darte un disgusto, querido.
—¿Un disgusto...? —dijo él con voz moribunda.
—Sí, cariño. No te quiero. Y habría sido muy doloroso que te hubieses dado cuenta al
llegar a Monterrey. Las malas noticias hay que darlas cuanto antes.
—Maldita... —dijo Humphrey y rodó por el suelo.
Camille sonrió con sarcasmo viendo el cuerpo inmóvil de Humphrey.
De pronto, alguien se puso a aplaudir a sus espaldas.
Camille se volvió dando un gritito.
No, allí no había nadie, pero ahora oyó una risita además de las palmas. Venían de un
rincón de la estancia.
—¿Quién hay ahí? —dijo.
—Soy el señor Sombras.
—¿Señor Sombras?
—Sí, cariño. Así es como he querido presentarme a mis partidarios.
—¿Sus partidarios?
—Deja de repetir mis últimas palabras. Sólo tratas de confiarme. Yo también voy detrás
de los veinticinco mil dólares oro que fueron guardados por Pat Dickson en el nicho del
panteón de los Carpenter...
—¡Oh!
—Bonita exclamación, pero con ella queda cerrado el círculo, quiero decir que ya sabes
a por lo que vengo.
—Pues llega demasiado tarde.
—¿Tú crees?
—Humphrey depositó el dinero en un Banco.
El señor Sombras rió otra vez con su risa sarcástica.
—Nena, a mí nadie me puede engañar. Y menos tú. Pero no creas que resto mérito a
tus trabajos. Eres una mujer con mucho talento. Te quitaste del medio a cinco maridos,
porque Humphrey fue el quinto, y siempre que apartaste a tus esposos de tu lado fue
para apoderarte de su dinero. Por tanto, si has matado a Humphrey es porque tienes la
seguridad de que los veinticinco mil dólares están muy cerca de ti... ¿Te gusta mi
lógica?
—No está mal. Pero ¿por qué no sale de la oscuridad? ¿Por qué no se deja ver la cara?
—No tienes necesidad de verme.
—Si quiere el dinero, tendré que verle la cara cuando se haga cargo de la bolsa.
—Eso no será necesario.
—¿Por qué?
—Porque te puedo matar desde aquí.
—Oh, no, usted no puede hacerlo... No sería justo.
—Eso resulta divertido saliendo de tus labios, cariño. Has matado a cinco hombres que
yo sepa. Lo cual quiere decir que has podido matar a muchos más cuya existencia
ignoro. Y tú dices que no te puedo matar...
—Lo que quiero decir es que usted y yo podríamos hacer algo.
—No me hables de amor. Y te aseguro que no es el título de una canción.
—No me refería al amor, sino al negocio.
—¿Tú y yo juntos?
—He probado ser una mujer sin escrúpulos, como se debe ser hoy día en una jungla
donde sólo viven fieras. Y tú también estás demostrando que eres astuto puesto que te
has metido en la habitación sin que Humphrey y yo nos diésemos cuenta. Y eres un
hombre original porque te haces llamar Sombras.
—¿Qué más?
—¿Es que no tienes bastante? Tú y yo podríamos llegar a lo más alto, Sombras.
—Los reyes del crimen, ¿eh?
—Imagino que no te dará asco la idea.
—No está mal.
—Sabía que te gustaría —repuso Camille y echó a andar hacia la oscuridad del rincón
de donde salía la voz.
—Párate ahí, Camille, o te detengo con una bala.
La joven se detuvo inmediatamente.
—¡No dispares!
Oyó la respiración del señor Sombras.
—Soy una mujer que lo posee todo. Mírame bien, Sombras. ¿Has encontrado a alguna
como yo?
—No. Nunca vi un ejemplar tan hermoso.
La joven sonrió satisfecha.
—Sé amar a un hombre.
—Y sabes matarlo sobre todo.
—Ellos eran unos pigmeos.
—Yo también puedo ser un pigmeo.
—Oh, no, tú eres un gigante y yo la mujer que necesitas. Te lo aseguro.
Camille estaba poniendo en juego todas sus dotes de seducción, la barbilla levantada,
los brazos echados hacia atrás para resaltar el busto.
Unas manos emergieron de la oscuridad y la sujetaron por los brazos.
Comprendió que podría conquistar a aquel hombre. Tenía que ocurrir así porque lo
necesitaba para seguir viviendo. Entreabrió los rojos labios que astutamente había
humedecido con la lengua.
Camille vio la cara de un hombre de unos treinta y cinco años. Pero luego él la estrechó
contra sí y la besó en la boca.
Entonces la puerta se abrió por detrás.
Camille se apartó del señor Sombras.
Era una mujer la que estaba en el hueco de la puerta, pero no se trataba de Amparito,
sino de Sandie Lavers, la sobrina del mayor Lavers, que manejaba un revólver.
Sandie se había quedado sorprendida al ver al hombre que estaba allí.
—¡Capitán Wheller...! —exclamó.
CAPITULO XV
El capitán Don Wheller, del Servicio de Información del Ejército, y afecto directamente al
mayor Lavers, salió de su sorpresa.
—Sandie, ya no hace falta tu intervención. Logré capturar a Camille Merton la
Degolladora de Texas.
—No, Don, no la capturaste.
—¿Cómo que no? ¿Es que no me ves aquí con ella, Sandie?
—Te veo y no lo creo. La estabas besando.
—Ella trató de engatusarme, pero no lo ha conseguido.
—He estado escuchando a través de la puerta, Don.
—¿Cómo?
—Sí. Llevaba un rato ahí y oí gran parte de vuestro diálogo. Lo que tú le dijiste a ella y lo
que ella te dijo. Sé de qué forma te has movido en este asunto. Elegiste un buen
nombre, el de Sombras. Mi tío se refirió a personas que no tenían nada que ver con la
pandilla de Ethel. Y ahora está explicado. Tú organizaste tu propio grupo de forajidos
con un propósito. Apoderarte de los veinticinco mil dólares oro.
—Si yo estuviera en tu lugar no haría semejante acusación.
—Tú eres el único que te has acusado, puesto que se lo acabas de confesar a Camille
Merton.
—Cariño, he pensado mucho en ti.
—Oh, sí, tú fuiste mi admirador número uno.
—Quería llegar más lejos.
—¿Hasta dónde?
—Hasta convertirte en mi esposa.
—No, Don. Yo no te convengo. Camille tenía razón.
Sois tal para cual, un par de asesinos, un par de forajidos que llegaríais muy alto si yo no
os hubiese sorprendido. Estabais a punto de firmar un bonito acuerdo.
Camille intervino:
—¿Cómo te lograste librar de las balas que te mandó Humphrey?
—A Ken se le ocurrió una idea muy buena, la de subirnos en el armario.
—¿Dónde está ese estúpido?
—El marshal de Eastville nos metió en la cárcel. Ken salió antes, pero yo corrí más que
él.
—¿Qué vas a hacer, Sandie? —preguntó el capitán Wheller.
—Os entregaré a mi tío.
—Dame una oportunidad.
—No te entiendo.
—Soy capitán del Ejército y mi padre está ya muy viejo. No podrá sobrellevar este
golpe. Te dejaré el dinero. Sólo quiero escapar. Luego le escribiré a tu tío contándole la
verdad, que la ambición me cegó.
—No, Don, no haré tal cosa.
—¿No lo puedes hacer por la amistad que ha existido entre nosotros? ¿Por el cariño
que he sentido por ti?
—No, Don. Tengo que entregarte, y es lo que haré.
—Tienes un corazón de piedra, Sandie.
—¿Dónde está el dinero, Camille?
—En la bolsa.
—En el armario de la derecha... Te la sacaré.
—No, no la saques.
—Entiendo. Crees que puedo guardar allí una pistola.
—No sería extraño tratándose de una mujer tan habilidosa como tú.
—Muy bien. Saca tú la bolsa, heroína.
Sandie empezó a retroceder hacia el armario.
Fue un error. De la mano derecha de Don brotó un fogonazo.
La bala golpeó contra el revólver de Sandie, que fue por el aire.
Miró estupefacta a Don, que manejaba un «Colt» sacado con una gran rapidez.
—Nena, te la ganaste.
—¿Vas a matarme?
—No me has dejado otra opción.
—¿Y qué vas a decir a tu pobre padre cuando sepa que eres un asesino?
—Eres muy graciosa, Sandie. Siempre lo has sido.
—Gracias.
—Pero los chistes no sirven para salvar una situación como ésta.
—De modo que te vas a aliar con Camille.
—Me acabas de demostrar que es la mujer que me conviene. Sinceramente, había
pensado otra cosa. Con los veinticinco mil dólares habría pedido tu mano y te hubiera
podido ofrecer una hermosa casa y una buena cuenta corriente, pero todo lo has
echado a perder por tus absurdos deseos de ser inteligente. Los veinticinco mil dólares
serán para Camille y para mí...
—Estamos en una posada, Don. Si me matas, se sabrá...
—Camille y yo emprenderemos la huida y ya puedes estar segura de que nadie nos
alcanzará.
—Se equivoca, capitán, ya está alcanzado —dijo Ken Keenan entrando por la puerta.
Don se movió para hacer fuego, pero Ken apretó el gatillo mucho antes.
Las dos balas se enterraron en el cuerpo de Don. El también puso en marcha un
proyectil, pero le salió desviado porque se estaba estremeciendo.
Camille Merton soltó un aullido porque el plomo del capitán le estaba mordiendo los
intestinos. Dio un traspié y se desplomó.
Don Wheller todavía estaba en pie, arrojando sangre por la boca. Abrió la mano y el
arma cayó. Luego ya no pudo sostenerse y se abatió al lado de Camille.
Sandie tenía las manos en el cuello tratando de ahogar el grito que pugnaba por salir de
su garganta.
—Ya puedes gritar, nena —dijo Ken.
La joven no gritó, retrocedió hacia la pared.
—Creo que me voy a desmayar, Ken.
Ken acudió a su lado.
Sandie se dejó caer en los brazos de Ken y él la estrechó contra sí y la besó en los labios.
En ese momento entró Bing galopando como una res. Frenó en seco al ver los muertos
que aparecían en el suelo.
A continuación apareció Alex, que no se detuvo a tiempo y tropezó con las anchas
espaldas de Bing.
—Demonios, Alex. Más muertos...
—¿No te lo dije, Bing? Si uno trabaja con muertos, acaba con muertos...
* * *
El mayor Henri Lavers carraspeó.
—Aquí tiene el diez por ciento, Ken. Según he oído decir a Sandie, quieres pedirme su
mano.
—¿Eh...? ¿Cómo...? ¿Qué...?
—Os deseo mucha felicidad.
—¡Mayor, esto es una encerrona!
La puerta se abrió y apareció Sandie andando muy aprisa.
—Querido, nos están esperando.
Ken miró por el hueco de la puerta y vio al otro lado a un pastor con la biblia en la mano
y a sus amigos Bing y Alex, que estaban con traje nuevo y recién afeitados.
Sandie lucía un vestido con un sombrerito.
—¡Sandie! —exclamó Ken—. ¡No tengo para alimentarte! ¡No tengo casa! ¡Tampoco
tengo camiseta de recambio...! Este dinero que acabo de recibir como recompensa por
haber resuelto el asunto de Camille la Degolladora, no nos durarán mucho. Yo no soy
hombre que eche raíces en un mismo sitio.
Ella lo besó y dijo sonriente:
—A mí me pasa lo que a ti, Ken. Tampoco me gusta echar raíces en un sitio. Y por eso le
pedí a mi tío que te diese un puesto en su Servicio de Información. Te lo ha concedido
naturalmente, y ya te asignó el próximo trabajo... Hay una pandilla de rebeldes
confederados de los que perdieron la guerra que quieren emprenderla otra vez allá por
el territorio de Nuevo México. Tenemos que descubrir al jefe.
—¡Pero no puedo llevarte conmigo...!
—¡Oh, no, no tienes que preocuparte por mí. Seré una esposa sumisa. Haremos el viaje
juntos y si me dices que me quede en un hotel esperando, me quedaré esperando... —
Sandie cruzó los dedos de su mano—. Y ahora, querido, no podemos hacer esperar más
a los invitados a la ceremonia.
Ken se dejó conducir a la habitación adyacente.
Alex golpeó con el codo a Bing y dijo por lo bajo:
—¿Lo ves, Bing? Todo termina igual. El muerto al hoyo y el vivo al bollo.
—Pero esta vez Ken se llevó el mejor bollo. ¡Madre mía, qué curvas!
F I N