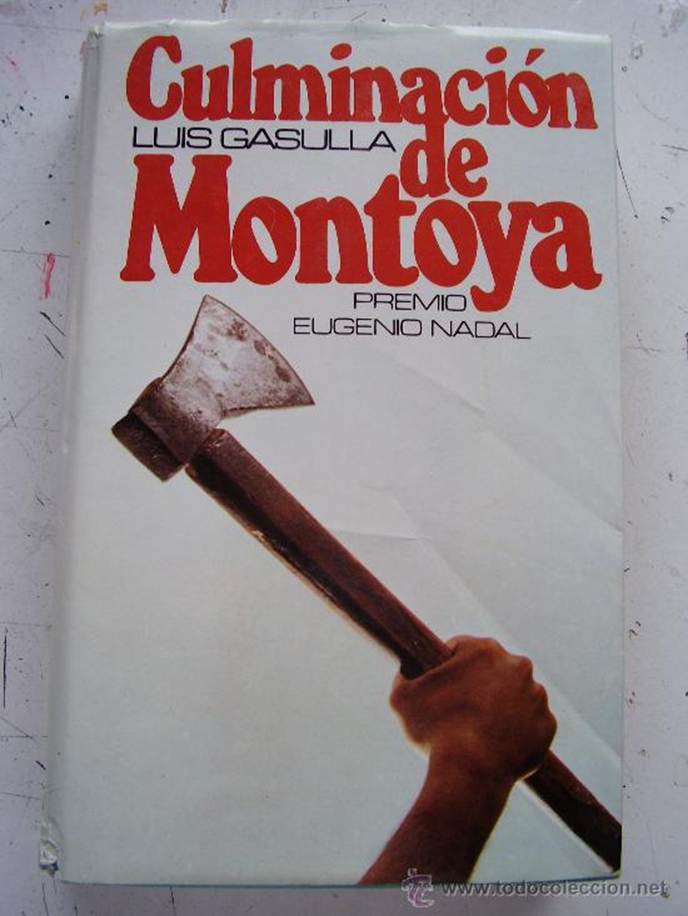
Premio Nadal 1974
"Culminación de Montoya", Premio Eugenio Nadal 1974, posee -dentro de una concepción clásica-un valor universal y permanente por el drama humano en que se inspira y una visión trágica de la existencia, presidida por la más inexorable fatalidad. El héroe mítico -héroe al revés, al decir del autor- es el coronel Montoya, aristócrata de raza y militar profesional, descendiente de una vieja estirpe de conquistadores, quien al no encontrar una empresa heroica en la que volcar su coraje, ha consagrado todas sus energías en su propia destrucción, hasta ser degradado y expulsado del ejército. Su voluntaria condena le lleva a un confinamiento en los remotos bosques del Sur en busca de un infierno donde purgar la muerte de su hijo y el suicidio de su mujer, de los que se cree responsable. Torturado por el venenoso resentimiento de un viejo asistente, simbólica encarnación de sus demonios familiares, arrastrado por el instinto de autodestrucción, Montoya encuentra en el generoso sacrificio de su vida una posible redención. La atención del lector se mantiene en suspenso dentro de un ambiente fascinante y angustioso.
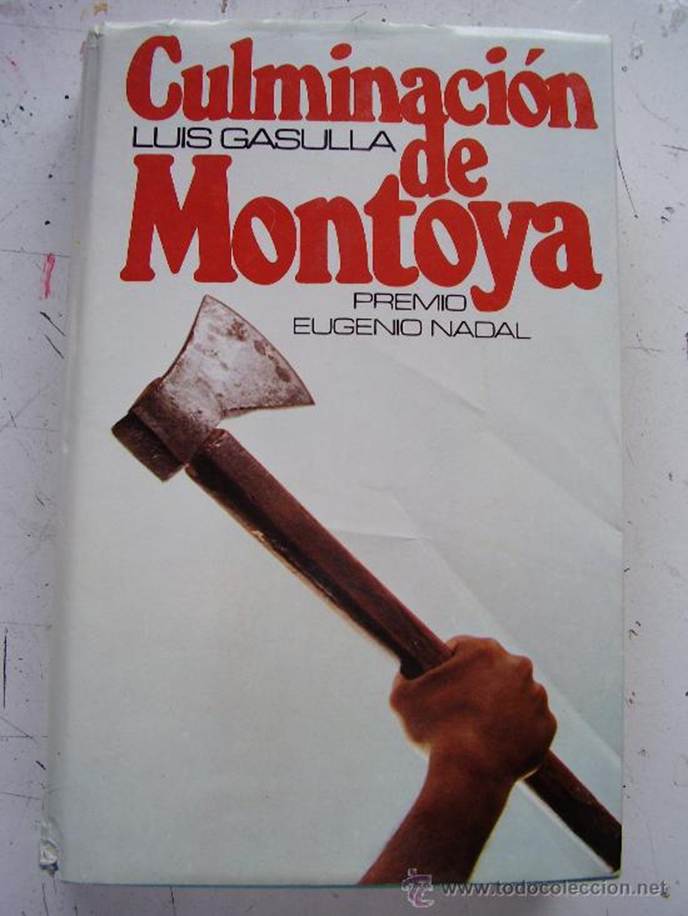
Luis Gasulla
Culminacion De Montoya
I
«En consecuencia este Superior Tribunal de Honor encuentra que el coronel Luciano Montoya, viudo, de cuarenta y cinco años de edad, es indigno de vestir el uniforme y ostentar la jerarquía que…»
La voz impersonal del secretario avanzaba sin descanso entre los incisos, pausando las comas y como deteniéndose a contar mentalmente hasta tres al llegar a un punto, pero el coronel Montoya, destinatario del discurso, sentía crecer entre él y la voz una pared espesa, gomosa, donde las palabras se aplastaban, disolviéndose hasta convertirse en un eco apagado, privado de sustancia. Cerró los ojos y se mantuvo rígido, apretando las poderosas mandíbulas, mientras su enorme cuerpo adquiría una consistencia pétrea.
Experimentaba una ligera excitación en la yema de los dedos y en la punta de la lengua y un nervioso temblor en el párpado izquierdo que, al contraerse, descubría el globo del ojo dilatado por la cólera.
El final había resultado aún peor de lo previsto: desde el estrado el secretario del tribunal estaba proclamando el comienzo de su derrumbe.
La voz había enmudecido; ahora se escuchaban ruidos de tacos, crujir de papeles, retazos de diálogos cortantes y nerviosos, toses ahogadas, saludos. El lento y ordenado desbande, automatizado por el tenaz ejercicio de la disciplina, despoblaba su contorno.
Su defensor, un oficial de maneras corteses, de tez blanquísima, cabellos rubios raleando desde la frente hasta el parietal y ojos celestes, velados por el cansancio, se puso a su costado.
– Realmente, señor, lo siento… ¿Qué hará ahora?
No tuvo respuesta: el coronel Montoya, despidiéndose con un seco ademán de su mano enguantada, se alejaba hacia la calle.
Un automóvil negro pasó frente a él hendiendo la lluvia otoñal y se perdió velozmente en la avenida próxima. Desde el centro de la ciudad el gemido de las sirenas de los diarios anunciaba en Buenos Aires el triunfo de los aliados.
Caminó bajo la lluvia que golpeaba suavemente sobre la visera de su gorra. ¿Qué haría ahora? ¿Valía la pena hacer algo todavía? Estaba atrapado, ésa era la verdad; lo habían atrapado en el apogeo del desorden, en la cumbre del escándalo. El tribunal había golpeado en el centro de su conciencia y lo encontró culpable; qué podía esperar: ¿lástima, desprecio? Lástima y desprecio era todo lo que él sentía de sí mismo. Estaba colmado de esos sentimientos, lo anegaban y desbordaban, mientras su iracundo orgullo se negaba a hincarse frente al oleaje.
De regreso a su casa, dudosamente animado por la presencia de su asistente, se despojó con impaciencia del uniforme y se dirigió a su escritorio. Flotaba en las habitaciones, cerradas y penumbrosas, un perfume de flores amustiadas, un vago olor fúnebre, recordándole la reciente viudez, las ceremonias del luto y la congoja, el preludio de su deshonor.
Afuera, en la calle, trepidaba la actividad y la prisa jadeaba bajo la lluvia, pero aquí el tiempo
permanecía quieto, amedrentado por las colgaduras azarconadas y ese pesado olor que los talones de la muerte dejan detrás de sus pasos.
El «Siútico», su asistente, venía hacia él con una bandeja, trayéndole el whisky; un vaso harto generoso que el coronel Montoya acostumbraba apurar de un trago. El sirviente aguardó, fija la mirada en el rostro de su patrón.
El Siútico era la contrafigura del coronel, su negación o su parodia: achinado, pequeño, no elástico sino sinuoso, piel amarillocenicienta, boca carnosa, casi femenina hasta que descubría los dientes; entonces toda su cara adquiría una crueldad luminosa que él atenuaba velando los ojos y luego, de improviso, agitaba los párpados y su rostro movible, fáustico, se estremecía como el de un fantoche sorprendido fuera de su caja.
– Deja eso por ahí y entérate: nos vamos, ¿comprendido?
– ¡Sin duda, patroncito!… Y qué bien suena la noticia, mi coronel. La atmósfera de esta casa entristece mi alma, se lo aseguro…
– Andando entonces; consigue los pasajes para Comodoro, prepara las maletas y mañana mismo nos vamos… Ahora déjame, quiero estar solo; y si alguien me busca, no estoy.
– ¿Qué debo decir, mi coronel?
– Lo que se te ocurra. Trae los pasajes. Es lo único que me interesa.
El Siútico se disgregó en la casa silenciosa. Un reloj de péndulo desgranó sus notas precisas, inequívocas y el coronel Montoya, apurando el whisky, conjeturó que sólo el tiempo, eternamente seguro, era capaz de atravesar su propia plenitud sin conmoverse.
«¡ Señora, señora mía; muerta y olvidada! Nunca jamás mi coronel Montoya mostró un gesto tan temible como en estos días; nunca rayó tan alto su orgullo ni tan contrito fue su adiós a la ciudad, donde se quedan usted y el niño, bajo la tierra indiferente. Yo fui, furtivamente, a depositar unas flores (cuando regresaba de Constitución, con los pasajes que nos llevarán lejos, a mis pagos).
«Después anduve muy atareado; él se desentendió de todo, atrincherado en sus altos pensamientos. ¿Pensaba acaso en usted? ¿O tal vez, entre la niebla engañosa del whisky, veía a Raulito rodando por la escalera? ¡Ah, señora, el chico no concluía nunca de caer! Yo pensé aquella noche que los infernales escalones se multiplicaban.. Mi coronel no debió alardear de la fortaleza de su hijo: él sí, él es como una gran piedra clavada en la meseta, a la que ningún viento conmueve, pero el muchachito no podía resistir la prueba. Ya nada puede volver a suceder, ni nada queda por recordar, como les dije cuando abandoné mis flores mojadas sobre el mármol.
«Viajó de paisano; dice que ya no es más coronel, ¿cómo puede él afirmar una cosa semejante? En el camarote reservado yo rondaba a su alrededor, sin hablar, aburrido del silencio infranqueable y cansado de mirar los campos siempre iguales. Ó, si no, escapaba al pasillo y volvía a ver los mismos campos, hasta que cerraba los ojos y entonces el paisaje se me colaba dentro, los postes, los alambrados, los caminos, las lagunas donde las garzas parecían adormecerse, y los caballos, los enteros cayendo sobre las yeguas mansas, hasta las vacadas con los morros entre el pasto; todo el campo se levantaba como una cinta y se instalaba en mi cabeza.
«Así hasta San Antonio. Allí nos aguardaban los ómnibus patagónicos. Cambiamos de ropa: botas, sacos de cuero, guantes, bufandas. El coronel pareció alzarse un palmo más todavía. Pero no decía una palabra, ni una sola palabra… ¿se da cuenta, señora? Sus ojos enrojecidos me perseguían a mí, que soy como una cosa, como una valija. Parecían interrogarme, pero el coronel Montoya callaba. Su boca está sellada…
«Nos ubicamos uno al lado del otro, ignorando las diferencias, pero él se limitó a volver la cabeza hacia la ventanilla y apurar un trago de whisky, ese oprobio que allí donde él vaya, está esperando para amenguarlo.
«Volvimos a rodar: ahora la pampa se extendía más lisa, no había árboles, los nublados escondían el sol y los mecánicos maldecían sin importarles poco ni mucho de los pasajeros, cada vez que el ómnibus se aplastaba en los charcos barrosos de la ruta.
»En Trelew entramos en una pieza del hotel de la parada, mientras cambiaban los elásticos de un coche y montaban las ruedas pantaneras.
»El lugar donde estábamos era una pieza cuyo techo se perdía allá arriba en una red de telarañas y manchas de humedad. Mosquitos gigantescos, sobrevivientes del último verano, descendieron sobre nosotros con tales demostraciones de odio o apetito que les cedimos en seguida su penumbroso templo. Volvimos a la sala común. Se comentaba el viaje, se hablaba a gritos, humeaban los tazones de café negro, las pipas y la boca de la estufa. Me acerqué al mostrador. El mutismo del coronel se había convertido en un tema. Insidiosamente creían recordarlo de "antes" o de "alguna parte". Los desanimé disparatando verdades y patrañas en una espiral tan fantástica que yo mismo temía enredarme en ella. Al descuido añadí algo sobre sus malas pulgas y su tremenda fuerza. Ninguno se animó a convencerse personalmente. En realidad, él estaba ebrio.
»Mi ausente señora: le confesaré algo que, por lo demás, nunca fue un secreto para usted. Al día siguiente de ese proceso, o, como lo llaman, Tribunal de Honor, de cuyo resultado jamás tuve la menor noticia, el coronel Montoya duplicó su sed. Me imagino que él no tiene conciencia de su estado, pero un sonámbulo le envidiaría la impavidez.
»Así las cosas, necesito contarme esto a mí mismo, invocando su memoria, para asegurarme de que este viaje no lo sueño y que él viene conmigo, perdón, que él me lleva hacia los lugares donde su nombre es un anuncio de francachelas en las que el póquer y el whisky se reconcilian largamente. Yo presumía que íbamos a la estancia, aunque él nada revelaba sobre sus intenciones.
«Los ómnibus prosiguieron el viaje: durante leguas nos adormecieron el ronco clamor de los motores y el aire irrespirable. Emparejados algunos viajeros por las circunstancias de su ubicación, iniciaban cada etapa ametrallando sin pausa las orejas complacientes; los expertos ilustraban a los novatos, éstos inquirían sobre cada detalle de la marcha y cada uno le robaba a su vecino el remate de la frase. Pero, a medida que la ruta se estiraba bajo aquel cielo constantemente plomizo y en la misma proporción con que se enroscaba la soledad alrededor de los dos mastodontes mecánicos, la charla languidecía, los cuerpos adoptaban posturas cada vez más absurdas o grotescas y, por fin, cada cual se sumergía en su sueño o en sus pensamientos, indiferentes al compañero del asiento contiguo. Una detención momentánea para revisar las cubiertas o permitir el cambio de conductores, provocaban un renovado chisporroteo de preguntas, un recomponer actitudes, para caer poco después en el mismo silencio alumbrado por cigarrillos y escindido por toses aburridas.
«Únicamente el coronel, mi temible patrón, mantenía una permanente y sedante dignidad: ni todo el alcohol consumido, ni la carga de dolor e insomnio que arrastraba con él, lograban doblegarlo. En medio de mi propio cansancio y sin saber a qué se debía el recordar en aquel lugar semejante detalle, aunque, sin duda, era la figura del coronel la causa, reconstruí una escena presenciada en la estancia, muchos inviernos atrás, cuando todavía los Montoya ostentaban un señorío no menoscabado por la desgracia.
«Aquella tarde, el joven Ernesto, su sobrino de usted, señora, de pie frente al gran fuego del hogar, que lamía de rojo los muebles de madera negra y las pieles de puma, de espaldas a la ventana desde la cual veíamos caer la nieve arrebatada por el viento, leía un libro extraño en una lengua dulce y sonorosa, que luego me explicaron era la francesa. Una y otra vez, incitado por los aplausos, la alegría sin motivo de Raulito y el estupor de la sirvienta, el joven repetía los versos, de los que a veces traducía alguna frase.
«Fue una de éstas la que repetí de pronto, mirando el perfil borroso de mi coronel Montoya y todavía ignoro el porqué del recuerdo.
«"Erguido en su armadura, un gigante de piedra sostenía el timón y cortaba la ola negra…" [1]
» ¿Y hoy: de qué infierno regresa o a cuál infierno se encamina mi coronel Montoya?»
Nimbos y estratos oprimían las mesetas, restringían la perspectiva y se aplastaban perezosos contra los cerros distantes. La ruta se alargaba, ondulaba, se hundía en las depresiones, saltaba de pronto sobre un lomo de tierra ocre y retornaba a extenderse en la llanura. Los ómnibus, lanzados en loca carrera sobre la calzada pedregosa, se perseguían infatigables, empeñados en un juego premioso por alcanzar la parada de Uzcudún.
El indio José Uántkl, a quien sus amigos motejaban de «tólkenk», el desmemoriado, suspendió el arreo de las ovejas que empujaba al puesto más cercano y se quedó observando el paso de los exhalantes vehículos, desde cuyas ventanillas de vidrios empañados él era también escudriñado como un objeto arbitrariamente inserto en la soledad. Por un instante la visión del paisano logró descargar la tensión de los pasajeros; lo rodearon con un interés ávido, absorbieron su imagen como un jugo tonificante y en seguida el tedio, de nuevo más potente que antes, los aletargó en sus asientos.
El coronel Montoya pareció emerger de un pozo de tinieblas y preguntó al Siútico:
– ¿Por dónde andamos?
Tomado de sorpresa el hombrecito tardó un poco en contestar.
– Este, sí; nos acercamos a Uzcudún, mi coronel…
– Aquí no hay ningún coronel, que yo sepa. ¿O eres tan estúpido que no has comprendido todavía?
El Siútico contrajo su movible rostro hasta adquirir el aspecto de una vieja máscara. Si el coronel hubiera podido verlo claramente, se habría aterrado. Pero el ómnibus estaba en penumbras y a él lo aislaba una niebla alcohólica.
– No tengo nada que comprender, señor. Soy un espejo que devuelve las imágenes.
– Te agradan las frases enigmáticas, Siútico. Dime: ¿por qué sigues conmigo? Yo sé que me odias.
De nuevo la máscara del Siútico pareció apergaminarse, cubrirse con una pátina de sabiduría y sufrimiento milenarios y, sin embargo, extrañamente viva.
– Se equivoca ahora, patrón. Durante mucho tiempo le he probado mi lealtad. Pero habla así porque sufre, estoy seguro.
El coronel Montoya dijo:
– Si sufro o no es cosa mía; pero sé, sin duda alguna, que me odias… No te inquietes por eso y ódiame cuanto se te ocurra; sigue conmigo o déjame, me da lo mismo -se detuvo, tratando de reunir sus ideas-. Ahí, en esa maleta, hay una botella: dámela y bebe si quieres… Me propongo hacer que los recuerdos floten sobre un mar de whisky.
– Cálmese, señor -propuso el Siútico, recobrando su sonrisa complaciente-. No necesita ahogar sus penas; yo las asumo a todas, lo libero de ellas, despreocúpese… Vengo de una raza que amontona miserias como otros acumulan alegrías, risas, felicidad…
– Bueno, ¡basta! -cortó Montoya-. Tampoco necesito sermones ni estoy para filosofías. ¡Venga esa botella y déjame en paz!
– Sí, señor -murmuró el Siútico suavemente, pero su piel tenía una palidez feroz.
Los ómnibus entraron violentamente en un cono de luz. Los rugientes motores cambiaron el ritmo de sus revoluciones y luego se detuvieron. La brusca transición despertó a los viajeros. Hubo preguntas, cuchicheos y afuera, silbante, el enjundioso viento del Sur fustigó las ventanillas, sacudió la estructura de hierro y madera y penetró por la puerta que se abría ya hacia la entrada.
– Uzcudún… Una hora de descanso… -canturreó el conductor, indicando la salida, mientras su acompañante vigilaba el descenso de los pasajeros.
Entorpecidos, adormilados, enervados todavía por el frío creciente y la forzada inmovilidad, hombres y mujeres abandonaban el vehículo, recobrando de pronto las ganas de reír y de cambiar palabras sin sentido.
– ¡Eh!, señor… ¿No baja a comer algo?
El coronel Montoya miró al mecánico y éste retrocedió súbitamente amedrentado, sin saber bien por qué. El coronel lo contemplaba sin verlo, traspasándolo con una mirada dura, dominadora y clamante. Los grandes ojos azules, dilatados por la ebriedad carecían de expresión y, sin embargo, encerraban un ruego o una orden.
“¿Qué le pasará a este tipo?», murmuró el hombre, avanzando presuroso hacia la delantera del ómnibus. A pesar de toda su experiencia del camino no consiguió ahuyentar una rara sensación de miedo y se sintió más seguro al reunirse con sus compañeros alrededor de la mesa acostumbrada.
El intervalo en Uzcudún fue tan breve y preciso como todos los anteriores. Los conductores, modernos mayorales, tenían por látigo un reloj que marcaba el exacto tiempo del descanso y las etapas. Apenas los viajeros se dispersaron en torno de las rústicas mesas, un mozo y su patrón distribuyeron con tosca pericia la sopa, el pan y el vino. Al nervioso parloteo lo remplazó entonces el chocar de vasos, botellas, platos y cucharas.
Únicamente el coronel Montoya permaneció en su puesto. Ni siquiera pareció advertir el cambio. La botella de whisky se empequeñecía engarfiada entre sus dedos y su contenido disminuía a intervalos cada vez más acelerados. Escindido por retazos de palabras, de impresiones fragmentadas y de recuerdos obsesivos, Montoya imploraba una paz huidiza en la soledad del carruaje silencioso.
«Acusado de ofender el honor castrense… de haber provocado la muerte de su…
«¡Malditos sean! ¿Cómo se atrevían a acusarlo a él de algo semejante? ¿Es que, tal vez se habían vuelto locos?
»Ha ejercido una influencia perniciosa entre sus subordinados… el escándalo de su conducta…; la ebriedad constituye ya en él una segunda naturaleza, un hábito constante.»
Mientras los minutos eran devorados sin pausa, Montoya insistía tenazmente en encontrar el centro de sus preocupaciones. ¿Por qué las cosas, los hechos y las personas, fuera de control, se precipitaban sobre él? ¿Acaso él era responsable de todo lo mediocre, lo inauténtico, la antiheroico que distinguía a su época? Porque, al fin de cuentas, el motivo de su desprecio a los convencionalismos nacía de la desesperada búsqueda de un valor más alto; algo digno por el cual valiera la pena vivir.
¿Qué estupor velaba entonces las miradas de sus antiguos compañeros? ¿Por qué su mujer se amurallaba en su altivez resignada? ¿Qué esperaban que hiciera?…
El viento de las mesetas barrió los inmóviles cubos metálicos y Montoya avizoró la noche como a una boca monstruosa que amenazara devorarlo. El viento golpeó su rostro, secó una lágrima solitaria y él ni siquiera advirtió que el ómnibus se poblaba, que los motores volvían a rugir y de nuevo, con un ojo flameante iluminando la ruta, el vehículo penetraba en las tinieblas, en la boca desdentada del monstruo nocturno.
Al amanecer entraron en Comodoro.
II
Para evitar encuentros inoportunos desdeñó el Gran Hotel y el Colón y se alojó en el España. Al Siútico lo adelantó hasta la estancia, previniéndole que alistara la camioneta para un largo viaje y fuera a esperarlo a Colonia Sarmiento. Tenía el propósito de irse a Chile; una decisión imprecisa que podía conducirlo a cualquier parte. Con relativa lucidez memoró las lecciones sobre la ataraxia y la catarsis… ¿En cuál peldaño de su crisis encontraría a una u otra?
Pero si esperaba evitar encuentros, se desengañó muy pronto. Esa misma tarde descubrió que Elisa, la mujer del Agrónomo, residía en el mismo hotel. Elisa había sido su amante; detalle apenas circunstancial, pues ella coleccionaba amantes con la misma naturalidad con que otras mujeres amontonan pañuelos.
Elisa exhibía una belleza rubia y abundante, situada ya en esa cima desde la cual se vislumbra la decadencia de la carne.
– ¡Oh, querido, querido! -exclamó al verlo-, necesitaba alguien como vos y te apareces, ¡ sos maravilloso!
– Lamento contrariarte; pero mañana mismo me largo…
Elisa curvó sus labios flexibles con un falso gesto de enojo. Cerca de la comisura izquierda un pequeño lunar alteraba la blancura de su tez.
– No sos muy generoso que digamos, casi me parece una crueldad ¡eh!, no importa, amor… No te lo reprocho -aprisionó su cintura incitándolo al abrazo-. Te veré esta noche, ¿querés?
Montoya sintió el cálido contacto de la mujer, su esencial animalidad, penetrándolo como una oleada revuelta y asintió.
– Pues sí, vení si te parece…, a la noche…
Y fastidiado de aquella adhesión enfermiza, que conocía perfectamente, se apartó de ella.
Cuando pidió la primera copa en el salón del hotel estaba casi vacío, pero a su alrededor creció pronto la algazara, el calor elemental de los hombres que bajaban de las mesetas sobrepasó al de la estufa primitiva, el humo de las pipas y cigarrillos se aplastó como una nube azulina contra el techo, mientras él permanecía de pie contra el mostrador deliberadamente atento al nivel de su copa. El alcohol corría por su sangre. La esencia exprimida en los valles verdes de una isla lejana navegaba por sus tejidos, y todo su organismo vibraba, sometido a la insoportable presión.
A medianoche despertó. La luz del velador lo encegueció. No se preguntó cómo había regresado a su habitación. Elisa se movía a su lado desnudándolo. Se estuvo quieto, reuniendo los fragmentos de su vitalidad, hasta que las manos de Elisa transformaron en hábiles caricias su aparente solicitud.
– ¡ Qué tonto, pero qué tonto sos! -repetía Elisa sin dejar de recorrer su cuerpo con caricias y besos-. Perder el tiempo allí, solo, empapándote de whisky, mientras yo esperaba, consumida por los nervios, ¿te parece bien?
Montoya hubiera querido decirle que no le parecía nada, que no le importaba nada, pero apenas si consiguió emitir un sonido ronco, ininteligible. El manoseo de Elisa, sabia combinación de masaje, exploración e incitación, disputándole su cuerpo al frío y al sueño, produjo el resultado previsible. Como un toro que se sacude el lazo, súbitamente exasperado, se irguió. Sus manos tomaron por los hombros a la rubia, atrayéndola contra su pecho. El leve camisón fue deslizándose como un velo. A la luz de la lámpara, el agrandado círculo de los pezones todavía pujantes enfrentaron la boca del coronel. Con seguro ademán, recobrado por el sexo, apagó la luz y mordió el seno que se aplastaba contra su boca. Elisa se quejaba como una gata en celo. En la oscuridad se alternaron los gemidos con los roncos suspiros; las expresiones canallescas y repugnantes con las dulcísimas palabras que el amor que se sacia o se renueva, cuando la diferencia entre el cielo y el pantano es tan leve como un horizonte fugitivo, pone en los labios de los amantes. Después Montoya volvió a dormirse, insensible a los reclamos ávidos de su amiga.
Dormía o soñaba. Soñaba que dormía… ¿Cómo saberlo?… El ómnibus horadaba la pampa, conducido por un hombre terrible que repetía sin cesar… «degradado, estás degradado…» y una mujer, hincada ante aquél, imploraba monótonamente: «… ¡mi hijo, devuélveme a mi hijo!…» Pero el conductor, desprendiendo una mano del volante asía los cabellos revueltos de la mujer y se la mostraba a él, riendo salvajemente. Otra vez despertó, afiebrado, sintiendo el calcinante cuerpo de Elisa revolverse entre el desorden de la mantas atraídas de cualquier manera. Manoteó la luz y el endeble velador osciló, centelleó al extenderse la claridad sobre la luna del armario y le devolvió la imagen de la mujer.
La miró con asombro. Estableció una semejanza con la del sueño y la desechó en seguida. El absurdo, el grotesco contorno, se le presentó de pronto con punzante lucidez. Porque el fantasma del sueño, ahora lo sabía, era el de Marta, su mujer, y no el de aquella enfermiza criatura de la noche. Su orgulloso temperamento se rebeló ante la idea de estar mezclando a Marta, «su mujer», con «esta mujer». Súbitamente helado, salió de la cama, se enfundó los pantalones, echóse una manta sobre los hombros y salió, cerrando sin cuidado alguno la puerta. Transitó por el pasillo, cruzó un patio abierto al cielo resplandeciente y se metió en el rústico baño. Vomitó. Largos, extenuantes, los accesos del vómito parecieron desgarrarle las entrañas una y otra vez, anegándole la boca con un gusto de hierbas podridas entre los dientes. Calor y frío. Frío y calor. Un negro agujero… ¿la cloaca, la noche, su conciencia? No lo sabía. Pero era él, sin duda, el duro, el recio coronel Montoya, destrozándose en una letrina maloliente, en los trasfondos de un hotel donde las rameras y los colonos, las mujeres desnudas y los hombrones encuerados y descuerados alternativamente, desmenuzaban su soledad, la tristeza engendrada en las mesetas y la oscura necesidad de buscar un cálido sol de postal turística.
Cerca del retrete había una bomba de agua. Accionó con furia la palanca hasta que el chorro de agua saltó sobre el fondo de la pileta de cemento. Arriesgándose a contraer una pulmonía, con el torso desnudo, metió la cabeza bajo el agua. Estuvo así un largo rato, hasta que los riñones parecieron a punto de estallar sometidos al riguroso tratamiento helado, pero cuando se irguió, la crisis había pasado. Exacto, con aquella autodisciplina casi demoníaca que constituía su íntima naturaleza, alejó el temblor, la inseguridad y la duda… «¡Qué se creerá esa puta!», rezongó en alta voz.
Y libre de temores, caminó hacia la pieza, dispuesto a tomar de un brazo y sacar de ella a Elisa, la eromaníaca mujer del Agrónomo, que le había dado una noche de placer y conjurado la visión de aquella a la que no tenía derecho de suscitar de entre las sombras.
Elisa no se extrañó. Estaba acostumbrada a ser despedida acremente de otros cuartos parecidos y por hombres mucho menos importantes al fin que Montoya. La saciedad viril solía proporcionarle frecuentemente insultos en lugar de saludos. Se fue, arrastrando pesadamente su cuerpo por unas horas satisfecho.
Montoya quedó solo. Con la terrible soledad de sus atroces pensamientos, lúcidos, abiertos hacia todos los puntos cardinales de su conciencia. Anduvo y desanduvo su ciclo temporal. Lo recorrió indagando el huidizo secreto de su culpa. Y cuando buscaba resolver aquel enigma, solitario y desesperado, todos los hechos de su vida parecieron convocarse en la pequeña habitación, ahora habitada por los fantasmas que callaban. Tenía, siempre la había tenido, una particular facultad para indagarse.
¿Cuándo empezó realmente su declinación o su exaltación?
Desde muy joven se había revelado como voluntarioso, dominante, ansioso de emprender empresas donde su coraje impetuoso se manifestara. Nació con el siglo o, como solía rectificar, «…el siglo nació conmigo…».
Su padre se trasladó al Sur. Y como su hijo le complacía por su varonil predisposición, lo encaminó hacia la carrera de las armas. La tradición revivía en el muchacho. Luciano Montoya arrasó con todo. No quiso visitar a su padre en su estancia hasta graduarse.
Cuando lo hizo ya era un hombre. Su padre, viejo conocedor del mundo, lo observó pensativo. Luciano tomó su primera copa de alcohol con la impavidez con que cumplía cualquier acto en su vida.
En los pocos días que duró su licencia doblegó cuanto quiso. La chinita que lo vio entrar en el puesto un atardecer le ofreció una copa de vino y él bebió la copa y selló la carne agreste con su antojo. Chilenos barbudos y criollos solapados y tenaces, desparramaron la fama del «niño» y allí inició su destino de coraje.
Pero era un coraje inútil. Un mero atropellar al tiempo vacío. Lo llenó artificialmente. Casi como en un juego, conspiró, contribuyó a derribar gobiernos, ganó ascensos, generó más enemigos que amigos.
Acaso, de algún modo impreciso su vocación constituía un fracaso, una frustración. Haber ocupado veinticinco años de su vida preparándose para un acto supremo, siempre postergado, pues todo se difería, se diluía en una tierra caliente, llena de eufemismos e hipocresías, velando las armas, colgándole discursos altisonantes, donde los adjetivos y la hipérbole controvertían la tajante decisión de un Alejandro.
Una tarde o una noche, borracho pero lúcido, dijo:
– Ningún hombre cabal se resigna a estar siempre esperando manifestarse. Desarrollamos una actividad elegida o aceptada en procura de un nebuloso propósito general, pero, esencialmente, para nuestra particular estimación. Nuestro propio juicio de valor, rectamente entendido, se obtiene midiendo nuestros actos, no nuestras intenciones: ¿de qué le serviría a un sacerdote un templo eternamente vacío?; ¿a un intelectual una obra jamás iniciada? El criminal se encarna en su crimen…, no en su posibilidad. Biológicamente el hombre es una entidad que se evidencia en el obrar. Pero nosotros: ¿qué batalla hemos librado?
No entendieron muy bien el sentido de su desahogo o callaron la réplica, pero el conflicto de Montoya no podía ser satisfecho con el silencio. Continuó interrogándose a sí mismo. De antemano conocía la respuesta, pero se burlaba de ella.
Entonces, de una manera sorda, comenzó el martirio de Marta. La eligió a ella sin pensar demasiado, quizá porque era tan apuesta y, aparentemente, tan firme. Ella no intentó penetrar en su vida. Se detuvo en la orilla, indecisa o asustada. Así no podía ser. Ni el hijo que le dio pudo resolver el conflicto. Lamentablemente sirvió para acrecentarlo.
El hombre-soldado-místico sin salida que coexistía en Montoya fustigó con despiadado rigor el fruto de su paternidad. Ya que no podía deslumbrar a su hijo con bélicas hazañas, le pareció casi natural espantar a la madre y al hijo denigrándose.
Y así como un viento que se arremolina y se revuelve sobre su propio centro exasperado y descuaja el mismo árbol cuyas ramas arqueó antes graciosamente ensombrece el paisaje con su ira hasta concluir en un caos que destruye el principio creador de los elementos, él se lanzó a destruir su propia creación queriendo destruir su propia pretendida inutilidad, su ser, su sangre entró en ráfagas golpeó su corazón lastimado lastimándose, lastimando rabiosamente a quienes se abrazaban todavía aterrados al eje del torbellino porque, a pesar de todo, el coronel Montoya seguía siendo un pedestal excepto que había olvidado que, en última instancia, cuando un hombre ignora su destino le queda la esperanza de buscar a Dios.
Al amanecer tomó el tren a Colonia Sarmiento y esperó al Siútico que venía de su estancia.
También allí era conocido. Los cuarteles cercanos protegían recuerdos que él no pretendía revivir. Pero algunos de sus camaradas hicieron reflexivas tentativas para atenuar el extrañamiento a que había sido condenado. Para eludirlos se encerró en un cuarto de hotel (¡otro más todavía!) y desanimó inclusive a los más animosos.
Solamente el doctor Mezquita pudo vencer la reserva del coronel. Sin proponérselo expresamente, tuvo oportunidad de acceder a su mundo. Para él no constituía ninguna novedad vencer resistencias obstinadas. Sabía llegar al corazón de los hombres valido de su inalterable sencillez, porque el doctor, que había transitado las guarniciones militares con paciente solicitud, era, sin duda, un ser puro y amable. Conocía de tiempo atrás al coronel, lo había tratado con el mismo interés bondadoso con el que se acercaba a todos; con la mano extendida y el ánimo predispuesto para comprender el dolor humano.
Ni siquiera el coronel Montoya, tan propenso al sarcasmo, consiguió mantenerse irreductible ante su espíritu amistoso, y así, a través de los años, se profesaron una recíproca estima, hecha casi tanto de silencios como de palabras.
– Adelante, doctor -dijo Montoya, después de los saludos, viéndolo recorrer con la vista los objetos de la pieza-; no parece muy alegre esta mañana.
Mezquita detuvo sus ojos en los del coronel.
Realmente se lo veía como abrumado por graves pensamientos.
– No tengo motivos de alegría últimamente -dijo al fin-. Todo lo contrario; me siento triste, muy triste… Sé que es tonto, pero; ¡hay tanta ruina y pesadumbre a nuestro alrededor!…
De pie, dominándolo con su estatura, Montoya colocó sus manos sobre los hombros del médico.
– No se me ponga sentimental, justamente ahora, doctor -le reprochó-. No resisto que me compadezca.
– ¡Pero si no hay tal, amigo mío!: a usted es imposible compadecerlo. Sin embargo, me pregunto: ¿por qué tanto sufrimiento?; ¿qué fuerza desquicia su vida?
Montoya se enderezó y retrocedió un paso.
– Amigo -murmuró-; desde hace meses vivo siendo interrogado sin cesar y, en lo que a mí concierne, le aseguro que no tengo ninguna respuesta disponible. La he buscado con rabia y desesperación, pero inútilmente. Todos mis sueños de memorables empresas concluyen al fin en tétricos ríos de arena. No puedo vencer al mundo ni a mí mismo. Si verdaderamente todo lo que me sucede tiene un sentido, yo no alcanzo a discernirlo. Lo desconozco. Es como si en mi interior habitara un tigre ávido de luz y yo, a porfía, lo condenara a las tinieblas. Pero el tigre atropella por instinto, porque odia la oscuridad donde lo sepulto… Estoy cansado, doctor, muy cansado; sólo busco ahora ahogar esta bestia que se revuelve en mí y que todo lo desgarra…
– No, coronel; no es un tigre sino su alma, a la que usted se empeña en ignorar-dijo el doctor suavemente-. Como médico debiera preferentemente ocuparme de los males del cuerpo, pero he aprendido, y en ello consiste quizá toda mi escasa sabiduría, que únicamente la salud del alma y la grandeza del espíritu, o su conflicto, justifican nuestro paso por la vida… Inquiera en su alma, Montoya, y tendrá, tarde o temprano, la respuesta que necesita… Casi nunca acertamos con los fríos ojos de la razón, sino con los velados del alma. No importa que lo que realice sea grande o pequeño; al fin hará lo debido, estoy seguro, y entonces terminará su peregrinaje.
– No fui preparado sino para lo concreto y visible, doctor.
– Se equivoca; un día se encontrará a sí mismo.
– Doctor: ¿me cree usted responsable de la muerte de mi hijo?
– Sí, lamento decírselo.
– ¿Ve usted? ¿Con qué dialéctica destruyo ese hecho? ¿Cómo razonar entonces?
Se despidieron poco después y Montoya, ajeno y desatendido del laborioso quehacer de los pobladores de la colonia, que reflejaba en el lago adusto y salobre la llamarada verde de los álamos, tuvo tiempo para pensar en su vago proyecto de viaje. En realidad no recordaba exactamente el momento ni el motivo de su decisión. Mientras escuchaba el veredicto de su proceso sólo sentía curiosidad; después nació en él la necesidad de partir… ¡irse! Pero, ¿adonde?
Buscaba una respuesta adecuada cuando golpearon a su puerta. Olvidando su prevención fue a abrir. Antes de que pudiera reaccionar el Agrónomo estaba dentro. Resultaba difícil eludir a esta figura resbaladiza. No mal parecido, rubión, ojos de pez, cabellos lacios e impregnados de una permanente humedad, labios gruesos y un cuerpo grande, cubierto con un traje arrugado, la camisa sucia y la corbata corrida. Se adivinaba la carne fofa, los músculos blandos. Montoya, infatigable consumidor de whisky, recibía el alcohol como el roble recibe la savia; el Agrónomo, árbol decrépito, con mucho menos se pudría de pie.
– ¿Qué se le ofrece? -preguntó Montoya, ignorando la mano extendida del otro.
– ¡Coronel!…, ¿no me reconoce? El año pasado anduve en comisión con usted por el Oeste, por la frontera… -parecía asombrado del olvido.
– Ya lo sé -dijo el coronel-. Pero supongo que no habrá venido solamente para recordarme eso.
El Agrónomo comenzó a afirmarse. Sus ojillos enrojecidos dejaron de girar atemorizados.
– Claro que no, coronel… Otra cosa me trae, esta mañana supe de su llegada y en seguida me dije: “¿Por qué no verlo a él?»
– Bueno, ¿por qué? -quiso saber Montoya, impacientándose.
El Agrónomo se armó de coraje.
– Coronel -dijo, aspirando rápidamente-: ¿ha visto a mi mujer en Comodoro?
El coronel Montoya se había sentado en la cama; al oír la pregunta lo miró adustamente. «¿Qué pretendía aquel individuo? ¿Ignoraba acaso que el nombre de Elisa, asociado al de cualquier hombre, incluía un cuarto para dos, o menos todavía?» Sin embargo, no dudó demasiado.
– Sí, la he visto; si le parece mejor, ella me descubrió primero…, se acostó conmigo.
El Agrónomo dejó caer la cara y se pasó una mano sudorosa por la frente.
– Me lo suponía, coronel… Usted u otro -murmuró mientras se sentaba en la única silla de la pieza. La incipiente embriaguez lo disgregaba-. Ella, Elisa, no siempre fue así; pero en cambio siempre fue muy linda -parecía rememorar, apresar un recuerdo algo impreciso-. Sabe usted lo linda que es, ¿verdad? Ese cuerpo suyo, sus caderas arqueadas, sus senos redondos, sus labios, ¡cómo besan sus labios, Dios mío!
– ¡No sea asqueroso! -estalló el coronel y se detuvo con lástima.
– Asqueroso… ¿por qué? ¿Encuentra asqueroso acostarse con ella acaso?
El individuo temblaba. Un curioso temblor que lo recorría enteramente. Parecía encontrarse al borde de una crisis nerviosa, mientras allí, sentado, se miraba las manos que acompasaban el temblor general de su cuerpo. Las observaba, las recorría con una sonrisa extraña, como si se burlara de sí mismo, de lo que había dicho o de los pensamientos por estallar. Luego, sin dejar de mirarse las manos, igual que si hablara para ellas, continuó con voz suave:
– No me insulte, coronel; no hace falta. A pesar de todo, de todas las porquerías que ella consuma con usted o con cualquiera, es a mí a quien quiere y yo le correspondo. Es difícil que lo entienda. Casi en seguida de estar casados, comprendí que eso iba a ocurrir una y otra vez. La cuestión a resolver era, ¿cuántas veces?… ¿cuánto tiempo? Su furor se ha ido agravando, pero vuelve siempre a mí y entonces se muestra dulce, paciente, y pronto, desconociendo la injuria, se une a mí como jamás podrá hacerlo con nadie. Ocurre siempre así, hasta que de nuevo todo recomienza. Sé que no debiera alejarme de su lado, pero el trabajo me lleva de una a otra parte. Además, físicamente termino agotado, mientras los lobos se deslizan alrededor esperando su turno. ¿Comprende?… Despedaza con ellos su cuerpo, pero sólo yo soy el dueño de su alma, sólo en mí confía y yo no tengo miedo ni vergüenza de reclamarla de nuevo. También es verdad que ahora necesito su ayuda. Elisa pretende olvidar los buenos momentos, quiere hundirse en lo que no dura; usted es fuerte y a usted habrá de obedecerle. Tráigamela, coronel, por favor. Nos iremos a Esquel, no me verá más. A usted le satisface una hora; para mí es un seguro en la eternidad.
El coronel escuchaba pero no oía: vagamente percibía el rostro demudado y los labios a los que el bigote escaso desdibujaban, moviéndose imperceptiblemente. La voz parecía venir de otra parte, no de aquellos labios sin color. Creíase ubicado en otra dimensión, donde no lo alcanzaban el dolor, ni el bochorno, ni las carcajadas. Como si las palabras del otro, el espectáculo que ofrecía, provocaran en él la catarsis que su profesor de griego se complacía en desmenuzar. Hasta que su propia situación sin salida, ni siquiera por el camino de la confesión, concluyó por arrastrarlo a una cólera sorda y creciente.
– ¿Por qué me elige precisamente a mí? -replicó airado-. Me pide ayuda: ¿qué ayuda?… Me pregunta si encuentro asqueroso acostarme con su mujer; claro que sí. Usted, ella y todos los débiles de su calaña me asquean. Viven pidiendo ayuda, aferrándose a los demás; enfréntese usted con su problema; ¡mátela o mátese usted si es preciso!…
– ¿Y el amor, coronel?…, ¿usted nunca ha querido a nadie? -el Agrónomo hizo la pregunta sin dejar de recorrerse las manos con sus ojos turbios.
De dónde sacaba fuerzas para continuar era imposible conjeturarlo, pero su sonrisa desvaída resultaba casi triunfal. No suponía cuán duramente había tocado la herida secreta del coronel Montoya.
– El amor…, imbécil; usted no sabe siquiera qué cosa es el amor del que habla. Usted, y todos los bichos como usted, piden, piden siempre; a la mujer amor, a los otros compasión, ayuda, solidaridad. ¿Le gusta arrastrarse?, ¡pues hágalo y déjeme a mí en paz! ¿Le pido acaso a usted ayuda? No…
– Tal vez la necesite, coronel. Acaso necesite también un poco de amor. No importa -dijo el Agrónomo, levantándose pesadamente-, buscaré a Elisa sin su ayuda; ella tiene corazón y volverá conmigo. Ahora veo claro en usted; cada cual que lleve su carga, ¿verdad?; y todo lo demás, la cruz para unos pocos -de pronto el individuo pareció revestirse de una vaga dignidad-. Gracias lo mismo, amigo…
El coronel abrió la puerta y empujó a través de ella al Agrónomo. El hombre trastabilló, se adosó a la pared del pasillo y apretó los puños.
– Nunca he sido su amigo… ¡Váyase antes que le estropee esa cara de idiota!
Se dio vuelta sin preocuparse más del infeliz. Por el espejo descolorido del ropero lo vio desaparecer como una sombra.
Pero algo dentro de sí estallaba, ardía, quemaba, como si por el esófago le vertieran ácido. «Acaso también necesite un poco de amor.» ¿Sería posible que la frase de aquel vil rasgara la niebla como un puñal el terciopelo? ¡ Marta, Marta! ¿Me amaste realmente? ¿O fuiste apenas un ser obediente y sumiso, como…, como el Agrónomo?
Rabiosamente intentó apartar el pensamiento que asociaba a su mujer con el marido de Elisa. Hería su orgullo semejante analogía; era como si arrastrara la imagen de la muerta, su fantasma, para acoplarlo en impío abrazo con el repugnante sujeto. Y de una manera sigilosa tuvo celos del abrazo increíble. Imaginaba la figura grotesca del Agrónomo arrancando a su mujer de entre los brazos de sus anónimos amantes, suplicando al pie de los lechos todavía calientes, rechazado por hombres exasperados o saciados. ¿Había Marta amado como aquella piltrafa amaba a su mujer? ¿Era posible admitir tan degradante comparación? Ella era Marta de Montoya, su marido era el coronel Montoya. Marta no mendigaba amor, no suplicaba jamás ni se quejaba… En cambio lo miraba, lo indagaba con sus ojos serenos. Lo juzgaba, he ahí la verdad; por eso no podía resistir su presencia, sus silencios, prolongados y quietos. Los ojos de Marta y sus silencios formaban una plancha tersa donde era inútil luchar; carecía de sombras y de obstáculos, nada que justificara la cólera o el fastidio. Carecía de horizontes, de profundidad y sustancia y aun así, desierta de gritos y ademanes, Marta de Montoya estaba muy por arriba de aquel lodazal donde se debatían el Agrónomo, Elisa… y tal vez él mismo.
De pronto recordó el sueño que lo atormentara en el hotel España y sintió el horror de la reiteración.
Acosado por el obsesivo recuerdo que suscitara la presencia del Agrónomo, el cuarto del hotel resultaba inaguantable. Vació en su estómago los restos de la botella colocada sobre la mesita de luz y se lanzó afuera…
Cerca de la estación tres muchachones pegaban parsimoniosamente unos grandes cartelones donde, al pie de un enorme rostro sonriente, se leía en grandes letras negras: «Coronel Perón, el Primer Trabajador».
– ¡Bravo! -murmuró Montoya, riendo sordamente-. A éste no lo agarra ningún Tribunal de Honor…
Y parado frente al retrato que lo miraba a él con comunicativa alegría, le hizo un grotesco saludo, mientras los muchachones lo miraban divertidos.
– ¿Se la damos? -propuso uno.
– Está borracho -contestó el interpelado.
– Con ese físico, viejo, lo que le vas a dar va a ser una ocasión pa'que te «fajen» -afirmó el tercero.
Oscurecía: el invierno sosegaba el ímpetu del viento. Lejos, entre las alamedas plantadas por los colonos italianos, rebrillaban las aguas del Musters, tocadas por el último resplandor del amarillento sol que se desplomaba detrás de las sierras de San Bernardo. Un colono se perdía por un camino flanqueado de árboles, apurando al caballejo que arrastraba el sulky. Debajo del plan del carricoche un perro trotaba husmeando los bordes de la huella. Se retrasaba, volvía a correr atropellándose y de nuevo se ubicaba bajo el sulky. Pronto desaparecieron en el recodo de un sendero particular.
El coronel Montoya tomó el centro del camino y echó a andar lentamente. Sus pasos, que no lo conducían a ninguna parte, conservaban la especial elasticidad casi automática que prescribían los reglamentos militares. Así era sencillo recorrer largas distancias y pronto ralearon a su costado las escasas viviendas del pueblo, mientras crecían también las sombras. Los álamos habían perdido su frágil galanura vertical, disminuidos en cantidad y resistencia. El pueblo quedó atrás.
Una oscuridad sin estrellas concluyó por rodearlo. La noche patagónica lo anegó en una negra espesura. El camino, como un río de sombras, lo llevaba al Oeste. Pero lo mismo podía llevarlo a las puertas del infierno. Erguido y solitario, el coronel Montoya «cortaba la ola negra».
…Uno…, dos; uno…, dos…; uno…, dos; uno…
Más exactos que el agitado ritmo de su pulso convulsionado, sus pasos machacaban a la noche, como si quisiera aplastarla bajo las suelas de sus zapatos.
Pero no flotaban fantasmas a su alrededor; únicamente la soledad sola como un ancho río negro.
En ese momento la enceguecedora luz de unos faros lo recortaron frente al vehículo que frenaba con violencia.
– ¡Señor, señor! -gritó el Siútico, corriendo alarmado a su encuentro-. ¿Cómo ha llegado hasta aquí?
Si esperaba una respuesta quedó defraudado. Sin hacer caso del asistente, Montoya entró en la cabina de la camioneta, empuñó el volante y apenas el Siútico estuvo adentro, partió velozmente de regreso a Colonia Sarmiento.
Al entrar en el hotel ya era medianoche.
III
Partieron al día siguiente. Junio avanzaba con las primeras nevazones, pero aún era posible recorrer bastantes leguas sin hundirse en el barro que se acumulaba en los bajos. Sobre las mesetas la poderosa camioneta rugía intrépida, chocando contra el viento helado que llegaba desde la distante cordillera. Se podía correr sin pausa; bastaba solamente mantener con atención las ruedas dentro de la doble huella de la «picada». El pulso del coronel era firme. Conducía con la mano izquierda y con la derecha sostenía el cigarrillo que fumaba sin prisa.
La idoneidad mecánica del Siútico no admitía objeciones. La Dodge lucía toda su potencia y saltaba hacia delante en las depresiones como un caballo de raza salva las zanjas del picadero. En las subidas rugía y apuntaba la nariz al cielo hasta que el filo de la loma desaparecía de golpe y toda la región siguiente se desplegaba en un gris abanico cuyos bordes rozaban la plomiza línea del horizonte.
Soledad. Camino. Soledad. Piuquenes. Algún guanaco siguiendo el rastro de su manada, erguido el cuello interrogante. Nubarrones oscuros cerrando el Oeste como una frontera.
Al atardecer llegaron a Los Monos. Menos que un apeadero, apenas una casona informe puntuando la meseta y el borde del San Bernardo.
Frente a la pared mal encalada dos muchachones pegaban parsimoniosamente un gran cartel donde, al pie de un enorme rostro sonriente, se leía con grandes letras negras: «Coronel Perón, el Primer Trabajador».
El Siútico, pateando la tierra para desentumecerse, comentó:
– Coronel Perón… ¿usted lo conoció?
El coronel Montoya miró el cartel durante un segundo y respondió:
– Lo conozco; él también es viudo…, pero tiene eczema.
– Bueno, bueno, bueno -fue el incongruente subrayado ante la incongruente referencia.
Un tazón de café humeante, un trozo de pan, un largo trago de whisky para Montoya, el apurado trasegar nafta del bidón al tanque y de nuevo la «picada» interminable. La ruta 26 marcaba ahora el Noroeste sin titubear. Los faros bañaban los calafates y los montículos funerarios de la «leña piedra». Los primeros refulgían unos momentos como descarnados esqueletos de finos huesos dislocados y los montículos parecían agazaparse, cansados peregrinos del camino, asustados ante aquella móvil luz que perturbaba la soledad de las mesetas. Muchas leguas llevaban recorridas cuando, al cruzar un cañadón, las luces de otro vehículo oscilaron delante de los viajeros. Un pesado camión pasó rugiendo al costado de la camioneta y de nuevo se abismaron en la noche. A la madrugada el Siútico cabeceaba, todo su rostro convertido en una arruga concéntrica rodeando la boca, cuyos labios sensuales, extraños labios encajados en una cara de muñeco viejo, se entreabrían descubriendo los dientes afilados y amarillentos. El coronel Montoya, en cambio, apretaba las dos manos sobre el volante y fijaba su mirada en la ruta. Apenas si alrededor de los ojos la piel de los pómulos se contraía y su párpado izquierdo, con espaciados y rebeldes temblores, lanzaba el globo del ojo hacia fuera de la órbita, acentuando el matiz oscuro de la pupila.
Al descender un sinuoso corte en el borde de la última meseta las luces del Paso Río Mayo marcaban el cruce del territorio; algo más allá la cordillera dibujaba su espinazo. La calle central del pueblo la constituía la propia ruta. El coronel Montoya titubeó en la elección del hospedaje: adelante tenía al Covadonga, con sus buenas piezas, pero allí era muy conocido y además por la mañana inevitablemente tropezaría con el oficial de la gendarmería, el receptor aduanero, el jefe de Correos y demás prohombres del lugar y la perspectiva no le interesaba. Optó entonces por detenerse frente al establecimiento de Borojovich, un yugoslavo taciturno que no hacía preguntas fastidiosas.
Contó cuatro focos de luz en otras tantas esquinas de la desierta calle-ruta; otra claridad frente a la guardia de gendarmería y otra más delante del hotel del yugoslavo; allí se detuvo y al instante el Siútico se estiró, parpadeó y todas las arrugas de su cara corrieron a ocupar el sitio acostumbrado.
No esperaban que nadie los recibiera y ellos lo sabían. Atrás, desde la puerta de la guardia, un gendarme salió a contemplar el paso del vehículo, lo estuvo observando hasta que se detuvo, y silbando a su perro se metió de nuevo en el local. El sargento lo interrogó con la mirada.
– Me parece que es la Dodge del coronel Montoya, el de la estancia de Las Heras -informó el gendarme.
– ¿Siguió de largo? -volvió a preguntar el sargento.
– No. Paró en lo de Borojovich…
– Entonces no ha de ser el coronel sino su administrador… El se aloja siempre en el Covadonga.
Bueno, sea quien sea, ¿qué andará haciendo de madrugada? -murmuró el sargento-. En fin, mañana informaré al comandante.
El mate cambió de mano. El farol a querosene ronroneaba suavemente y la estufa resplandecía con su boca de fuego al rojo. Era la hora en que el sueño pesa como una lápida sobre los ojos cansados. Cerca del cementerio un perro desafiaba al silencio con nerviosos y entrecortados ladridos.
El coronel y su contrafigura estaban parados frente al hospedaje. La pared blanqueada imitaba a una áspera pantalla cinematográfica.
En el centro de la pantalla, proyectado por una máquina que había detenido su marcha y olvidado la imagen, un gran cartel color crema mostraba un rostro sonriente, a cuyo pie se leía con grandes letras negras: «Coronel Perón, el Primer Trabajador». En verdad sólo él velaba sin fatigarse.
Pero el coronel Montoya pasó sin advertirlo y se metió en la pieza preparada siempre para los viajeros rezagados.
En el invierno patagónico la mañana tarda en desperezarse, se va estirando muy lentamente; desde el lejano Atlántico empuja sin prisa y sin pausa a las estrellas rezagadas; se deja acariciar perezosamente por la niebla de los cañadones; engaña a la nieve y al viento; desvanece los flotantes copos de fino algodón abandonados en el océano celeste, y cuando ya nadie la espera se cuela cautelosamente entre los rebaños, engancha jirones de su luz entre las orejas temblorosas de los guanacos, platea las largas y desfallecidas plumas de los avestruces que recorren las mesetas, inunda al impasible peón de los primeros puestos y juguetonamente, como una mariposa tonta, se queda prendida en los cerros de la cordillera, sin que la nieve se deje intimidar por su presencia.
A esta hora, Mario Borojovich pasaba el trapo al mostrador de estaño, su conspicuo rival del Covadonga daba indicaciones a «su cocinero», y el sargento Funes rendía el informe de la noche a su comandante; allá por el Este, el indio José Uántkl, el «desmemoriado», repetía el invariable arreo de sus ovejas, y más al Sur, Elisa, exasperada, se estiraba en un lecho cuyas sábanas no habían sentido el cuerpo de ningún hombre, ni siquiera el del Agrónomo, cuya borrachera le había hecho perder el viaje del Diessel desde Colonia Sarmiento a Comodoro.
Pero el coronel Montoya ya había partido sin siquiera saludar al gran cartel de la pared… El rostro sin ojeras del retrato saludaba, en cambio, alegremente a la mañana naciente…
En el conciso ámbito de la cabina de la camioneta, que a esa hora costeaba la figura de huevo semienterrado de la Loma Negra, rumbo al Alto Río Mayo, los dos hombres recreaban con el pensamiento dos universos irreconciliables.
«Esa madrugada, Raulito se encontraba junto a la señora, los dos detenidos allá arriba, en el alto rellano de la escalera; el niño estaba muy cansado, sufría sin conocer la causa. Casi no había dormido aquella terrible noche. La noche atormentada por los gritos del coronel; abrumada por sus insultos feroces. Primero fue en el dormitorio de los señores; donde sólo se escuchaba su voz sorda, mordiente como el ácido. ¿Cómo pudo atreverse a regresar a medianoche con aquellas dos rameras? ¿Y cómo pudo hacerlo trayendo con él al niño? Irrumpieron en la casa entre carcajadas nerviosas… Yo los vi llegar y les quité al niño, pero no pude evitar que la señora apareciese para presenciar la escena. Las otras se quedaron inmóviles al verla. Yo veía el escote de una rubia y sus senos lechosos donde ardía un medallón incrustado con rubíes color sangre. Y fue como si hubiesen realmente quedado desnudas a la luz cegadora de un juez infinito. Después se atropellaron al escapar, riendo para ocultar su confusión, mientras el coronel Montoya comenzó a proferir palabras espantosas…»
«En consecuencia, este Tribunal de Honor…
»¿Qué hará usted ahora, mi coronel?…,
«¡Marta, Marta! Flotaste a mi alrededor entre el silencio y las plegarias; no valía la pena tu martirio. Yo no necesitaba ni quería ser salvado; buscaba una salida y tu piedad cerró la única posible. ¿Qué clase de amor fue el tuyo?
«Ahora todo está consumado. No volveré atrás. Ni casa, ni campos, ni país, nada me pertenece, ¿comprendes? Nada puede construirse sobre tantas ruinas, degradación y muerte sin sentido…»
«Pero el coronel Montoya necesitaba algo más que una noche enloquecida para agotarse. Se empeñó en llevarse a Raulito a la cabalgata de Palermo; había dado su palabra -dijo-. Por eso con la primera claridad de la madrugada, ordenó al niño alistarse, y allí estaba el infeliz, trémulo de frío, sueño y miedo. Se negaba a descender las escaleras a pesar de los ruegos de la señora.
«Entonces el coronel comenzó a apostrofarlo prolijamente, eligiendo los vocablos que denigran a los hombres y que Raulito oyó casi desde antes del piar de los pájaros.
»Y allí estaban, Raulito tembloroso, la señora crucificada y el coronel maldiciendo… y yo, señora; yo que…
»E1 niño rodó al fin sin un grito. La orden fue cumplida. Cayó a los pies de su padre como un pájaro. Muerto.»
Habían pasado por Centro Río Mayo sin detenerse. El coronel Montoya ya conocía cada recodo de la «picada» y la Dodge giraba y ascendía dócilmente bajo su mano segura. Antes del mediodía llegaban a Alto Río Mayo. Dos o tres casas adosadas a los cerros.
Frente a la consabida posada de los camioneros, unos paisanos contemplaban en un gran cartel color crema, un rostro sonriente, a cuyo pie se leía en grandes letras negras: «Coronel Perón, el Primer Trabajador».
Allí devoraron una sopa caliente, donde flotaban grumos de grasa de capón, el capón guisado y un trozo de queso, tan seco y duro como el pan que acompañara a la comida. El vino era áspero, el café agrio, pero el whisky igualó en la garganta del coronel todos los sabores.
Había nieve en los faldeos. Una nieve sucia, primeriza, todavía fácilmente desleída por el tibio calor del sol. Chorreaba entre las piedras, originando pequeños hilos de agua helada que la tierra absorbía sin dificultad. Los montes de lengas y ñires se sucedían ahora más inmediatos entre sí. La frontera estaba próxima. Atrás quedaba ya el valle del
Yolk-kaik, donde nace el viento mortificador de la carne. En los frecuentes «mallines» afloraban el neneo y los junquillos y acaso, protegidas por piedras cóncavas, excavadas por los torrentes del verano, elevaban la gracia de su color, la traul-traul sus amarillos carnosos y afelpados, el puel-neneo sus campanillas rojas y, todavía más solitaria, la picumpellen sus tres pétalos solferinos. Paredes de piedra desgarrada verticalmente amurallaban el camino, cada vez más sinuoso y descuidado.
«Peludearon» en un hondón barroso. Reventaron una cubierta y una gran piedra desprendida de un faldeo, a la vuelta de un recodo, hizo al vehículo saltar bruscamente de costado; el golpe aplastó el guardabarro delantero, pero nada los detuvo.
En el hito 45, límite, mojón y señal convencional entre dos territorios que la cordillera zanja con poderosos brazos, se detuvieron.
– Pasaremos la noche aquí.
Entrenado para enfrentar contingencias similares, el Siútico no demoró mucho en armar la tienda de lona en un abrigo, acarrear ramas de ñire y alistar el fuego y la comida. Iluminándose con una linterna de mano, el coronel Montoya procedía a realizar una minuciosa inspección en el vehículo. Sometida a dura prueba la camioneta mostraba algunos desgarrones, pero ninguna herida importante. En la creciente oscuridad las lenguas de fuego de la hoguera se elevaban alegremente, caldeando el seco ambiente circundante.
Comieron después, sumido cada uno en sus íntimas cavilaciones, mientras la noche y el silencio insólito y meditativo crecían al unísono, rodeando la gruta de luz generada por la hoguera, dentro de cuyo ámbito el vehículo, los dos hombres y sus enseres, creaban un mundo singular, único signo viviente en la noche de piedra y sombra.
Se acostaron y durmieron y la paz descendió sobre ellos.
Habían cruzado la frontera sin volverse a mirar el país que dejaban a sus espaldas.
El coronel Montoya apretaba los dientes y sus labios formaban una línea cerrada y dura.
El Siútico no se hubiera atrevido a quebrar su mutismo y se entretenía inconscientemente en adivinar el momento preciso de los cambios de marcha. Freno, embrague, segunda, aceleración. Tercera y otra vez freno y rebaje en los descensos vertiginosos. Árboles, rocas, árboles y rocas, sucediéndose siempre iguales y diferentes…
Corrían ahora hacia abajo, siempre descendiendo por el camino serpenteante, cruzando hendiduras abismales sobre puentes colgantes, contemplando el bosque de coníferas que tenazmente se alargaban para vencer el asedio del sotobosque. Hilos de agua y cascadas semiheladas semejaban hebras canosas en la cabellera pétrea de la montaña. Sólo una mano firme, un pulso seguro y un gran conocimiento de tales rutas, permitían tomar las espirales interminables donde el mismo paisaje se ofrecía a las miradas una y otra vez desde distintos ángulos, hasta que todo se confundía, se invertían los planos y ya no se podía distinguir si el vehículo se movía o el paisaje giraba y se inclinaba como un trompo enloquecido alrededor del ojo múltiple de una hormiga inmóvil.
Era imposible ignorar la presencia de Dios ante tanta majestad y los dos hombres la sentían, pero los rudos caballos de acero y nafta de la camioneta continuaban tosiendo de coraje, llevados con mano firme por el auriga hacia un destino confuso. Una vacilación imperceptible, una fugaz distracción del conductor bastaría para que toda aquella rodante energía mecánica se hundiera en el profundo abismo. Y la loca espiral invitaba al vértigo. Como una borrachera de colores esenciales y rayos luminosos, el paisaje se movía, hundiéndose y emergiendo del abismo… En algún rincón de la memoria, en el absoluto infinito de lo soñado, hemos trastocado el tiempo y el espacio y contemplado desde el universo de la conciencia la conciencia del Universo… ALLÍ LOS ÁRBOLES SUBÍAN VERTICALMENTE COMO espadas desnudas y centelleantes para alcanzar la luz del sol, pero inútilmente. Porque siempre había que enfrentar el borde audaz de una nueva montaña opaca y ciega.
Se podía andar entre ellas como una cosa viva y movible de tanta vehemencia vital que encerraban. Los líquenes flotaban como hilos plateados y estorbaban las miradas. Abajo, donde nacen los troncos crecían el musgo y los gérmenes y las raíces y la tierra.
TODO.
Girando en caracol se acercaron a Coyhayque. Sobrepasaron sin detenerse los bosques quemados, donde los campesinos, aferrados a la tierra escasa, arrancan un fruto indócil. Sobre los planos inclinados de los cerros, caídos los gigantes del bosque bajo el hacha y el fuego, mostraban sus torsos desgajados y ennegrecidos. Alrededor de los troncos verdeaba la gramilla y los tímidos renuevos se balanceaban a impulsos de la brisa. Líquenes y hongos se nutrían de la descomposición vegetal. Como oscuras banderas húmedas prendidas en los altos picachos, se hinchaban las nubes premonitorias de la lluvia. Otra tierra, otro clima, otros hombres, pero para el coronel Montoya y para el Siútico, apenas una distinta etapa de su éxodo.
Al atravesar el segundo río que, con el Simpson, encierran a Coyhayque, el caserío se les presentó de improviso.
– Ahí está el pueblo, mi coronel -'dijo el Siútico, utilizando el obvio pretexto para quebrar la casi permanente mudez a que estaba condenado.
Montoya detuvo el vehículo.
– Lo estoy viendo -respondió.
Después de muchas horas de conflicto interior, parecía más sereno. Los viajes de la botella hasta su boca se habían espaciado. Algo pugnaba siempre por irrumpir fuera de sí; una voz, un grito, un fantasma o una sorda queja muriendo entre sus dientes. Pero también una nueva claridad, imprecisa y vacilante, atemperaba su forzada impavidez. Aspiró el aire húmedo y fresco de la tarde.
– No sé cuánto tiempo estaré aquí… Por última vez te lo advierto y no lo volveré a repetir. Nadie te obliga a seguir conmigo. Todavía puedes volver a tu tierra… ¡No! No me interrumpas…; puedes volver a tu tierra o a la estancia, donde mis parientes te recibirán, eso creo al menos…
– No lo dejaré, mi coronel…, usted lo sabe bien.
– ¡Demonios! Lo sé muy bien. Eres como mi espejo, sospecho que eso quisiste significar antes de ahora. Puedo pasarme sin espejo, pero, amiguito, sospecho también que eres algo más… ¿Quién dijo algo sobre la imagen de la culpa? ¡Eh! Preferiría que me dejaras solo.
El Siútico torció la cara:
– No lo dejaré solo…
– Así parece. Pero si te quedas, vamos a poner algo en claro… No hay más coronel Montoya. Eso es definitivo. No lo olvides. Soy un tal Montoya, retirado de la circulación, con su socio, ayudante… lo que se te ocurra. O un vago, jugador ventajero, hachero, contrabandista, cualquier cosa menos lo que sabes… ¿está claro ahora?
– Sí, señor.
– A Coyhayque, entonces -dijo el flamante señor Montoya, y puso el motor en marcha.
Viendo el vehículo lleno de barro, abolladuras, lonas flotantes y viendo la traza de los dos hombres que descendieron frente al inmerecidamente titulado hotel El bosque alegre: un hombrón de ropas fuertes, pero ajadas, y cara barbuda y el pequeño, enjuto y sinuoso personaje que lo acompañaba, cualquiera de los oficios enumerados podían adecuárseles sin riesgo de equivocarse.
En El bosque alegre sobraba en algarabía lo que podía faltarle en comodidades.
Una barahúnda indescriptible reinaba en el enorme recinto, construido enteramente con maderas apenas devastadas. Hasta un desprevenido forastero podía asegurar a primera vista que El bosque alegre constituía una de las máximas instituciones de Coyhayque.
El patrón vino al encuentro de los recién llegados. Contrastando con la amplitud del local y la desmesura de las voces, la figura del patrón aparentaba ser aún más pequeña de lo que en realidad era. Delgado, pero no enjuto, casi gitano de tan moreno, la cabellera ensortijada y abundante, las manos inquietas de jugador o escamoteador. La nariz fina, la boca delicada. La hermosa planta varonil estropeada por la tremenda cicatriz que le recorría la mejilla derecha desde la sien hasta la barbilla.
Su voz delataba el cálido acento de los españoles del Sur.
– Estoy con ustedes, bienvenidos los caballeros argentinos… Oí llegar a la camioneta, y me dije: «Ahí viene alguien sediento, cansado y con sueño». Todo eso será pronto un recuerdo si honran mi casa… Adelante…
El Siútico asumió la representación de los dos. -Sin demora entonces, amigo; primero, una pieza…, no, dos piezas… Luego mándenos una «cabrita» con agua caliente, jabón, toallas… El… don Luciano, y yo, necesitamos un buen remojón.
– Entendido,… Dejen el resto por mi cuenta -terminó el español, que adivinaba el buen cliente con sabiduría ancestral.
Ya se alejaba cuando Montoya lo aferró por el hombro. Los ojos gitanos relampaguearon de cólera. Evaristo Linares poseía una sensibilidad casi enfermiza ante cualquier contacto ajeno.
– Afuera queda la camioneta… Usted me responde por ella, y por toda la carga…
Evaristo pretendió sostener la mirada de Montoya. En seguida se rindió.
– Sí, señor; guardaré su vehículo en el galpón -zafó su hombro y se escurrió entre los parroquianos.
Iba calculando que un tipo que exigía una pieza exclusiva para él en aquellas latitudes era muy señorón o muy quisquilloso.
«Si pagas, amigo, tendrás piezas y "cabras" hasta que te hartes», reflexionó.
Al día siguiente y siguiendo las indicaciones de Montoya, el Siútico alquiló una casa de madera, en la misma calle, cuadras abajo, y los dos viajeros se convirtieron en los nuevos vecinos de la ruidosa, pintoresca, abigarrada, bulliciosa y heterogénea Coyhayque.
IV
Coyhayque albergaba, dentro de sus irregulares límites, una población de perfiles bastante singulares. Aparte de los inevitables funcionarios de Gobierno y Policía, el muestrario incluía todos los tipos: madereros, traficantes, contrabandistas, aventureros. Algún dueño de «fundos» en bancarrota; algunos argentinos desconfiados de sus congéneres y especialmente fugitivos de sí mismos, mientras escondían las páginas más oprobiosas del pasado. Muchas mujeres de todo pelo y laya, apurando el último «concho» de la copa alegre del vino y los amores.
Y para no desentonar de sus habitantes, el pueblo lucía una arquitectura nada convencional, donde la madera, abundante y barata, imperaba sin oposición. Para protegerlas de las frecuentes crecidas y aluviones, los coyhayquinos construían sus casas apoyándolas sobre grandes plataformas y galerías sostenidas por durísimos pilotes enterrados hondamente y asegurados con piedras. Subían hasta la entrada por anchas escalinatas de variadas especies de maderas regionales, pacientemente alijadas por las suelas de las botas claveteadas de los cazadores y las alpargatas de los «rotos». Privados del ladrillo y la argamasa, aquellas casas se asemejaban más a enormes jaulas semiaéreas que a verdaderos edificios, pero, en conjunto, presentaban un aspecto colorido y atrayente. Algunas moradoras habían inclusive obtenido, con ingenio de jardineras, cercos florales que embellecían las maderas muertas.
Las calles desafiaban cualquier tentativa de simetría. Se adaptaban al terreno irregular que encerraban los dos ríos, uno de los cuales, el Simpson, se precipitaba alocadamente sobre Puerto Aysén. De esta especial configuración recibía el nombre araucano, que equivalía literalmente a «entre ríos». Vinerías, casas de comida y de juego; ruido y dolor; muerte y alegría, alternándose sin fin.
Humedad, nubes pesadas tapando el cielo encubado por las altas cumbres de la cordillera.
Una patética religiosidad primitiva, a ratos infantil, a ratos feroz.
Y por encima de aquella movible humanidad primordial, paciente y comprensiva, rígida y temida, la Ley. La Ley en Coyhayque se llamaba comisario Godoy y su dotación de carabineros. Apenas si se lo notaba, pero lo sabían omnipresente.
Nadie molestó a Montoya ni al Siútico. Tras una visita rutinaria, el comisario pareció olvidarse de los forasteros. Pero tenía en su poder el parte de Evaristo Linares, recibido a la mañana siguiente de la entrada de ambos en «El bosque alegre»; los datos de filiación se habían enriquecido con una descripción de sus personas, del vehículo y hasta de la carga, pues si bien Evaristo «respondió» por ella, nada pudo impedirle realizar un prolijo inventario. Quedó admirado: la «carga» resultó ser realmente lo que aparentaba. Al comisario lo intrigó bastante el inocente detalle; ¿esperaba acaso que los forasteros acarrearan con ellos el tesoro de los Incas o los millones del Banco de la Nación de Comodoro Rivadavia?
Por cualquier contingente imprevisible, o quizá por pura corazonada, al informe usual remitido a la Prefectura de Puerto Aysén, agregó él también un informe especial sobre Luciano Montoya y Artemio Suquía, argentinos, con estada sin objeto declarado o manifiesto.
Y puesta a rodar la aceitada rueda de la Ley, sólo el diablo puede adivinar dónde se detendrán sus truculentos engranajes.
Porque, según el refrán de un viejo pícaro, asiduo concurrente de las borracherías, si la rueda de la Ley no se empantanaba, era muy capaz de acabar con los ángeles.
En tanto, pasaba el tiempo y el invierno cedía lentamente. En aquellos aquietados meses de rigurosas nevazones, Montoya, siempre hundido en sus pensamientos, encontró, sin buscarla, una paz inesperada. Solía realizar largos paseos internándose por sendas escarpadas y de difícil acceso, solo o seguido, ya que no acompañado, por el Siútico. En las largas caminatas contemplaba los abismos y las cumbres, como interrogándolas en busca de respuesta a la secreta pregunta, implacablemente alojada en su cerebro.
Se perdía a veces en los airosos bosques de lengas y araucarias, viendo cómo la Naturaleza se animaba ante la proximidad de la primavera. Un renovado verdor, fortalecido y vivificado, parecía colorear la gramilla y las ramas arqueadas todavía por la nieve. En ocasiones era la lluvia cayendo sobre sus hombros. El se dejaba estar, apenas protegido por una saliente rocosa o un árbol solitario. Los días se alargaban y se estiraban los tallos del trigo y la cebada en las vegas.
En el pueblo eludía, con relativa suerte, los intentos de trabar relaciones amistosas, práctica que constituía casi una segunda naturaleza en sus habitantes. Como no iniciaba ningún negocio ni demostraba interés en actividad alguna, sin que por eso le faltara dinero ni retaceara los convites en las tertulias alrededor de la estufa o en las casas de las cortesanas, suscitaba alternativamente recelo, curiosidad, envidia y, como le ocurría en todas partes, se ganaba la fervorosa adhesión de las mujeres.
Si se cruzaba con el comisario Godoy, recibía del carabinero un medido saludo, algo envarado, pues el hombre dudaba entre franquearse con el argentino o mantenerlo distanciado. De Puerto Aysén nada le comunicaban y aquel silencio alimentaba sus dudas.
Su informante, el agitanado Evaristo Linares, no le servía de mucho.
– ¿Y por dónde anda el señorón? -la pregunta y el calificativo los repetía infatigablemente.
– Ojalá lo supiera -respondía Evaristo-; fíjese que hasta le he propuesto asociarlo conmigo en el hotel…, porque lo que es plata chilena no le falta… ¡y en buena moneda, le aseguro! Pero gasta su plata, se liquida su whisky y ahí termina todo.
– Supe que no se achica en ninguna «remolienda»… Guapo el hombre -insistía el comisario, con tozuda perseverancia.
– Las «cabras» son capaces de todo con tal de ganarse una noche con ese «gallo» -afirmaba el hotelero.
– ¿Y el otro?
– Bueno, ése no cuenta, comisario. ¡Qué va a ser socio o capataz! Sirviente y gracias.
– ¿En qué c… andará este sujeto? -se repetía el comisario, pero seguía en ayunas.
Entretanto, Montoya fatigaba su cuerpo en las caminatas, los placeres del vino y las mujeres. Buscaba exaltarse y, sin embargo, su alma continuaba girando sin cesar en el torbellino.
El mayor de carabineros, Pitaut, tenía una modalidad muy versallesca de expresarse; demoraba sus palabras con tantos y tan graciosos ademanes y empleaba un lenguaje tan florido que más que hablar dibujaba en el aire sus ideas.
Odiaba decididamente a esos individuos «dispuestos a comerciar con todo menos con las palabras».
Para el comisario Godoy constituía un verdadero tormento sus visitas a Coyhayque; se confundía ante él, lo desmoronaba tanto sutil razonamiento. Ahora lo escuchaba muy atentamente, procurando desbrozar del discurso del mayor Pitaut cuantos adornos ocultaban su sentido literal. Desconfiaba de aquella miel parlante.
– Mi muy querido y estimado comisario -y agitó suavemente su larga mano de finos dedos morenos, insinuando un saludo inconcluso-, me complace, ¡no sabrá nunca cuánto!, platicar morosamente con usted. El señor General Gobernador comparte este gozo… «Vaya, vaya pronto, amigo mío.» ¡Ah, él siempre me honra con tan inmerecido título! «Vaya y reúnase con el comisario Godoy. Estoy seguro, segurísimo, que él (se refería a usted, naturalmente) tendrá muchas cosas que contarle…» ¡Y aquí estoy, mi querido comisario, aquí estoy!… Vine con la florida primavera, ¡la dulce y fragante Pomona fue vencida por ella! ¡Ah, qué país tan primoroso este Chile nuestro! -y el mayor Pitaut acentuaba la rotundez de las «p» y saboreaba la líquida fluidez de las «1», mientras los dedos de su mano derecha repiqueteaban alegremente sobre el largo sobre sellado y lacrado que dejara encima del escritorio. Parecía jugar con la expectación del comisario, preocupado por el contenido del sobre y no por los largos períodos seudo literarios de su superior.
Se mantuvo silencioso, esperando como un toro agotado por espinas de rosas, otro diluvio verbal.
– Pues, como le decía a usted… El General Gobernador valoró sus informes sobre ese señor… ¿cómo se llama?…
– Montoya -cortó Godoy.
– ¡Qué prisa, amigo mío…!, debió usted permitirme ejercitar mi flaca memoria… En fin, no tiene remedio. Pues tenemos aquí otros informes harto interesantes sobre el señor Montoya.
El comisario Godoy entrevió confusamente que sus temores se confirmaban. Pero todavía el ambiente seguía sobrecargado para él de enredaderas gramaticales. Primavera, Pomona y el divertido mayor flotaban sobre su cabeza como una gruesa nube ominosa.
– Como le decía, distinguido comisario, en este hermoso Chile nuestro contamos con un inteligente servicio de Informaciones, y hasta él… ¡ fíjese bien!, hasta él hemos llegado en nuestra inquietud pesquisitoria. Y todo como consecuencia de un informe suyo, algo dubitativo, hay que admitirlo, ¿eh?…
Godoy empezó a sudar. La nube no se sosegaba sin el rayo.
– A propósito: ¿qué hace, de qué se ocupa en esta alejada población de nuestro (reiteraba insistentemente el posesivo con fruición sacramental) largo, sí que enmarañado territorio austral, el misterioso forastero? ¿Le molestaría ilustrar mi juvenil ignorancia, señor Godoy?… Pero, ¡venga, por favor!; no permanezca más de pie. Está usted en su casa y yo soy su huésped.
Ya era hora. El comisario Godoy aprovechó la tregua y suspiró abrumado mientras arrimaba una silla al escritorio y se sentaba en ella. El cumplido Pitaut ya lo había hecho en su sillón. Un rey no se hubiera sentado con mayor disciplicencia. Lo peor de todo era que la conducta del mayor no ofrecía resquicios. Impecable.
– Como le informé, mi mayor, el tal Luciano Montoya y su capataz, o ayudante, o socio… (por burla o por olvido, el Siútico alteraba continuamente su historia) entraron en Coyhayque en junio y…
Volvió a ser interrumpido. ¡Maldita sea aquella manía de perorar del mayor!
– «Principios de Psicología de James» -decía el mayor-, «Yeims», comisario; hay que aplicar los principios psicológicos… Omita lo obvio, que confunde, si gusta… Ya sé cómo y cuándo vinieron, comisario… También lo que dijeron… No me interesa tanto lo que dicen sino lo que hacen…
– …es que como hacer, no han hecho nada…
– ¿Cómo que no han hecho nada? ¿Nada policial reprensible o nada de nada?
– Nada de nada -confirmó el comisario, feliz de haber desconcertado al mayor-. Van y vienen. Montoya bebe whisky a litros. Casi no habla…
– Hum… humm… -ronroneó el mayor, como un gato olfateando el espinazo de una trucha.
– …Visitan los cabarets. Montoya suele llevar algunas mujeres a su casa. El Siútico ronda entonces como un perro desconfiado.
– Supongo que tampoco sabrá mucho de ese caballerito.
– Mi mayor… A ése lo entiendo menos que al otro -confesó Godoy-. Trae una cédula de Buenos Aires, donde figura como Artemio Suquía, natural de Santa Cruz, pero a veces me parece chileno, otras indio puro y también… -Godoy hesitó, buscando el término exacto.
– ¿También qué?… -insistió suavemente el mayor Pitaut, analizando profundamente el rostro requemado del comisario.
– Bueno, se me ha ocurrido, aunque parezca raro, que el Siútico tiene sangre china o japonesa.
– ¡Bravo, comisario!… Lo felicito; de veras lo felicito. Un japonés disfrazado de paisano, o un «chilote» de vikingo. En serio: creo que usted ha acertado… Un cocinero chino «afilando» con una «chinita»… Necesita un poco de crema para el cutis, mi querido comisario.
Godoy casi saltó de la sorpresa.
– ¿Quién necesita qué…?
– Usted, mi digno y sagaz comisario…, usted. Mis oficiales no tienen por qué arruinarse la piel. No se les exige tanto.
Aquello sobrepasaba toda capacidad de resistencia. Iba a protestar francamente enojado, pero no tuvo tiempo. El mayor extraía del sobre varios pliegos mecanografiados. Ahora se revestía de un frío y distante aire protocolar.
– Su señor Montoya, comisario, probablemente sea el ex coronel Luciano Montoya, argentino, y el otro parece ser su asistente, su «alter ego»… La historia es algo embrollada. Ha estado sometido, el tal coronel Montoya, a un corto proceso, no por un tribunal de Justicia Militar, sino de Honor, que lo ha privado de la jerarquía y reconocimiento del grado… Sospechosa identidad y sospechosa presencia… Todo resulta muy sospechoso… ¿Qué busca aquí este presunto coronel Montoya? ¿Es un puente para refugiados nazis? ¿No se habla acaso de que Hitler desembarcó en la Patagonia? ¿Murió realmente? ¿Será real o amañado el tal proceso? A lo mejor andan por Buenos Aires maquinando alguna trápala de límites… Los gendarmes levantan lindos, preciosos puestos del otro lado…
– Detengámoslo -dijo el comisario, yendo al grano.
– ¿Detenerlo? ¡Nunca! ¿Con qué pretexto? Bonito escándalo se armaría. A enemigo descubierto puente de plata… Detenerlo sería un mediocre golpe táctico al servicio de una pésima estrategia… ¿Por qué cree usted que estoy yo aquí?…
– Y… supongo que cumpliendo sus funciones -dijo Godoy, enteramente aturullado.
– Es obvio: estoy aquí para encabezar las nuevas fiestas de la Patria… Hoy estamos exactamente a 12 de setiembre. ¡Viva Chile y la primavera!
– No entiendo -afirmó Godoy, resignándose a oír cualquier nuevo disparate sin asombrarse.
Sin embargo, despojado de sus esnobismos verbales, Pitaut se desenvolvía con eficiente seguridad.
– Es bien sencillo y simple… En el Renacimiento italiano un florentino sagaz, luego de acompañar durante unos meses a un tal César Borgia, obtuvo suficiente material como para escribir un libro: «El Príncipe», donde es posible encontrar una larga lista de las argucias a que debe recurrir un gobernante avispado. Maquiavelo se equivocó mucho, pero nos legó la técnica… ¿me explico? No, bueno… Si el señor Montoya, o quienes lo envían, buscan algo o traen un propósito encubierto, pues les ofreceremos puerta ancha… Meteremos en casa al agente. Como quien dice, meteremos en la ciudad al caballo de los griegos…
»Para empezar, iré a visitarlo y lo invitaré a participar en los festejos. Hasta lo incorporaremos a la Comisión de vecinos… y de paso lo aliviamos un poco de la pesada carga de plata acuñada por el Banco de la República. ¿Qué le parece?
– ¡De primera! -exclamó el comisario.
Se sentía satisfecho. Por ahora su tormento concluía.
Por otros motivos también Pitaut se sentía feliz. A su modo rememoraba la hazaña de Ulises, un Ulises que destruía, inversamente, el caballo ofrecido por los astutos troyanos (reelaborar historias legendarias era su pasatiempo favorito).
La primavera reventaba con igual ímpetu tanto en la yema de los renuevos, como en los cereales de las praderas escalonadas en las lomas, y se mostraba pujante en el ánimo de los coyhayquinos. Si por añadidura eran nativos de la comarca o simplemente chilenos, el entusiasmo se nutría de fervor patriótico. Bajo circunstancias tan propicias, el ardimiento natural de hombres y mujeres se multiplicaba, se contagiaba, desbordando los cauces excavados en sus sentimientos elementales y un loco efluvio de alegría, de fiesta absoluta, subía, se enroscaba y, lo mismo que el champaña comprimido en la botella, esperaba una presión en el corcho para que la burbujeante potencia se derramase como un regalo de los dioses.
Y el comienzo de las fiestas estalló incontenible el 15 de setiembre.
Por lo demás, el mayor Pitaut supo realizar sus propósitos.
Engalanado con su mejor uniforme y acompañado por su ayudante y el comisario Godoy, se presentó una mañana en la casa de Montoya.
Montoya era demasiado caballero para negarse. Sin abandonar su reserva ni atemperar su adustez natural, se encontró frente a sus visitantes. Godoy hizo las presentaciones. El Siútico distribuyó asientos, copas y whisky.
– Si no le molesta, señor Montoya, aceptaría una copa de pisco… -dijo Pitaut, aplicando un punto de sus principios psicológicos, que consistía en no allanarse sin un despliegue táctico apropiado.
Se entregaba por grados, ofreciendo a cualquier viento su perfil menos vulnerable.
Esperaba lograr una ventaja pequeña, se conformaba con poco para empezar. Sin embargo, Montoya había librado otras luchas más severas y esta escaramuza inicial no lo inmutó.
– Aguarde un momento -dijo, y se metió en la despensa seguido por el Siútico.
Cuando, al cabo de un momento, estuvo de regreso, el asistente portaba una canasta campesina, de donde comenzó a sacar botellas de variados marbetes.
– Regularmente, yo bebo whisky… -aclaró-, normalmente, pero los sigo sobre cualquier jugo alcohólico…, si gustan acompañarme. Veamos: pisco, vino, aguardiente, coñac y cerveza… ¡A elegir, señores!
El mayor Pitaut sintió el impacto, pero aceptó el reto sonriente.
– ¡Bravo, caballero! Admiro su bodega y si se aviene a un trato recíproco, tanto yo como mis amigos… que espero sean pronto los suyos, procuraremos reducir tan generoso y variado catálogo. Homero se fatigó en un inventario de las naves griegas frente a Troya y nosotros, como humildes bebedores, haremos recuento de zumos del vino y otras esencias… Que Homero me perdone la irreverencia y Baco me dé aliento.
Y se sirvió un buen vaso de pisco.
El comisario Godoy lo miró complacido. Por lo menos, él no era en la ocasión el destinatario de los arabescos verbales del mayor. El ayudante de Pitaut, un joven oficial de aspecto desenvuelto, ya lo conocía.
Montoya se limitó a llenar todos los vasos.
– Pues a su salud y a la de Homero… y a la de ustedes todos.
El ambiente se tornó decididamente de franco regocijo.
– Usted dirá a qué debo este honor… señor… -preguntó al fin Montoya.
El mayor lo observó sonriente antes de contestar.
– Mayor…, mayor Pitaut. Creía que usted reconocía los grados militares.
– Algo, caballero…, algo. Bien…
El mayor Pitaut consideró conveniente suprimir los eufemismos.
– Pues, señor: estamos en las vísperas de nuestra gran fiesta nacional, he llegado a Coyhayque desde la Prefectura de Puerto Aysén para colaborar con mis paisanos, y pensé: todos en este pueblo tienen derecho a compartir nuestra alegría. La Comisión de festejos la componen individuos del país; todos finos caballeros, todos ellos patriotas que aman a Chile… Pero, además, contamos también entre los dilectos a un alemán, a un querido amigo escocés, y lo contamos a usted…, si accede a nuestra cordial invitación. Su presencia nos será grandemente satisfactoria y, desde luego, lo consideramos ya de los nuestros. ¿Qué me responde usted?
El mayor Pitaut aguardó una respuesta y observó a Montoya. Pero éste, cuya mirada parecía detenida en su persona, lo estaba traspasando y se perdía en un universo situado a sus espaldas.
Desde las primeras palabras del mayor, Montoya había sentido una curiosa sensación: tal vez se debiera a alguna particular inflexión de la voz del visitante o quizás a su original retórica que, al alargar los períodos como paladeando cada vocablo, hubiera ejercido una determinada hipnosis, o quizá también a causa de que su atención fuera relativa, lo cierto era que su pensamiento consciente se había desasido de lo circundante y flotaba en una imprecisa soledad, poblada de otras voces audibles sólo para él y de imágenes apenas reconocibles.
De pronto, después de muchos meses de haber casi alcanzado aquella ataraxia grata a sus inquisiciones estudiantiles, la mención de Homero, o de Baco, o de las naves detenidas frente a una Troya legendaria inaugurando una interrogante milenaria, o tal vez simplemente el hecho de estar cumpliendo una norma social que, con sutil vehemencia, lo devolvía a su verdadera o adquirida condición, nuevamente había sido arrebatado por el tiempo. El tiempo era el pasado recorrido por fantasmas, el negro río cuyas aguas no regresan nunca, pero cuyo sabor impregna para siempre la memoria… Su memoria, recorrida silenciosamente por invisibles carcomas, persistía en lacerarlo.
«Marta, ¿por qué regresas a mí desde más allá de la vida? Siento que todo fue un ciego furor; mi vida y yo mismo ha sido furor y locura. ¿Por qué te herí de tal manera? Ahora sé que no olvidaré jamás. Ahora sé que viví como un bruto. Un bruto sin muro que atropellar, salvo tu débil heroísmo… Estás ahí; te siento más viva que en la vida. Presente y real… Apártame tu hijo, nuestro hijo, ese pobre que ignoré. Déjame olvidar, no puedo más…»
Cerró los ojos un instante borrando la visión erizada de áridos perfiles. Después levantó su copa. Ningún signo exterior delataba su íntimo desgarramiento.
– Estoy a disposición de ustedes. El pueblo tiene derecho a la alegría.
– No me negará, mi mayor, que el señor Montoya le ha caído simpático -estaba diciéndole a Pitaut, el oficial Chacón, su ayudante.
– ¡Qué lesera, amiguito! Claro que me cayó bien, pero el deber es lo que cuenta, no se equivoque… Entretanto, y como nada ganaré mostrándome huraño, puesto que mi objetivo consiste precisamente en conseguir su confianza y no en alimentar su recelo, haré cuanto pueda para arrimar ese carancho trasandino a mi blanco palomar. A propósito, ¿lo invitó a la reunión de esta noche?
– Personalmente, señor. Esta mañana le entregué su esquela.
Pitaut se mostró satisfecho. Levantándose del sillón, rodeó el escritorio y tomó del brazo a su ayudante. Este aspiró el fino olor de lavanda que rodeaba a su jefe.
– Me dicen que llegan del otro lado muchos viajeros en estos días.
– Así es, señor; casi todos vienen meramente a colocar mercaderías aprovechando las fiestas. Están todos bien identificados.
– ¡Excelente, mi distinguido jovencito, excelente! El deber primero; el deber siempre… Pero volviendo a los festejos; le sugiero amablemente, por si lo hubiera omitido, respecto a la conveniencia de organizar un comité de niñas cordiales y sin mayores problemas, para agasajar a los señores más solitarios… La gracia, joven discípulo, no tiene por qué andar reñida con el deber. Por lo demás, usted sabe cuánta alegría ofrece a los corazones sensibles contemplar entre el áspero gris de las sierras, la bellísima presencia roja del copihue. ¡Ah, esas flores rojas, abrazadas a las rocas!
– Se hará, mi mayor -dijo Chacón, demasiado aleccionado para esperar mayores aclaraciones.
– ¡Al trabajo pues, joven! Nos veremos esta tardecita, rumbo al Casino.
El oficial Chacón se cuadró rígidamente.
– Entendido, señor… con su permiso.
El mayor lo despidió con un gesto. Después caminó hasta el ventanal, apoyó sus dos manos en el vano de raulí y echó la cabeza hacia atrás.
«La vida es dulce… El amor es grato. Tengo a todo Chile y a la primavera en la sangre», murmuró pasándose la lengua por los labios.
Si sus ojos no abarcaban todo Chile, por lo menos incluían una magnífica fracción. Desde el alto ventanal abierto al Este, las colinas se perseguían alternativamente hasta quebrar las nubes. Esbeltos coníferos intervenían en el juego con armónicas pinceladas verdosas y desde las praderas, engalanadas con florecillas simples pero de vivos colores azules, rojos y amarillos, se elevaba una vaga niebla perfumada de arrayanes. De todas partes; por las calles empinadas e irregulares, desde el interior de las casas abiertas al aire matinal, llegaban hasta él voces llamándose, cristales de risas y chillidos de niños jugando. El inconfundible acento de las chilenas, alargando las «íes», prolongando los sustantivos y los adverbios con diminutivos llenos de gracia, resaltaban ante el grave y acompasado son de las voces varoniles. El canto de los pájaros, el nervioso ladrido de los chocos y el rumor de cascada del río cercano, salpicaban de sonidos la mañana. Había fiesta en los corazones y fiesta en la Naturaleza. Todo Coyhayque palpitaba festivamente. Una alacridad universal sacudía al pueblo.
Con sensual fruición, el mayor Pitaut se asociaba al júbilo, mientras elaboraba fríamente sus planes.
A las siete de la tarde, los flamantes miembros de la Comisión se reunían en el Casino. Allí Montoya conoció a los restantes «extranjeros»: el alemán Fichel en realidad eran dos, pero tan semejantes que bien podían integrarse bajo un denominador común. El escocés Mac Intyre, «Maquintaire» según el comisario Godoy, tenía más el aspecto de un «huaso» chileno o un gaucho de las pampas que de un «gringo». Sencillote y ladino se hacía estimar a los primeros contactos. Estaban presentes Evaristo Linares, luciendo su enorme cicatriz y su agilidad de torero, el intendente del pueblo y varios caballeros, elegidos exclusivamente entre lo más conspicuo del lugar.
Luego de las presentaciones y un brindis, el mayor Pitaut, que por gravitación natural e incontenible, fue aclamado como presidente de la Comisión, hizo una amplia y adecuada exposición de motivos y esbozó el programa y sucesión de los actos a efectuarse. Descontaba la aprobación y la obtuvo. (Por otra parte todas las medidas expuestas ya estaban en ejecución.) Se formó un fondo al que Montoya contribuyó generosamente. Desde ese momento quedó armado caballero de la cofradía Coyhayquina. Un brindis, otro brindis, grandes aclamaciones y en seguida concluyó la reunión protocolar para convertirse en una fiesta de amigos.
El gran salón del casino se prestaba para la plática. El héroe epónimo presidía desde su basamento de dura madera pulida y olorosa, el arco de banderas y gallardetes que adornaban las paredes. Panoplias de armas antiguas, pergaminos y retratos, completaban el ornamento vertical. Mesas y sillones se esparcían entre columnas de madera.
En un aparte el coronel Montoya se encontró dialogando con los Fichel, que no eran hermanos sino primos, pese a la semejanza. Frisaban en los cuarenta y sus corpachones eran un alarde de salud y fortaleza.
– ¡Oh, señor! -dijo Max Fichel, acercándose a su primo Otto-. Tantos días en el pueblo y sin saber de usted. ¿Hace usted negocios?
– Francamente no…, al menos por ahora y aquí -respondió Montoya, divertido ante aquella duplicación física.
“¿Serán idénticos continuamente?»
– ¿No hace usted negocios? -exclamó Otto Fichel, revelando la identidad adversativa.
– Caramba… Es una lástima -apoyó don Max-. Nosotros habíamos pensado en ofrecerle algo muy interesante. En la Argentina, más al Norte, por el oeste del lago Lolog, en una región maravillosa, pensamos instalar un obraje de raulíes. Se ha estudiado el lugar concienzudamente…
– Eficiencia germana… -interrumpió Montoya, que no prestaba demasiada atención.
– Como usted es argentino nos sería útil y además haría buen negocio -dijo don Otto, sonriendo torcidamente.
– ¿Qué le están proponiendo estos «bárbaros» teutones, mi señor Montoya? -interrumpió a su vez el mayor Pitaut, que se había arrimado como al descuido-. No se fíe de ellos…, ja…, ja…, ja…; sospecho que son SS en fuga.
– ¡Oh, mayor!… Llevamos veinte años en América… No haga bromas, por favor…
– ¡Si no las hago!; pero ustedes me roban al amigo. ¡Vamos, vamos al bar! A propósito, don Luciano… Mi corazón chileno no soporta más tratar tan ceremoniosamente al hermano argentino. ¿Te opones tú a que te tutee?
– Si no te lo impide la ordenanza militar…
– ¡Albricias, amigo mío! Ven conmigo. Beberás tu whisky; yo mi pisco y a ellos les daremos «coca»… ¡Ja…, ja…, ja…!
Pero los Fichel alzaron riendo sus copones rebosantes de espumosa cerveza.
V
Hasta culminar el 17 de setiembre, los festejos populares y oficiales, a pesar de sus jubilosas manifestaciones, transcurrieron ordenadamente. Los hombres del comisario Godoy solamente anotaron las incidencias de algunos borrachos y otros sucesos de parecida importancia.
Por la tarde la Comisión en pleno presidió en una pradera cercana, la fiesta máxima de los jinetes chilenos. Primero los carabineros ecuestres llevaron a cabo evoluciones y carreras, pasos y marchas, llenas de destreza y armonía de movimientos. El pueblo había acudido en grupos compactos, orgullosos de la pericia de sus jinetes. La proeza final consistió en una pasada tumultuosa, en loco galope, donde los hombres, encaramados en las monturas y luego sobre los hombros de los primeros jinetes, concluyeron por componer una pirámide impresionante de equilibrio, vigor y coraje.
La tierra retumbó al paso de la caballería y las montañas devolvieron el eco de los cascos, los vivas y los roncos gritos de la muchedumbre.
Entre el polvo que resecaba las gargantas y el ondear de las colas de los caballos formaron un abanico borroso por donde se perdieron velozmente.
Un nuevo grupo galopante los reemplazó en seguida. Estos venían cubiertos de platería, ponchos multicolores, sombreros engalanados y caballos cuyos atalajes eran apenas menos lujosos que el de sus cabalgadores. Las enormes espuelas tintineaban como caireles de finísimo cristal tocados por el viento.
– ¡Los huasos…, los huasos!… -gritaba delirante el gentío.
Y un gran rumor, como una ola encrespada, nació en la pradera, chocó contra los cerros y escaló las cimas blancas de nieve.
Orgullosos y altivos, insólita combinación de Caupolicanes y Valdivias, los huasos levantaron sus látigos al desfilar frente al palco de honor, con la misma hidalguía de los antiguos conquistadores antes del torneo o la batalla. El sol chocó contra las monedas de oro y plata de sus arreos, incendió el bermellón y el azul intenso de sus ponchos caudales, resplandeció en las cintas chilenas de los adornos de sombreros y cabezales, se adormeció en las pupilas oscuras y ardientes de los jinetes y resbaló por las cabelleras, las mejillas y los labios anhelantes de las mujeres que rodeaban el campo.
El mayor Pitaut resplandecía también de patriotismo y satisfacción. Algo nuevo lo desasosegaba además.
– Mira, Luciano; contempla aquellas «cabritas»… ¡Qué hermosas!… El deseo las fustiga como un relincho.
– Tendrás tiempo para todo -respondió Montoya-. Ahora atiende a los huasos.
Los huasos habían dado comienzo al rodeo.
Sobre la extensa pradera, dividida en cuatro zonas apenas por unas banderolas enarboladas en cañas colihues, los jinetes ofrecían simultáneamente pruebas de doma, suertes de lazo y rodeo de novillos. La gritería, el polvo, el olor de hombres y caballos, los mugidos y bufidos del ganado, el silbido de los lazos y el golpear de cascos, repiqueteando en las carreras, golpeando sordamente en los saltos y caídas, formaban un solo ruido elemental y caliente. Aquello duró tanto como el aliento de hombres y animales resistió.
Todavía hubo un último número: cuatro o cinco parejas de jinetes, apenas separados lateralmente por un metro de estribo a estribo, se lanzaron al galope en dirección a un compañero detenido en el rumbo. Este se mantenía rígido y desafiante, con las piernas entreabiertas y los brazos en jarras. La primera pareja se abalanzó sobre el hombre y, tomándolo de los brazos con soberbia suavidad, fue izado y llevado velozmente; un leve envión y estuvo a caballo del jinete de la izquierda. Pero su lugar ya había sido ocupado por otro huaso e izado por la segunda pareja y ahora volteado hacia el jinete de la derecha. La rapidez de los cambios era increíble y producía un efecto casi mágico de escamoteo o duplicación. Un mínimo error, una vacilación, un paño al viento o una cinta que trabase el movimiento y toda aquella sucesión de carreras-saltos-hombre-luz, se convertiría en un trágico hacinamiento. Sin embargo los huasos no vacilaron…
El coronel Montoya admiraba la destreza del hombre de a caballo. Era aquél un juego viril y exacto, y él cultivaba ambos términos. Por una hora se había hundido en la contemplación de los jinetes y apreciado sus evoluciones. Era casi feliz.
Su desconfiado anfitrión lo observaba de reojo. Al margen de sus excentricidades poseía la suficiente preparación psicológica como para inferir de la actitud del misterioso personaje su interés en el espectáculo. Sin duda Montoya era un experto en caballerías y jinetes. Pero él buscaba conocer los verdaderos motivos de su presencia en Coyhayque y no comprobar los conocimientos profesionales del argentino.
Sin embargo Montoya eludía sus discretas indagaciones y le negaba cualquier evidencia comprometedora. El juego podía durar indefinidamente y Pitaut comenzaba a cansarse. La situación tendría que resolverse y él descartaba la idea de fracasar en la empresa. Ni por un momento se le ocurrió aceptar un Montoya inocente y desprevenido.
– ¿Qué opinas tú, don Luciano? -preguntó, mientras descendían del palco y se confundían con los espectadores en retirada.
– Te diré; sencillamente magnífico.
– Me complace tu elogio, conciso y rotundo… como tú. Mientras en estas tierras haya hombres y caballos como éstos, el país no perecerá.
Montoya se rió divertido.
– Vaya juicio, compañero… ¿Quién amenaza tu tierra? Y, aunque no lo creas, todo perecerá…, «todo verdor perecerá».
– ¡No… no! No me amargues este glorioso día, tétrico amigo. Amo lo joven, el placer, el amor.
– Y el poder y un gran destino… ¿verdad?
Pitaut se detuvo.
– Tú lo has dicho… También eso… Pero dejémonos de avizorar el porvenir. Tu pampa se hizo para vislumbrar el horizonte erizado de lanzas o tractores…; a mis vegas las cierra el mar insondable y las montañas; yo agoto cada día hasta las heces porque el horizonte concluye allí… -y sus manos enguantadas señalaron los picos nevados.
– Ven conmigo directamente a la cena del casino; no quiero abandonar hoy tu compañía. Tomaremos unas copas antes.
Viéndolos alejarse juntos, Chacón pensó, algo molesto, que su jefe reservaba para el sospechoso atenciones excesivamente solícitas.
La comida que señalaba el fin oficial de los festejos congregó a gran cantidad de vecinos. Una extensa lista de platos de pescados, mariscos, pollos y pastas, fue lentamente apurada entre brindis extenuantes de «copita echááá», vivas y exclamaciones de aprobación.
Los Fichel, con machacona tozudez, aprovecharon la oportunidad para insistir en asociar al coronel Montoya en sus negocios.
– Amigo, en una temporada de verano, digamos entre octubre a marzo, instalamos el obraje, acopiamos la madera de raulí, la aserramos y la cruzamos a Chile.
– ¿Y qué papel hago yo? -preguntó por fin Montoya.
– Dos: capital en la sociedad y su puesto en la explotación. Manejar gente brava requiere hombres cabales y los que contamos son… bueno, lo que son. Aquí tenemos muchos amigos, pasar la madera es fácil y ya está colocada de antemano. Hay un cuatrocientos por ciento de beneficios seguros -afirmó Otto Fichel, que manejaba con pericia las cifras.
“¿Qué más da? -se interrogó a sí mismo Montoya-. Sería divertido ayudar a este par de sinvergüenzas.»
– Decídase, don Luciano. No le estamos ofreciendo un conchabo sino un gran negocio -dijo Max entusiasmado.
– Lo pensaré, lo pensaré -respondió Montoya desviando su atención hacia Pitaut, que ocupaba un asiento a su otro costado.
El mayor le susurraba algo al oído de la dama que lo acompañaba, mientras sus ojos expertos le recorrían el cuello perfecto y la hendida comba que el escote exhibía con segura seducción.
– Te quemas ya… -le murmuró el coronel.
– Esta «cabrita» me marea. ¿Te gusta? Mañana te la presento. Pero esta noche es mía…
Montoya conocía el exacto sentido del término «presentar».
– ¿Mañana? ¿Qué tenemos mañana?
– Te lo dije antes, Luciano, pero estabas en Babilonia. Mañana es día del pueblo… y algunos días más. Para mañana te tengo preparada una «remolienda» en tu honor. El mejor cabaret quedará reservado para mis oficiales y mis amigos en exclusividad completa. Nada faltará, te lo garantizo.
Montoya había bebido aquel día más todavía que en sus peores épocas de excesos. Una niebla sucia flotaba en su cerebro. Toda la sensual avidez de su temperamento se hallaba sometida a la máxima tensión. Relampagueaban en su mente retazos de conversaciones, escenas de hombres y mujeres exaltadas en el «pololeo» atrevido, copas levantadas y acariciadas por rojos labios que mordían el cristal mientras los ojos transmitían el deseo y la promesa. Una ráfaga pánica se levantaba de las praderas, retozaba entre las altas araucarias, en aquella tierra sometida al rigor del invierno y que ahora resplandecía y gozaba.
Los recuerdos del reciente pasado se confundían en su cabeza. Vacilaba y se hundía en oleadas de whisky. Su participación en los festejos duraba ya cuatro largos días. En ninguno dejó de beber y excitarse para beber más. Miró a las mujeres que rodeaban la larga mesa y todas parecían semejantes a Elisa; todas parecían desgarrarse en gritos o sonrisas contenidas, desnudarse y deslizarse, sonámbulas de deseo, hasta su lecho de horror. El sexo, su sexo atormentador, castigaba su carne con ávidos reclamos.
Se levantó y sin excusarse ante nadie, salió del salón. Afuera, por el amplio corredor del edificio rodeado de jardines, una brisa fresca ondulaba las ramas de los árboles. Contra la sombra oscura de las hojas, lejanas y tocándolas, las estrellas constelaban un cielo de mármol negro. No había silencio. No podía haberlo, pues de las casas próximas, por las calles y por todo el ámbito circundante, serpenteaban los sones de la cueca, el canto y el rumor de la fiesta. Aspiró el aire fresco y limpio y encendió un cigarrillo. Por entre los automóviles reunidos bajo la arboleda, algunas parejas se estrechaban largamente.
Un camión con un viejo toldo de lona embreada acababa de detenerse frente al Casino. De él descendieron el comisario Godoy, un carabinero y el conductor. Por detrás lo hicieron otro policía y dos mujeres. Vigilados por los guardias, las dos mujeres y el conductor del camión se alinearon al costado del vehículo. La luz amarillenta de los ventanales iluminados resbalaba sobre sus rostros.
Al acercarse Godoy casi choca contra el coronel.
– Buenas noches -lo saludó al reconocerlo.
– Iguales las tenga -dijo Montoya-. ¿Qué pasa ahí?
– Nada… Un paisano suyo detenido por orden del teniente Chacón. Voy a dar el parte.
Montoya insistió:
– ¿Qué ha hecho? ¿Quiénes son las mujeres?
– Cosa de la Policía, don Luciano. No se preocupe. Es un baratijero y las mozas lo acompañan. Vienen de Balmaceda. Por allí entraron…
Con inconsecuencia de ebrio, Montoya se desatendía del asunto. «En el fondo no le importaba», pensó.
Sin moverse de su sitio observó el rostro asustado del hombre y las figuras cohibidas de las mujeres. Eran jóvenes y bastante agraciadas. La más joven aún estaba en la adolescencia.
– Ese es un argentino -refunfuñó el coronel Montoya.
Tiró el cigarrillo y penetró de nuevo en el casino. Una luna teatral asomó entre el enjambre de las estrellas.
Sintió lástima por sí mismo.
«No aguanto más -tornó a pensar, súbitamente agobiado por la fuerza de los recuerdos-. Mañana mismo me voy. Le diré al Siútico que se prepare…»
Cuando, de madrugada, se apearon de la camioneta frente a su casa, desde algún lugar impreciso, una dulce voz femenina se elevaba como un pífano sagrado, entonando en lengua extranjera el «Ave María» de Gounod. Las notas de un piano rodaban como gotas de luz. Los dos hombres se estremecieron.
– ¡Eh, tú! Gallo… gallito… ¿Me compras este chai?
– ¡Roscas, roscas!…
– ¡Ya estás toitito «curado»!… Pero vidita, eres un mero alambique…
Todas las calles de Coyhayque habíanse convertido en feria, teatro y galantería. Los fastos estaban en manos del pueblo.
En las «enramadas» (estrados de tablones sobre los cuales se armaban techos de ramas y tres paredes mal cubiertas, ofreciendo el frente como un antiguo escenario del Siglo de Oro de la España de Lope), se bailaban sin cesar cuecas y más cuecas, ejecutadas con guitarras, quenas y flautines. El pisco y el vino dulzón se brindaban generosamente. Un revolear incansable de polleras, un martilleo de tacones; el vuelo audaz de unas piernas, mostrando más allá de las ligas, la carne morena y joven del muslo y un coro chispeante de desenfadada admiración, se sucedían de tablado en tablado. A intervalos, alguien lanzaba un viva patriótico y el coro lo repetía; colocando en la cresta del grito su amor y lo lanzaba, rebotando como una pelota sonora, hacia el cielo azul. Para quebrar el hechizo, alguno, menos solemne, interrumpía con alaridos y berridos incomprensibles antes de rodar, totalmente vencido por la borrachera.
Al pasar el grupo formado por Pitaut, Montoya, ahora en compañía del Siútico, el señor Intendente, los Fichel y otros amigos de la Comisión, todos ya confundidos sin recelos con el pueblo, eran incitados a beber, provocados por las mujeres, ebrias de música, vino y galanteos.
El mayor Pitaut, de paisano, los ojos brillantes, exudando satisfacción, acariciaba aquí una mejilla femenina; allí estrechaba una mano ruda y algo torpe ante el honor y desnudaba con intensos exámenes los encantos de sus queridas «cabritas».
– Luciano -dijo, volviéndose hacia el interpelado-. ¡Qué pollita la de anoche! Un fuego, querido, un fuego… ¿Y tú qué hiciste después de abandonarnos?
– Escuchar el «Ave María» de Gounod…, eso fue todo lo que hice…
Pitaut estalló en carcajadas.
– Decididamente estás algo loco, ¿quién canta avemarías de madrugada?
– No sé quién lo hacía, pero era una mujer y no participaba por cierto en nuestra fiesta.
– Mañana pongo a todo el personal a descubrir ese monstruoso portento, apenas concebible en la mente afiebrada de un caribiano.
Montoya tuvo un repentino recuerdo.
– A propósito de anoche y de tu personal: ¿para qué querías tú o el fiel Chacón a ese pobre diablo que trajeron detenido al casino? El y sus dos mujeres.
– ¿Tú los viste? Pues te diré: al tal lo envié a la comisaría…, adulteración de mercadería, falta de documentación y permiso de mercar…, en fin, bastantes cositas…
El coronel lo interrumpió.
– Oye ¡qué diablos! ¡Si así hacen y así vienen todos!
– Tal vez, mi querido don Luciano: en este cruel mundo en que vivimos, la ley es a menudo escarnecida, la bondad pisoteada y ni los cien ojos de Argos, el príncipe argivo, ni siquiera el otro Argos, perro fiel de Ulises, cantado por Homero…
– ¡Ah, no!… ¿Vas a recitar toda la Odisea ahora?
Pitaut volvió a reír. Después prosiguió sin molestarse.
– No temas… Decía que ninguno de todos los recaudos imaginables puede contener la triste vocación del hombre por infringir la ley que él mismo hace o acepta. (Montoya intentó imaginar un mundo de hombres puramente legisladores emulándose en el acatamiento perfecto de las leyes, pero la idea le resultó absurda.) Sin embargo, yo no puedo admitir que un delincuente… ¡y ese sujeto tiene una traza inquietante!, arrastre con él además a dos inocentes y bellas criaturas. Las alojé pues en el casino y esta noche, debidamente acicaladas, formarán parte del dulce comité de niñas que nos aliviarán del pesado fardo de defender la ley. Mi ánimo se eleva reconfortado al pensar que con un solo acto protejo a la sociedad y salvo a tan bellas niñas de las sucias garras de ese carancho…
Montoya cuadró su poderosa mandíbula y apretó los puños con cólera. ¿Qué se proponía Pitaut?
¿Lo estaba provocando? ¿Por qué? ¿Con qué intención? Cada vez soportaba menos a aquel cínico, cuya mente maduraba sus planes despreciando todo límite. A Montoya nunca le había repugnado tomar la mujer ajena, pero actuaba como una fuerza espontánea y avasallante. No calculaba los riesgos ni se encubría. Atropellaba con todo, aguas arriba, hasta ser ahogado por ellas. Pero el frío cerebro de Pitaut parecía sumergido en una profundidad viscosa, donde flotaba igual que una medusa entre algas submarinas. Tan muertos como los héroes de sus citas mitológicas, pero no dignos del Olimpo sino apenas carroña para Thánatos, los pensamientos de Pitaut repelían.
No tuvo tiempo de contestarle. Desde una enramada reclamaban a la comitiva. Los danzantes pedían que el intendente les dirigiera la palabra. En el enorme tablado una pululación de pies golpeaban el piso; se alzaban las botellas; tintineaban los collares y aros de las mozas y Montoya hasta creyó ver el brillo insultante de un cuchillo, no en el cinto chapeado de monedas sino alzado por una mano oscura y velluda. Pero ya todos lo arrastraban siguiendo a Pitaut y al intendente. Subieron y se formó un bullente círculo de hombres y mujeres. Medio de soslayo, hablando para el público de la «enramada» y el que se había congregado atraído por el aspecto de los «señores», el buen hombre inició su discurso.
– ¡Pueblo de Coyhayque…, pueblo chileno…!
Un aplauso multiplicado le cortó la palabra.
– … ¡ Honremos a la patria en orden y con el entusiasmo más jubiloso…; holguémonos al recordar a nuestros gloriosos antepasados heroicos que nos dieron esta tierra maravillosa, la bandera y la gloria de ser chilenos!…
No pudo continuar ni hubiera sabido cómo…
Estallaron petardos, las manos impacientes golpearon las cajas de las guitarras y la algarabía cubrió toda la calle. Montoya no escuchaba al orador. Había oído muchos discursos semejantes. Apartando el cerco humano que se apiñaba en el fondo del tablado, descubrió un hombrón caído, con los restos de una botella rota, cuyo contenido, corriendo por su pecho, se mezclaba con la sangre que fluía de la herida que le descubría los bordes del cráneo.
– ¡Este hombre se está muriendo! -le gritó al mayor Pitaut.
– ¡Qué va…, patroncito!… -argumentó uno de los que ocultaba al caído de las miradas indiscretas-. Apenitas lastimadito; ya verá qué pronto se pone bueno.
– No te preocupes, ven; dejemos que sigan con lo suyo.
Era Pitaut que se llevaba con él al coronel.
– Te lo dije: la ley necesita también abrir la mano y cerrar el ojo cada tanto. Si muere no lo llorarán demasiado… A estas horas su mujer, si la tiene, estará ocupando su vientre con otro patriota como él. Hoy reinan el amor y la alegría… Mañana lloraremos quizá todos…
(El universo de acatadores perfectos de la ley había estallado en mil pedazos en la mente de Montoya.)
«Señora, mi señora; el coronel vuelve de nuevo a su paciente tarea de destruirse… Aquí estoy espiando cómo esa fortaleza suya, con dura voluntad, se hunde hasta el cuello en los placeres. El dinero se convierte en sus manos en cajas y cajas de whisky, en mujeres y fiestas. Inspíreme señora, señáleme de alguna manera un camino, aunque sea el último…, o no habrá tiempo…»
El coronel había concurrido a la remolienda, que prometía ser memorable. Algo le habían recomendado, pero con los vapores del alcohol no lo recordó después. Cuando penetró en el edificio, habilitado exclusivamente para los organizadores de la fiesta, le sorprendió la profusión de luces, la abundancia de bebida y el atuendo de hombres y mujeres. Su entrada también provocó sorpresa y comentarios, pero por una curiosa razón. Al parecer era el único que vestía el traje habitual y llevara la cara descubierta.
Un grupo numeroso, de quien resultaba fácil advertir que se trataba del mayor Pitaut y sus oficiales, se habían no disfrazado, pero sí caracterizado con chaquetas y pantalones de huasos, ajustados y lujosos. Las chaquetas, entreabiertas, mostraban el pecho desnudo y el conjunto lo remataban con un negro antifaz. A «Maquintaire» era sencillo reconocerlo merced al legítimo conjunto escocés de zapatos, medias y pollera a grandes cuadros rojos, verdes y azules. Su velludo torso ostentaba solamente un grueso correón en bandolera de cuero repujado con motivos de la verde Erín, a cuyo extremo colgaba, entre borlas de colores, una robusta vaina encerrando el cuchillo de las cacerías, del que asomaba la trabajada empuñadura. Solo le faltaba el cuerno legendario.
No pudo distinguir a los Fichel, y a los restantes, en forma insegura, los fue catalogando con esfuerzo. “¿Qué significaba esa extravagancia?», se preguntó.
Contempló a las mujeres. Creyó advertir que las integrantes del establecimiento, oficiaban ahora de camareras y coperas, pues no vio ningún hombre en tal cometido. Las otras, sin duda las famosas del «comité de niñas», quizás alguna fuera, efectivamente, una niña por la edad, pero todas exhibían unas figuras donde la inocencia juvenil, hacía siglos había huido escandalizada.
Entonces se enfrentó con María González y su hermana Jorgelina, y también con Lupe Guevara…
– Pero, Luciano… ¡Vaya que eres descuidado! ¿Y tu máscara?…
Pitaut, enmascarado, lo estaba interrogando plantado a su frente, las largas piernas delineadas por el ceñido pantalón y el pecho perfumado, mostrando el fuerte tórax apenas recubierto de un fino vello rubión.
– ¡Ah…, conque eres tú! -exclamó Montoya divertido-. Pero atiende: ¿qué diablos pretenden con esta mascarada? Olvidé tus recomendaciones… se las tragó la última copa.
– Es un punto de discreción, amigo mío: mi osado e imprudente compañero. Con este atavío y su remate nadie se atreverá mañana a decir: ¡yo vi a ese hombre!
– Eres el gran maestro de la farsa -dijo Montoya, mientras recibía de una morocha atrevidamente provista de líneas y escasa de ropas, su primera copa rebosante-: ¡A tu salud, desconocido!
Pitaut meneó la cabeza, simulando resignación.
– Ya no tiene remedio… ¡Loco, loco! Ven, te «presentaré» a Lupe; te la «presento», ¿comprendes?… Está impaciente por «afilar» contigo, ella misma me lo ha confesado.
Montoya, sin dejar de apreciar sabiamente a la bellísima amiga del mayor, no permitió que Pitaut eludiera la pregunta que le estaba brotando de los labios.
– Pero no me dices nada de mis paisanas. Las veo allí, bastante cohibidas… ¿Cómo lograste que vinieran?
– ¿Dudabas acaso? Ninguna dificultad… y también tengo aquí al marido de la mayor. Reo perdonado e invitado personal. Por ahí anda, equilibrando su cuota de hambre atrasada.
Estaba, en verdad, el marido de María González; pero su hambre difícilmente equilibraba, su miedo y su confusión. El pobre diablo no se hacía muchas ilusiones sobre la causa del encarcelamiento, su liberación posterior, e inclusive su sorprendente condición de invitado, con máscara y todo. Observó hesitante al hombre aquél, de vigorosa contextura, mentón de gladiador, ojos fríos acostumbrados a hacerse obedecer y único que ofrecía a propios y extraños su cara descubierta.
Montoya brindaba en ese momento con Lupe Guevara. Una hembra soberbia. Mordiendo un panecillo, contempló segura e interesada al deseado forastero.
– Aquí está el famoso Luciano Montoya…, el «gallo» de Coyhayque; hasta en Aysén resuena el eco de tu fama. Eres el gran devorador de «cabras», ¿o no?
– Tu boca dice cosas que tu cabeza no piensa… Esta es la única tierra donde los «gallos» gozan a las cabras. Yo no soy un gallo, querida, sino un hombre -respondió Montoya.
En el fondo el asunto no le gustaba. No la mujer sino la oferta anticipada y prevista que ella le hacía. En el placer se entregaba a un destino o lo conjuraba, pero allí no existía el destino. Lupe Guevara se había pegado a él, mientras a su alrededor se elevaban las voces, las parejas pasaban bailando en giros desenfrenados y la música crecía por los salones. El perfume enervante de la mujer lo anegó como una marea. Bebió hasta el fondo otra copa.
– Eres hermosa, amiga…
La mujer se apartó mostrándose en todo su continente; deslizó sus manos, de largos dedos sensitivos, por su busto, se recorrió el vientre perfecto y las dejó descansar finalmente en las curvas de las caderas. La seda del vestido exaltaba la línea llena de sus piernas.
– No tienes todavía una idea exacta, cabal…, deja que bese tu boca y verás.
Montoya comprendió que con Lupe Guevara, los escarceos estorbaban. Ciñéndola por la cintura la llevó por un corredor hasta una habitación, obviamente preparada para aquellas circunstancias. Mientras la besaba y era besado, el reclamo de su sexo inundó su sangre y galopó por sus venas con furiosa vehemencia. Ni un equívoco gesto de ternura, excepto el furor de la carne. Lupe vestida… Lupe desnuda… Lupe ofreciéndole lascivamente sus grávidos senos de pezones erguidos… Lupe clamando, penetrada, volteada sobre el lecho revuelto… Lupe mordiendo su hombro… Lupe ciñendo con sus largas piernas de amazona sus piernas de músculos tensos… Lupe alcanzando el filo de la gloria… Lupe denigrada cayendo al fondo abismal del frenesí… Lupe recibiendo en su cálida carne exacerbada la pasión del macho exacerbado… Y por todo el vasto universo de la carne Lupe cortesana, menuda y temblorosa estrella, sorbiendo una gota de la eternidad… Lupe febril… Lupe aquietada… Lupe miserable…
Cuando regresaron al salón, los enmascarados estaban probando lo acertado de sus antifaces. Los Fichel se habían hecho presentes. Parodiando a dos campesinos bávaros resultaban más originales que proyectando negocios. Evaristo Linares, con gatuna apetencia rondaba alrededor de María González, que lo contemplaba azorada, apretándose contra su marido.
Pero donde el escándalo había alcanzado su más alta expresión, era el lugar donde «Maquintaire», como un Falstaff creado por un Shakespeare degradado, asistido por el comisario Godoy, ofrecía a sus chillonas admiradoras, una prueba visible y concluyente de su adulta virilidad.
Todo comenzó cuando una alegre «cabrita» manifestó sus dudas sobre el real sentido de la pollera a cuadros del escocés.
– ¡Tú, gordete -había gritado, señalándolo-, tú no eres toro!
– ¿No?, ¡eh!… convéncete…, pero os advierto -su vozarrón resonó como un bramido- que he olvidado los cal…zon…ci…líos… Vale un «pico».
La pollera, elevada a la altura del pecho, demostró claramente que era cierto.
Su gesto se convirtió en la señal de que la «remolienda» estaba en su punto culminante. Los hombres de Pitaut, imitándolo, se despojaron de sus chaquetas primero; algunos desecharon en seguida los ajustados pantalones recamados de bordados multicolores y sólo los antifaces vistieron su desnudez.
Montoya se desprendió de la compañía de Lupe, la que sin demora se llevó al interior a otro bizarro admirador… ¿Chacón? ¿Ibáñez? ¿Qué importaba su nombre?
María González interrogó con los ojos a su marido, antes de contestar la pregunta del coronel.
– ¿Te gusta esto, muchacha?… ¿No? Pues quédate ahí quietecita y no te pasará nada… Vos, mocosa; cuida a tu hermana y deja de admirar a los caballeros, ¿comprendiste?
– Sí… sí, señor.
Pero Evaristo Linares estaba borracho y encaprichado. Ahora se vino con una rubia colgada del brazo.
– Mi estimado amigo y colega -dijo, dirigiéndose al marido de María González-, te presento a mi mujer; muéstrate alegre y cortés con ella… Anda…
La rubia se desplomó sobre el asustado y bastante embriagado camionero.
– Bueno, yo… -tartamudeó el desgraciado, a quien nunca nadie había hecho un regalo semejante.
No era demasiado escrupuloso, pero un resto de dignidad lo retenía aún al lado de su mujer.
La penumbra había remplazado al derroche de luz del comienzo. En parejas sobre los amplios sillones o deslizándose a las habitaciones de las bailarinas, los juerguistas se entregaban a las últimas caricias. Alguien perseguía a alguien y los besos, suspiros y risas se atenuaban después del exceso.
Pedro González quizás hubiera cedido y abandonado a su mujer a la codicia de Linares, pero la impaciencia que éste tenía le evitó la vergüenza y generó su martirio…
– Oye, tú, sé caballero y preséntame ahora a tu mujer. A ti ya te conoce de sobra…
– Deja a mi mujer en paz o te rompo la cara… -estalló González.
– ¡Argentino de m…! -gritó Linares-. Conmigo no te hagas el compadre…
Con la sagacidad que muchos individuos adquieren con la ebriedad, el español había retrocedido de un salto, arrebatado el cuchillo de caza del escocés «Maquintaire», desplomado en una silla con el abultado vientre subiendo y bajando como un fuelle
asmático, y antes de que la misma víctima percibiera su fin, lo había clavado hasta la empuñadura en el pecho de Pedro González, quien lanzó un grito de bestia sacrificada en el matadero.
Montoya escuchó el grito y gritó él también con rabia incontrolable. De un manotón tiró por el suelo a Pitaut, que se llevaba a la temblorosa y núbil Jorgelina y alcanzó a Linares, antes que éste clavara el cuchillo ahora sobre la aterrada María. Muy pocos entendían siquiera lo que estaba sucediendo.
Evaristo era pequeño comparado con Montoya, pero se resistía con furia de loco. Alcanzó con el filo agudo a rozar el hombro del vengador, su muñeca quedó engarfiada por los dedos de hierro de Montoya y, por fin, con infernal lentitud, la punta del cuchillo emprendió un viaje inexorable hacia su garganta.
Se fue deslizando hasta el suelo como un muñeco sin cuerda. Un chorro de sangre surgió del canal abierto en su cuello. Pitaut aullaba.
– ¡Deténganlo, métanlo preso…! Es un asqueroso… -el barullo ahogó el final de la frase-…Montoya, ¡te has sentenciado!
Pero el coronel Montoya, lúcido por el esfuerzo y la rabia, empujaba el destino a golpes. Los golpes caían sobre él y él sobre los golpeadores; sentía el bárbaro placer de los huesos descalabrados y sus músculos tensos golpeando como si sus puños fueran de hierro y la carne contraria el caliente metal que se retorcía, y María y Jorgelina González hipando de miedo eran empujadas, protegidas, y la gran vidriera de cristales opalizados estallaba en la terrible confusión; un disparo silbaba hacia las estrellas y el Siútico, con su rostro amarillento de brujo ancestral, ponía en marcha la camioneta y adoraba el instinto de sus razas mezcladas, pero llenas de sabiduría: ¿chino?, ¿japonés?, ¿araucano?, y al fin los gritos quedaban atrás y los cuatro se alejaban de la muerte, y el mayor Pitaut maldecía, y Godoy tropezaba con las hembras embriagadas, y un áspero olor de semen caliente, vino y sangre revueltos envolvía a todos, a Fichel primo y primo y al escocés y a Lupe Guevara, desprendiéndose del abrazo de otro de sus casuales amantes, mientras se tapaba el sexo lastimado, gimiendo: «¡Dios mío! ¡ Dios mío!»
En el fondo de la calle, un ebrio apostrofaba a las tinieblas:
– ¡Arrepiéntanse, pecadores…! ¡La hora del castigo se acerca!
VI
De una punta del garabato de hierro enganchado en el extremo saliente de la cumbrera del rancho colgaba un trozo todavía sangrante de capón.
Hacía muchas horas que los fugitivos Montoya, el Siútico y las despavoridas y llorosas María y Jorgelina González, sólo veían crecer la mañana y la trompa rugiente de la camioneta devorar kilómetros, animada de una fraternal solidaridad menos mecánica de lo que pudiera esperarse. Ninguno se engañaba; únicamente el prodigio de los pistones golpeando con furia matemática en sus cilindros de acero y la chispa incesante liberando energía pusieron, entre ellos y sus perseguidores, la distancia que media entre la libertad y la cárcel o la muerte.
Se detuvieron casi debajo de la chorreante muestra. Montoya hizo sonar la bocina y sin esperar más sacó el cuchillo y empezó a desprender el trozo de carne. Llevaban doce horas de carrera.
– ¡ Eh! ¿Qué está haciendo? ¡Deje eso!
El barbudo y desgreñado poblador llegaba corriendo desde un corral cercano.
– Lo necesitamos más que usted -fue la respuesta-. Carnee otro capón y listo.
– Claro; el señor lo ordena… Total no es suyo… -el hombre pretendía aparentar serenidad y fiereza, pero no las tenía todas consigo.
El aspecto de los viajeros no inspiraba ninguna confianza. «Si pudiera alcanzar el rifle», reflexionó.
– No se sulfure -dijo Montoya, echando la carne sobre la carga-, ¿cuánto vale todo?
– Eso no vale tanto como el capón que tendré que degollar ahora…
Con calma, Montoya contó unos billetes argentinos.
– Ahí van quinientos. Sobran…
El poblador respiró aliviado.
– Por quinientos pesos llévese hasta mi mujer… -dijo, cerrando su mano sobre los billetes.
– Gracias… Tengo bastantes… Prefiero sal y algo de pan.
La sal era morena. El pan duro como piedra. Echaron en el tanque el último bidón de nafta y partieron de nuevo. Iban por Arroyo Verde en dirección del Alto Río Senguerr. Cerca de una laguna recostada contra un faldeo buscaron una quebrada que los protegiera del viento.
María González y su hermana ensayaron unos pasos y se detuvieron, se desplomaron envaradas. Escapadas de la pesadilla, sin lágrimas, sin hombre, la ruina y el dolor las abrumaba.
– Tuvimos suerte, señor -canturreó el Siútico, mientras arrimaba pedazos de ramas y encendía el fuego-. Si los carabineros no hubieran estado tan borrachos y ocupados con la fiesta, nos atajaban.
– Quizá -convino el coronel, ensartando el pedazo de capón con un hierro aguzado.
Le dolía cada centímetro del cuerpo, la cabeza, los brazos, las piernas. Se sentía recorrido de arriba abajo por pinchazos dolorosos. Masticaba sangre reseca. Buscó en el interior del vehículo el whisky y con un trago hizo buches. Luego bebió, pero en seguida la extrema debilidad le dobló las rodillas. Se sentó en el escalón de la camioneta y se cubrió la cara con las manos.
Había roto los puentes, había matado, había saltado sobre las últimas leyes. Sin embargo, no se consideraba culpable de nada. Recordó con lucidez cada grito, cada rostro, cada recodo de la infernal subida hacia la frontera, mientras pálidamente, la claridad matinal recortaba los picos de las montañas. Parecían ascender en procura del lecho del sol, y la luz y el color crecían alrededor y el verde era verde en los árboles y rojo, azul o blanco, en las florecillas montañesas, y ellos giraban sin detenerse. Atrás quedaba Coyhayque, en la madrugada hirviente de ebriedad y alaridos de rabia. Atrás, la inútil pretensión de la última guardia chilena y la primera argentina (carabineros y gendarmes corriendo y empuñando fusiles labradores).
¿Y todo para qué? ¿Y todo por qué? ¿Por qué?
¿POR QUÉ?
El coronel Montoya, el avasallador de mujeres, el impávido y duro coronel Montoya; el ahora degradado, sucio, quebrantado Montoya, acertijo apasionante de un desconfiado policía de frontera, había golpeado, peleado bravamente, embriagado de furor y matado sin lástima: todo porque la insignificante mujercita de un baratijero de contrabando sin agallas se resistía a acostarse una hora con un encelado y maldito borracho.
Era como para reír o temblar. Porque no eran ni María González con su miedo, ni Jorgelina azorada contemplando la descubierta y multiplicada virilidad de los hombres de Pitaut, ni siquiera el recuerdo, los reclamos marciales del honor y la espada poseída; no. Simplemente, y él no lo comprendía aún en plenitud, había sucedido que el dedo de Dios, con infinita paciencia, acababa de rozar su alma.
– Mi coronel; la carne está lista. Venga.
Montoya alzó la cabeza y miró al desconocido. La cara de Siútico, colocada contra el sol, era una imprecisa sombra sin relieve.
Fue en busca de las mujeres. María y Jorgelina se habían lavado algo con un hilo de agua que fluía de la montaña. Sólo entonces se acordó de que prácticamente no se conocían.
– Me llamo Luciano Montoya…, señora; lamento la muerte de su marido… y también la imposibilidad de traerlo…, como fuera. Necesitamos comer algo. Vengan conmigo.
– Sí, sí, señor -dijo María.
Su voz sonaba tímida pero suave.
No eran bonitas, ni tampoco la clase de mujeres que el coronel había gozado.
De tan serena la tarde columpiaba su pereza. En el centro de la laguna una pareja de garzas rosadas arqueaban sus cuellos y se mantenían inmóviles. Nubes muy altas se desplazaban lentamente. Del asado quedaban los huesos.
– ¿Qué piensan hacer ahora? -les estaba preguntando Montoya a las muchachas-. Yo para el Sur no iré… Me conocen y habrá dificultades. Dentro de un tiempo se olvidará lo ocurrido, pero por el momento…
María González encontró coraje para expresar la esperanza que la sostenía.
– Queremos seguir con usted, señor don Luciano… Todo lo poquito que teníamos quedó allá; el camión., las cosas…, mi marido…
– Cada cual es pobre a su manera -dijo Montoya-. En cuanto a seguir con nosotros, la cosa va a ser difícil. ¿Verdaderamente no tienen a nadie a quien recurrir?
María y Jorgelina negaron con los ojos. Montoya las contempló largamente. Todavía quiso apartar el dedo divino que rozaba insistentemente su alma.
– Pero, ¿es que no comprenden? Somos dos fugitivos. Los carabineros no van a contar una historia a gusto nuestro… Lo más probable será que me acusen, a él y a mí, de haberlas robado, no sin antes matar a su marido, María, y de armar el gran jaleo en Coyhayque… Además yo… -se detuvo-. Y está esta joven… ¿cuántos años tiene?
– Quince, señor; quince cumplidos… -respondió Jorgelina, mirando absorta al semidiós Montoya.
– ¡Claro! Lo dices como si fuera una hazaña…, ¿comprende ahora, María? Con una menor junto a nosotros, o nos escondemos o me encierran… Piénselo.
Con los ojos húmedos, María González suplicó:
– Iremos donde usted quiera, ¡pero, por el amor de Dios no nos abandone!
El Siútico, que desde la escapada de Coyhayque casi no hablaba, dijo como para sí mismo:
– La tierra es ancha, señor; además, no nos molestarán demasiado. Están acostumbradas a lo peor…
A Montoya le pareció que la tarde oscilaba sobre un eje invisible. La figura de María iba y venía, empequeñeciéndose y agrandándose a cada latido de su sangre.
María estaba acostumbrada a lo peor. Incluyendo el no saber positivamente quién había sido su padre y a sufrir tales recuerdos de su madre, que hubiera preferido ponerlos a los dos en la misma condición.
A los ocho años, flaquita y huraña, ya oficiaba de sirvienta en Comodoro. Su buena suerte podía sintetizarse brevemente: tanto daba que un ratón entrase en la despensa o que el diablo se descolgase por el caño de la estufa; la culpa era siempre de María González.
Después vino Jorgelina a compartir su nada. Sin embargo, existen seres en quienes el instinto vital se desarrolla en grado increíble. El caso fue que las dos hurtaron las granos de vida suficientes como para alcanzar un peso magro, pero visible. De alguna manera quienes las engendraron las habían dotado de ciertos valores, rasgos de inteligencia y hasta una dosis de gracia natural. Defendieron su escaso tesoro y con esta dote María encontró un marido, lo bastante pobre y sencillo como para elevarla al rango de esposa.
Ahora, Pedro estaba muerto, y ella era, real y legalmente, una viuda. En la Patagonia ser viuda es casi un título de honra. Hasta había logrado que alguien la llamara «señora» y no la tutease. El hombre que estaba sacudiendo la cabeza para desprender de ella el dolor de los golpes, la llamaba «señora».
Corrió hacia el hilo de agua con un paño y lo trajo empapado.
– Déjeme que lo cuide un poco, señor. Descanse, necesita descansar.
Montoya no comprendió: se había dormido o desmayado.
En la caja de la camioneta improvisaron una cama con el toldo y las mantas, acostaron sobre él el corpulento cuerpo de Montoya y con María a su lado, refrescando la frente que ardía, y el Siútico en la cabina, al volante, y Jorgelina demudada, prosiguieron la marcha.
El péndulo de la tarde se aquietó de nuevo en el fiel de su pereza. A ratos, Montoya deliraba. Entonces, María escuchaba nombres desconocidos para ella. Alusiones a un mundo imaginado pero confuso. Acariciaba la frente del hombre, humedecía los labios apretados, callaba su propio dolor. Una inmensa solicitud, inexpresable todavía, pues el ejercicio de la bondad recién comenzado, ignorando cómo manifestarse, amenazaba trizarse entre lágrimas o risas.
¡Qué distinto parecía este hombre comparado con su marido! Tal vez ni mejor ni peor, solamente distinto. Ella nunca tuvo tiempo para diferenciar con claridad el bien del mal. Era bueno lo que no la lastimaba aunque pasara a su lado sin rozarla y quizá fuera malo lo desconocido, las fuerzas escondidas que podían destruirla; como la que hacía unas horas la había arrastrado hasta la fiesta trágica; la que obligó a Pedro a ir junto con ella, pasivamente, apenas deseando que todo acabara pronto, con la menor pérdida posible. Y todo estaba perdido, hasta la misma vida de Pedro, que no pudo salvar nada del desastre.
En cambio, ahora pasaba sus dedos inhábiles por aquella frente poderosa e indómita, y contemplaba con temor tanta fuerza yacente, la nariz recta, ancha, y los labios gruesos, altaneros, curvándose sobre el mentón recio, donde la quijada parecía cuadrarse enmarcando el rostro de un hombre. Caído, imponía respeto; quizá cuando despertase impondría temor. Si María González, en aquel instante, hubiera podido interpretar sus propios sentimientos, sabría que para siempre, en el bien o en el mal, ella estaba desplomada a su lado, subyugada.
El coronel se recuperaba. Se volvió de lado. Pareció extrañarse de la leve penumbra que lo rodeaba. Vio encima de él un cristal azul, donde algunos destellos insinuaban las primeras estrellas. Vio el rostro anhelante de la muchacha. Gimió:
– Marta… ¡ah, Marta! No me mires así…
– ¿Quién es Marta, señor? ¿Quién es Marta? -preguntó María, entre confusa y decepcionada.
Montoya luchó para alejar la opresión de su cabeza. Las imágenes dispersas de sus ideas comenzaron a ordenarse en su cerebro. Con lucidez sintió la sequedad afiebrada de sus labios.
– Déme algo de beber, tengo sed -reclamó. Pero María no encontraba lo que necesitaba. Con el bailoteo del vehículo tornóse más difícil la búsqueda. Nada le era familiar. Se sentía humillada y torpe. Se volvió hacia él, avergonzada. -No lo encuentro -dijo.
– Déjelo entonces… María, atiéndame: golpee sobre la cabina, a ver si ése la oye y se detiene. Parece que manejara con riendas…
Por fortuna el Siútico entendió el sentido de los golpes y se detuvo. En seguida se encaramó sobre la caja.
– ¿Qué, ya está mejor?… ¿Necesita algo? Montoya rezongó:
– Varias cosas. Una, la botella; otra, que me digas adonde ibas, y la tercera, que me apartes a esta señora, porque tengo algo que hacer…
Y sin esperar que le respondieran, descendió pesadamente y se apartó del camino.
Orinó contra una piedra, largamente; y después de orinar se apretó las sienes y vomitó el capón de la tarde y el vino de la madrugada. Del vientre golpeado, el torrente parecía arrancarle las entrañas. El frío de la noche lo estremeció… y recordó una noche reciente, en el patio de un hotel de Comodoro. El recuerdo se le antojó muy antiguo.
«Esto se está volviendo una costumbre», volvía a rezongar. Pero ahora el alivio físico iba acompañado de una sensación menos amarga. Cuando regresó caminaba derecho. Bebió poco. La debilidad lo contuvo. Miró las figuras desvaídas de las muchachas.
– ¿Les he dado trabajo?, ¡eh!… Bueno, ya pasé lo peor. Después de todo, ellos también recibieron una buena paliza.
Montoya convino con el Siútico que pasarían el resto de la noche en Río Senguerr. Estaban cerca. Necesitaban nafta. Y descanso para sus cuerpos. Sobre todo ellas. En Senguerr, María y Jorgelina tuvieron una pieza para ellas y una cama para ellas y cuatro paredes que las separaron del mundo, y entonces María pudo llorar su pena y su agotamiento (aunque no supiera claramente si lloraba por el pasado tremendo o el insondable porvenir).
Se sintió pequeña, perdida en un laberinto de sucesos que no comprendía. Y cuando al fin dejó de llorar, el sueño cayó sobre ella y la sumergió en un río que la llevaba lejos; un río que se curvaba sin desbordarse, de aguas de mercurio y orillas de basalto. Y en sentido contrario otro río, oscuro y abovedado, se curvaba allá arriba. En la noche podía medir el tiempo y comprobar cómo las estrellas se desplazaban silenciosas, frías, lejanas, hasta caer a sus espaldas sin chocar. Desaparecer simplemente. El lomo del río era helado, el cielo y las estrellas flotaban en un universo endurecido por el frío. Entonces la mano del hombre tomó la suya y la elevó sobre la corriente, hasta la orilla de la vida. El río de los muertos susurraba su fracaso.
Un camionero rezagado entró en el pueblo bañando con el haz de los faros las paredes del frente de casas que bordeaban el camino. La luz trazó un canal luminoso y chocó contra un cartelón, donde, al pie de un enorme rostro sonriente, se leía con grandes letras negras: «Coronel Perón, el Primer Trabajador».
– A mí me lo contás-murmuró el cansado conductor-. ¿Y yo qué hago? ¿Me rasco las pelotas a estas horas?
El muchacho acompañante se despabiló.
– ¿Ya estamos?… ¿Qué decías de rascarte…, qué?
El camionero estaba malhumorado.
– Che, bobo; yo no me repito… Aquí el único que se repite es «El Primer Trabajador».
– …Y… tendrá una flota -dijo el muchacho, que no había entendido nada.
El coronel Montoya se despertó al sentir el fragor de la máquina detenerse frente al hospedaje. En la oscuridad sintió la respiración silbante del Siútico. Era la primera vez que compartía una habitación. Sin esfuerzo volvió a dormirse. Estaba muy cansado.
María y Jorgelina también sintieron llegar al camionero. Así llegaba Pedro González cuando volvía de mercar sus chucherías entre los puesteros de las mesetas. Después se acostaba al lado de María y su olor tenía algo de oveja y cuero sobado. En cambio, su boca olía a nafta, porque cuando el carburador del cascajo se atascaba, chupaba aquí y allá y escupía la esencia hasta que la piel de los labios se resecaba. Muchas veces, al besarla, dejaba sobre sus mejillas la huella sangrante de sus labios agrietados.
A pesar de su determinación de continuar el viaje, se demoraron un día en Senguerr. La Dodge requería la atención de los mecánicos; de una de las cubiertas sólo quedaba la tela interior y la hoja maestra de la suspensión se había quebrado. Pero principalmente el cansancio los mantenía medio aturdidos y cualquier decisión les costaba un enorme esfuerzo de voluntad. Montoya obligó a María y Jorgelina a recibirle unos pesos para sus necesidades, y María resolvió entonces comprar ropas de luto. Fue el único homenaje al muerto. El resto lo utilizó en alimentos, algunos remedios y artículos de higiene. Regresó al hotel acompañada de su hermana, cargada de paquetes y con una nueva sensación de conformidad reconcentrada. Jorgelina en cambio, tan poco amiga de expansiones como su hermana, y con menos motivos de pesar, parecía entusiasmada con la loca carrera hacia lo desconocido.
– ¿Vamos a seguir con ellos, María? -preguntó cuando se aproximaban al hospedaje.
– Sí -fue la concisa respuesta de María.
– ¿Sabes adonde van; qué pasará con nosotras? -insistió Jorgelina.
– Tampoco lo vamos a saber dejándolos. Me refiero a nosotras; no nos queda nada… Además, el señor Montoya es bueno,…
– ¿Te parece? A mí me da miedo… Y ese otro…, parece un fantasma o una vieja con pantalones… «Siútico», ¿sabes lo que quiere decir, no?
– Qué más da… Para mí no es un hombre; entendeme, no por el nombre o lo que signifique, sino porque es la sombra de don Luciano. Yo no tengo miedo del señor; lo he visto sufrir, quejarse… Cualquier cosa que haya hecho, no escapa de los carabineros o de la Policía, es demasiado hombre para escaparse. Soy muy ignorante, Jorgelina, pero dicen que algunos le disparan al diablo… o a Dios. El es un señor, únicamente le tiene miedo al ojo de Dios. Jorgelina era virgen, pero no inocente o ciega. Su corta existencia fue demasiado áspera como para resguardarle la adolescencia del contacto del pecado o lo sucio. Mantenía su virginidad porque nadie la había volteado en su camastro de sirvientita. Por eso dijo con absoluta tranquilidad:
– ¿Y el ojo de Dios te va a proteger si él quiere acostarse contigo?
María se detuvo un instante abochornada. No dijo una palabra hasta que estuvieron en la pieza. Cuidadosamente depositó los paquetes que embarazaban sus brazos, luego se quedó mirando a Jorgelina con aire duro y absorto. De pronto le cruzó la mejilla con una bofetada.
– Para que no seas asquerosa… Yo no soy una p…, ¿entendiste?
Jorgelina se arrinconó llorosa. María se sentó al borde de la cama, dejando caer las manos sobre la falda continuó como para sí misma:
– Ninguna de las dos somos eso que dije, ¿sabes? Pero si él quiere acostarse conmigo… o contigo, ¿quién se lo va a prohibir? ¿Acaso el río repara en las piedras que arrastra cuando crece y atropella contra todo? Si no es él será cualquier piojoso borracho que nos alcance un poco de pan… No sé, no entiendo nada; pero iremos con él hasta donde quiera llevarnos…
Se levantó y miró por la ventana. En el patio, Montoya y el Siútico trajinaban en la camioneta. El robusto cuerpo del coronel, apenas cubierto con un pantalón y una camiseta, se hinchaba y distendía, con los movimientos de sus músculos. En los hombros y brazos se le dibujaban los moretones violáceos de los golpes recibidos. María se retiró lentamente de la ventana. Como si de pronto se hubiera sacudido todas las dudas, sacó de los paquetes el
vestido de luto y lo estiró sobre la cama. Luego comenzó a quitarse los que llevaba. Tenía el cuerpo moreno, de hombros suaves, carnes firmes y el vientre redondeado, todavía no herido por la maternidad. Los senos pequeños tampoco conocían los artificios femeninos ni los necesitaban. El luto acentuó sus formas sin ostentaciones, pero sin mengua.
– Anda, hermana, acomoda las cosas y no tengas más miedo. Nunca estuvimos seguras de nada, ¿de dónde ahora será distinto?
Salió: fue a la cocina y pidió dos tazas de café, pan, un poco de manteca salada. Puso todo sobre una tablita ancha a modo de bandeja y salió al patio.
– No ha comido nada, señor. Hágalo… Y usted también…, Artemio.
Montoya retiró la cabeza del interior del motor de la camioneta. Se limpió la grasa y el aceite de las manos con un trapo.
– ¡ Ah, es usted! Veo que se ha puesto de negro. Tal vez la ayuda… Yo no tomo café a estas horas… Bueno, no ponga esa cara y démelo.
Se apoyó en el guardabarros. El Siútico tomó su taza y un pedazo de pan y se sentó directamente en el suelo. El sudor le corría por las arrugas. Miró pensativo a la muchacha.
Eran cerca de las once. En el patio el viento se ovillaba en los rincones y salía luego disparado hacia el Sur con un silbido parejo. Uno que otro ocupante del hospedaje remoloneaba al sol. El camionero de la madrugada renegaba en la otra esquina del patio soplando un tubo de goma empapado con nafta, procurando producir el vacío necesario para trasvasar el líquido de un tanque al del camión. La nafta le corría por la barba de una semana y los labios se le ponían blanquecinos. Le tiró un puntapié a una gallina que se metía debajo del camión. Una mujer gorda salió de la cocina y gritó una grosería. El camionero le respondió con otra, riéndose. Cuando la gorda se dio vuelta, miró a los viajeros y se llevó el índice a la sien en una mímica que él consideró más elocuente que las palabras. Después su mirada resbaló con desenfado sobre María, desde la cabeza hasta la curva de las caderas.
«Está buena la fulana…, suerte para el grandote ese… ¿será su mujer?… ¡Y yo haciéndome la del mono! ¡Vida piojosa! Y este cascajo de m…»
– Che, pibe, alcánzame las pinzas y un cacho de alambre… Otra vez se desprendió el carburador.
En la sala grande, donde preparaban la mesa para el almuerzo, estaba entrando un gendarme; saludó al patrón y le dijo algo. María lo vio y sus ojos buscaron los del coronel. El la miró y después también al gendarme. Mordiendo el pan calmosamente, le dijo a la mujer
– Usted quiere seguir con nosotros, ¿no? Pues le haré el gusto… Esta noche salimos… Por cualquier cosa… -Le alcanzó la taza vacía-. No tema, señora… y gracias por esto.
Pocas veces en su vida había agradecido nada. Pocas veces en la vida de María González le habían agradecido nada. El ayudante del camionero tropezó con ella cuando venía con las pinzas y el alambre pedidos.
VII
«Señora; mi señora Marta… Desde hace muchos días; desde antes de lo ocurrido en Coyhayque, parecemos huir…, huir siempre. Corremos hacia el Norte; ¿sabrá el señor hacia dónde o cuándo tendrá fin este correr desatinado? El coronel ha vuelto a encerrarse en el silencio. Maneja durante horas y horas sin pronunciar una palabra, bebiendo a cada rato. Para su desgracia dispone de bastante dinero como para renovar las botellas vacías en Tecka, Esquel, El Bolsón… Por donde pasa deja el recuerdo del whisky comprado sin regatear. Estamos malditos y es inútil querer escapar. En todas partes nos espera el infierno…
»Su memoria no nos abandona nunca, vive con nosotros, se nutre de nosotros; pero él no se entrega y continúa hacia el Norte, con los labios sellados. Su mirada es sombría, está enfermo, sufre, pero calla. No la nombra nunca a usted ni al niño. En eso no ha cambiado nada. Cuando usted estaba a su lado, yo inventarié prolijamente las horas y los días que usted aguardó en vano que él reconociera su presencia… ¿Por qué no quebró usted el silencio? ¿Por qué fue débil? ¿Por qué mi tiempo nunca fue colmado ante tanta iniquidad?
»Sé que no tengo derecho a dudar; quizás usted no era verdaderamente débil, sino demasiado fuerte, pero su fuerza era de otra naturaleza. Yo recogía la limosna de su soledad y, cada uno en su esfera, se protegía con ella. ¡Qué extraña familia la suya, señora! ¡Qué extraña y qué terrible! Como galeotes infernales condenados a remar eternamente encadenados uno al otro, sin amor semejante, pero amando tal vez cada uno a su manera; encadenados y destruyéndose.
«Pienso y pienso: ¿cuál era su propósito, el suyo, el que ocultaba su resignación? ¿Sigo yo esa huella invisible, esa señal, ese mensaje o propósito, jamás insinuado ni transmitido realmente, pero que existió, sin duda, o todo sería para volverse lúcidamente loco?
»Sé también de un modo carente de explicación que mis pensamientos la alcanzan; todo lo que hube de callar me viene ahora que ya no vivo su presencia y vuelve hasta usted como un viento que gira y gira y la roza. Por eso callo lo más penoso o lo más sucio que hacemos, para no herirla más, ¿comprende?
»Pero algo está ocurriendo aquí que rebasa la medida…»
María observó a hurtadillas el rostro lleno de arrugas del Siútico. A pesar de su carácter reposado y nada medroso, el rostro cambiante del asistente le infundía inquietud. Defendido por aquella piel que se contraía y estiraba alrededor de la boca o de los ojos, hasta ocultarlos, el Siútico parecía impenetrable. Suscitaba fascinación o aversión, casi nunca simpatía.
Cansada de contemplar un panorama de cerros y abismos apenas entrevistos, de árboles y cielo azul, procuró mantener la vista puesta en la ruta que seguían. Le dolían los ojos. Desde su posición, rígida entre los dos hombres en la cabina, pues Jorgelina cumplía su turno atrás, en la caja del vehículo, donde la muchacha al menos podía estirarse sobre las mantas y contemplar cómo el camino se deslizaba velozmente hacia atrás, mientras ella veía apenas el rostro cuadrado del coronel. El perfil de la frente, la nariz y el dibujo de los labios. Miró sus manos aferradas al volante. Las venas se hinchaban en el dorso y a ratos los dedos se abrían para volver a cerrarse sobre el curvado cilindro. Único vestigio animado, las manos se abrían y cerraban a intervalos, como si cedieran a la tensión a que estaban sometidas o, la derecha, caía sobre la palanca de los cambios de marcha, segura y obediente al mandato del cerebro.
Llevaban cuatro días de marcha, cuatro noches durmiendo en piezas diferentes, eludiendo todo contacto con extraños. Hablaban poco, apenas lo imprescindible, y esas pocas palabras tejían, sin embargo, una red sutil, pero firme, alrededor de los cuatro viajeros. Unidos primero por el recuerdo de un suceso terrible, después por la fuga inolvidable, ahora por esa tácita y consentida solidaridad mutua, pues resultaba difícil establecer dónde estaba centrada la mayor fuerza entre los cuatro. Cada uno equilibraba las potencias del otro; resguardaban sus secretos pensamientos y necesitaban -eso lo intuían vagamente-, necesitaban el testimonio ajeno para seguir adelante. Peligroso equilibrio, fluctuando permanentemente entre la ansiedad y la inquietud. Probablemente la menos afectada fuera Jorgelina, pero aun así, a ella también la envolvía aquel clima de crisis reprimida.
De la pelea en Coyhayque, de la muerte del camionero y de la de su asesino, no pronunciaban una palabra. Parecían haber decretado sobre el hecho la consigna del silencio. Como siempre, y ello lo sabía muy bien el Siútico, el coronel se hubiera dejado despedazar antes de que le arrancaran una palabra sobre algo que pudiera concernirle. En su reserva residía el meollo de su fuerza, y quizá también su martirio y su fracaso. Agonizaba en un círculo cerrado herméticamente y un ser humano no puede callar eternamente los sentimientos que lo agobian.
…¡Paff!… Con un estallido seco una cubierta de la Dodge, desgarrada por una piedra filosa, comenzó a desintegrarse. El vehículo osciló bruscamente, quedó primero de costado, giró como un trompo espectacular e, incontenible, saltó fuera del camino. Sorprendidos y desconcertados por la inesperada conmoción, los viajeros fueron sacudidos violentamente en el estrecho recinto, convertido de pronto en una peligrosa trampa. El vehículo rodó, todavía oscilando, de izquierda a derecha, saltando por encima de los montículos de mata guanaco, y por fin se clavó de punta en una depresión del terreno.
Afuera, desde la caja, venían hasta ellos los chillidos histéricos de Jorgelina.
Apenas la camioneta se inmovilizó, el Siútico intentó abrir la portezuela de su lado, pero no lo consiguió.
– ¡Se ha trabado!
– Bajen pronto por ésta… -gritó el coronel, haciéndolo por su lado-; no sea que se prenda fuego. Por fortuna no hemos volcado… ¡Pronto! Está visto que este bicho nos quiere descalabrar del todo…
Tomó a María de un brazo, ayudándola a salir. El cuerpo de la muchacha quedó un momento entre sus brazos. Temblaba, y aunque su gesto carecía de todo cálculo, encontró en aquel fugaz contacto una turbadora sensación de seguridad. Montoya le dirigió una de sus rápidas miradas interrogantes y conminatorias y, señalándole el camino, la urgió:
– Por cualquier cosa… ¡corra hacia allá! Vos, Jorgelina, ¡salta!, yo te ayudo.
La jovencita, erguida en la caja y aferrada al costado de la carrocería, sangraba por la boca.
– ¡Vamos, salta, muchacha! -y Montoya alzó los brazos, animándola.
Jorgelina desnudó, al levantar las piernas sobre el borde de hierro, la frescura incitante de sus muslos, y en seguida cayó hacia delante.
Pero la camioneta no se incendió: el coronel, instintivamente, había cerrado el contacto del motor y del recalentado mecanismo se levantaba el vapor producido por el agua hirviendo escapándose del radiador deteriorado. Un pesado silencio remplazaba el trepidar animoso de la máquina.
– ¿Se golpeó, señor? -quiso saber el Siútico.
– Un poco…, o tal vez sean los viejos porrazos -dijo el coronel-. Me sentí aplastado contra la puerta. ¡Uff!…, ahora esto. Vamos a ver cómo ha quedado.
Evidentemente, el tren delantero se había desquiciado.
La cubierta reventada presentaba sus telas abiertas como a cuchillo. El paragolpes estaba enterrado en los bordes de la lomada y el radiador dejaba escapar todavía hilos de agua y vapor. Probaron a empujar el vehículo hacia atrás. Se movió unos centímetros, pero, al disminuir el esfuerzo, volvió a quedar donde estaba.
– Es inútil -murmuró el coronel. Miró su reloj pulsera-. Son las cuatro. Si alguien pasa podremos mandar un aviso al pueblo de Mascardi. Al menos trataremos de volverla a la ruta… Primero descansaremos un rato.
– Sí, señor -dijo el Siútico-. Voy a revisar las cosas y ver cómo están ellas…
– ¡Diablos! Es cierto… La pequeña está sangrando… Llévales la damajuana con agua… y tráeme una botella para mí…, si queda alguna sana…
– «o… llenas…» -murmuró Artemio Suquía, rencorosamente.
Jorgelina se había golpeado levemente. María le restañaba la sangre con un pañuelo, cuando se acercaba Montoya. Le levantó la cara tomándola por la barbilla con sus fuertes dedos. La muchacha lo miró. Su mirada reflejaba más curiosidad que temor.
– ¿Te duele?
– Sí, don Luciano…, creí que nos matábamos…
Montoya se sonrió con sarcasmo.
– No es tan sencillo como te imaginas… Tenemos el cuero demasiado duro. Y usted, ¿cómo se siente? La sacudida fue violenta.
Un tábano comenzó a zumbar en círculos sobre sus cabezas. Montoya lo ahuyentó fastidiado.
María lo observaba interesada. Sentía el dolor de los golpes, pero también el secreto placer del abrazo.
– Como usted dice, señor…, tenemos el cuero demasiado duro para morirnos así no más. Tuve miedo, pero ya pasó.
– Bueno… si pueden, y de paso olvidan el accidente más pronto, ayúdenlo a mi compañero a preparar algo de comer. Vamos a descansar y luego resolveremos…
Pero llegó la noche y ningún otro vehículo pasó por la carretera. El paisaje comenzaba a desangrarse con el crepúsculo hasta convertirse en pinceladas de diferentes tonalidades oscuras. Desde el Oriente, donde algunas nubes solitarias recogían los desfallecientes reflejos del sol, titilaron indecisas y plurales las primeras estrellas. Todavía por las noches se sucedían ráfagas de viento frío y desde las altas montañas del Oeste, cubiertas con un manto nevado, llegaba hasta los viajeros una sensación fresca y tonificante. Las dos mujeres aproximaron a la incipiente hoguera los escasos elementos que podían constituir una comida. Una luz a sus espaldas los tocó un instante y desapareció.
– Parece que se acerca alguien -dijo Montoya, corriendo hacia la ruta con presteza-. Viene por los recodos del cañadón.
Tardó un rato en comprobarlo. Por fin las luces de dos faros barrieron en abanico el camino y recortaron la silueta del coronel con los brazos en alto. Con un chirrido de frenos aplicados bruscamente, el gran camión de transporte quedó detenido a cierta distancia. Sin titubear y sin abandonar el centro de la ruta, Montoya avanzó. Descontaba que si se hacía a un lado, el camionero no perdería un momento en marcharse. El paraje era propicio para un atraco. Lo primero que vio fue la boca de un revólver. Detrás estaba la figura recelosa del acompañante.
– ¿Qué le pasa? -preguntó el hombre.
– Cálmese, amigo -respondió el coronel-. Solamente quería pedirle que avise en Mascardi para que nos manden cuanto antes un mecánico. Desbarranqué la camioneta allá y estoy con dos mujeres y otro compañero. Hay rotura de punta de eje y otras cositas menores… ¡ah!, necesito también un radiador… El resto lo arreglaremos.
– ¿Sí? -comentó el hombre, todavía dudando, tratando de ver más allá de las sombras-. ¿Y creen que van a auxiliarlos con la noche encima?… Lo dudo. ¿Hay heridos? ¿De dónde venían ustedes?
– Mire, amigo; cuando desee un interrogatorio en regla, pediré un policía. Por ahora todo lo que pretendo es un mecánico. Se trata de una Dodge rural. ¿Va a pasar el aviso?… No, no hay heridos…
– ¡Está bien vamos, che!
Y sin más comentarios el conductor aceleró el vehículo que mantenía con el motor en marcha. El enorme furgón se desplazó hacia delante y en pocos minutos desapareció en otro recodo del camino.
– ¡Qué tipo desconfiado!… -rezongó Montoya, contemplando las luces rojas traseras, que parecían huir en la noche.
– Hay que andar prevenido -le explicaba el camionero a su ayudante-. Uno nunca sabe…
El coronel regresó al lugar del accidente caminando con lentitud. De nuevo se sentía dolorido y agotado. Le costaba reponerse del riguroso castigo recibido en Coyhayque y el sacudón provocado por el accidente contribuía a reavivar el dolor.
«Debo tener alguna lesión interna», pensó. Se encogió de hombros en la oscuridad. «¡Y bien…, da lo mismo!»
Por primera vez reflexionó en su decisión de ir al Norte. Al comienzo había sido un mero impulso, un pretexto invocando la posible intervención de las autoridades… Pero, volvió a pensar: “¿Para qué buscarme?… No les conviene… Se me ocurre que Pitaut me tomó por un espía o algo semejante… ¿No le oí, acaso, gritar mi grado militar? Sí, ahora lo recuerdo. Si pretendió descubrir mis intenciones, puesto que conocía mi filiación, se llevó un chasco… ¿Para qué, entonces, le serviría denunciarme aquí? No es hombre de mostrar todas sus cartas de un golpe… Habrá inventado alguna historia convincente para justificarse».
Recordó a Mac Intyre, a los Fichel…, los Fichel…, ¡claro! Ellos hablaban siempre del Norte, de los bosques de raulí detrás del lago Lolog… y la idea había dormido en su cerebro, porque de manera casual coincidía con su afán de perderse en la soledad…, de aniquilar todo lo que constituía su pasado. Quizás en el laberinto de caminos y sendas de errores que había fatigado sin descanso, aquella mención de los bosques limpios y aislados contra las montañas, anidando en su espíritu atormentado, le exigían una última verificación de su alma; una forma de justificarse o tal vez de redimirse.
«El país no se hundirá porque ayude a cortar unos troncos; alguien tiene que hacer el trabajo del verdugo.»
Pero presentía que algo más profundo que un desatinado desafío a la ley determinaba sus actos. Desafiando críticamente la voluntad ajena, rompiendo con el orden establecido por quienes lo habían abatido, despojando a su conciencia de toda dignidad, alcanzaría quizás a descubrir su propio ser enajenado.
«Al Lolog, pues…, al Lolog, a las cataratas, al infierno, ¿qué importa?»
– ¡Marta…, Marta…, Raúl! -gritó, aulló de pronto, enloquecido-, ¿están conformes ahora? Soy un desgraciado, un vagabundo… Me arrastro en busca de paz… ¿Eso querían? No era nada; ahora soy menos que nada…
– ¿Qué pasa,…, qué pasa? -oyó gritar a María y Jorgelina, apartándose de la hoguera y corriendo hacia él.
Detrás venía el Siútico.
– ¡Pasa lo que pasa…, el viento, la luz, el fuego, el demonio! ¡Pasa Dios o la fulminación!
Se hincó de rodillas. Cayó arrodillado con el rostro entre las manos, rechazando la ayuda ajena.
– No hagan caso… Tengo fiebre… y pasará también.
– Venga, señor. Por favor, levántese; levántese y venga -suplicó María, tan sobrecogida que no se le ocurrió tocarlo con sus manos.
El coronel puso un puño en tierra y se fue levantando rígidamente. Sin mirar, o sin ver a los testigos, caminó derechamente hacia la hoguera. No pronunció una palabra. Ninguno se animó a preguntarle nada. Iluminado por las llamas ondulantes devoró en silencio su comida y bebió un poco de mate cocido caliente.
Había llegado ya la medianoche. El cielo negro aparecía vestido por la larga cola de la Vía Láctea, y las estrellas de primera magnitud parecían colgarse de las ramas de los árboles o de la punta de los cerros. La hoguera alzaba su llama temblorosa, encendía de rosa los rostros de los viajeros y sorprendía su pensativo silencio.
– Tendremos que encender otro fuego -dijo repentinamente el coronel, abandonando su mutismo-. Por allí; así trataremos de guiarnos mientras arrastramos la camioneta. Hay que estar preparados. Ustedes -señaló a María y Jorgelina- acuéstense cerca del fuego. Duerman, lo necesitan… A ver, ven conmigo…
– Entendido, señor… Prepararé la leña.
– Yo voy a elegir un buen árbol para hacer palanca…, cables tenemos.
Metro a metro, la Dodge retrocedía. Hundida de nariz por el dislocamiento de sus ruedas, obligaba a una tarea penosa y extenuante. La experiencia del coronel resolvía problemas de impulsos, pero su esfuerzo no guardaba relación con los resultados. Al fin la punta de eje se zafó del todo, la rueda cayó de costado y hubo que detenerse. Al menos ahora la camioneta se encontraba en terreno llano. La ruta pasaba a doscientos metros. Los dos hombres tenían las manos desolladas y los ojos enturbiados por la fatiga, y entre el sudor y la tierra, la piel desaparecía bajo una capa pegajosa y oscura.
– No podemos hacer más -admitió Montoya cuando vio el estado del eje-, y no creo que los repuestos lleguen esta noche… Veré si al menos funciona el motor.
Pero el motor no arrancó ni tampoco funcionó el sistema eléctrico. La potente Dodge se había desmoronado.
– Ocupa la cabina -ordenó Montoya al Siútico-. Yo necesito más espacio.
No quedaba una sola manta. El toldo oficiaba de alfombra bajo los cuerpos de las muchachas, ovillos dorados por las trémulas llamas. Vació una bolsa de arpillera de los cacharros que contenía y se echó sobre el suelo húmedo del relente.
Con las manos en la nuca por única almohada contempló la palpitante granulación suspendida sobre su cabeza. El universo de corpúsculos luminiscentes parecía viajar a velocidades increíbles sin moverse de su sitio, tocándose y separándose sin cesar, como si danzaran sobre un mundo helado y muerto. El sudor, al secarse, le pegaba los cabellos revueltos contra la frente. Ansió desesperadamente un trago de whisky; pero no quedaba una gota.
«Mi mujer se alegrará -pensó-. Ni un miserable trago… nada.»
La absurda injuria inferida a la muerta rebotó contra él, llenándolo de sombría tristeza. «Soy un pobre borracho… ¡Oh, Marta!»
Y tuvo miedo del cielo y de las estrellas innumerables. Y escondió el rostro contra la tierra pastosa y húmeda. Y lloró. Sí. El duro coronel Montoya lloró contra la tierra. Y se sintió como una gran bestia aterrada. Y la blasfemia lo anegó. Y gimió de dolor, de fiebre, de anonadamiento, de angustia, de amor. Porque llorando contra la tierra, la húmeda tierra de su país y de su sangre, supo que toda su vida había deseado ser amado, y si lo fue, no supo advertirlo. Y ahora estaba solo y triste. Y al fin se durmió, mientras María González, ex sirvienta, ex esposa, se levantaba en la noche que palidecía lentamente, miraba las cenizas de la hoguera y el gran bulto encogido que parecía morder la tierra. Montoya lloró largamente con la noche por testigo.
María había velado todo lo que le fue posible siguiendo los movimientos de los dos hombres. El sueño la venció y despertó cuando el reflejo de la primera levísima claridad devolvía a las cosas su contorno. Desorientada mantuvo sus ojos abiertos tratando de comprender. Entonces levantó la cabeza y distinguió la figura de Montoya cubierto solamente con sus ropas. Sin vacilar tomó la manta que la cubría, se separó del costado de Jorgelina y suavemente la extendió sobre el cuerpo del durmiente.
Se acuclilló después a su lado, tratando de inclinarle el rostro, para alejar la boca y la nariz del suelo. Algo consiguió y la respiración del coronel se tornó más regular. Permaneció inmóvil, sin sentir el frío que adoloría sus hombros. Cruzó los brazos, apretándolos contra el pecho; hundió la barbilla contra los brazos, intentando retener un poco del calor de su cuerpo. No pensaba en nada. No sentía nada. Se limitaba a vigilar el sueño del hombre que había matado por ella. Velaba el sueño mientras la mañana venía empujando los carros de la luz recién amanecida y el rostro del coronel dejaba ver la tierra que lo ensuciaba, entre tallos de hierba aplastada y un rictus de dolor alrededor de la boca. Su sueño era agitado, suspiraba y se contraía y al expeler el aire de sus pulmones llegaba hasta ella un hálito alcohólico. Pero en esos momentos la sensibilidad y atención de María se concentraban en el hombre y su sueño.
Ensimismada en su insólita vigilia no pudo tampoco percibir cómo, todavía dentro de la cabina de la Dodge, el Siútico, al despertarse, se había paralizado contemplándolos. La claridad se extendía gradualmente y los pájaros iniciaban un parloteo tímido, como queriendo asegurarse de que en verdad llegaba el nuevo día.
Desde la dirección por donde había desaparecido en la noche el camión, venía ahora aumentando el ronroneo de un motor. El coronel, inquieto, estiró un brazo y su mano chocó contra el cuerpo entumecido de María. Abrió los ojos.
– ¿Qué hace aquí? ¿Por qué? -preguntó, súbitamente conmovido.
– Perdóneme -repuso María, sobresaltada-; desperté reciencito no más -mintió-, y quise abrigarlo un poco… ya me voy…
La mano de Montoya se apoyó en el hombro de la muchacha.
– No; no tiene por qué irse… Usted no estaba obligada a cuidarme. ¡Ve!, por fin nos vamos reconociendo… -Y se interrumpió, prestando atención al vehículo que se acercaba-. Escuche…, alguien llega. Ojalá sea el mecánico.
Apartó la manta y se incorporó.
– Gracias, María… No olvidaré lo que ha hecho. Tiene usted una manera de comportarse que impone respeto. Pocas veces he agradecido tan sinceramente algo a una mujer; no es un cumplido, créame.
– Lo creo, señor -dijo María, muy seria; pero interiormente se sentía absolutamente recompensada.
El Siútico también había salido de la cabina y corría hacia el camino. Alcanzó a interceptar la «pick-up». Se trataba, ciertamente, del mecánico, quien, al no ver a nadie hasta allí, empezaba a temer que le hubieran tomado el pelo.
– ¿Dónde dejaron de correr? -preguntó el muchacho que, para no desmentir su profesión, venía ya de overol cubierto de manchas-. Casi no salgo, ¿sabe don? -parloteó, contemplando algo intimidado el extraño rostro del Siútico-. Don Elías…, el camionero de anoche, ¿sabe?, no me dio los datos del registro de ustedes… y el «ACÁ», señor -recalcó complacido la vocalización de la sigla-, nos prohíbe por reglamento atender pedidos de desconocidos… por la cargada, ¿sabe?… Y después que en una de ésas, ¡zas!, uno labura como un perro y para cobrar hay que sacar un bufoso -y se tocó el costado como para ilustrar que la alusión incluía a todos los desconocidos.
– No hable tanto, joven…, o se va a cansar en partidas -dijo el coronel, que alcanzó a oírlo-. Venga…
El mecánico silbó al ver el estado de la Dodge.
– ¡La sacó barata, don!… Aunque ahora va a tener que «ponerse». -Se golpeó la palma de la mano izquierda con el otro puño, con expresivo gesto-: A propósito, ¿tiene carnet del «ACÁ»?
– ¡Tengo un cuerno! -dijo el coronel, entre divertido y fastidiado por el gracejo del mozo-. Revise bien, diga cuánto es, repuestos incluidos, y se le pagará antes de empezar el trabajo… y ojo, ¡eh!… entiendo de mecánica más que usted; pero no tengo los repuestos. Esa es su ventaja, ¡aprovéchela!
– ¡Ufa!, diga que comprendo la mala noche que han pasado… -y, prudentemente, el muchacho se dispuso a trabajar, pensando que no era inteligente tirar demasiado de la cuerda. Además, la presencia de las mujeres lo tranquilizó.
Conocía su oficio, eso pudo apreciarlo en seguida el coronel y más aún el Siútico, que no le tenía envidia a ninguno. El mozo regresó trayendo directamente la «pick-up» hasta el lugar del accidente. El pequeño vehículo resultó un taller ambulante.
Cuando comprobó que su trabajo sería pagado y que trataba con gente honesta, el simpático parlanchín hasta accedió a volver al pueblo con el Siútico, en busca de provisiones.
– ¡Pero métale, eh, diga!… -instó impaciente-. Esto nos va a llevar el día entero.
El coronel Montoya interrogó a María, sin hacer caso de sus apremios.
– ¿Quiere irse hasta el pueblo con ellos, usted y su hermana, y esperarnos allí?
– ¡Oh, no, señor! Prefiero quedarme… Este aire es muy agradable. Pero usted haría bien en encargar algunos remedios…, no tiene buen aspecto. Ha dormido muy mal anoche…
– Yo me curo con whisky, ¿no lo sabía? He salido de otras peores; si empiezo ahora con remedios estoy arruinado. Mejor lo dejamos así.
– Bueno, ¿se decide o no, señora? -reclamó el mecánico-. Yo no ando de picnic.
En el fondo le hubiera gustado llevarse a las dos y que se quedara el «chiquito ese». Pero partió con él.
Por un singular fenómeno, que de alguna manera imprecisa ya había intuido María, la ausencia del Siútico pareció disipar una atmósfera anímica muy particular. Sin la presencia obsesiva del asistente, de aquel testimonio viviente de sus trágicos errores, el coronel se transformaba, no en forma evidente, pero algo en él cambiaba; un gesto imperceptible, un ademán más amplio, más libre. Como si dejara caer una máscara, mostraban sus ojos una luz distinta. Y el señor que coexistía en él, bajo su duro y brusco exterior, se manifestaba en esos mínimos actos que sólo tras una larga ejercitación adquieren otros individuos. Dicho de otro modo, bastó que el Siútico se alejara para que el coronel recobrase aplomo y hasta se revistiera de amable espontaneidad.
Mientras se disponía a preparar a la camioneta para el trabajo final del mecánico y María se alistaba como su ayudante, Jorgelina se internó entre los árboles de los faldeos cercanos. Desde allí pudo todavía contemplar a la «pick-up» perdiéndose en una curva del camino y luego se encontró, libre y solitaria, recibiendo la picante prepotencia del sol primaveral en el rostro acalorado. En el ascenso dejaba resbalar sus manos sobre la áspera corteza de los árboles, o se inclinaba a recoger florecillas sin fragancia, de pétalos afelpados, sintiendo entre el ramaje el nervioso aleteo de los pájaros al huir de su presencia como copos condensados de luz y colores.
El aire liviano le infundía un vigor vehemente, una loca necesidad de correr y correr hacia arriba, ágil y ligera como una hoja impulsada por el viento. Ráfagas de vida la exaltaban, mientras sentía sobre su pecho, a través de la tela de la blusa, la penetrante calidez del sol y, al mismo tiempo, anhelaba agotarse subiendo, para que aquella excitación concluyera al fin. Deseaba que el sol bañara su cuerpo desnudo.
A Jorgelina no le importaba estar sola; su mundo se concentraba en sus secretos pensamientos, donde las aventuras más audaces se confundían como lianas impalpables con mórbidos deseos, alimentados por experiencias propias o ajenas, deformadas por su ambiguo criterio, no exento de malicia. Pero podía, quizá sin proponérselo realmente, mostrar una engañosa apariencia de pureza, acentuada por su pasiva conformidad. Se asemejaba más bien a un bello animal, físicamente saludable, a quien poco le interesaban los seres que la rodeaban. Podía necesitarlos o podía librarse de ellos, refugiándose en su íntimo universo y desde allí observarlos, indiferente a sus conflictos, sintiendo cómo crecían en ella anhelos perturbadores, colmados de promesas.
Desde la altura que había alcanzado, sus ojos abarcaban un extenso panorama. Los manchones verdes de las arboledas se destacaban abajo, entre calveros ocres y rocas dispersas. Al fondo, un lago verde transparente se recortaba entre dos montañas de picos nevados, con una belleza inmóvil, cromática, demasiado subyugante, casi irreal, en particular para el espíritu lineal de la muchacha. Lo contempló entrecerrando los ojos, humedeciéndose los labios como un cachorro de venado que descubre el agua fresca y titubea en ir a bebería. Todavía la dominaba una inquietud indefinida, que no podía calmar la Naturaleza apacible, ni la mañana luminosa, donde flotaban pelusillas corpusculares, ni la alocada carrera, ya que, por el contrario, contribuían a generarla.
Al entrecerrar los ojos no veía el lago verde esmeralda, sino la borrosa visión de un ser fabuloso, un dios adolescente de torso plateado y caderas azules, saltando entre las piedras y traspasando, desde leguas y siglos, su cuerpo de carne y vegetal. Se abrazó a un árbol joven, mordió su corteza blanda como la piel y mezcló su saliva con el jugo verdoso de la savia, gustando su sabor neutro ligeramente cálido. Y, por fin, mientras permanecía abrazada al árbol, su júbilo se fue aquietando como la bajamar sobre la playa, hasta que la invadió una lánguida lasitud.
Toda ella era ahora un territorio yermo y calcinado, una playa abandonada. No sabía por qué, pero le molesto de pronto su soledad y su actitud. Imaginaba que el árbol era el dios adolescente, inocente como la flor y sabio como el tiempo, y el pensamiento le hacía daño, aunque todo su cuerpo recordara el abrazo. Sacudió la cabeza y borró las turbadoras ensoñaciones que la aturdían.
Durante el descenso se distrajo contemplando, parsimoniosa, el trabajo incansable de los insectos que poblaban la hojarasca; empujó con el pie una piedra ladera abajo y se quedó escuchando atentamente su caída sonora y repetida; mojó los dedos y los labios en un chorrillo cristalino que brotaba entre las junturas de grandes rocas adosadas al faldeo; sintió hambre y corrió hacia el improvisado campamento, desde donde la voz de María la llamaba con insistencia.
Montoya y María, convertida inesperadamente en aprendiz de mecánico, con las manos y la cara llena de manchas de aceite, se atarearon adelantando el trabajo. La camioneta había sido elevada sobre tacos de madera aserrada allí mismo, y de su interior salían piezas y piezas para ser revisadas y corregidas. A pesar del sufrimiento que la falta de bebida ocasionaba al coronel, resecándole la garganta y contrayéndole la boca del estómago, se mantuvo sereno y activo. Abstraído en la tarea hasta llegó a canturrear una tonada en boga, algo que María nunca le había visto hacer desde que lo conociera. De pronto, el coronel se sentó en el suelo y la llamó
– Venga, señora… Siéntese y descanse. Me olvido que es usted una mujer, no un soldado.
También era la primera vez que dejaba escapar una alusión que lo relacionara con la profesión castrense.
María se sentó sin más ceremonias. Estaba realmente rendida. Se limpió las manos con un paño y se frotó las piernas, ligeramente hinchadas en los tobillos. El sol ya promediaba su carrera orbital y bañaba de luz su cabellera castaña. Respiraba con fatiga, entreabriendo los bien formados labios desconocedores de los rojos artificiales.
– ¿El Siútico le ha dicho alguna vez quién soy yo, María? -preguntó abruptamente el coronel.
Tomada de sorpresa, María vaciló antes de responder.
– No, señor… nunca hablamos de usted…, y muy poco de otra cosa -dijo por fin.
– Yo se lo diré, entonces. No sé por qué, pero su presencia me sosiega; ¿siempre conserva esa calma?, ¿cómo la logra?
– No entiendo -dijo ella-. Creo que siempre fui igual. Tampoco yo le he contado todavía quién soy. Ni siquiera conozco a mi padre… A veces me imagino que él sería como yo, ¿es posible, señor? Mi madre, no. De ella prefiero no hablar…
– Es posible que usted herede cualidades de su padre… que se le parezca a él -rectificó Montoya-. Pero, de cualquier manera, su padre debió ser una persona de carácter. No lo dude. Hay cosas que se heredan…: el carácter, por ejemplo; sin embargo, ocurre que nosotros podemos aumentar tanto las virtudes como los defectos… -Se ensimismó un instante-. María; yo soy un militar… expulsado por borracho… ¿comprende? Y he cometido todavía cosas peores que emborracharme… al menos así lo aseguran…
– Pero usted no es malo. Ni tampoco lo he visto nunca realmente borracho… y los he visto, le aseguro.
– También entre los bebedores existen categorías, señora… Si uno es un carretero y toma vino barato se enferma, vomita, ríe, hace locuras, o mata… perdón. Pero si desde pequeño acrecienta la dosis de buen licor y le dicen «señor», en lugar de apalearlo, se convierte en un tonel elegante,…; pero, para mí, los dos somos unos pobres borrachos. Los dos queremos saltar una barrera tan alta como ese inocente cielo. Los dos somos un par de cobardes despreciables. Y lo mismo da que en la guía su nombre se repita trescientas veces o que se llame coronel Luciano Montoya.
María quedó alelada ante la asombrosa revelación. En su escala de valores un «coronel» era alguien apenas concebible.
– ¿Usted es un coronel, señor? ¿Por qué dice que es cobarde? No es cierto; mis ojos han visto todo lo contrario.
– Desconfíe de ellos, señora; aun cuando los suyos reflejan una sinceridad bastante rara -entrecerró los suyos y pareció buscar algo entre sus recuerdos-. Mire: 1924, teniente Montoya, postergado por mal comportamiento social; 1930, mayor Montoya, juzgado en rebeldía; 1943, Montoya, teniente coronel, brillante oficial, de altos conocimientos militares, postergado una vez más por su conducta poco edificante, pública y privada. Última hazaña: arrojar en la fuente de la Lola Mora, en Buenos Aires, a las cinco de la mañana, y completamente desnuda, a la «vedette» de moda…, Montoya, coronel… no; ahí punto final…
María lo escuchaba escandalizada, aturdida… y feliz. Rió alegremente:
– No sé qué es eso que dijo, pero sería una artista, ¿verdad? Nunca he visto una gran ciudad.
– Algo así… Prefiero que se la imagine como tal Bueno, ya sabe quién soy… Lo difícil es adivinar qué terminaré siendo. ¿La encontraré en mi final?
– ¿No tiene a nadie con más derecho que yo, una huérfana de todo, para esperarlo al final de su camino? -preguntó María, conmovida.
– ¿Huérfana? Sí, es posible que a fin de cuentas haga mal en lamentarme: porque yo mismo destruí mi vida… como, como un grandísimo imbécil… Acaso usted pueda darme una excusa para vivir o una buena razón para morir…
María se llevó las manos a la boca. Miró al hombre sucio de grasa, de rostro férreo y barbudo; observó sus ojos afiebrados, sus gruesos labios sensuales que no conocían la piedad y una tremenda necesidad de callar, no de hablar, le ahogó el pecho.
El ruido de la «pick-up» los liberó de la embarazosa situación. Sin mirarse, ambos se alejaron en direcciones opuestas.
– ¡Jorgelina, Jorgelina! -llamó María-. ¿Dónde estás?
Dos días después entraban en Bariloche. La salud del coronel sufría alternativas de mejorías y empeoramientos, pero él se negaba a que lo viera nadie. Parecía acuciado por la secreta necesidad de moverse en la dirección prevista. No apresuraba la marcha, pero nada podía retenerlo sino allí donde él había fijado su pensamiento. Desde la ocasión en que el Siútico estuvo ausente y ellos, María y Montoya, levantaron el velo de sus existencias, pocas veces volvieron a cambiar más de cuatro palabras. La presencia del asistente los oprimía dentro de un círculo de reserva y desconfianza ominosa. El carácter de Artemio Suquía, entretanto, se agriaba sensiblemente y de su natural sombrío pasaba a francamente tétrico.
María se dio en pensar qué extraño poder o qué horrible secreto compartían aquellos dos seres tan distintos. Cada uno parecía cargar sobre su conciencia una culpa recíproca e innombrable. Ella trataba inútilmente de penetrar en aquel oscuro pozo de miedo y tormento, pero la boca tenebrosa no mostraba una sola señal que la guiara. Además carecía de experiencia. Desconocía las condiciones que rodeaban la vida de hombres y mujeres llegados de las lejanas y fabulosas ciudades del inmenso país. En realidad, por primera vez intuía su magnitud, veía admirada modificarse el paisaje, los pueblos y hasta el aspecto de los habitantes.
Se avergonzaba, inclusive, de no entender claramente qué había hecho ese señor, cuyo retrato miraba ahora desde la camioneta y que aparecía pegado contra los ladrillos rojos del severo y elegante edificio del hotel, al que habían llegado de noche y ya abandonaban.
Contra un fondo color crema se veía un enorme rostro sonriente, a cuyo pie, escrito en grandes letras negras, podía leerse: «Coronel Perón, el Primer Trabajador».
Arriba y abajo de la calle y también en los frentes de la acera opuesta, el retrato se repetía, como si desde el fondo del Nahuel Huapi un espejo de aguas reprodujese la imagen proyectándola indefinidamente.
A María se le fijó de pronto lo de «coronel». ¿El señor don Luciano sería también un «coronel» como el del retrato?
Fuera por un motivo u otro (sus pensamientos o el retrato), María se distrajo largamente, mientras en el interior del hotel, en el bar, el coronel Montoya (ni «tanto» ni «tan menos» que el otro) elegía sus whiskys, probando bastantes de ellos.
Poco después partieron. La Dodge, convenientemente reparada, marchaba con regularidad y recobrada pujanza. Los caminos, cada vez más cuidados, y más breves las etapas. Entraban en regiones donde el paisaje perdía en agreste lo que ganaba en belleza. Entre los bosques, ordenados como parques, se levantaban edificios de recreo y grandes mansiones. Y por todas partes el verde del follaje, la luz hecha color en las flores de enredaderas y trepadoras que ahogaban los troncos centenarios de los cipreses y coihues; luz en el esmeralda de las aguas del lago, apareciendo y desapareciendo en los recodos. María y Jorgelina permanecían absortas; todo les causaba una reiterada admiración. Ya desde El Bolsón a Bariloche habían costeado lagos de ensueño, como el Guillermo o el Mascardi, pero nada era comparable a esta recortada y dilatada aguamarina. Y atrás, en el fondo del escenario, coronado por una nevada cabellera, el Tronador.
Kilómetro a kilómetro se fueron alejando del Nahuel Huapi, la isla del tigre, la tierra fabulosa del cacique Lineo Nahuel, el guerrero vencido en la pelea contra los «hombres chiquitos», al pie del monte Anón. El lago que esconde en sus islas de densos bosques princesas hechizadas, como Huanguelén, la estrella del tigre. Bordearon el Limay largo tiempo y después más caminos de tierra y piedra, cruzaron arroyos murmurantes, después otro río de sonoroso nombre araucano, después otros arroyos y otros lagos, hasta que la palabra agua fluyó desde los hondones del alma como una conjuración.
Hacía largo tiempo que para Montoya y su asistente los dones de la Naturaleza carecían de verdadero atractivo. Incapaces de apaciguar el ánimo ante aquella combinación armoniosa de la piedra, el vegetal y el agua, volvieron bien pronto a ensimismarse en sus oscuros pensamientos, cargados de presagios y recuerdos. Jorgelina prefirió las ensoñaciones secretas a la, para ella, aburrida reiteración del escenario. En cambio, María, con su natural perspicacia, agudizada por el ocio a que la obligaba el largo viaje, todo lo abarcaba, sin excluir la sorda inquietud que roía el alma del coronel.
La reconcentrada adustez de Montoya, el brillo cada vez más febril de sus ojos, la palidez de sus pómulos, quizá se debieran al quebranto de su salud. Pero antes había sido su espíritu el doblegado y seguiría siéndolo -pensaba María-, mientras su contrafigura continuase a su alrededor. Su presencia debía serle más dañina que los golpes y la fatiga.
Por eso hacia el Siútico volvía continuamente la atención de María, intentando vanamente penetrar en la sombría preocupación del asistente; solamente podía percibir levísimas señales exteriores, que nada le revelaban: los relámpagos coléricos de sus ojos, la contracción convulsiva de sus arrugas simiescas. Entonces era posible asomarse al peligroso abismo, y María hurgaba en el vacío atemorizada.
Casi había olvidado, y a veces hasta le parecía un sueño lejano, aquellos minutos sentados en el suelo, sucios de grasa y aceite, dejando que los labios abriesen una fresca grieta al calcinado corazón. La misma brisa los había confortado, las palabras fueron un bálsamo exiguo, pues de nuevo se habían cerrado en sus mundos paralelos pero extraños. Como un lento veneno se deslizaba entre ellos la presencia del Siútico, lo mismo que los filamentos que cubrían, colgaban, caían, enlazaban y entrecruzaban las ramas de las araucarias radales y lengas, en cuyas redes temblaban a veces las sexuales orquídeas amarillentas. A través de aquel celaje vegetal, la luz se bifurcaba, cobrando una tonalidad pastosa, creada para exaltar la morbidez de los lirios de las sierras.
Hubiera querido encontrar ahora la palabra esclarecedora que devolviera a las cosas su dimensión original, pero en vano transitó por imaginarios caminos. Crecía el recelo, lo palpaba y estaba impotente para disiparlo. Como una niebla espesa adivinaba o presentía el nuevo dolor cayendo sobre sus hombros y cerraba los ojos aguardando la hora marcada. Pero llegaron a San Martín de los Andes, se acercaron al lago Lolog, meta buscada desde Coyhayque y el golpe no fue descargado. Pero María González no se engañaba.
A poco de llegar ocuparon en las cercanías del embarcadero dé las lanchas y atracadero de rollizos, una casita de troncos casi en ruinas. Era el 3 de setiembre de 1945. Todavía las laderas de las montañas más altas se blanqueaban de nieve y un volcán lejano esparcía una fina capa de ceniza por los montes. Al día siguiente llovió y el techo de la casita mostró sus deterioros. Con empecinada energía el coronel Montoya se ocupó de repararlo, exigiendo del Siútico un trabajo extenuante. Las dos mujeres ayudaron en lo que pudieron. Por primera vez los cuatro iban a compartir prácticamente un ámbito común. Montoya improvisó un tabique rudimentario, comentando:
– Este domicilio es provisional… A fines de octubre salgo para la cordillera por el lago. Mientras tanto, a descansar y reponerse…
– Salimos, señor… No lo olvide -rectificó María.
– ¿Todavía insiste? -interrogó el coronel, poniéndole una mano sobre el hombro-. ¿Acaso no ha sufrido bastante?
María sostuvo su mirada.
– Hasta el fin, señor… lo he jurado… Aunque me echara de su lado lo seguiré hasta el fin.
– Es curioso -comentó Montoya, sopesando la herramienta que sostenía con la mano libre-, antes fue el Siútico; ahora usted…, los dos creyéndose obligados, por distintas razones, desde luego, a una adhesión que no merezco. Y me pregunto: ¿cuál es la diferencia entre la actitud de él y la suya? Hay muchas cosas que no comprendo; tal vez demasiado tarde me detengo a considerar a la gente que me rodea. Es fabuloso comprobar qué endeblez tenían mis sólidos principios: vocación de grandeza, eje del mundo, el carácter imperial, el destino señalado, la supremacía de los fuertes: ¿qué valen en definitiva? ¡Fantasmas, fantasmas soñados y olvidados!
No advirtió que en la puerta de la casita, inmóvil y silencioso, el Siútico estaba pendiente de sus palabras. Llevaba en los brazos unas tablas y su grotesco rostro resplandecía con un aire infernal. Entre las arrugas que rodeaban sus párpados, los ojos tenían la fijeza verdosa del tigre en acecho. María, de frente a la puerta, lo miró como hipnotizada. Montoya sintió la mirada del hombre en su espalda y se dio vuelta bruscamente.
– ¡Vaya! Estabas ahí… ¡entra pues y trae eso! -Le apuntó con el índice-: Me desagradan los espías. Te noto muy enigmático últimamente. ¿Qué te ocurre?; ¿se ha debilitado tu fraternidad?…
Sin un motivo preciso el coronel se encolerizaba paulatinamente y empleaba la familiaridad en el trato como un insulto.
– Señor, ¡cálmese! -atinó a decir María, culpándose del incidente.
Lo mismo que a ella, al coronel le irritaba la actitud solapadamente pasiva del pequeño hombre. Era una sensación física de rechazo, irracional y exasperante, porque los actos del Siútico no merecían ningún reproche.
Sin darse por enterado el asistente se inclinó apoyando las tablas contra la pared, luego los miró fugazmente como si le satisficiera la ciega cólera del coronel y la sorpresa de la muchacha. Parpadeó, inclinó su cabeza desproporcionada de muñeco y se volvió. Caminó en dirección del lago, con los brazos caídos a los costados, semejantes a los largos remos fatigados y bamboleando la cabeza rítmicamente, como si su dueño la sometiera a un parejo ejercicio de paciencia y automatismo.
– No lo puedo remediar…, me desquicia este tipo. Lo tengo metido en mi vida como un clavo emponzoñado. Si no fuera que…
María rememoró sus temores, los angustiosos pensamientos de los últimos días. Recordó la noche tremenda en que, saltando con simiesca agilidad (¿también espiaba entonces la fiesta desde la galería?), los guiara en la oscuridad, ponía en marcha la camioneta y salía disparado hacia el corazón de la negra noche. ¿Qué miedo, o qué gratitud, o qué pacto pavoroso unía al coronel Luciano Montoya con Artemio Suquía, bien llamado el Siútico?
María no lo supo entonces. Tal vez hubiera recibido la confidencia esa misma noche, bajo la bóveda estrellada, pero el coronel Montoya, fulminado por la fiebre, se estremecía en su lecho.
En el primer momento María se sintió abrumada. El estado del coronel era decididamente grave. Por la madrugada, mientras se revolvía inquieta en su cama improvisada, escuchó los pasos del Siútico y los gemidos del enfermo. Cuando entró, el asistente había encendido un farol y andaba buscando un sitio adecuado para colocarlo.
– ¿Qué le pasa a don Luciano?
El Siútico gruñó una respuesta sin volverse.
– ¿Cómo quiere que lo sepa? Yo no soy médico…; además, nunca lo he visto enfermo.
La frente del coronel ardía. Gruesas gotas de sudor le corrían por la cara barbuda y se perdían en su cuello. Al gemir contraía los labios, mostrando los dientes hasta la encía. María tomó un pañuelo y le secó la frente. El enfermo sintió la mano y entreabrió los ojos con expresión ausente.
– ¿Qué pasa…, qué pasa? -musitó, cayendo de nuevo en un sopor sin fronteras.
– Tráigame agua, ¿quiere? -pidió ella al hombre de pie a su costado.
Sin hacer comentarios el Siútico se volvió hacia la puerta.
María recordó que en su bolso guardaba algunos calmantes que había comprado para ella en Bariloche y fue a buscarlos. Jorgelina también estaba despierta. En la semipenumbra esperaba inquieta.
– Podes vestirte si querés -dijo María-; don Luciano está enfermo y necesito ayuda.
El Siútico regresó con un balde de agua helada. María lavó la cara de Montoya y le aplicó compresas húmedas sobre la frente. El contacto refrescante del paño pareció atenuar la fiebre. Respiraba ahora un poco más rítmicamente.
– ¿Qué le está dando? -quiso saber el Siútico viendo a María romper la envoltura de los sedativos.
– Aspirinas -repuso ella-, es lo único que tengo. Ayúdeme a levantarle la cabeza…, así.
No era fácil hacerle tragar al coronel las pastillas ni el agua, pero al fin lo consiguió.
– Apenas amanezca tendrá que ir al pueblo y traer medicinas… Busque a un médico, si hay, y trate de que venga… El señor está sintiendo la fuerza de los golpes y los enfriamientos…, puede hasta estar lastimado por dentro…, he oído de casos parecidos. Explíquele eso al doctor, pero vuelva pronto…
María dejaba caer las palabras en voz baja, lenta, pero firme. Obligada a tomar decisiones, el instinto la guiaba a través de su ignorancia. Las horas transcurrieron después en silencio, un silencio pesado de tiempo detenido que los quejidos del enfermo puntuaban sordamente.
Afuera amanecía y comenzaba a levantarse una niebla húmeda y fría. El Siútico se desperezó.
– Voy a aprontar la camioneta -advirtió- Necesito dinero…, estas cosas cuestan caro y yo no tengo un peso.
De golpe apreció María la magnitud del problema. Ahora no estaba el coronel Montoya en condiciones de resolver y ordenar. Pensó en el poco dinero sobrante de sus compras y que el coronel se había negado a recibirle.
«Acostúmbrese a manejarlo, es suyo -solía responderle él ante su insistencia-. No hará la felicidad, pero es mejor tenerlo a mano.»
Con aprensión y hasta vergüenza empezó a revisar las ropas del coronel y entre sus escasos efectos. Allí no había nada. Jorgelina seguía sus movimientos con los ojos. Pasó sus manos bajo la almohada. Tampoco. Al inclinarse, Montoya movió la cabeza, pareció mirarla un instante y murmurar algo. María retrocedió.
– Me parece como si lo estuviera robando -dijo para ocultar su turbación.
– No seas tonta -rezongó su hermana-. Sin plata «ese mono» no va a ir a ninguna parte. Don Luciano duerme vestido, fíjate en su ropa…
Venciendo su resistencia interior María levantó las mantas. La gruesa camisa estaba empapada. Al tocar la cintura palpó el cinturón secreto. Lo llevaba pegado al cuerpo y las dos mujeres debieron realizar grandes esfuerzos para mover el pesado cuerpo, desprender las hebillas de metal y deslizar el cinturón por debajo de la cintura.
Se trataba de una prenda confeccionada especialmente. El cuero fino pero fuerte, escondía una serie de bolsillos cerrados. Al abrir el primero, María tuvo entre sus manos más dinero del que había contemplado en su vida. Jorgelina suspiró admirada. Junto con el cinturón, al costado de su cuerpo, Montoya ocultaba una pistola pavonada metida en una pistolera del mismo material que la faja.
María contó rápidamente algunos billetes de cien pesos y volvió a guardar aquel ignorado tesoro en su sitio. Después introdujo la cartuchera y el cinturón bajo la almohada. Apenas había concluido cuando entró el Siútico.
– Estoy listo… ¿Tiene la plata?
– Tome -dijo María, alargándole cinco billetes de cien-, creo que alcanzarán.
– ¿De dónde los sacó? -preguntó el hombre, mirando intrigado alternativamente a los billetes y a María.
– Me los dio el señor -musitó María, mintiendo sin comprender muy claramente por qué lo hacía-. No ahora sino antes…, por si pasaba algo. Ya ve, llegó la ocasión de usarlos.
El Siútico sonrió ponzoñosamente.
– Será así…, si usted lo dice. Bueno, me voy al pueblo. El viaje es largo, no espere que vuelva en seguida. Necesito nafta, además…
– Bien -urgió María-; apúrese, por favor…
Algunos minutos después escucharon el ronquido del motor. El sonido llenó la mañana, se coló en los oídos de María como un eco esperanzado y resonaba todavía cuando ya el vehículo se encontraba demasiado lejos para ser oído.
«Estoy aquí, señora, todavía estoy aquí; ¿comprende? El está enfermo… lo muerde la fiebre como miles de hormigas, atormentándolo. Pero todo comienza de nuevo. Estoy cansado. Ahora quiere volver a ser… Lo adivino, ¿ser qué?, ¡oh, luto infernal, si pudiera comprender! Veo nacer en él una nueva voluntad. Ya no está solo. Porque yo soy una sombra. Yo no cuento para nada. Me deslizo a su lado…, observo, callo… ¡Ah, señora, qué tarea ha caído sobre mis hombros! No tengo valor para pensar en la otra presencia, me parece que usted, desde allá arriba, recibirá mi pensamiento y su grito quebrará la tierra como un rayo…»
Las ruedas de la camioneta giran… giran hacia el pueblo de San Martín de los Andes por un camino de tierra. Detrás del vehículo se levanta una nube de polvo sutil como un gas grisáceo. Desde una altura del terreno se divisa un pedregal abrupto soslayado por un arroyuelo trivial y melancólico. Lagartijas verdosas se deslizan entre los intersticios de las piedras huyendo del fragor insólito. En el volante se crispa, se encoge y estremece Artemio Suquía, sosteniendo aquel soliloquio que no puede ser diálogo con una imagen ausente. Las ruedas giran sobre la tierra despareja. Los pensamientos del Siútico giran, saltan, retroceden y se enroscan en su cerebro, como monstruosas larvas de locura.
Del diario La Prensa del 29 de abril de 1945:
«Roma. Benito Mussolini habría caído en poder de las milicias populares italianas cuando intentaba huir a Suiza. Se cree que fue ajusticiado en la noche del 28.»
«Buenos Aires. La esposa de un militar, fallecida en circunstancias extrañas, parece haberse eliminado voluntariamente. Tal conclusión se desprende de la declaración de un sirviente, A. Suquía, quien presenció el suceso. Su declaración es terminante. La referida señora se encontraba sumamente deprimida a causa de otro trágico accidente, que provocara la muerte de su hijo, hace apenas seis meses.»
Después el silencio… La guerra… El vértigo de la victoria… Influencias familiares… silencio… reserva… olvido… Proceso del coronel Montoya…
El médico de San Martín de los Andes estaba ausente. No era fácil explicarle al farmacéutico del pueblo la enfermedad del desconocido. “¿Inyecciones? Bueno… ¿sabría colocarlas esa mujer que, según usted, lo acompaña? No; de aquí no puedo mandarle a nadie… Dele esto… y esto también… ¿Cuándo vuelve el médico?… ¡Vaya uno a saber! Espere un momento, están llegando noticias de Buenos Aires… Por la radio…, hombre.»
Entre silbidos de interferencia, el viejo aparato alimentado por un acumulador de camión, desgranaba hechos sucedidos a cientos de leguas, en la ciudad que se asomaba al gran río de aguas opacas; pero la voz y la onda llegaban desde Chile:
«Ayer, diecisiete de octubre, una multitud delirante desbordó la Plaza de Mayo. Desde Avellaneda y Lanús; desde Quilmes y Lomas de Zamora; desde Mataderos y Matanzas; desde Barracas y Nueva Pompeya, la marea humana reclamó la presencia del Coronel Perón. Al fin, antes de la medianoche, sus reclamos fueron satisfechos y el Coronel Perón, hasta ese momento alojado en el Hospital Militar, donde aparentemente convalecía de ciertos malestares, fue presentado al pueblo…
»El Gobierno parece haberse rendido ante la multitud enardecida y desde los balcones de la Casa Rosada, las máximas autoridades contemplaron a los miles de "descamisados", versión actualizada de los "sans culottes", mientras aclamaban a su líder…»
El Siútico regresó al anochecer. El coronel Montoya había sido desnudado y lavado, aunque la fiebre, los miles de hormigas, seguían acosándolo. Por primera vez María contempló la desnudez viril del hombre que la salvara. Pero sus ojos sólo retuvieron de su cuerpo el lamentable encadenamiento de círculos violáceos que jalonaban en su pecho, su vientre y su espalda, la feroz trayectoria del coraje.
María y Jorgelina leyeron y releyeron las instrucciones escritas por el farmacéutico. Después comenzaron a pelearle al dolor con la obstinada energía con que las mujeres enfrentan esa oscura circunstancia que llaman Muerte. Por las noches el aire era seco, frío, y la cúpula del silencio recibía por igual los quejidos del enfermo, el cansado velar de María y la pertinaz indagación del Siútico.
VIII
Jorgelina, asomándose a la puerta de la casita, dijo de pronto:
– ¿Por dónde andará metido ese currutaco?
– ¿Qué decís? -replicó María, irritada por el tono mordaz de la pregunta-. Tené cuidado; puede oírte… Ya tenemos bastantes dificultades.
– ¡Que me oiga! -insistió desafiante la muchacha-, ¡estoy harta de su cara! Nos mira como si nos traspasara. ¿Te has fijado cómo nos espía?
María se acercó hasta ella, acomodándose el cabello con un gesto maquinal. Se le notaba la fatiga en las profundas ojeras y el desfallecido timbre de su voz.
– Te repito que no tengo tiempo ni ganas para ocuparme de él. Lo único que cuenta es que lo necesitamos. Hay que convencerlo que vuelva al pueblo, a ver si trae al médico… Pero; Jorgelina… ¡tampoco está la camioneta!
En el aislamiento a que se veía reducida, la falta del vehículo adquirió de pronto para María las dimensiones de un desastre. Una desgracia concreta remplazaba sus presentimientos. El sol mañanero brillaba sobre la hierba húmeda de rocío y agrandaba la soledad. El Lolog recibía la luz y su superficie parecía hundirse, combarse, traslúcidas sus aguas quietas. La escena era la misma de todas las mañanas precedentes, excepto el recuadro ya familiar del vehículo, hacia el cual los ojos de las mujeres convergían cada amanecer, como si su presencia constituyera una garantía, algo palpable y amistoso.
– ¡Dios mío! ¡Se ha ido, Jorgelina…, se ha ido!. ¡Y el señor Luciano quedó solo anoche con él!
Y el oscuro presagio la anegó como un fuego helado, como una ola viscosa que llenaba sus entrañas de miedo creció en ella la absurda premonición del infortunio golpeándola de nuevo y toda la mañana que se insinuaba fresca en la cada vez más luminosa primavera se volvió dudas, sombras y creciente dolor rápido, rápido antes que el miedo te paralice.
Corrió hasta el lecho de «su» enfermo. Demacrado, con el rostro cubierto de barba que, al extenderse sin cuidados se tornaba sedosa, yacía Luciano Montoya. Dormía. Eso pudo comprobarlo María con sólo mirarlo. Una mano se asía a las sábanas inmaculadas, renovadas cada día. Crispada y enflaquecida, se estremecía en cada pulsación, pero viva y cálida, como un pájaro palpitante.
Recobrada, la mujer acarició aquella frente ahora dócil a su contacto. Jorgelina, detrás de ella, suspiró aliviada. Pero de nuevo la inquietud las aprisionó. María inventarió con los ojos cada objeto… ¿Qué faltaba en aquel cuarto impregnado del olor de ungüentos, remedios y hierbas aromáticas?
– ¡El dinero, Jorgelina!… -Las manos de María recorrieron en vano debajo de la almohada-. ¡Se lo llevó todo…, hasta el arma!
– ¡Maldito, miserable…, cobarde, ladrón! -estalló su hermana, al borde la histeria.
– No es posible; no puede ser cierto -se repetía María, queriendo rechazar la realidad-. No lo entiendo; pudo matar al señor ¡y yo dormía como una estúpida! Tal vez ha ido al pueblo a emborracharse y regrese… En Coyhayque nos salvó… Parecía tan pegado a su patrón…, tan sumiso… ¡Dios mío! ¿Qué será de nosotras? ¿Qué le hicimos, hermana…, qué le hicimos?
La vida había dotado a Jorgelina de una madurez superior al común de las jóvenes de su edad y condición.
– El no irá a emborracharse a ninguna parte -dijo-. No comprendes nada María… Ese puerco estaba celoso; celoso de vos y de don Luciano. El se está vengando de ustedes.
María no la escuchaba. El coronel Montoya reclamaba agua. Su instinto vital se refugiaba en los actos primarios. Entre las nieblas de la fiebre ninguna sensación podía conmoverlo, excepto el aguijón de la sed, y María, enajenada, sobreponiéndose al terror que la invadía, fue vertiendo en sus labios, gota a gota, el líquido refrescante. Los ojos del coronel, brumosos y ausentes, resbalaron sobre el rostro inclinado hacia él y volvieron a cerrarse pesadamente. Regresó el enfermo a su noche caliginosa y las dos mujeres lo contemplaron anhelantes. El día desgranó su tiempo de luz; llegaron las sombras nocturnas, pero Artemio Suquía no regresó. De estadio en estadio la soledad abarcó todas las noches del tiempo.
Entonces comenzó para las dos mujeres una lucha huraña, de animales acosados, con el miedo acechando afuera, en cada sombra y dentro, en los cuatro rincones del cuarto del enfermo. Cada objeto de algún valor fue cambiado por comida o remedios entre los escasos pobladores de las cercanías que pasaban ocasionalmente. Y lentamente Luciano Montoya adquirió conciencia de su estado. Quiso vivir y se unió a María en su tenaz esfuerzo.
Cuando la mejoría del coronel se manifestó, María sintió un coraje nuevo junto con un miedo inexpresable. ¿Cuánto tiempo había durado aquella pesadilla? Se miró las manos, temblorosas de debilidad y, casi con la sensación de no existir, se palpó las desmedradas formas de su cuerpo, enflaquecido por las penurias y la escasa alimentación. Confusamente intuyó que había realizado una acción absoluta y sin embargo el antiguo temor de animal perseguido renacía en ella cada vez que pensaba en la falta del dinero y la deserción del Siútico.
– ¡Hola!… -dijo Montoya y por primera vez desde el comienzo de la fiebre, su mirada era clara-. Parece que le he dado bastante trabajo… ¿eh?, ¿cómo están ustedes?
– Bien, señor; realmente lo suyo sí fue serio… Ahora tendrá que cuidarse…
El coronel intentó enderezarse y reprimió un suspiro.
– ¡Uff! Me siento como un muñeco sin cuerda… Todavía parezco flotar… Otra vez usted, señora; seguro que ha estado tirando de mí para sacarme del pozo… y lo ha conseguido. ¿Dónde anda el Siútico?
– Volverá pronto… Descanse otro poco, por favor…
Montoya la observó pensativo. Miró los ojos dilatados de la muchacha y sus pálidas mejillas. Intentó reconstruir su antigua imagen. Sí, mucho había cambiado aquel rostro. Contempló los labios apretados de la explosiva Jorgelina González.
– ¿Qué pasa aquí, Jorgelina? Si se callan será peor…
Jorgelina, como era previsible, estalló incontenible:
– Yo se lo diré, señor. Pasa que ese mal hombre, el Siútico, nos abandonó en el peor momento; pasa que se robó el dinero, todo su dinero… y la camioneta; nos dejó y se fue con todo; mire si pasan cosas aquí…
– ¡Basta, Jorgelina! ¡Te mando que te calles! Don Luciano está todavía demasiado débil para oírte… No la escuche, ¡por favor!
Montoya miró a las dos mujeres. Eran como dos figuras irreales ondulando, ondulando, livianas y gaseosas entre la niebla de los pantanos.
– Tu hermana tiene razón, Jorgelina… Estoy cansado, demasiado cansado, además…, necesito pensar, ¿comprendes?
Se exigió a sí mismo no abandonarse a la sima que amenazaba tragárselo. Apretó los puños y cerró los ojos tratando de concentrarse en un punto. Un hito, una señal, eso era justamente lo que necesitaba ahora, pero: ¿dónde encontrar la señal que le permitiera recomenzar su penosa peregrinación? ¿Conduciría a algo en tales circunstancias interrogar a María, o a Jorgelina? Porque de nuevo su problema no se centraba tanto en el Siútico, ni en el despojo, ni siquiera en su derrotada enfermedad sino en él, en su destino.
Era él, Luciano Montoya y su destino lo que importaba. El objeto de su indagación. Era preciso desvelar ahora, y para siempre, su inescrutable destino.
Entonces recobró la serenidad; aflojó la tensión y hasta pareció adormecerse. Las mujeres lo creyeron así y lo dejaron solo.
«Es curioso -pensó Montoya-. Sin duda María significó una excusa para vivir; ahora el Siútico me ofrece una buena razón para morir… No puedo quejarme, mi destino elige personajes modestos pero eficaces.»
Quizá no fue exactamente eso lo que pensó el coronel Montoya; quizá se atropellaron miles de pensamientos de nuevo atroces, o brutales, o grotescos, pero sólo aquella reflexión emergió triunfante y a ella se entregó por entero y entonces sí el sueño lo sumergió en el primer reposo físico desde el comienzo de su enfermedad. Alta estaba la tarde cuando despertó; hacía frío y María vigilaba inquieta su largo sueño. Extendió la mano y aprisionó la de la muchacha; le sonrió largamente aunque sus ojos conservaban una pesada tristeza. Había vislumbrado la señal y jamás volvería a perderla.
Debía enfrentarse al Siútico y destruirlo; sólo entonces se haría patente la señal y ganaría la paz.
– Esta será la última jugada, amigo -murmuró con ironía antes de erguirse en la cama-, allí donde voy he de enfrentarte, estoy seguro.
No se le ocurrió en ningún momento desistir de su viaje ni siquiera para regresar a su casa en busca de dinero o descanso. El impulso impreciso que lo condujera hasta el Lolog constituía ahora para él la única salida posible. El resto había quedado atrás, desechado para siempre como un lastre inútil.
Una semana más tarde puso a prueba sus energías realizando una pausada caminata por las riberas del lago. Quería además estar solo. Caminó entre los árboles, pisando las hojas secas que crujían como papeles aplastados. El silencio hubiera resultado excesivo si no estuviera poblado, en sí mismo, con las palabras de María y de las suyas. Aquella mañana y por primera vez desde que la conociera en Coyhayque, hablaron largamente. María le relató, pretendiendo sin éxito restar importancia a su sacrificio, los pormenores de su enfermedad y después la traición de su asistente. Luego le tocó el turno a él y le reiteró, con serenos razonamientos, su voluntad de internarse al oeste de Lolog. Quería ir solo y afrontar en soledad las consecuencias de sus actos, pero María no cedió.
– ¿Por qué tiene que hacerlo, señor? ¿Es acaso necesario? -lo interrogó, incapaz de entender cuestiones tan elusivas.
– Es necesario -repuso él-. Al comienzo no lo sabía yo tampoco con certeza. Creía huir de la ley y estaba equivocado. Después, cuando desapareció la fiebre y supe lo que hizo el Siútico, todo se aclaró en mi mente. Tal vez usted no pueda comprenderme María y es lógico que así sea, porque la sucia carga que acumulé estos últimos años ha sido… ¿cómo podría explicárselo?; un ir paso a paso al encuentro de mi destino. Por algún motivo la contrafigura aparentemente grotesca de mi asistente, se ha convertido en el testimonio ruin de todos mis excesos. No me pregunte cómo lo sé…
– ¡Oh, señor! En vano trataría de entenderlo; eso es cosa de brujería… ¡Vuélvase a su casa…, arránquese de nosotras, que únicamente le causaremos disgustos! No piense más en Suquía. Pero si a pesar de todo, insiste en esta locura, iré con usted.
– No, María; ustedes no me causan disgustos. Ustedes, usted particularmente, ha conseguido que me volviera hacia mí mismo, revelándome verdades que trataba, cobardemente, de callar o ignorar. No hay ninguna brujería. Ninguna bruja llenó mi copa de whisky ni me incita a ir hacia el Oeste sino la conciencia de mi culpa… ¿Con qué derecho voy a arrastrarla conmigo?
Se detuvo: salió de la cabaña y con el brazo extendido señaló a María la picada que bordeaba el lago y se internaba en el bosque.
– Allí estará él, mi testigo, mi demonio, tal vez el juez de mi conciencia. Quienquiera que afirme que Artemio Suquía ha escapado, se equivoca, allí espera… Créame, María, allí lo encontraré; ésa es la mejor justificación para la muerte…
– ¡Usted no debe decir eso! -exclamó María, asustada ante tanta vehemencia.
Montoya la contempló. Su gesto era de nuevo duro y resuelto.
– ¿Acaso hay otra alternativa? ¿Pretende que vuelva entre toda la gente que he insultado y despreciado? ¿Entre los que sufrieron por mí y me odian? Me degradarían de nuevo recordándome mis crímenes… Ellos están hinchados de virtudes, las proclaman como si realmente las tuvieran en propiedad perpetua y todos los «siúticos» se enroscarían entre mis piernas, reiterándome mis atropellos. No les daré esa satisfacción… Mañana me marcho.
Recordaba cómo su antigua índole colérica lo fue invadiendo. Había avanzado unos pasos y vuéltose hacia ella.
– Examinemos ahora la situación desde un ángulo menos metafísico… Imagínese que aparezco en San Martín de los Andes y me anuncio tranquilamente: coronel Montoya, apaleado, a pie y sin un peso; en Chile maté a un hombre, me buscan por eso ¿o no me buscan? Bueno, es igual, aquí estoy… Háganme llegar una remesa de mi Banco en Comodoro. ¡No, María! Piense en la carcajada general: “¿Así que le robaron todo? ¿Qué me cuenta, amigo?…, ¡muy interesante!»
– ¿Usted sabe por ventura cómo puede aniquilarse hoy en día a un hombre envolviéndolo en un escándalo bien explotado? En veinticuatro horas me colgarían un sambenito tal que todo lo malo que pude realmente haber cometido quedaría reducido a una travesura de chiquilines. Prefiero reventar a verme difamado. No es nada fácil, se lo garantizo, vivir pisoteando los convencionalismos y humillando a los hipócritas. Es necesario demasiado coraje y de todas maneras, tarde o temprano, hay que pagar por ello…
De pronto su empecinada resistencia se derrumbó.
– Olvide todo lo que le dije, María; la verdad es que no tengo otra salida. A mi enemigo lo llevo conmigo, día y noche me acompaña… Son demasiados recuerdos atosigándome continuamente. Éramos dos en el círculo de hierro. No quisiera que usted entrara también en él…
Pero María ya había penetrado en el círculo infernal y con ella, pasivamente, la desconcertante Jorgelina.
Regresó lentamente. En la casita brillaba una luz desfalleciente. A pesar de que todavía el sol caía, oblicuo, atravesando el follaje, el lugar donde yaciera tantos días devorado por la fiebre se le antojó un paisaje devastado y vacío, apenas sustituido por una lasitud crepuscular y opresiva. Su espíritu desolado asumía el panorama y a él le transfería su propio drama. María esperaba y al verlo inició un gesto de saludo. Un tímido esbozo pronto borrado por el respeto instintivo que la presencia del coronel le inspiraba.
Aquella noche Jorgelina durmió sola y Montoya, que no amaba a María, tuvo para ella, sin embargo, ternuras de amante. La poseyó como un acto irremediable y, junto a ella, en la negra noche poblada por los murmullos de las aves y animales del cercano bosque, durmió por unas horas en una paz plena y absoluta.
La mañana que partieron prometía una jornada cálida y llena de sol. Bordearon el lago por senderos de carretas, marchando tan ágiles y serenos como si cruzaran un parque. Un aire de juego acompasaba el ritmo de sus pasos. Los músculos parecían templarse y el esfuerzo de cargar sobre las espaldas el atado de prendas y enseres, los obligaba a ahorrar palabras y aspirar profundamente el aire algo húmedo todavía, impregnado de aromas resinosos. Picaba en el fondo de la nariz, como si las finas agujas de los pinos penetrasen en sus pulmones.
La involuntaria desintoxicación alcohólica soportada por el coronel Montoya durante su enfermedad y convalescencia, prolongada después a causa de la falta de dinero, no le había aparejado otras consecuencias que una mayor excitabilidad física. Era esta misma excitación la que le devolvía un renovado vigor, al que no le importaba duplicar su carga llevando la de María o Jorgelina, cuando cualesquiera de ellas mostraba señales de fatiga.
A pesar de la precariedad de los elementos y la impropiedad de sus componentes, Montoya apeló ingeniosamente a su profesionalidad, consiguiendo que los tres formaran un grupo ordenado. Las muchachas fueron instruidas en el compás de la marcha y andaban con pasos firmes y parejos, aspirando pausadamente, haciendo jugar las piernas y los brazos con movimientos precisos, flexionando los músculos sin violencias inútiles. A intervalos regulares se detenían y Montoya ajustaba los bultos, corregía alguna atadura floja, las animaba con frases breves o con ocurrencias amables y luego proseguían, tan decididos los tres como si el fin de la jornada les hubiese de deparar un bien cierto y conocido. Pero el fin era incierto y desconocido y ninguno de ellos podía realmente vislumbrar, en la radiante mañana, el perfil de la incertidumbre ni el contorno de lo desconocido.
Solamente vivían el instante, la alegría de caminar juntos, sintiéndose penetrados por aquella atmósfera casi animada, donde los árboles y los filamentos que colgaban de sus ramas parecían estremecerse al sentir las cálidas oleadas del sol. Ningún pensamiento amargo podía turbarlos mientras el bosque los rodeara separándolos de las regiones del miedo.
Jorgelina, en particular, era incapaz de reprimir su entusiasmo. Descubrir entre los árboles a los incansables pájaros carpinteros de copete colorado, constituía para ella un acontecimiento que sólo podía expresarse con agudos gritos de admiración. Continuamente reclamaba la atención de sus compañeros, aguardando un asombro raramente compartido. Cuando, cerca del mediodía, hicieron un alto para comer, se las había ingeniado para colgarse del pelo una extraña orquídea. La lucía con orgullo, como si hubiera alcanzado un tesoro inaccesible.
– Pues sí que estás engalanada, jovencita -comentó Montoya, sentándose sobre un tronco quebrado-. Por esa flor te pagarían en la ciudad unos cuantos pesos.
La muchacha se quitó la flor y la sostuvo con la punta de los dedos, contemplándola con temerosa admiración. Un rayo de sol, penetrando entre el follaje del ñirantal achaparrado, atravesó los pétalos traslúcidos y la flor cobró una intensidad turbadora. Jorgelina pareció entrever la sugestión que encerraba aquella frágil estructura y murmuró:
– ¡Tan poquita cosa!… ¡Si parece que el aire va a deshacerla!
– Por eso mismo es deseada y valiosa. Por la noche se habrá convertido en una insignificante porción de humedad, pero ahora resplandece como una bonita joya. Consérvala mientras dure su esplendor y entonces serás la muchacha más rica del mundo.
Jorgelina rió complacida.
– Más rica seré cuando volvamos… Me llevaré todas las orquídeas del bosque.
– ¡Ahí la tienes -dijo Montoya, dirigiéndose a María-, tu hermana ha nacido comerciante!
– No haga caso, don Luciano…, ¡Ojalá fuera tan fácil como ella se lo imagina!
Montoya tomó a María de una mano y la atrajo hacia él.
– Así, María. Nada de don Luciano ni de usted… Jorgelina sabrá comprender. Además, no me gusta hacer trampas…
Jorgelina abandonó la flor sobre la maleta. Su cara vivaz se había de pronto ensombrecido.
– Creo que podemos seguir. No estoy cansada.
Pero Montoya insistió en que comieran. Una hora después reanudaron la marcha. Una súbita serenidad había remplazado a la alegría de la primera etapa. Más ágil o menos preocupada, Jorgelina solía adelantarse por trechos a María y Montoya. Habitualmente calmosa, María acentuaba a su alrededor la sensación de tristeza, pero cuando el coronel la tomaba del brazo para ayudarla, esbozaba una sonrisa tierna, llena de solícita conformidad. Incapaz de analizar aquel sentimiento desconocido en su vida, se abandonaba a él sin conflictos de conciencia. Su reciente viudez se le antojaba un suceso lejano e irreal, algo funesto que le había sucedido a alguien a quien vagamente recordaba. ¿Cuántas María González se resumían en ella? ¿Había existido verdaderamente una María González sirvienta en Comodoro? ¿Quién fue la chiquilina asustada que en ella habitara? ¿Y la mujer del camionero trashumante? Y ahora: ¿adonde iba?, ¿cómo medir el tiempo vivido? ¡Qué tiempo, oh Dios! ¡Qué tiempo, desde el bofetón a Jorgelina hasta su entrega a Montoya!
Aquí sus pensamientos se atropellaron. Miró al hombre, «su hombre» desde una noche cercana. Observó el perfil del rostro de piedra del atormentado coronel y supo que, por tremendo que fuera el porvenir a su lado, allí estaba su destino. No estaba atada a él por el deseo o la gratitud. Ni siquiera por el temor de su propia debilidad, sino por un sentimiento absoluto, imposible de entender o de expresar. Que fuera amor o devoción importaba lo mismo. Era suya y esa entrega era todo lo que necesitaba para vivir.
Por eso, María González no veía el bosque que raleaba por trechos donde los faldeos o las alturas cercanas caían hacia el lago, ni a éste cuyas aguas esmeralda se mostraban desde alguna ladera desnuda. No veía alargarse las sombras de los árboles ni la figura de Jorgelina desaparecer en los recodos de la senda. No sentía tampoco el lento avance del cansancio frenando sus pasos ni escuchaba el lejano llamado de los pájaros. Se apoyaba en el brazo de Montoya y se sentía colmada.
– Pronto tendremos que detenernos. Creo que por aquí cerca ha de estar el Puesto de Novoa -dijo Montoya.
– ¿Encontraremos a alguien allí? -preguntó María.
– Probablemente a nadie. Hasta diciembre no traen el ganado a las veranadas.
Gritó llamando a Jorgelina.
– No te apures tanto, muchacha. ¿Quieres que lleve tu maleta?
Jorgelina, detenida en medio de la senda, rehusó con un gesto.
– Todavía puedo, don Luciano, gracias.
– Acércate a nosotros por lo menos… Ven, dame la mano.
Una hora después llegaban a la cabaña del puestero. Apenas si el rápido crepúsculo les permitió encender una luz. Luego la soledad los encerró entre las cuatro paredes. Cubrieron parte del piso de tablas con mantas y ponchos y se durmieron en seguida. El sueño los sumergió en un pozo de silencio y olvido. Afuera la luna helada e impasible esfumó la casa, la senda y el contorno del bosque. Atraídos por el sutil olor de los cuerpos, una pareja de ciervos rojos y una desconfiada comadreja enana rondaron expectantes por los alrededores y se alejaron finalmente haciendo crujir las hojas caídas. Entre los matorrales de caña colihue los sigilosos zorros y hurones rivalizaron en busca de alimento. Pero también concluyeron por esconderse en sus madrigueras, y una gran paz reinó sobre las márgenes del lago Lolog. Y, sin embargo, todavía formas vivientes se movían en la oscuridad, obedeciendo al instinto o al hambre. Rojas arañas avanzaban hacia los nidos de los cuervos, escalando las altas ramas de los colihues, en procura de los insectos que se fecundan al calor de los pichones y sus excrementos. Lagartijas y culebras escudriñaban los pastos en busca de huevos. Y dentro del corazón de los grandes árboles, una pululación de seres larvales, ciegos e infatigables, mordían, serraban y pulverizaban la madera, enfermándola hasta morir. Círculos y esferas, desde el universo ilimitado hasta el microorganismo invisible para el ojo humano, galaxias y magmas, se encerraban en sus límites, naciendo o muriendo sin cesar.
Montoya abandonó la cabaña con la primera claridad de la mañana. La penetrante fragancia de los pinos lo envolvió como una caricia tonificante. Maquinalmente encendió fuego, calentó café y llamó a María. Se había habituado a su presencia, a la serenidad de la mujer a quien el amor no añadía risas sino una total y tranquila aceptación.
– No despiertes a Jorgelina todavía -le pidió él-. Vayamos hasta el lago. A estas horas vale la pena echarle una mirada.
– Vamos -dijo ella.
Cruzaron el sotobosque y se sentaron sobre un tronco caído. Los primeros rayos del sol resbalaban por la fría superficie del agua inmóvil y tersa como un espejo. En la ribera opuesta un venado descendía por la ladera. De pronto algo lo asustó y con un rápido salto se internó entre los árboles. María y Luciano esperaron en vano verlo reaparecer. Después ella corrió hasta el agua y regresó con el rostro todavía mojado, la boca fresca, las mejillas sonrosadas. El salió a su encuentro y la abrazó. Le buscó los labios. Sintió su aliento y se sumergió en el deseo. Yacieron sobre la hierba húmeda, bastante ridículos, embarazados por las gruesas ropas, disculpándose sus torpezas. Pero la virilidad prepotente de Montoya no solía claudicar por obstáculos tan prosaicos. En cambio, María González extraía del amor un regusto melancólico.
Cuando alzaron la cabeza el lago era ya una ancha lámina recorrida por el sol. Regresaron, despertaron a Jorgelina y un rato después reemprendían el viaje. El terreno declinaba y la senda a ratos se desdibujaba. Al mediodía se acercaron a un arroyo. Atrás había quedado otra cabaña deshabitada y ruinosa y desde el Oeste gruesas nubes bajas ocultaron el sol. Allí desaparecía la senda, y como el arroyo se recostaba en la ladera de un cerro, lo cruzaron saltando de piedra en piedra. De pronto el terreno empezó a mostrarse más blando y cenagoso. Los árboles raleaban y eran sustituidos por matorrales de cañas, juncales de tallos ásperos y urticantes, y espaciados montecillos de ñires raquíticos.
– Con razón los alemanes eligieron estos parajes para instalar el obraje. Al otro lado no cruza el ganado y los pobladores no irán casi nunca. El mallín les cubre las espaldas y los aisla entre el lago y la frontera.
– Y nosotros, ¿pasaremos? -preguntó Jorgelina.
– Bueno, pronto lo sabremos.
– No parece difícil -comentó María, observando el terreno.
Mientras debastaba una rama retorcida de lenga, Montoya echó una ojeada profesional al mallín.
– Si no acertamos con algún paso, este inocente pantano nos tragará para siempre.
Entraron en el mallín. Cincuenta metros adentro el agua era clara, límpida, no delataba ningún peligro; ágiles juncos ondulaban sobre la superficie y de la dilatada cubeta de fondo arcilloso se levantaba un olor maloliente, ominoso. Los patos huían a ocultarse entre las hierbas y se escuchaba sus cloqueos de alarma ante la presencia extraña.
No pudieron internarse mucho. Los zapatones se enterraban en el fondo, revolvían la masa de fango negro, amasado con detritos vegetales y materias podridas o en descomposición. El hedor crecía como si reventaran tumbas en un cementerio.
– ¡Atrás…, atrás! -advirtió Montoya-. Debe haber una entrada vadeable, pero más arriba.
Toda la tarde, mientras las nubes se amontonaban entre los cerros próximos y el frío penetraba en sus huesos, los tres viajeros se metieron una y otra vez en el mallín, hundiendo sus bastones de lenga en el fondo, hasta que una franja de tierra sólida los condujo fuera de la ciénaga. En una ocasión, María se hundió con un grito aterrado en una depresión, y cuando lograron extraerla la lluvia comenzó a caer silenciosamente, aumentando las dificultades. La relativa euforia del día anterior se transformaba ahora en una rabiosa obstinación en Montoya y en asustada determinación en María y su hermana.
Querían escapar de la sucia trampa como quien, envuelto en una pesadilla, se angustia horrorizado frente a las reiteradas acechanzas y peligros que lo asaltan sin cesar.
La noche cayó sobre ellos cuando se alejaban de los bordes de la ciénaga y los primeros árboles señalaban la reanudación del bosque. La configuración del terreno se modificaba gradualmente, aunque todavía se prolongaban aislados matorrales de cañas y, a intervalos, afloraban ojos de agua estancada sobre los cuales se abatía una monótona lluvia innecesaria.
IX
Aquella tarde venía Gerónimo Solórzano Vicuña y Montemuro, hachero de oficio, desde el oloroso sotobosque picaneando los bueyes. Resplandecía en su carota la eterna sonrisa de confiada suficiencia.
Ni siquiera la presunción, casi la certeza, de que una vez más volvería a ser estafado por el capataz del obraje clandestino, bastaban a borrarle esa ancha sonrisa satisfecha. ¿Satisfecha de qué? No lo sabía: nunca lo había sabido, pero él igual sonreía. Siempre iba con él aquel sol diminuto.
Hasta cuando Ángela, su mujer, le reprochaba rabiosamente su estupidez y sus borracheras, él la escuchaba sonriente, seguro del enorme poder de sus puños, condescendiendo en dejarse arañar el pecho considerable por las uñas gastadas de la muchacha. Después, enardecido, la volteaba sobre el crujiente catre y, con el deseo saciado, entrambos yacían en quieta soledad, hasta dormirse serenamente, no tan cerca que pudieran tocarse sus costados. En el sueño, la humilde felicidad jugueteaba entre los gruesos labios del obrajero, iluminando sus dientes desparejos.
A pesar de los varios y altisonantes apellidos, Gerónimo era un bastardo. Desconocía a su padre, pero toda su sangre, desquitándose de su anonimidad u obedeciendo vaya a saber a cuáles soterrados antecesores, se encendía de salvaje patriotismo.
Tan ostentosa dimensión alcanzó aquella oscura fiebre patricia, que se ganó el alias del Chilenazo. Con este mote fue aclamado en cuanto boliche de la frontera frecuentaba; y éstos eran muchos, verdaderamente. Su declamado y ostensible entusiasmo (en la primaria acepción del vocablo), le franqueó numerosas copas gratuitas en los mostradores chilenos, entre sus paisanos complacientes. En cambio, del otro lado de la frontera, pendularmente, sus borracheras nacionalistas le acarrearon sucesivos disgustos y fríos calabozos.
Porque el Chilenazo no se conformaba con gritar la gloria de su tierra; para afirmarla exhibía con petulancia su poderoso corpachón desbordante de masculinidad. (Una masculinidad elemental cercana a la del macho zoológico, pero suficiente para irritar a los varones y subyugar a las muchachas.) Así cosechó aplausos y prisiones; así también conquistó el amor de Ángela, que limpiaba cuartos en un hospedaje de Puerto Aysén.
Quizá por eso razonó confusamente la oferta de los Fichel; podía ganar dinero y embromar a los «che». Desde luego, jamás se le ocurriría admitir que podían considerarlo un delincuente. El tenía su propia ley y, además, era el Chilenazo.
En un solo punto flaqueaba la fe que Gerónimo sentía por las instituciones de su patria. Nunca pudo perdonarle a su gente la peregrina humorada de la «regla chilena», infernal instrumento creado adrede para arruinar su trabajo, condenándolo a ir a todas partes del brazo con la miseria.
Sin embargo, ¡cosa singular!, su optimismo no cedía jamás. Pensando en el asunto recrudeció su encono contra el capataz. Allí, en los bosques de la cabecera occidental del Lolog, la regla chilena era manejada con aleatoria destreza.
Como todavía le faltaba un trecho largo hasta el aserradero, se entretenía calculando el valor de la carga. Sobre el catango traía cuatro robustos rollizos de raulí. Para conseguirlos había trabajado duramente desde que el sol rozara la superficie helada del lago. Primero debió ensanchar a golpes de machete el sendero abierto entre la maraña de cañas colihue, altas de siete a ocho metros y que parecían crecer en su presencia, multiplicarse y ahogar el claro dejado atrás. El primer raulí, elegido entre una masa compacta de cañas, colihues corpulentos y lengas casi todos enfermos, era un hermoso árbol de más de veinte metros, derecho y de gran grosor, pero que, al tumbarse, se enredó de tal manera entre las ramas de un colihue que optó por abandonarlo en el bosque, con la esperanza de arrancarlo de la trampa vegetal cuando la huella, suficientemente ensanchada, permitiera la entrada de los bueyes. Así se consolaba siempre de sus fracasos, pero la verdad, nunca recordaba después tales propósitos. Olvidaba el lugar u olvidaba las circunstancias, mas el resultado era exactamente el mismo. La exagerada idea de su capacidad le inducía por lo demás a rehuir cualquier colaboración ajena. El trabajaba solo.
Volvió a meterse por otra huella que él mismo abriera al norte del arroyo Boquete, próximo al mallín grande. Sabía que cerca de las fajas cenagosas, aprovechando el mayor calor, la luz y la humedad del ambiente, crecen los mejores raulíes.
Entonces fue cuando descubrió aquel majestuoso ejemplar y se detuvo inmovilizándose largo rato en la ávida y orgullosa contemplación, como si solamente con mirarlo estableciera ya una comunicación amistosa, un acto de dominio no disputado sobre el «hermano árbol», como decía siempre, medio en broma, medio en serio, mientras hundía el hacha filosa como una navaja en la creciente herida vegetal. Un zumo oloroso goteaba de las comisuras del tajo y Gerónimo olfateaba gozoso el perfume que el árbol derramaba en su derrota.
«¡Sangra, hermanito árbol! -canturreaba-. ¡Sangra por mí y por Ángela!…»
Realmente aquel raulí señoreaba en el bosque con atributos extraordinarios: parecía haberse desprendido del asedio socarrón de la caña colihue y del abrazo taimado del maniu para erguirse, esbelto y airoso como un mástil, dejándose acariciar la altísima copa por el cálido sol que insinuaba el verano inminente. A su alrededor, tejiéndole un invisible tul aéreo, numerosas golondrinas cruzaban el espacio cogiendo el sol con las puntas de sus alas para adornar y pulir aún más las oblongas hojas del árbol. Y, verdaderamente, Gerónimo «vio» en los aserrados bordes del tupido follaje, prenderse millones de granos de sol, iluminando al raulí hasta convertirlo en un gallardo penacho centelleante.
El hachero le calculó una altura excepcional no menor de cuarenta metros y un grosor decreciente de casi un metro a la altura de su pecho. Se extasió sintiéndose ya dueño del árbol.
«Si lo volteo al Oeste no le erro», se dijo, mezclando su alegría con un vago temor.
«¡Que no se raje, Diosito bueno!» Y sin más titubeos maneó los cuatro bueyes para no perderlos de vista. Empuñó luego el hacha y empezó el trabajo. A los primeros intentos saltó una gruesa plancha de corteza protectora y entonces atacó el duramen con su mejor herramienta. Los golpes caían sobre el duro tronco, isócronos, parejos, sin prisa; porque el Chilenazo graduaba su esfuerzo, aplicando una técnica aprendida a costa de muchos sudores inútiles.
Dos horas después, el raulí comenzó a ladearse en la dirección esperada. Su caída podría acarrear un ventarrón de júbilo o de desesperación para el hachero. Por suerte se volteó despacio, frenado primero por árboles pequeños y más abajo por la masa de cañas que crujieron, fragorosas, bajo la opresión del gigante.
Ahora, sumergido en el encanto del moroso crepúsculo, picaneaba los cuatro bueyes que arrastraban el catango transportador de cuatro rollizos parejitos con sus cuatro metros largos cada uno (para evitar rechazos, se dijo al medirlos abriendo sus brazos, con el mentón pegado a la madera olorosa). En el abra, disimulado con cañas amontonadas, dejó el resto del árbol, casi suficiente para obtener cuatro rollizos más. Miraba el corazón rosado del raulí y el suyo latía de contento. Así llegó al aserradero, con la última claridad, cansado de exprimirse el caletre calculando la ganancia de aquella gloriosa jornada.
«¡No baja de veinte pesos!», resumió, después de barajar números ayudándose con los dedos en el laborioso proceso del recuento y suma.
Videla, el capataz, rodeado por sus tres matones, se ajetreaba despachando a otros peones más tempraneros.
– Al fin llegas, vos -fue el saludo.
– Mida, patrón -reclamó Gerónimo, impaciente.
Mientras el capataz empuñaba la regla metálica, papel y lápiz, Gerónimo lo seguía como hipnotizado. No podía evitarlo: la regla chilena le causaba un ridículo temor. Le enredaba las tripas, provocándole una náusea amarga que subía hasta su garganta mareándolo. Ansió un trago. Videla medía y anotaba velozmente. Era eficaz y taciturno y su silencio nunca podría traducirse como una aprobación sino mejor como una amenaza indefinida.
– Tenes menos de diez pesos, pero redondeo y te los doy -dijo al fin.
– ¡No puede ser!
(El grito le brotó junto con la saliva amarga de la náusea.) Los bravos de Videla se fueron arrimando sin apuro.
– ¿Qué es lo que no puede ser?… ¡Decí, estúpido!
– Eso, pues; son más de cien pulgadas con la regla, pues… A quince centavos cada una… Diga… ¡mire!
Antes de que el otro pudiera evitarlo, el hachero le quitó la lámina rayada, donde resaltaba el espacio en blanco equivalente a diez pulgadas cabales. Aun haciéndolo torpemente y enceguecido por la rabia, los cuatro diámetros sumaban más de ciento cuarenta pulgadas. Eso contando del lado derecho de la regla. Del costado izquierdo, donde la numeración convencional señalaba las pulgadas efectivas que se pagaban al hachero, pasaban de ciento ochenta.
– ¿Y…? -protestó Gerónimo, desafiante.
– ¿Y qué…? -lo remedó el capataz-. Tenemos orden de los patronos de restar un cuarenta por ciento por la corteza… Sólo se paga la madera, ¿me entendés?… Además, el más grueso está picado… ¿De qué te quejas? Un peón cualquiera gana tres pesos, a vos te doy diez,…
Gerónimo Solórzano Vicuña y Montemuro estaba vencido… Se mordió los labios, babeando, despavorido de despecho.
– ¡ Es un ladrón, Videla! ¡Págueme!
Con la plata en la mano, Gerónimo se marchó al rancho donde vivía con su mujer. Cuatro pares de ojos lo escoltaron. Como un perro perezoso el odio se despertaba en ellos. Después las cuatro bocas cuchichearon. A una observación del capataz los matones asintieron divertidos.
Por la noche, al irse hacia el bosque, con la bota de cuero llena de caña, Gerónimo dejó sola a su mujer en compañía del miedo y un gozque barullero. Iba a emborracharse y no quería testigos. Pero los había. El los había conjurado y los perros del odio, una vez despiertos, son implacables y certeros.
Los árboles parecían apretarse para infundir un calor que no estaba en el aire. Un montón de estrellas se escurrían entre el follaje y parejas de concón buscaban su alimento.
Cuando llegó al abra donde escondiera los restos del raulí, lanzó un resoplido y se sentó sobre el taco del árbol. Se echó un largo chorro de alcohol en la garganta y una euforia caliente le borró la náusea. Allí, entre los despojos de su inútil victoria, podría refugiarse en el recuerdo y olvidar la artería de sus paisanos por unos momentos.
«¡Grandísimo piojoso…, algún día le voy a romper los huesos uno a uno!… Ya verá ese "gallo" con quién se trenza…», rezongó, apurando otro trago. Al rato la embriaguez le había devuelto la sonrisa a su carota contraída. Una lluvia triste comenzó a caer sobre su cabeza, se acumuló sobre el gorro ladeado y se escurrió por el cuello sucio, pero él no la sentía.
Entonces aparecieron los matones de Videla.
– ¡Eh, ustedes! ¿Vienen a chuparse? -les preguntó petulante.
– ¿Con un chilote? -replicó aviesamente Ramón, el andrajoso malandrín venido desde Buenos Aires para convertirse en la sombra fiel del capataz.
A la calificación despectiva siguieron insultos procaces. Gerónimo entendió claramente el último: turro.
Borracho y todo, no podía permitirles tamaña afrenta. Se paró engallado apretando los puños.
Tres contra uno era demasiado. Además traían unos garrotes de lenga que molían los huesos más duros. Protegiéndose contra los golpes sintió nítidamente cómo su brazo derecho se quebraba. Después Dios o el espíritu del bosque le concedió un piadoso desmayo.
– ¡Ahora aprenderás quién manda! -rezongó Camperutti, el italiano renegado, capaz de cualquier felonía con tal de no trabajar una hora.
– ¡Aquí concluyen las hazañas de Su Majestad el Chilenazo -sentenció el tercer matón, apurando el resto de caña de la bota; ninguno de los tres era chileno.
Todavía al irse, Camperutti (que odiaba la virilidad) le tiró un puntapié a los testículos, y Gerónimo se contrajo, con un movimiento puramente reflejo de los nervios.
…Y la lluvia continuó cayendo silenciosa, resbalando por los troncos lisos de los raulíes y los rugosos de la lenga y formó diminutos canales que nacían entre los cañaverales mientras a Gerónimo Solórzano Vicuña y Montemuro, el hachero, le brotaba también de los labios golpeados un pequeño canal de sangre y alcohol revueltos que se unía a las gotas de la lluvia hasta confundirse en la tierra pisoteada y la lluvia terminó tan silenciosa como había comenzado, y desde el mallín subía una niebla helada que paseaba sus dedos helados por las heridas calientes del hachero, y Gerónimo gimió, despertó y supo pronto que su brazo derecho, su crédito, el que empuñaba el machete con vigor y empujaba el hacha como una palanca perfecta o sujetaba un árbol en su caída estaba ahora doblado bajo sus costillas en una postura increíble, ¡pero sí estaba quebrado!, y cuando por fin pudo entreabrir los ojos creyó ver unas figuras borrosas que se inclinaban sobre él y entonces se encogió horrorizado, creyendo que empezaba de nuevo la pesadilla de los golpes…
– Tranquilo, amigo… -dijo el coronel Montoya, cuyo aspecto, excepto los golpes, era casi tan lastimoso como el del hachero-. Agárrese, trate de levantarse… Si sigue tirado ahí va a terminar tieso como un tronco.
María y Jorgelina se acercaron recelosas. Aquella forma paradojalmente informe sobrecogía el ánimo. Ellas tampoco se veían muy diferentes; por sus pantalones y sus botas corría aún el légamo del pantano; la lluvia había completado la acción del limo y los parches de barro les conferían un grotesco aspecto de brujas perseguidas por sus víctimas.
– ¡Uff! -rezongó Montoya-. ¡Cómo pesa este tipo! ¡Vamos, enderécese, compañero!
Quejándose sordamente, Gerónimo quedó de pie. El brazo roto le caía al costado y a cada oscilación el apaleado lanzaba un bramido. A una indicación del coronel, María partió una rama y con trapos le armaron un cabestrillo.
– María -dijo Montoya cuando hubieron dejado al herido apoyado en un tronco caído-, aunque parezca una burla de borrachos, ésta es la primera señal de que de nuevo nos aproximamos a la civilización. ¿Qué te parece?… ¿Todavía insistes en seguir conmigo?
María se limitó a pasar su mano por la mejilla barbuda y sucia del hombre. Montoya la contempló divertido.
– Está bien; empiezo a acostumbrarme a tu elocuencia. Dime, ¿todos tenemos tu facha?
– Peor todavía…
– Pues entonces nos conviene esperar aquí hasta mañana, o nos van a balear de puro susto.
Pasaron lo que faltaba de la noche como mejor pudieron. Al amanecer cesó la llovizna, pero la humedad goteante de las ramas y la tierra mojada impedían encender fuego. Formaron un cerco tiritante contra el cuerpo de Gerónimo, tratando, inútilmente, de transmitirse un poco de calor.
Era imposible pretender que el Chilenazo les indicara el camino que conducía al campamento. Siguió con ellos, semiinconsciente, devorado por la fiebre, cayéndose a veces para volverse a levantar, ayudado por Montoya. A cada movimiento brusco, a cada caída, el dolor del brazo roto le arrancaba una queja ronca, repetida como un bramido, como un jadeo de animal acosado por la jauría.
Imposible también adivinar qué imágenes herían su cerebro entorpecido, primero por el rencor, después por el alcohol, después por los golpes. Desde el primer momento, Montoya descartó un accidente; las señales aparecían como demasiado evidentes. En cambio, no alcanzaba a comprender el motivo de la brutal paliza, aunque estaba decidido a llevarles al hombre de regreso, esperando que las reacciones que provocaría su aparición le permitieran trazarse un cuadro más exacto de la situación que debería enfrentar. Si todo era el fruto de un accidente, la presencia del herido sería bien recibida. Si, por el contrario, los apaleadores del desconocido tuvieron el propósito de dejarlo morir en el bosque, su rescate los pondría cavilosos frente a él y recelosos entre sí. Montoya ignoraba cuántos manejaban ahora el negocio de los troncos, pero era difícil pensar que únicamente los Fichel andaban en él. Porque ninguna duda abrigaba respecto a que el individuo pertenecía al obraje clandestino y que a éste lo explotaban los Fichel. Dos organizaciones en el mismo terreno resultaban inconciliables y si existía una, tenía por fuerza que pertenecer a los alemanes. El capital y la organización necesaria solamente podían provenir de ellos.
Los Fichel contaban con los medios y la capacidad para montar un cuidadoso mecanismo, donde hasta la violencia, debidamente dosificada, ocupase un lugar previsto y calculado. El único capaz, aun sin proponérselo, de desquiciar aquella maquinaria era él, insólito engranaje perdido u olvidado en una noche tumultuosa.
Por ahora los pensamientos del coronel saltaban sin orden de los obrajeros a María, de María regresaban a los sucesos pasados y de éstos de nuevo (como una rueda que no cesara de girar) volvían a concentrarse en sí mismo.
¿Acaso no le había gritado a María que iba en busca de su testigo, su demonio o tal vez su conciencia? Pero su conflicto, ¿consistía realmente en el desorden de su vida, en el daño que había causado a otros, o quizás en las empresas no realizadas, los propósitos incumplidos, en lo que quiso ser y no pudo alcanzar? Se había cargado de pasión, de ardimiento, de ímpetu, y el fuego, el ardor y el ímpetu, habían golpeado el vacío desmesurado, la nada que no responde porque su naturaleza es inaprensible. Se había fijado una misión y comprobado que carecía de objeto. Había perdido su tiempo, su oportunidad, y la pérdida incluía agotar su alma en un cielo de arena. Como quien, durante una pesadilla, busca angustiado la única puerta posible, él buscaba para su alma la frescura de una pradera sin interrogantes.
Pero primero debía inexorablemente descubrir los rostros que escondían todas las máscaras que peregrinaban con él; debía destruir las falsas puertas y los personajes ocultos tras ellas. El escenario elegido para librar su batalla reproducía su propio paisaje interior y necesariamente el mismo final lo esperaba en los dos.
– Vamos, señor Montoya, las circunstancias han variado, ¿no lo cree? Dígame: ¿qué busca usted aquí?
– Tal vez justificarme -respondió Montoya.
– ¿Ante quién?
– Si le dijera que ante mí mismo, no lo entendería… Pero usted me hizo una oferta y quiero saber si todavía la mantiene.
Otto Fichel no respondió en seguida. Consideraba desdeñosamente aquel «quiero». Las cosas se presentaban ahora diferentes.
El grupo había llegado hasta él aquella tarde. Supo por Videla que Montoya venía con lo puesto; que Gerónimo yacía en su rancho, inconsciente, pero con vida, salvado por el curioso aventurero; que éste había atravesado el obraje reclamando la presencia de los Fichel y supo por el propio Montoya de su marcha hasta el Hito Pirehueico, desde donde él manejaba el transporte de la madera hasta Valdivia.
Allí estaba ahora el grupo… ¿Y qué traía don Luciano Montoya para incorporarse a la explotación? ¡Dos «cabritas» esmirriadas por quienes había matado a un hombre!
«¡Estos argentinos son unos locos!», pensaba mirando reflexivamente a los viajeros. Hubiera preferido contar con la ayuda de su primo Max. Sin él, su lentitud mental lo ponía en desventaja, pero Max venía de Valdivia y tardaría bastante en llegar al obraje. Despedir a Montoya era peligroso, y dejarlo podía resultar un riesgo sin ganancia…, lo otro… bueno, eso había que pensarlo bien. Lo mejor sería conformar al visitante.
– Amigo Montoya, hubo una oferta, es cierto…, pero como Max y yo somos socios tengo que aguardar que él esté aquí. Usted comprende, ¿verdad? ¡Ah!… Otra cosa: ¿cómo anda de recursos? Porque esto se maneja con plata… Jornales, bueyes, víveres, todo al contado…, nadie quiere correr riesgos.
– Siempre hay que correr riesgos, Fichel…, siempre; como ahora. Si de socios se trata, prefiero esperar a que llegue el suyo.
A pesar de su afectada suficiencia, Otto Fichel se sentía desconcertado. El recuerdo, demasiado reciente, de la soberbia dominante del señor Luciano Montoya en Coyhayque, influían en su ánimo. Además, él soportaba, igual que su primo y socio, la ominosa sensación de encontrarse siempre extranjero entre el mosaico de individuos de la región, ya fueran chilenos o argentinos, sin exceptuar a los genuinos indígenas, pues todos encubrían (o ellos lo imaginaban) sentimientos sutilmente hostiles. Adheridos a la tierra, revestidos de cachazuda malicia, volubles como el clima, inexpresivos, impenetrables e infranqueables a pesar de su aparente sometimiento, levantaban barreras invisibles contra los extraños. Esa sensación agotadora los acompañaba frente al funcionario que recibía sus «obsequios» con palabras carentes de sentido, pero rellenas de conceptos, tanto como ante el mutismo insondable del peón o el aventurero. Y se acentuaba todavía más fuertemente ante el «chilote» casi tan inerte como la piedra de los Andes.
Constituía para ellos una experiencia incómoda. Vivían con el permanente temor de bordear un volcán antiguo, capaz de estallar de pronto como un polvorín infernal. Otto Fichel no olvidaba tampoco la terrible fiesta de alcohol y de sensualidad donde Montoya, igual que un tigre enloquecido, había escapado dejando detrás de sí la muerte… ¡El alcohol!… ¡Claro! ¿Cómo no se le ocurrió antes?
Se echó a reír, estremeciendo su blando corpachón.
– Tiene razón, amigo… Habrá tiempo para todo. Usted se ubica donde guste en el campamento. Sobra madera para un rancho,… Ordenaré a Videla que le entregue víveres y cuando pueda me organiza el acarreo; hay que mantener la senda para los… catangos, como dicen ustedes…, racionar a los bueyes, ¿comprende? Deje a Videla que maneje a la gente… Usted, ¿conoce de árboles?
– Creo que algo -admitió el coronel.
– Bueno, bueno; ahí puede ayudarnos otro poco. Habrá que parcelar el bosque en lotes para que los hacheros no holgazaneen y señalar los mejores raulíes. Metódicamente, claro; este trabajo tiene que hacerse rápido y en orden… nada de quemazones…, nada de tiros. El aserradero está bien escondido, pero si aparecen curiosos, la peonada debe disolverse como el aire, las huellas borrarse. A los bueyes los internan en el mallín grande, lo más cerca posible de la frontera. Si por casualidad llegaran gendarmes, usted puede decirles que anda explorando por cuenta de su Gobierno, ¿comprende, amigo? Pero, ¡cuidado!: sería una lástima arruinar el negocio y la gente de Videla es ligera con el cuchillo.
«¡Gordo crápula!…», pensó Montoya. Pero asintió con la cabeza.
Allí se despidieron. Montoya regresó al campamento. Otto Fichel instruyó minuciosamente al capataz y lo mandó de vuelta. Videla escuchó en silencio, tomó el dinero para pagar a los hacheros y a sus bravos, y cruzando el bosque por las laderas de los cerros estuvo en el obraje antes que Montoya y las muchachas. Empezaba a intrigarlo la inquietud que torpemente pretendía disimular Otto Fichel y, sobre todo, su inusitada generosidad. No haría preguntas, pero vigilaría atentamente al curioso visitante. Le molestaban los competidores, en particular si llegaban del Este.
El verano se insinuaba cada día más derritiendo los últimos manchones de nieve, disipando las nieblas mañaneras y prolongando los crepúsculos. Montoya eligió un buen terreno e inició la construcción que habría de cobijarlos.
Recibió del torvo Camperutti los víveres prometidos por Fichel, no tan abundantes como había insinuado, pero coronados por media docena de botellas de caña.
– Hubiera preferido que no trajeran esto -comentó María, examinando alarmada las botellas.
Repentinamente áspero, Montoya replicó:
– Pues déjalas donde están. Peor sería si nos trataran como al hachero.
– ¿Por qué? -preguntó Jorgelina, sin inmutarse.
– Pensé que se habrían dado cuenta -dijo Montoya-. La verdad es que ese fofo teutón nos ha jaqueado… Ni nos recibe ni nos echa, se limita a ponernos bajo la vigilancia del capataz y esperar…, desconfía y hasta creo que nos teme.
Por el senderito que comunicaba con el campamento se acercaba una mujer. A pesar de las pobres ropas de varón, arregladas con rústica habilidad, se la veía redondeada de caderas y de busto bien femenino. Su cara morena resultaba casi bonita. Era Ángela, la mujer del Chilenazo. Los saludó con timidez. Luego comenzó a desgranar un discurso penosamente ensayado.
– Quiero agradecerles lo que han hecho por mi marido… Ustedes me lo salvaron…, gracias a ustedes que fueron buenos con él, pero yo creo que se morirá. No habla, se queja y el brazo, ¡Dios mío!, parece dolerle mucho…
– Se hizo lo que se pudo, señora -la interrumpió Montoya-. Ahora cuídelo y en cuanto pueda iré yo, o ellas, a darle una mano.
– ¡Oh, no! -casi gritó Ángela-. Nadie debe verlo… don Videla se enojará mucho… Apenitas si permite que sigamos aquí, pero debo cocinar para él y limpiar su casa; así me lo ha mandado… ¡No, por favor!…
– Está bien…, no tenga miedo -dijo María acercándose a la asustada mujer.
Pero ya Ángela se volvía y en seguida la línea de árboles escondió su pequeña figura. María se detuvo, dejando caer los brazos.
Al atardecer el propio Videla se arrimó al fuego encendido frente a las paredes de tablones semiarmados.
– Buenas, don… ¿Qué tal?… Trabaja lindo ¡eh!
Videla reunía todas las cualidades para el cargo. De talla no muy elevada, aparecía sin embargo duro, fuerte y elástico. Dos ojos renegridos y centelleantes, coronados por cejas agresivas. Boca cruel, enmarcada por el negro bigote cayendo sobre las comisuras de los labios. Las botas bajas, la pantorrilla ceñida, el revólver ostentoso. El gorro de piel ladeado.
– Cortando árboles se combate el frío -afirmó Montoya, dominándolo con su mayor estatura-. Y usted capataz, ¿no descansa?
– ¿Descansar?… Usted me arrea un baldado; el patrón me llena de encargos; el trabajo se amontona… Le aseguro que vendrá bien si empieza cuanto antes; yo ya tengo mis problemas…
– Me parece que no le quita el cuerpo a los problemas, capataz…, como el de llevarse a esa mujer del hachero, justo cuando él no puede con sus huesos…
Los ojos de Videla, iluminados por el resplandor del fuego, se encendieron con mil luces.
– ¡Ah, no, mi amigo!… Eso es cosa mía. ¡Aquí no mantenemos inútiles! Y si mi paisano se deja apalear, allá él… Yo manejo a la peonada en este campamento, no lo olvide.
Montoya sintió de nuevo crecer en él la antigua cólera.
– Nunca olvido nada, capataz…, se lo garantizo.
Videla avivó el fuego con la rama que empuñaba en su mano derecha. De reojo observó a las muchachas.
– Lo veo bien acompañado, don Montoya. ¿Así se llama usted?… Sí, muy bien acompañado; en cambio yo tengo que arreglármelas como puedo… y lo hago…
En el extremo de la senda se perfilaban dos sombras desganadas. Siguiendo la mirada de Montoya, Videla ladeó la cabeza.
– Bueno, tengo que irme; parece que me buscan… Buenas noches.
Se rozó el borde del gorro. Giró y caminó al encuentro de sus hombres. Aplomado. El aire se congeló a sus espaldas.
Esa noche Montoya ignoró las botellas, pero a la segunda los duendes del bosque bailaron sobre el estómago del atormentado coronel.
Concluyeron de levantar la cabaña dos días después. Entonces los tres fueron a visitar a Gerónimo Solórzano Vicuña y Montemuro. El gozque ladró, pero nadie acudió detrás de él. Antes de irse Ángela había arrimado agua y comida para el enfermo. Todavía seguía medio inconsciente, se quejaba sordamente y a intervalos blasfemaba. Un áspero olor de cuerpo sucio ofendía el olfato. Montoya quiso examinar el brazo herido y del montón de trapos que lo envolvía emergió la carne tumefacta. Al tocarlo Gerónimo se retorció como pinchado por un hierro candente.
– Mira, María -dijo Montoya-, yo tuve mejor suerte… Si éste consigue salvar el brazo será un milagro… ¡qué bruta!
– ¡Pobre mujer! -protestó María-. ¡Quién sabe si le permitieron que lo cuidara siquiera!
– Puede ser -convino él-. Bueno, vamos a arreglarlo un poco. Si no hacemos algo ahora este tipo se pudre.
No fue tarea fácil limpiar el brazo, inmovilizarlo de nuevo y vendarlo. Solórzano se retorcía y un resto de su tremenda fuerza, excitada por el dolor, parecía recobrarse para impedir que lo tocaran. Entretanto, Jorgelina ponía un poco de orden en el único cuarto de la cabaña.
Desde que la muchacha tuvo la certeza de la entrega de María a Montoya, había remplazado su habitual ligereza por una reconcentrada terquedad. Continuamente se interrogaba del cómo y el porqué de su situación. Ella no comprendía la abnegación enamorada de su hermana; le fastidiaba particularmente su devoción por el hombre. Su alma carecía de la humilde grandeza de María. Había sido deslumbrada por el coraje del coronel, pero no por su secreto dolor y ahora lo veía todavía disminuido porque, convertida la devoción de su hermana en amancebamiento, el recuerdo de los hombres, desnudos y frenéticos durante la fiesta trágica, la perseguía con turbadora insistencia. Se asomaba a los abismos de la pasión con terror y ansiedad, insegura de su carne, asqueada y fascinada y todas las dudas no desveladas le provocaban desasosiego y resentimiento. Al fin, hasta ese momento, ella era apenas un testigo, condenada a marchar detrás de los amantes, sin otro privilegio que asistir al espectáculo del amor ajeno.
A pesar de lo imperfecto de sus conocimientos, los cuidados de Montoya y María parecieron aliviar el sufrimiento de Gerónimo. Poco a poco su respiración se tornó más pausada, las contracciones nerviosas cedieron gradualmente y hasta el eléctrico temblor que le subía desde las ingles, desde su sexo lastimado por el feroz puntapié de Camperutti, se atenuaba permitiéndole respirar sin dolor.
Abrió los ojos, recorrió su contorno y no lo reconoció; vio entre las nieblas de su fiebre unas figuras fantasmales y recordó; lentamente los detalles lo anegaron. Su mente primaria fue herida por los destellos y si sus visitantes hubieran podido penetrar en su cerebro, habrían retrocedido intimidados porque en el cerebro de Gerónimo se había instalado el odio; el tiempo de la ofensa estaba ya transitado; el de la humillación lo recorría todavía inconsciente y su naciente odio preparaba el tiempo de la ira.
Ángela regresó al rancho alta la noche; no se admiró del cambio producido; sólo lloró desplomada a los pies de su marido. Desde la noche anterior pertenecía a Videla; él la había poseído con toda naturalidad, casi con indiferencia, prácticamente a la vista de sus tres matones y como para confirmar su dominio ante ellos. El sentido de autoridad de Videla le evitó la humillación de rodar entre ellos a su capricho.
Ángela aceptó un previsible destino de árbol condenado al filo del hacha. Se prosternó ante el herido, fundiendo con él su cuota de aniquilamiento y el Chilenazo escuchó su confesión.
– ¡Mátame, Gerónimo!… -gimió Ángela. ¡Por favor, no puedo soportar tanta vergüenza!… ¡Quiero morir!
Gerónimo tardó en contestar; era visible que su mente luchaba para formar las ideas y después para manifestarlas.
– Tené paciencia… Igual vas a morirte. Si nos «botan» nos moriremos de hambre. ¿Vos querés morirte de hambre?
La reflexión resultaba incongruente y sin sentido o, al menos, muy pocos podrían afirmar que en el tiempo de la ira, algo tiene sentido.
La vigorizante influencia del clima y la intensa tarea a que estaban entregados, produjeron en María, Montoya y Jorgelina, diferentes efectos: María se revistió de una tranquila seguridad; en cambio la irritabilidad de Jorgelina fue creciendo con el transcurso de los días, sumiéndola en una inquietud confusa e impaciente. Entretanto los insidiosos duendes del bosque, los duendes malignos del pasado, los demonios nunca dormidos de su conflicto, cercaron de nuevo a Montoya y otra vez indagó en el fondo de las botellas una respuesta imposible. Trabajaba con su acostumbrada eficiencia, vigilado por Videla y por Otto Fichel; muy interesado éste en sus progresos alcohólicos, a los que estimulaba con renovadas remesas de caña y aguardiente.
Pero indudablemente las profundas transformaciones anímicas que los últimos acontecimientos habían provocado en Montoya, se acompañaban también de una notable variación en su estado físico. Antes de su enfermedad el alcohol encontraba en su organismo una resistencia, devolviéndole un equilibrio inestable pero eficaz. Así había ocurrido hasta entonces, hasta su primer trago en el bosque. A partir de ese momento los tejidos parecieron absorber el líquido y comenzar una lenta tarea disgregadora, abandonándolo a una pasividad permanente. En aquel peligroso cono de sombra la embriaguez se mantenía indecisa pero constante. Y el coronel lograba de esa manera vivir una existencia desconectada de la realidad circundante, donde el sufrimiento era remplazado por la indiferencia.
La declinación de Montoya convenía a los planes de los Fichel. Max había llegado desde Valdivia y estuvo de acuerdo con su primo.
– Has hecho muy bien, Otto -dijo-; el caballero Montoya es para nosotros un misterio, como lo fue para los carabineros de Coyhayque y nada ganaremos tratando de conocer su secreto; mejor es no provocar un conflicto con él… Aún tengo presente la rabiosa reticencia de aquel petulante mayor Pitaut, que el diablo arrastre por los talones… Proveamos a Montoya de toda la caña que pueda ingerir, ya veremos luego en qué termina. Solamente recomiéndale a Videla que vigile sus andanzas sin meterse con él… ¿Conoce su trabajo?
– Te diré: casi tanto como cualquiera de nosotros -respondió Otto.
– ¡Magnífico!… ¡Ah!, a menos que se presente por aquí, no le hagas saber que he llegado. Si sigue bebiendo como dices, dentro de un par de semanas estará tan idiotizado como ese gigantón… ¿Cómo dijiste que se llamaba?
Otto se cuadró y recitó:
– Don Gerónimo Solórzano Vicuña y Montemuro, alias el Chilenazo, marqués del Boliche…, Muchos nombres para ese bastardo ignorante y cornudo por añadidura.
– ¡Ja…, ja…, ja! -estalló Max, haciendo estremecer sus gordas mejillas sonrosadas, la gran papada y la copiosa barriga. A pesar de la risa, sus ojos, tan celestes que parecían aguados y sus finos labios de diablo o de máscara, permanecían ajenos como si pertenecieran a otro rostro que no reía jamás-. ¿Qué es eso de cornudo?… Dímelo.
– Sencillo, querido Max, muy sencillo. Después del escarmiento que le dio la gente de Videla a causa de sus pretensiones, el capataz se llevó la mujer a su rancho y allí está desde entonces… ¿Y qué imaginas que hace el Chilenazo? Pues ronda la casa, acarrea agua, juega al payaso; olfatea Max…, olfatea como un perro la presencia de su mujer y se va con ella cuando se la prestan.
Max se pasó una mano sin vello por la redonda curva de su cara.
– De todos modos no le veo la gracia, Otto; nadie puede adivinar qué hay detrás de esas duras cabezas. No; no es inteligente… No me gusta.
Tampoco le gustaba el humillante juego a Montoya; sólo que se conformaba con pasarle al desgraciado alguna botella y verlo alejarse con su medio trote de baldado, con el brazo herido, seco, colgado de una tira de género contra el pecho. Porque aquel poderoso brazo derecho tenía los músculos atrofiados para siempre.
Tampoco a Gerónimo le gustaba lo que hacía; porque él no jugaba sino que se ejercitaba voluntariamente para un duelo trágico, absurdo, pero muy bien definido. Durante su fiebre y después de ella, una idea fija como un clavo se había ido agrandando en su cerebro y cuando salió de nuevo a la luz, tambaleante y aturdido, un nuevo Solórzano, mañoso y taimado, había sustituido al simple hombrón de la sonrisa confiada. Conscientemente exageró desde entonces su estupidez y sus borracheras. Generó el desprecio y concitó la bellaquería de los guapos. El indio más degradado podía ser un señor al lado suyo. Con su sonrisa estólida fatigaba el calvario que le armaban los guardianes de Videla.
– Che, Chilenazo, ¿engrasas la sierra o te doy de patadas? -ordenaba Ramón.
– ¡Accidente! ¿No sabes acarrear un poco de agua sin mojarme las botas? -se burlaba Camperutti.
– Paso al cuñado… Señor, la cama está ocupada; espere a mañana… -le murmuraba alevosamente Jones, el tercer matón, un envilecido descendiente de los galeses del valle chabutense.
Gerónimo temblaba y callaba: y se iba al bosque a preparar el tiempo de la ira. Nadie lo sabía, pero, especialmente de noche, se escondía en el abra donde derribara el último raulí. Antes de entrar en el bosque, Gerónimo hundía su cabeza en la helada superficie del mallín y luego masajeaba, en vano, el brazo paralizado. Una vez en su secreto refugio empuñaba el machete cañero y se entregaba a un combate contra fantasmas. Allí lo sorprendió una noche Montoya.
Brillaba la luna. El cielo estaba azul y las estrellas herían a la noche con espadas de luz. Una brisa desmayada acariciaba apenas los cañaverales y pasaba en puntas de pie entre los grandes árboles meditativos.
Si se aguzaba el oído podía escucharse el susurro musical de la brisa acariciando las rugosas columnas, subiendo por los enérgicos fustes de aquella catedral inconclusa, abierta al espacio azul, para dormirse entre el follaje. El lejano rumor del agua, como un perdido y solitario eco distante, remplazaba a la brisa y acrecentaba el impreciso contrapunto. Un espíritu alado espolvoreaba luz de estrellas sobre las hojas de las lengas y coihues y el coronel se dejaba ir dulcemente embriagado y pensativo, un poco en paz, otro poco desasido de lo circundante. Su tumultuoso corazón se aquietaba en la soledad y el bosque lo acogía con impersonal ternura. Entonces vio a Gerónimo…
El Chilenazo empuñaba con la siniestra mano un hacha filosa y con golpes precisos reducía el tronco del raulí caído a tacos siempre más angostos. Nada en su actitud denunciaba debilidad o abulia. Por el contrario, había firmeza y potencia en su cuerpo curvado, en su brazo izquierdo donde los músculos se expandían y contraían como arcos tensos. De una manera muy particular y tremenda, parecía feliz. Porque Gerónimo estaba transformando su cuerpo en una nueva regla chilena, cuya lámina de registro la constituía el tiempo.
Montoya lo observó desde lejos, admirado del ingente esfuerzo e indeciso entre llamarlo e irse. Y el simple movimiento de detenerse fue suficiente para devolverlo a la realidad. La brisa formó hilos helados, el bosque recobró su adustez, la soledad se hizo densa como una muralla de algodón. En su centro Gerónimo destruía toda posibilidad de consuelo. Estaba allí preparando su desquite, como él estaba ejercitándose para la muerte. El rostro barbudo de Gerónimo transparentaba una digna fealdad humana. El rostro barbudo de Montoya, que resplandeciera en las paradas y los salones, sobre las mesas de arena donde parodiaba la guerra y en los gabinetes perfumados de las actrices de moda, resplandecía con una antigua belleza condenada.
Y así estaban las cosas en aquella noche del naciente verano de 1945, en los bosques de la orilla occidental del lago Lolog: más lejos, allá por San Martín de los Andes, Artemio Suquía, el Siútico, con una camioneta robada y un dinero ajeno, se entregaba a extrañas ceremonias, intentando rescatar la imagen de una muerta; José Uántkl, el pastor de ovejas, sentía correr por sus venas y sus huesos helados una renovada corriente vital y desde su mutismo lítico le nacía una dulce adoración por el sol; Elisa, la mujer del Agrónomo, la blanquísima y degradada Elisa, corría ávidamente detrás de un monstruoso agotamiento de su sexo, mientras el mundo se asomaba perplejo al nacimiento de una paz cenicienta, cruzada de lívidos relámpagos y de oscuros presagios. Pero todos, insectos y águilas, querían retener para ellos algunos granos de ilusión y de esperanza.
X
Fue Jorgelina quien trajo la noticia; Montoya andaba por el bosque señalando a los hacheros los árboles que debían derribar. La tarde se mostraba cálida y por el aire soleado y transparente volaban inciertas las primeras mariposas venidas de los juncales del mallín. Por los alrededores del rancho se multiplicaban las huellas de los catangos arrastrados por bueyes obstinados. Se escuchaba lejano el ruido de las sierras, las secas llamadas de los peones y el ladrido de algún perro persiguiendo a los pájaros.
– María; dicen que Ángela ha muerto…
María escuchó a su hermana con asombro.
– No puedo creerlo… ¿Cómo pudo suceder esa desgracia?
– No lo sé bien. Después que llevamos a su marido aquella noche, los peones hablaron de un accidente, otros dejaron entrever que todo venía a causa del interés del capataz por Ángela…
– También se murmura que lo asaltaron para robarle…
– Sin embargo, Videla se llevó a Ángela para su rancho… -insistió Jorgelina- y desde entonces Gerónimo se portó como un chiflado, no trabajó más y si no hubiera sido por Ángela ya se hubiera hundido en el pantano. Dicen que ella no quería vivir; que sentía vergüenza por lo que le hacían a ella y a su marido. Lo único cierto es que esta mañana al salir de su rancho, cayó redondita en el suelo y no vivió un minuto más.
María se persignó atribulada.
– ¡Pobrecita! ¿Cómo podía vivir soportando a un loco y a esa fiera de Videla…? ¿Y por dónde anda Gerónimo?
– Nadie lo ha visto desde ayer. Estuvo más borracho que nunca y cuando llegó la noche desapareció en el bosque…; todavía lo buscan.
María escudriñó los senderitos que se retorcían entre los árboles.
– Desearía que Luciano estuviera con nosotras. Hoy puede pasar cualquier cosa…
Jorgelina la interrumpió. En su gesto se traslucía el despecho.
– Sí, claro, don Luciano arregla el mundo a su modo… ¿Se puede saber a qué vino? ¿A vivir borracho? ¿A esconder a la última mujer que conquistó? Podía llevarnos lejos de aquí,…, él es rico, es un señor, pero prefiere enterrarse en este bosque. Si a él le gusta es cosa suya, pero por qué nosotras, María, ¿por qué?
– Te consta que Luciano no quería traernos -casi le gritó su hermana-. No hables así de él… Yo lo acompaño por mi voluntad.
– ¡Pero yo no! -estalló Jorgelina al borde de la crisis-, ¡yo no! Vivo pegada a ustedes, pendiente de ustedes… Durante el día te veo suspirar por tu hombre…, tu salvador… Sí; no me interrumpas. No tenés otro pensamiento. Ni siquiera te acordás de tu viudez… Tuviste un marido, ¿lo olvidaste tan pronto? ¿Pensás alguna vez en Pedro? ¡Claro que no! Pero yo también soy mujer y por las noches los siento, los adivino… Tu señor Montoya cree que con un solo cuarto basta… ¡para esta miseria mejor nos dejaba en Coyhayque!
– ¡Estás loca, Jorgelina! Se lo diré a Luciano… Volveré contigo si quieres.
– Me da lo mismo. Voy a hacer lo que se me antoje. Si él necesita una mujer, ya la consiguió… Yo también puedo tener lo que deseo. Aquí se vive como los animales y si necesitas un ejemplo, mira el de Ángela, muriéndose de vergüenza porque su marido la entregó a otro para poder emborracharse gratis.
– ¡Eh! ¿Qué les pasa?
Era Montoya quien hacía la pregunta. Ninguna de las dos lo vio llegar, con su bolso al hombro y el leve aire de ausencia que lo acompañaba en los últimos días. Jorgelina cerró los labios con determinación.
– ¡Nada, nada, Luciano! -repuso María-. Estamos trastornadas con la noticia…
– ¡Ah, lo saben entonces! Vi a los hombres de Videla buscando al Chilenazo y por ellos me enteré de la muerte de su mujer. Dudo que lo encuentren. Anoche parecía más idiota que nunca. Hay algo que no entiendo… ese hombre…
– ¡Eh, don Luciano!… El patrón quiere verlo. -Era Ramón quien interrumpía ahora-. Dice que vaya en seguida.
– ¿Qué patrón? -cortó con aspereza Montoya, fastidiado por la presencia del mal entrazado guardaespaldas de Videla.
– ¡Epa, jefe, no se sulfure! Llegaron los gordos…, los Fichel, ¿me explico? ¿Vamos?
– Bueno, ya voy…
Ramón se volvió perezosamente, luego de rodear a las muchachas con una mirada de gato calculador. Antes de seguirlo, Montoya entró en el rancho, cambió una botella vacía por otra llena, sin mirar si contenía caña o ginebra, la metió en el bolsón y tocando la mejilla arrebolada de María con la yema de los dedos, quedamente observó:
– ¿Anduviste corriendo…, o tienes problemas?
Y señaló a Jorgelina.
– Te aseguro que no pasa nada. Luego te contaré.
– Me parece que los dos tenemos mucho para contarnos; ojalá nos den tiempo para hacerlo. Vos, Jorgelina; no andes por ahí…, los peones están nerviosos.
Jorgelina levantó los hombros despreocupándose.
– No me van a robar… No valgo tanto.
Montoya ya se alejaba. La tarde iba entrando en la sosegada espera del crepúsculo. A lo lejos se escuchaban los últimos golpes de hacha contra un tronco. El sol, casi paralelo a la tierra, alargaba las sombras y su luz se descomponía al enredarse con los hilos verde claro que colgaban de los troncos y ramas bajas de la lenga. El gozque de los Solórzano, desde algún lugar del bosque, aullaba a intervalos por su ama. María se dispuso a esperar, deseando que Jorgelina se calmara. Poco a poco las sombras oscurecieron el brillo de las hojas, borraron las huellas y el silencio doblegó la garrulería de los pájaros. Jorgelina entró en la cabaña. Ningún sonido era ya audible. La soledad se abatió sobre los pastos del sotobosque y animó al ratón de los palos a abandonar su madriguera. María no sintió el frío que invadía sus miembros inferiores. Aguardaba, aguzando el oído, con la ardiente esperanza de escuchar en el cortante silencio los pasos indecisos de Luciano, que volvería seguramente ebrio. Pasó otra hora. Al fin se levantó y entró ella también. Veló todavía, hasta que él llegó y encendió la lámpara. La luz recortó la figura de María, interrogándolo con los ojos muy abiertos.
– ¿Por qué no dormías? -preguntó Montoya.
– No tengo sueño. Te esperaba… ¡Chist! Habla bajo; no sé si Jorgelina duerme…
Sintió en la cara el aliento alcohólico del hombre. Sintió también una pena lacerante, porque la embriaguez del coronel, despojándolo de toda su varonil prepotencia, lo entregaba indefenso, próximo a la lesera de Gerónimo Solórzano. Como ella estaba vestida, cubierta por el poncho chileno que componía todo el abrigo de su lecho, él se limitó a quitarse las botas y escurrirse a su lado. Arrastró la lámpara por el piso hasta el borde de la cama y redujo la llama al mínimo. En el otro rincón de la cabaña, precariamente dividida por una lona cruzada, se esfumaba el bulto del cuerpo de Jorgelina. Iluminado de abajo arriba, el rostro del coronel semejaba una máscara proyectada en vértice.
– La muerte de Ángela ha preocupado a la plana mayor del obraje -empezó Montoya, con una voz carente de matices-. Estaban los Fichel, incluido el escurridizo Max, el que nunca concluía de llegar de Valdivia…, estaban Videla y sus matones…, sólo faltaba yo para completar el cuadro. ¡Lindo grupo, María, te lo aseguro!… Si supieras…, si supieras…
Tosió. Su mano se asió a la de María.
En el silencio sus palabras levantaban un murmullo de chorrillo deslizándose entre las piedras.
María se esforzó en escucharlo a pesar de su fatiga porque presentía que él ya no podía callar por más tiempo su demorada y fundamental confidencia. El encuentro con los Fichel, la muerte de Ángela, eran el pretexto elegido: ¿sería ella capaz de entender el secreto dolor de Luciano?
– Este asunto de Ángela es malo para los Fichel. Puede complicarse, no tanto por Gerónimo que andará escondido hasta que tenga sed, sino por la peonada… Por ahora decidieron llevarse el cuerpo hasta el otro lado. Querían estudiar mis intenciones y de paso meterme un poco de miedo. Videla en particular desconfía de mí, insinuando que yo conozco el paradero del Chilenazo. ¿Y sabes una cosa, María?: ocurre que yo sé dónde anda Gerónimo, dónde se mete todo este tiempo. Algo muy raro está sucediendo con ese tipo, su chifladura es singularísima. Pienso que se prepara para algo; lo he visto de noche metiendo la cabeza en el arroyo o en el mallín, para quitarse la borrachera, cierta o fingida, y luego masajearse el brazo seco intentando devolverle el vigor desaparecido, sin descuidar sin embargo fortalecer la potencia del otro. Esa figura estúpida que soportamos todos los días no se compara en nada con la que yo he espiado manejando el hacha con la zurda…
– Debe estar lleno de rencor -musitó María.
– Eso creo yo también -convino Montoya-. No puedo entender por qué le pegaron tanto aquella noche…, pero Videla o sus guapos están complicados en el asunto. ¿Fue para quitarle a la mujer? ¿Fue para robarle sus ganancias? ¿O por qué…? ¿Acaso estaría erigiéndose en el caudillo de sus compañeros? ¡Vaya uno a saber! Una cosa parece cierta a mi juicio: Solórzano es todo lo contrario de un agitador sindicalista, aun entre trabajadores clandestinos.
»Tipos como él abundan en las fronteras: indóciles, individualistas, salvajes, más rebeldes que brutos. Las fronteras, María, se parecen bastante a los límites que nuestra sociedad impone a los individuos. Dentro de esos límites es lícito manifestarse impunemente; algunos, los que están en el núcleo, son los tipos considerados normales; a los demás se los va rechazando hacia los extremos, allí donde inútilmente intentamos entendernos. Sí, querida María, existen muchas fronteras: físicas, morales y sociales. En cada una de ellas, como en el Infierno del Dante, se penetra por grados…, en los bordes de esos abismos se agitan los desesperados, los confusos, los rebeldes, peleando por sobrevivir… La peor suerte les está siempre reservada a estos hombres marginales.
Hizo una pausa. En los rincones de la pieza el silencio se espesó como una niebla gaseosa. María luchaba con su cansancio. Y también con el sentido de aquellas reflexiones que no alcanzaba a comprender enteramente. Ella era demasiado simple para abarcar los laberintos del alma exacerbada por la duda. Como si él adivinara su esfuerzo, entró directamente en la cuestión que lo atormentaba.
– Bueno, María, desde hace tiempo te debo una sincera explicación de mi conducta. Me imagino que he de parecerte un acertijo viviente, o un simulacro…, o qué sé yo.
«Supongo que con los primeros conquistadores españoles vendría un Montoya de mi sangre, así al menos me lo han hecho creer; pero, en cambio, es verdad que con el general Rosas ambuló por tierras de salvajes un capitán Montoya, mi bisabuelo. A las órdenes del comandante Lagos cargó, en marzo de 1833, contra el cacique Paularen. Batieron al cacique al norte del río Negro. Antes, en Chile, otro coronel Montoya, del Ejército español, rindió la guarnición de Valdivia ante un almirante inglés al servicio de los chilenos y de San Martín. Después los Montoya levantaron el mito del heroísmo y circundaron campos a filo de espada. Con el tiempo, federales y unitarios se destruirían prolijamente en nuestra tierra, pero, de una manera insólita, también estructuraban sus instituciones. Ahora nos hemos vuelto más hipócritas y, habiendo vislumbrado la angustia metafísica, paralizamos al progreso. En cada Montoya se reproduce un poco el país… Se construyen y destruyen alternativamente y, a veces, agotados o desorientados, yacen deseando hundirse en el silencio. Ni a mi abuelo ni a mi padre les faltó el favor de la fortuna. Se jugaron siempre en patriadas orgullosas, se hicieron respetar y temer, casi nunca amar, y en eso se parecían también al país, es decir, en la dificultad para despertar simpatía.
»Los antiguos castellanos erigían fortalezas para encerrar a sus mujeres y los pergaminos de su linaje, y allí se estaban, verticales y recios escrutando el horizonte, moldeando en vida sus estatuas o espiando los caminos de Dios. Los Montoya, en cambio, se plantaban en el centro de sus estancias extendidas hasta límites imprecisos, tan dueños de sí que sólo ellos, en su estatura, eran los castillos, y allí señoreaban sobre el hervidero circundante.
» ¡Qué difícil puede resultar, al cabo, venir desde tan lejos! Yo crecí rodeado de troncos de orgullo, de espuelas, de lanzas, de caballos que piafaban en el fondo del desierto, y para completar el panorama, entré en un siglo donde los que peleaban realmente eran otros y en otras tierras, mientras nosotros, los que fuimos legionarios de la libertad, directoriales o morenistas, gauchos de las montoneras, liberales, lomos negros y rojos, mitristas y urquicistas, radicales y autonomistas, provincianos y porteños, siempre tomando partido y matando o muriendo por la patria; a ponchazos, con rabia, con sabiduría o ignorancia, con pasión o con odio; todos confundidos a la zaga de los ejércitos extraños, nos conformábamos con ser los abastecedores y oscilar entre el trigo y la carne. No nos habían dejado un solo pretexto para ser heroicos, al menos para la heroicidad de las lanzas… Entonces comencé a padecer esa melancolía histórica que, según mis maestros, se generó en Epicuro y alcanzó con Lucrecio su más patética expresión.
»Me convertí sin proponérmelo en un típico exponente de cierta clase argentina suficiente y descreída, chapada de corrosiva intelectualidad y escasa de convicciones profundas. Yo también era uno de aquellos señores que, si caía por casa un dependiente confundido y sediento a pedirme un vaso de agua, le daba, exactamente, un calculado y aséptico vaso de agua, reservando para mis pares la espumosa y refrescante cerveza. Cortesía medida, pero huérfana de generosidad.
«Incapaz de reconocer el nuevo rostro de mi país, de mi gente; incapaz de comprender el sentido de las nuevas empresas que nos aguardaban, me saturé de historia antigua, transité la Grecia con sus guerreros y sabios y la Roma del esplendor y la Roma de la decadencia, donde Lucrecio buscaba los bienes del alma, la paz, la paz con palabras griegas, mágicas y terribles. Yo también encontré, como ellos, la mía, una mezcla de apatía y ataraxia: fórmula oscura y pedante de suicidarme de pie. Templos de mármol helénico, tumbas romanas y águilas caducas, como símbolos entremezclados, cerraban mi horizonte…
»No supe comprender la imposibilidad de huir impunemente de la verdad ni evadirme del tiempo que nos toca vivir. Vanamente invoqué al taciturno Lucrecio, porque mi ataraxia era el tormento de mi orgullo, un remedio mal aplicado y peor entendido; ni yo tenía la virtud del poeta ni su calma. En mi sangre y en mis entrañas bullía un vasto país de llanuras, montañas y torrentes, de mugidos de toros y disparaderos de potros y chisporroteos de hornos. Nada me pertenecía, m siquiera la fuga en la ataraxia. La única propiedad estrictamente personal que me quedaba era la de los sueños; a ellos no los compartía, no podía compartirlos. Horribles o maravillosos, estaban ahí, dentro de mí. En mí nacían y en mí morían, tremendamente solitarios, ellos y yo frente a la eternidad.
»Con mi heredada estirpe, una salud envidiable a despecho de mis excesos y con dinero abundante, resultaba un curioso soñador. Mis sueños flotaban como detrás de un espejo transparente, y me recordaba a menudo a mi profesor de griego, el extravagante viejo que definía para mí los bienes del alma: ataraxia, eutymia, apenia, cataplexia, la atypia; todas las aleatorias delicias requeridas para disipar las mordeduras de la angustia. El también veía a su maestro de sueños tras un cristal. Recuerdo que leía sus raros libros utilizando, a modo de lente o monóculo, un truculento prisma de cristal rojo; a través de él su ojo miope se facetaba como el de una mosca monstruosamente ampliada… Al fin, el trato con los soldados y la sujeción a la rutina monolítica me apartaron de tales sueños, y entré con ímpetu en las fiestas de la carne. Encerré a mi espíritu y abrí las puertas a los sentidos galopantes.
«Después todo fue desorden y arrebato: algunas veces el exceso me arrastró a una maldad gratuita y estúpida; hería a quien tenía más cerca, me complacía en agrandar el círculo del temor a mi alrededor; otras veces quise morir y envidié, ¡digna rama de un árbol viejo!, envidié el sombrío final de Quiroga; la ingloriosa muerte de Lavalle; la romántica visión de Carlos María de Alvear mandando la batalla de Ituzaingó…, o el ímpetu malogrado de Do-rrego; el frío razonar del general Paz, el despiadado holocausto de un Peñaloza, o las inverosímiles hazañas del candido Lamadrid…
»Con la aparición del Siútico y las muertes de mi hijo y de mi mujer, las pesadillas se encarnaron.
Al primero creo vagamente recordar que lo saqué de los cuarteles del Sur; debía estar entonces fatigando borracheras, porque todo viene rodeado de sombras y nieblas. Pero él estaba allí cuando mi hijo rodó por la escalera y cayó a mis pies, tan sin vida como un pájaro volteado por la tormenta. El declaró que fue un accidente, lo mismo dijo cuando Marta se precipitó al vacío, pero luego deslizó alusiones, frases encubiertas sobre su complicidad conmigo y como yo vivía en un torbellino llegué a creer que a él debía una dudosa impunidad, y así, despreciándolo y temiéndole, se transformó en mi demonio. Infernal castigo para quien había buscado alguna vez el reposo en la eutymia de Epicuro. Ahora las sombras y las tinieblas de las presentidas borracheras del Siútico me envolvían a mí; estábamos los dos confundidos en el vértigo. Ni siquiera estoy seguro de los orígenes de mi relación con él, porque a la verdad jamás lo he visto beber una gota…, sólo estoy seguro de que lo odio, como odio la niebla pegajosa que lo rodea. Lo detesto como la parte más podrida de mí mismo. «Entonces no me bastaba con saber que era; necesitaba que supieran que era; necesitaba ser afirmado como existente; ahora todo es distinto; he visto, me parece, la única verdad conveniente. Ahora necesito desandar el camino recorrido, despojarme de tanto lastre inútil, ignorar que soy, desear que me ignoren, que nadie sepa que todavía soy y que venga mi remedo, que venga pronto, porque sólo él sabe que sigo siendo, y únicamente él puede aniquilar mi orgullo. Si una sola vez me toca su mano helada, si su niebla pegajosa me envuelve, habré llegado al final de mi congoja…
Los párpados de María se cerraban pausadamente. El coronel miró el rostro cansado, los labios apenas entreabiertos y el mentón suave donde descansaba un mechón de cabellos negros. Al tocarla, ella abrió todavía los ojos, pero el sueño la arrastraba ya hacia una isla silenciosa. Montoya detuvo su mano, sintiendo bajo la yema de los dedos el latido de la sangre en la garganta de la muchacha. Era una sensación maravillosa palpar la vida latiendo en el cuerpo inmóvil que se abandonaba confiadamente. La voz del coronel se convirtió en un murmullo.
– Haces bien; descansa… Todo sería insoportable sin tu conformidad…, tu tranquilo sueño tal vez me contagie. Yo también quiero dormir…
Entrecerró los ojos. Veía aún titilar débilmente la luz de la lámpara dibujando sombras temblorosas en las paredes de troncos, de los que flotaban hilillos de corteza y velos de claridad amarillenta. La luz y la sombra resbalaban sobre sus rostros.
– Recuerdo que solía ser propenso a formularme proposiciones o afirmaciones disparatadas: cuando andaba por el Sur me decía: «alguna vez será verano», pero volvía a repetirlo cuando sudaba por el Chaco, o, «en la luna viviré rodeado de fantasmas»…, y cosas por el estilo. Figúrate la gracia que causaba…
María estaba dormida. Buena parte de la morosa confidencia no había tenido destinatario. Apagó la lámpara. La oscuridad lo envolvió y se durmió al lado de María González.
Los hombres de Fichel trasladaron el cuerpo de Ángela más allá de la frontera y regresaron dos días después. Resultaba difícil determinar si alguna auténtica emoción había conmovido al grupo de hacheros. Ningún sentimiento solidario los había reunido y, probablemente, ningún recuerdo los seguiría cuando se dispersaran. Animalizados por el trabajo y la ignorancia, se sometían a su suerte con la única preocupación de no ser despojados de los pesos escondidos torpemente. Comían en silencio, dormían recelosos y partían por los senderos del bosque, con las hachas al hombro, calculando el grosor del próximo árbol que debían derribar. Si el Chilenazo hubiera aparecido al final de un camino, lo hubieran recibido indiferentes, sin alegría ni pesar, pues ya no era rival manejando el hacha. Pero el Chilenazo no asomó su corpachón derrengado, ni nadie sabía dónde andaba metido.
Al fin, Montoya, cediendo a los ruegos de María, decidió explorar los rincones que solía frecuentar el hachero para ensayar aquella sombría ceremonia de su recuperación. Al atardecer, cuando todavía se prolongaba una débil claridad entre el follaje enmarañado por los cañaverales, las masas de rosetas agresivas y los troncos derribados, se internó en dirección del mallín. Un viento frío venía de la cordillera y silbaba sordamente entre las cañas. Ruidos apagados se confundían con el rumor del arroyo cercano. Montoya, con oído experto, analizaba los sonidos, pero ninguno correspondía a seres humanos. A veces encontraba huellas recientes del paso de los catangos, restos de troncos o colihues aplastados, pero ninguna señal del tránsito de Gerónimo. La humedad del ambiente aumentaba indicándole la proximidad del mallín: entonces se alejó del arroyo hasta que su sonido dejó de escucharse. Caminaba con pasos seguros, deteniéndose regularmente para escudriñar entre los árboles. Cualquier sendero podía conducirlo hasta el hachero, pero, ¿cuál? Podían abrirse cientos de ellos en un laberinto anónimo; podían formarse casi tantos como grandes árboles existieran o como su cerebro pudiera imaginar; podían, inclusive, no conducirlo a ninguna parte, burlando su empeño. «¡Qué tarea estúpida!», pensó con fastidio. En el bosque había que confiarse al instinto, pues siempre una pared de colores verde-marrón-gris difumaba cualquier perspectiva, menguaba los pasos, silenciaba los gritos, oprimía las espaldas, como si toda la vegetación, la viva y la muerta, desarrugara apenas un poco su piel permeable y se cerrara después detrás del curioso, obligándolo a tantear en la penumbra lechosa y acristalada, lejos de todo conocimiento del tiempo y el espacio.
“¿Se sentiría así, quizá, Gerónimo Solórzano Vicuña y Montemuro?»
“¿Estarían todos ellos encerrados en una dimensión vegetal, ilimitada y sin tiempo mensurable?»
“¿Quién hollaba aquel jugoso légamo verdusco, producto de la savia, el agua y millones de vidas larvales, informes y secretas? Nacían en la húmeda oscuridad, vivían un instante, recorrían un ínfimo espacio y de ellos se nutrían otros seres microscópicos y anónimos.»
«¡Los hermosos bosques!… -pensó-. ¡Qué mentira!… Los bosques eran aquella semipenumbra verdeante, aquellos troncos podridos e insepultos entre masas de hojarascas; eran la soledad, el miedo, los hacheros explotados, los días tristes y la fatiga del caleidoscopio verde-marrón-gris de hojas, ramas, troncos, repetidos hasta el infinito.»
Sentía la palpitación de una vena sobre la frente. Apartó una rama oscilante a la altura de los ojos. Por la ingle le recorría un cosquilleo nervioso. Tropezó y lanzó una palabrota. El sonido de su voz lo sorprendió.
De nuevo su índole voluntariosa y soberbia amenazaba rebelarse. Después de todo, a él la suerte, la mala suerte de Gerónimo, poco le interesaba. La búsqueda podía resultar un interminable paseo sin recompensa. El, el coronel Luciano Montoya, accediendo blandamente ante los ruegos de una mujer sin importancia, ambulaba por la húmeda espesura buscando a un borracho medio loco. La picazón en la ingle era una sensación física, no un reflejo de sus nervios atensados. Aflojó el cinturón y anduvo hurgando entre el vientre y los órganos genitales. Algo viviente encerró entre sus dedos. Medio aplastado el insecto se retorcía agónico. Lo reventó contra un tronco.
«¡Este me confundió!…», se dijo, olvidando el orden de sus pensamientos. Ensayó un grito con la esperanza de que el Chilenazo lo escuchara, pero el llamado rebotó contra los troncos sin ecos y se apagó en seguida. La oscuridad crecía, la vegetación se espesaba gradualmente y el terreno ascendía. Poderosas raíces rodeaban rocas diseminadas y se hundían en la tierra alfombrada de hojarasca, líquenes podridos y excrementos de pájaros y animales. Hilos de agua fluían entre las piedras y se perdían de inmediato.
Cruzó un claro pedregoso; volvió a meterse entre los árboles y los cañaverales sin luz, y de pronto casi tropezó con Gerónimo. El gigantón dormía hecho un ovillo. Cerca de él, clavados en un tronco hachado, estaban sus herramientas y el largo machete de monte. Montoya se colocó entre ellos y el hachero.
– ¡Eh…, eh! -rezongó Gerónimo al ser tocado en las costillas con la punta de la rama de lenga que traía el coronel. Estiró las piernas con desgana.
– Linda manera de servir a los Fichel… ¡Vamos, Gerónimo! ¡Levántese!
El Chilenazo se sentó en el suelo, apretando el brazo inútil contra el cuerpo. Contempló a Montoya con ojos inexpresivos cargados de velos de sueño.
Esbozó una sonrisa acogedora. Su garganta emitió algunos sonidos que pretendían ser un saludo. Su postura era grotesca y miserable.
– Terminemos, Gerónimo…, Deje de hacer el tonto… -dijo Montoya, colérico.
Gerónimo se pasó la manaza por el rostro, apartando el cabello revuelto.
– Usted ha sido bueno conmigo…, patroncito. Diga qué tengo que hacer.
– Por lo pronto se viene conmigo al campamento. ¿O prefiere morirse de hambre aquí?… Además, tengo algo muy importante que decirle, ¿me entiende?
En la creciente penumbra era difícil establecer si Solórzano prestaba realmente atención a las palabras de Montoya. Su cabeza se balanceaba a un lado y otro. El espectáculo acabó con la paciencia del coronel.
– ¡Escuche, pedazo de idiota!… Mientras usted esconde sus borracheras y sus mañas, su mujer…
– ¿Qué…, qué? -tartajeó el hachero.
– ¡Bah! Es imposible razonar con usted. Su mujer, Ángela, ha muerto hace tres días; ¿entiende ahora?
Previendo una reacción enloquecida del gigante, Montoya ocultó con su cuerpo las herramientas clavadas en el tronco. Si Gerónimo se mostraba hostil tendría que defenderse con ellas. Pero no sucedió lo que imaginara. Primero el cuerpo de Gerónimo permaneció rígido, la cabeza inclinada pareció detenerse en el punto donde el sonido la había tocado en su movimiento oscilatorio. Después sus ojos adquirieron la fijeza y el brillo de dos brasas en la oscuridad; apretó el puño sano y rechinó los dientes como si triturase un hueso; luego todo él:
– ¡Nooo… NOOO… 00… O…!
El grito lo levantó y antes que concluyera cayó de rodillas, maltratando la tierra húmeda con el puño cerrado; babeaba como un animal rabioso y negaba, negaba con la cabeza, con los hombros, con los ojos… Toda su maltrecha humanidad negaba enloquecida.
Montoya no intentó consolarlo ni hubiera sabido cómo hacerlo. Lo miraba retorcerse, revolcarse y bramar como si, de una manera muy particular, estuviera mirándose a sí mismo. Se analizaba en el otro, se doblaba con él y calculaba el tiempo de la ira. Y como nunca había sentido lástima de su persona, tampoco alcanzaba a tenerla ahora de aquel despojo que se aplastaba contra el suelo mojado. El patetismo no podía conmoverlo. Existía en él una especie de orgulloso pudor, un recinto que excluía la conmiseración. Se aproximó hasta tocar con el pie el cuerpo de Gerónimo.
– Arriba, hombre…, ¡levántese! Está haciendo frío y tenemos todavía mucho que andar.
El Chilenazo no se resistió cuando lo ayudó a pararse. Se dejó conducir mansamente por los senderos del bosque invadido por la oscuridad de la noche. Una luna helada filtraba su luz espectral entre los altos colihues. Montoya sostenía el hacha sobre su hombro izquierdo y blandía el machete apartando los arbustos achaparrados. La hoja despedía reflejos de cromo al ser tocada por la claridad lunar. Un gran silencio se abatía sobre el bosque y sobre ellos. Cuando dudaba sobre el rumbo a seguir, Montoya exigía a Gerónimo que se detuviera, y el hachero obedecía pasivamente. Por dos o tres veces erraron el sendero, hasta que el rumor del arroyo los orientó definitivamente.
En el campamento el silencio del sueño era apenas cruzado por los secos chistidos de las aves nocturnas que corrían o volaban entre la arboleda próxima. Separados por el fuego de troncos que ardía dentro de un cerco de piedras, Ramón y Camperutti cumplían un turno de guardia. Ramas verdes estallaban como minúsculos petardos levantando abanicos de chispas. Camperutti dormitaba acuclillado y por la comisura de los labios se le deslizaba una saliva amarillenta. Su cuerpo exhalaba un olor ácido. Una mosca verde, enorme, exploraba los repliegues de su cara.
Sin hacer caso de los guardianes, Montoya cruzó rectamente el campamento y empujó a Gerónimo hacia su rancho. Prefería eludir explicaciones. Aquella larga caminata repechando hacia la vida la figura insensible de Gerónimo era suficiente. El Chilenazo no había pronunciado una palabra; marchaba delante de él como si un oscuro instinto guiara sus pasos, gacha la cabeza hirsuta y la mirada hundida en el suelo. En el rancho se sentó en su camastro, con el brazo sano caído al costado. Montoya encendió la lámpara de querosene y contempló el terrible rostro del hachero. Los labios entreabiertos mostraban de nuevo la sonrisa estúpida, grotesca si era real, y exasperante si obedecía a la farsa siniestra con la cual se preparaba para su tiempo de la ira. La barba despareja y rala, colgaba de sus mejillas y el mentón como légamo adherido con barro. Mugre, abandono, desidia, hambre, todo se conjugaba en la carota del hombre.
Cuando Montoya se disponía a regresar, la figura de Ramón se recortó en el cuadrado iluminado de la puerta. En una tabla rústicamente alisada traía un trozo de capón asado, una galleta y un jarro de vino.
– Me parece que este tipo lo va a necesitar -dijo, colocando la improvisada bandeja sobre el camastro-. ¡Vaya lío! A usted don, le gusta estar en todas, ¿eh?… -comentó desdeñosamente.
Salieron entornando la puerta. Un resoplido de bestia hambrienta fue la señal de que Gerónimo se había lanzado sobre los alimentos.
– ¡Oiga! -reclamó Ramón-, ¿Va a llevarse el hacha y el machete?
– Por ahora, sí… -afirmó Montoya.
Ramón gustaba de chancearse.
– ¡Y bueno; quédese con el arsenal! ¡Qué changa, compañero! ¿Dónde lo encontró?
– Por ahí -contestó Montoya. La cínica desfachatez de Ramón le resultaba casi siempre un remedio eficaz contra el mal humor. Ramón solía adoptar actitudes insólitamente humanas que lo distinguían de la caterva que rodeaba a Videla. Montoya no dudaba de que el porteño era muy capaz de acabar con el Chilenazo en la oscuridad si recibía una orden del capataz. Cumpliría la orden sin titubear, porque para él la vida y la muerte estaban definidas por límites apenas discernibles, pero también era capaz de un rasgo solidario como el de alcanzarle al condenado un poco de comida antes de ejecutarlo. El rasgo podía ser solidario, pero él no lo sabía; lo hacía simplemente porque sí; porque tenía ganas de hacerlo y porque podía no hacerlo si se le antojaba. En el fondo le tenían sin cuidado las nociones del bien o el mal. «¡Soy un tipo sin complejos!», se había autodiagnosticado más de una vez frente a sus compinches en los arrabales de Nueva Pompeya, allá donde los basurales inauguraban una selva de hombres como ratas y ratas como perros.
Montoya se arrimó al fuego y apoyando el hacha contra una piedra dejó que el calor de las llamas llegara hasta su cara y sus manos. El fuego iluminaba la figura acurrucada del italiano, ahora profundamente dormido.
– ¿Qué le parece el taño?… En cuanto se arrima al calorcito es una bolsa de papas… -se burló Ramón, señalándolo con el índice, y como Montoya no respondiera, vertió el agua caliente de la pava ennegrecida en un mate enorme-. ¿Gusta, don?
La infusión era apenas un poco de agua desteñida por una hierba gastada, pero sabía cordialmente dentro del organismo cansado del coronel. Buscó con la mirada el tarro de la hierba, dejó el machete en el suelo y cargó de nuevo el mate. La bebida era ahora fuerte y amarga. Como a él le gustaba.
– Sabe hacer las cosas, don… -aprobó Ramón, chupando a su turno. El mate los enlazaba amigablemente en la noche helada. Incitaba a prolongar el gesto de verter el agua y ver cómo la espuma formaba una gorguera de burbujas alrededor de la bombilla de cobre. Matearon primero en silencio, concentrando la atención en el fuego, la pava y el mate, hasta que el calor de las llamas enrojeció sus manos y sus caras. Pero para Ramón resultaba intolerable estar callado mucho tiempo. Sentía siempre la necesidad de hablar, no importaba sobre qué.
Por eso sentía nostalgia del barrio lejano, de las milongueadas y el griterío de los domingos en los tablones de Huracán. De allí tuvo que largarse de mala gana, después de abrirle la barriga nada menos que al comisario de la treinta y seis. Después de eso no había lugar ni refugio seguro en ningún rincón de Buenos Aires.
Echó un tronco al fuego y contempló las chispas y las gotas rojas que culebrearon en el aire hasta extinguirse. Suspiró aparatosamente.
– Esto se acaba, ¡eh, don Luciano!
– ¿Qué cosa?
– ¡Ufa, don, el laburo! Dice el capataz que habrá que alzar todo antes que empiece el mal tiempo. Usted… ¿qué piensa hacer?
– Ya veremos -respondió Montoya, evadiéndose del tema.
Ramón se revolvió fastidiado.
– Largue el rollo, viejo… Aquí estamos todos fichados y los disimulos son al cuete. Usted parece saber muchas cosas, tiene agallas y se le respeta, pero también tendrá su historia o no andaría entreverado en estos lances, ¿me equivoco?
Una sonrisa involuntaria suavizó el rostro de Montoya. En aquel ambiente cargado de hostilidad, aun el desenfadado cinismo de Ramón resultaba simpático. Quizá conviniera estimular el interés del malandrín y razonar con él en lugar de enconarlo en su contra. Sin reconocerlo saboreó por un instante la rara sensación de haberse liberado del recelo.
– Usted saque conclusiones -repuso.
– Algo dijo Videla, que le dijo uno de los alemanes…, que usted anduvo por Chile bien «forrado», hecho un bacán con una camioneta y hasta con un compañero, o «chófer», sirviente o algo parecido. Allí tuvo un lío gordo y rajó de vuelta, pero… ¿qué hay de cuento y de verdad?, ¿dónde están los mangos, la camioneta y el fulano?
– Eso es historia antigua.
– ¡Hum! No tanto, don, no tanto… ¿Escondió todo, lo largó? ¡Hay que ver! Venir tan lejos para toparme con un tipo piola… Para mí que usted se limpió un Banco en Buenos Aires; porque usted tiene pinta de porteño y con ese físico… Diga: ¿asaltó un Banco o algo así?
– Lo creía más sagaz, compañero… Si hubiera asaltado un Banco no andaría por el Sur…, hay lugares más seguros.
Ramón asintió:
– Claro, claro; usted es un rompecabezas. A lo mejor está en la «contra», ¿cómo no se me ocurrió? ¿Tuvo problemas con el «Coronel»? Los «doctores» le ponen la proa al «Primer Trabajador»…
– ¿Y usted, no?
Ramón chasqueó los dedos de su mano derecha y los juntó en un ramillete.
– ¡Avive, don! ¿Y quién soy yo sino un grasa como el que más…, un descamisado? Qué se imagina. Tendré mis cuentas con la Policía, me esconderé en estos agujeros, pero al coronel lo llevo aquí, en el «cuore», como dice ese pájaro de Camperutti… ¡El sí que se los mete a todos en el bolsillo!
– ¿A todos? Entonces no hay «contra»,… -lo retó cachazudamente Montoya.
– Mire, don; tenemos contreras, no lo niego; pero andarán como usted a estas horas. A los pitucos les cuesta entrar por el aro; están muy gordos. Hablan de heroísmo…, renunciamiento… y no tienen la menor idea de qué cosa pueda ser eso; a menos que llamen heroísmo a conspirar a los postres y salir con veinte soldaditos a derribar al Gobierno…, o picárselas al extranjero hasta que los olviden. La cosa es chapar fuerte y patear lejos a esa pelota sobada que es el pueblo… los cabecitas negras…, los grasas. Ahora les van a dar a ellos su buena pateadura en el culo, ya verá.
Hacía mucho que Montoya no escuchaba un lenguaje tan gráfico. Inconscientemente, Ramón proclamaba lo que él consideraba «su» verdad, olvidando de paso el triste oficio que ejercía: apalear a pobres diablos estafados cada día por los Fichel y Videla. Pero así sucedía casi siempre. Y cuanto mayor eran el despojo y el abuso, más potente también el griterío, no de los explotados, sino de los explotadores. Como caranchos en un festín de carroñas no admitían competidores, así fueran águilas o ratones.
– No hay peor verdugo que el que conoce la soga -sentenció, por decir algo-. Bueno, compañero: no acertó después de todo. El asunto es bastante complicado. Pero usted se calienta por el país y eso vale lo suyo. Trate de vivir para ver el final; para usted valdrá la pena… Le conviene crujir los dientes ahora y no llorar mañana…
Alboreaba: levemente en el Este se desteñían las sombras y una ligera niebla azulina se elevaba del pantano próximo. Todavía era de noche, pero ya la indecisa y tímida claridad matinal comenzaba a palidecer el vigoroso resplandor de las llamas de la hoguera. Los troncos de los árboles recuperaban su contorno y las ramas más tiernas y sus hojas parecían estremecerse, irguiéndose imperceptiblemente en dirección del sol, oculto pero presentido. La Naturaleza modificaba sin prisa su escenografía, pero el ojo humano no alcanzaba a percibir la progresión del cambio. Montoya pensó en María y se desperezó lentamente.
– Me voy, tengo sueño… Y respecto del Chilenazo, traten de dejarlo tranquilo; ya tiene bastantes desgracias acumuladas…
– Descuide, don… -murmuró el compatriota de Nueva Pompeya, encerrando su mentón huidizo entre las manos de uñas sucias. El recuerdo del lejano Buenos Aires había súbitamente ensombrecido su ánimo. Camperutti roncaba y ahora sobre los sucios repliegues de su cara se paseaban impunemente las enormes moscas verdes.
María terminó arrepintiéndose de haberle pedido a Luciano que buscase al Chilenazo. Durante las primeras horas lo aguardó confiadamente, pero al acercarse la medianoche se sintió acometida por el pánico. Se acostó renunciando a compartir con Jorgelina sus inquietantes pensamientos. En los últimos días su hermana la rechazaba sin disimulo. Aprovechando las prolongadas ausencias de Montoya se había aficionado a corretear por el campamento, acicateando la ávida curiosidad de la peonada. Quizás ignoraba el vértigo peligroso y fascinante que provocaba su presencia. Para aquellos individuos solitarios, la juventud de la muchacha constituía una irresistible incitación; únicamente reprimían sus impulsos imaginando las represalias de Montoya o la cólera vengativa de Videla. En cambio, para éste, acostumbrado a imponer su voluntad y no exento de coraje, los obstáculos carecían de importancia.
En un par de ocasiones, justificándose a sí misma con pretextos baladíes, Jorgelina se había encontrado con el capataz. María se enteró, pero se abstuvo de confesarle a Luciano su descubrimiento, temiendo una reacción violenta del coronel. Así, escondiendo en la oscuridad de la cabaña sus duplicadas zozobras, lo esperaba, aguzando inútilmente su oído en el silencio. Podía escuchar la respiración agitada de Jorgelina y hasta el latido de su sangre, pero ningún sonido venía del bosque. A fuerza de sensibilizar sus sentidos anegó su sangre con un rumor de olas muriendo en arenales sedientos.
Tampoco Jorgelina dormía; ella también, con los ojos abiertos en la oscuridad, temblaba nerviosamente embargada de expectativa. Porque había tomado una resolución extrema, la primera en su vida: se iba con Videla.
«¡Estoy loca… loca…!», pensaba.
Quizás era una locura, pero no retrocedería. Estaba harta de su papel de chiquilina a la que todo le estaba prohibido. El pensamiento de aquellos dos cuerpos que, a pocos pasos de su cama se enlazaban en las sombras, concluiría por enloquecerla. Los gemidos suaves de María y los roncos reclamos de Montoya golpeaban en su cabeza y en su sangre. Ellos no podían evitarlo, pero a ella se le antojaba una provocación animal, un desafío…; lo aceptaría. Pero tenía miedo, acostada de espaldas sentía todo el peso de la noche sobre su cuerpo joven y trémulo. Sus manos recorrieron el contorno de las caderas incipientes, la demorada curva de su vientre y las copas llenas de sus senos: ¿era ya mujer? ¡Qué difícil era llorar en la oscuridad! Dormitaba o velaba: en el universo irreal en que yacía vislumbró rostros bestiales de seres mitad hombres, mitad perros, que se inclinaban sobre ella y lamían su cuerpo, lo mordían y lo besaban alternativamente. Cuando el tormento y la caricia se confundían, se lanzaban sobre ella y la despedazaban abriéndole las largas piernas. Lágrimas saladas corrían por sus mejillas y mojaban el bigote espeso de Videla, que se bebía sus lágrimas y la miraba con el deseo enrojeciéndole las pupilas. El rostro aindiado del capataz era un mosaico de otros rostros: Pitaut, los Fichel, «Maquintaire», Solórzano y también Montoya. Todos se habían convocado para gozar la fiesta de su carne. Un río de luces vertiginosas bañaba, traspasándolos, los cuerpos desnudos de los machos.
Jorgelina se deslizó fuera de la cabaña. Lo poco que poseía lo llevaba en un atadito apretado contra el pecho. Afuera la prepotencia del sol la obligó a cerrar los ojos. Después corrió, sin volver la cabeza, hacia la vivienda del capataz. En el campamento comenzaba a manifestarse el movimiento de la actividad diaria.
XI
María sacudió vivamente a Montoya, procurando despertarlo. El coronel sentía, más que oír, el requerimiento, pero no conseguía salir del oscuro pozo en que yacía aletargado. Un poder maléfico pretendía arrebatarle el bienestar presente. Dormir, en cambio, era sentirse seguro y protegido. El sueño era el punto preciso. Nada había sucedido antes, ni ahora, ni nunca; necesitaba dejarse ir, cabeza abajo hasta el fondo del pozo negro. Con el puño cerrado intentó apartar los tentáculos de la amenaza. Los tentáculos cedieron al fin y él pudo abandonarse de nuevo…
– ¡Luciano, Luciano…, despierta, por favor…!
– ¡Eh!… ¿Qué pasa?… ¿Qué hay?
Se sentó en el camastro y se tomó la cabeza con las dos manos. Creyó que su cabeza era una piedra que oscilaba sobre sus hombros. Se oprimió los párpados para borrar los puntitos de luz que bailaban detrás de sus ojos, en la zona abismal de su cerebro todavía dormido. «¿A quién había golpeado unos instantes antes?» María lloraba silenciosamente, tocándose la cara. Un moretón azulado estaba formándole una aureola a la altura del pómulo.
Su vista despertó completamente a Montoya. Su malhumor se evaporó como una niebla sucia.
– María, ¡querida!… ¿Qué hice? -susurró tomándole la mano.
– No ha sido nada, créeme; estabas dormido y yo insistía -dijo ella, olvidando el dolor del golpe.
Montoya se puso de pie y acarició la mejilla de la muchacha.
– Qué bruto soy. Debiera romperme la cabeza… Hacerte esto justamente a ti -se disculpó- Lo siento, de veras que lo siento.
La humilde dignidad de María era quizás el único sentimiento que respetaba. Se sentía lleno de odio contra sí mismo.
– Otra vez me emborraché, ¿no es cierto? -dijo, pateando rabiosamente la botella caída a sus pies-. Pero, ¿qué apuro había en despertarme? Al fin no me pagan tanto como para no tomarme un día por mi cuenta. Voy a lavarme un poco… ¿hay café?
Sin esperar la respuesta salió llevándose el cubo para el agua. Llenó el cubo, ahuecó las manos y se frotó la cara vigorosamente. El agua estaba fría y su contacto lo estremeció. Maquinalmente caminó hasta ocultarse detrás de un viejo tronco calcinado. A juzgar por la altura del sol debía ser casi mediodía. Un poco más y su vejiga hubiera estallado.
Para borrar del todo su involuntaria brutalidad entró en la cabaña comentando con forzada animación:
– ¿Sabes que encontré al Chilenazo? Lo dejé en su rancho… Espero que lo tome con calma. Ahora ya está enterado.
Pero María no lo escuchaba. Con gesto ausente le tendió un jarro lleno de humeante café.
– Bueno, vamos a ver, ¿qué te sucede? -preguntó él, rodeando su hombro con el brazo libre.
Realmente María era la imagen de la desesperación.
– Jorgelina se ha ido con el capataz -dijo de un tirón.
Montoya tragó el líquido sin importarle que le quemara la garganta.
– ¡Eso faltaba!… ¡Pero qué c… se habrá creído! La va a hacer polvo ese cretino… -Inconscientemente la cólera lo arrastraba a remedar los porteñismos de Ramón. El puñetazo que dio contra la viga que sostenía el armazón de la cabaña le hizo sangrar los nudillos-. ¡Esa zorrita traicionera! No pensará que Videla la recibirá con la marcha nupcial… -se volvió lentamente-. Y bueno, María: ¿qué podemos hacer?
– Tienes que traerla, Luciano. ¡A vos te escuchará!
Montoya se resistía a admitir el conflicto que había provocado la irreflexiva actitud de Jorgelina. Pocas veces en su ajetreada existencia se había sentido tan desconcertado. ¿Se estaba acaso cumpliendo su reclamado destino y ahora él era el instrumento y no el inspirador de los hechos?
– Querida, ¿por qué habría de escucharme precisamente a mí?
María se retorció las manos.
– No lo sé; pero vos no sos un peón… Tienen que respetarte.
– Eres una mujer admirable -exclamó Montoya, abriendo los brazos, totalmente desarmado-; tú crees que a ellos les importa algo quién pueda ser yo… tienen armas, yo tengo hachas y el machete de Gerónimo… Tienen a Jorgelina y aun suponiendo que ella quiera regresar, no la soltarán. ¿Con qué argumento se la reclamo? Porque decir Videla es incluir a toda la pandilla. Tu razonamiento es simple y honesto, pero absurdo.
– Luciano, trata de comprender; ella es una criatura -insistió María.
– ¡Vaya con la criatura! No te equivoques… Yo no soy un héroe ni un perro San Bernardo ni un samaritano rescatando pecadoras hundidas en el fango del vicio. Sabes también que me opuse a que vinieran conmigo. Yo tengo que atravesar mi propio infierno y pagar por mi propio pecado o lo que sea… ¡Oh, qué difícil es pretender que entiendas!
(¿Por qué le venía a la memoria el Agrónomo? ¿De quién venía la apelación?)
– Sé bien lo poco que valgo -dijo María, abatida-, pero; ¿qué hacer, Dios mío?… No puedes abandonarnos.
– María, inocente y pequeña María… Piensa que si me pasa algo, precisamente ahora, tendrían que soportar cosas peores de las que puedas imaginar. No soy un desalmado y sin embargo… -de pronto se serenó-. Bueno, está bien; al menos lo intentaré, ¿de acuerdo?
María se desplomaba en sus brazos. Apretada contra él el universo se llamaba Montoya.
Pero el coronel Luciano Montoya no buscaba en realidad ninguna gloria sino su propia aniquilación; cualquier otro motivo contrariaba su designio. Amar a María, dejarse amar por ella era amontonar más dolor y confusión. Si perdía la certeza en la inexorabilidad de su destino, éste jamás lo liberaría de su pesada carga.
– Al fin era inevitable -dijo, acariciando los hombros de María-. Hay aquí demasiado sol y demasiada soledad para una muchacha como tu hermana… No le ofrecimos alternativas. Debí estar loco al consentir que viniera.
– No digas eso Luciano… En cualquier parte hubiera sido igual. Pero cuando pienso lo que hicieron con la mujer de Gerónimo… Murió de miedo, Luciano, estoy segura.
– Es posible -admitió él-. Entre tanta locura sólo nos resta doblegarnos o morir. -Hizo una pausa-. Bueno, ahora esperaremos hasta la tarde… A lo mejor se arrepiente y vuelve sola.
Sabía que era una tonta mentira. Videla no iba a soltar un bocado tan exquisito. Se sentía oprimido. De pronto el bosque adquiría los contornos de una prisión. Muros verdes se cerraban sobre ellos, hostiles e implacables, en un mundo donde había sido abolida la más remota esperanza.
Videla tuvo la suficiente habilidad como para afectar indiferencia ante la presencia de Jorgelina.
– ¡Hola! -exclamó al verla llegar seguida de Jones-. Veo que sos puntual. -Abrió la puerta y le señaló el interior-: esto es todo…, trata de mantenerlo en orden. Además tendrás que cocinar para cuatro al mediodía. Por la noche mi gente se las arregla… ¡Y bueno, pasa! ¿Qué estás esperando?
– Sí…, sí señor -dijo Jorgelina, intimidada y decepcionada.
«¿Ese era el comienzo de su esperada aventura?»
En relación con las restantes cabañas, la vivienda de Videla alcanzaba la categoría de casa. Las planchas de madera armadas como grandes tejas del techo sobresalían lo suficiente para formar un alero hacia el frente. La galería se proyectaba a lo largo, ofreciendo una superficie sombreada. La distribución era sólida y simple: dos piezas corridas, una ocupada por Videla, la siguiente para los guardianes y formando martillo un gran cuadrado destinado a despensa y depósito. El moblaje: mínimo, rústico pero macizo, estaba fabricado con madera y caña colihue. Las abundantes tablas ensambladas en vivo, exhalaban todavía la fragancia de sus resinas olorosas, mientras el dibujo de sus vetas suplían las imperfecciones del artesano. Curiosamente aquella rusticidad contenía una pequeña fortuna en maderas finas.
Se cocinaba afuera, bajo un techado de cañas, sobre un hogar de piedras traídas del arroyo y amontonadas con escasa habilidad. Cubos y ollas colgaban de los cuatro postes. Detrás de la casa se destacaba un cubículo de un metro cuadrado. Aquel aposento expuesto a la vista como una garita carcelaria constituía todo el lujo sanitario que ostentaba la construcción. Las moscas, criaturas universales, zumbaban dentro y fuera del retrete, borrachas de sol y de inmundicias.
En aquellos límites quedaba encerrado por el momento el dorado reino de Jorgelina González.
Ya fuera que se considerara como una virtud o un defecto, Jorgelina poseía una voluntad empecinada. Una cosa se hizo para ella evidente: el solo hecho de introducirse en los dominios domésticos de Videla, había producido un cambio perceptible en los hombres del campamento. Hasta Ramón escondía su despecho aparentando una forzada indiferencia. Camperutti transfirió a ella de inmediato la obsecuencia dispensada hasta entonces al capataz. Del impenetrable Jones era aventurado incluso suponer que pensara. A veces daba la impresión de un muñeco sin emociones ni espíritu.
De la peonada que a esas horas fatigaba los senderos como un rebaño anónimo, con las manos sudorosas engarfiadas sobre los mangos de las hachas o las cuerdas de remolque de los rollizos, ni valía la pena preocuparse; cuando regresaran morderían en silencio su despecho, reprimidos y agobiados por la prepotencia del capataz. A Jorgelina se le antojaba que ahora, de una manera indirecta, sobresalía por encima de opresores y oprimidos. Y ese pensamiento la llenaba de un orgullo pueril. Sólo que ignoraba el precio que tendría que pagar por su triunfo. Aferrada al presente se atareó en su trabajo y como la casa, el moblaje ni la comida le exigían una atención muy esmerada, al promediar el día se dispuso a aguardar a los hombres sin excesiva inquietud.
Los bravos de Videla comieron en silencio. Apenas si por algunos aislados comentarios se enteró Jorgelina del retorno de Gerónimo. Montoya había pues cumplido con los deseos de María. Sin saber por qué la noticia la disgustó. La devoción de María resultaba para ella sin sentido. Ella tenía del amor y de la entrega una idea truculenta, bastante confusa, pero siempre exaltada. Para Jorgelina el amor era tomar, no dar. Del banquete de la vida únicamente le habían ofrecido los desperdicios y si quería algo más tendría que arrebatárselo a sus poseedores.
Después de comer, Ramón, Camperutti y Jones se metieron en su pieza. El capataz se recostó en la galería.
Se demoró largo rato hurgándose los dientes con un palillo. Canturreaba una cueca de moda. Su mirada cachacienta parecía recorrer el claro ocupado por el campamento, los árboles que lo rodeaban y la ladera de los cerros que se entreveían como un telón lejano, pero una y otra vez se detenían sus ojos en la figura de Jorgelina, atareada en ordenar los escasos cacharros.
Un tábano vino a detenerse sobre su pierna y él, con un rápido manotazo lo aplastó. El sonido se agrandó en el silencio de la siesta. Jorgelina se detuvo sobresaltada. Videla la llamó.
– Acércate.
La muchacha vino hacia él, bastante segura de sí misma.
– ¿Cuántos años tenes?
– Diecisiete -mintió.
Videla se pellizcó el labio inferior con el índice y el pulgar. Sonreía incrédulo.
– Si vos lo decís.
Se demoraba adrede, imaginando el cuerpo de la muchacha sin aquellas ropas que lo deformaban.
– Bueno, anda y hacete una siesta… ¡Ah!… ¿Le dijiste al marido de tu hermana que te venías conmigo?
– No le dije nada -afirmó-. No estoy obligada a decirle nada porque ni siquiera es el marido de mi hermana…, ella es viuda.
Videla conocía el trágico episodio de la remolienda por boca de Max Fichel, pero el ofuscado resentimiento de Jorgelina convenía a sus propósitos.
Se puso de pie, acariciando el brazo de la muchacha.
– Sos una linda «cabrita» ¿sabes?… Entonces, nada de Montoya. Si se acerca por aquí lo botamos. Total, pronto termina el conchabo y volvemos a Aysén, o a Valdivia; donde más te guste…
Con el dorso de la mano rozó la piel suave de sus mejillas.
– Te va a gustar -le susurró ambiguamente.
Ella estaba demasiado fatigada para pensar qué era lo que le iba a gustar. Se echó sobre la cama del capataz sintiendo que el corazón le latía con violencia. La carrera de la sangre repercutía en sus sienes. Al fin se durmió.
Inexplicablemente esa tarde Videla renunció a la siesta y a la compañía de Jorgelina. Permaneció en la galería esperando, sin saber tampoco exactamente qué esperaba. A ratos sentía la necesidad de llamar a sus matones, como si un peligro impreciso lo acechara; a ratos eran el silencio y la soledad lo que lo ponía de mal humor. Pero no se decidía a moverse de su lugar. El estaba acostumbrado a enfrentar situaciones reales, pero ahora flotaba a su alrededor una atmósfera cargada de interrogantes. En ese terreno se perdía irremisiblemente. ¿Qué tramaría Montoya? ¿Se animaría a reclamar a su protegida? ¿Cómo tan fácilmente Jorgelina había aceptado su proposición?
«¡La pucha!… -murmuró-; ¡ése también necesita un escarmiento!… Mejor que no se meta conmigo.»
Como contradiciendo su secreto deseo, Montoya venía acercándose a la casa. Avanzaba directamente hacia él y Videla, sorprendido, maldijo su presunto descuido. No quería dar la impresión de temor ni tampoco que el otro se tomara ventajas sobre él. Sintió roncar a su gente y tanteó los tablones de la pared procurando enviarles un aviso. Montoya sólo traía un machete cruzado sobre los riñones. Sintió nacerle entre las cejas un sudor helado. Se fue irguiendo despacio. Montoya estaba a diez pasos.
– Quiero hablar con la muchacha -dijo.
Su voz sonaba un poco ronca.
– ¿Hablar? -preguntó Videla, apartando la idea de negar la evidencia. Prefería acabar de una vez-. No tiene ningún derecho sobre ella…
– ¡Vamos, Videla! Ninguno tiene derechos aquí…, somos todos unos ladrones. Pero hasta los ladrones pueden respetar algo; como a esa criatura por ejemplo. Su oficio no es el de rufián.
El coraje volvía de nuevo a Videla: «¿eran ésas todas las cartas que jugaba el argentino? Palabras…, palabras…». Se paró del todo, abrió las piernas, acarició la empuñadura del revólver. La cosa estaba clarita; él guapeaba. Estaba en lo suyo.
– Por partes don Luciano. Nada de insultarme… Ladrones, rufián, ¡qué música! Si quiere puede hablar con la muchacha… Ella vino por su voluntad, ¿entiende? Nadie la arrastró hasta aquí… ¡Eh, Ramón, Jones, muchachos…, vengan y díganle a don Luciano cómo tratamos a la «cabrita»!… -pegó un puñetazo contra la puerta de la pieza-: ¡Vengan aquí, c…!
Empezaron a salir, atropellándose en la puerta deslumbrados por la repentina claridad. Todos estaban armados.
Montoya los miraba salir y calculaba la cantidad de muerte que cada uno almacenaba. Imaginaba a Gerónimo, cercado por aquel círculo de ojos crueles, insultado por aquellas bocas que jamás pronunciaban una palabra de piedad.
– No se alteren; don Luciano sólo quiere hablar con la chica -se burló Videla-. Y yo digo: ¿quién se lo prohíbe?… Vos, gringo… ¡traéla!
No hacía falta. Jorgelina también había salido a la galería. Contempló a Montoya y se sobrecogió. Aún en ese momento, dominado por el número de los desalmados, solitario y fuerte, entrecerrando los ojos a causa del sol, era capaz de mostrarse sereno y desafiante. Los labios apretados, el duro mentón levantado. Como un gran león acosado, todavía ensanchaba el círculo ante los acosadores.
– María te pide que regreses -dijo el coronel-. Mañana nos volvemos al pueblo… Nada tienes que hacer aquí.
A Jorgelina se le formo un nudo en la garganta. La hora decisiva había llegado. Como un relámpago la asaltó el deseo de correr y esconderse en el bosque. Pero apretó los puños y saboreó su rebeldía.
– No volveré, ¿está claro?… Puede mandarla a ella, si quiere, pero no a mí…
– Ya la oyó, compañero -cortó Videla secamente-. Ella se queda por su voluntad. Nadie le va a tocar un pelo… Ahórrese líos y déjenos en paz…
– Usted no entiende, Videla -dijo Montoya, lívido de cólera-. Esta mocosa no tiene la menor idea de lo que hace. Conmigo no valen amenazas… Usted lleva demasiada ventaja ahora -abarcó con un ademán al grupo de los matones-; pero pagará por esto… No siempre tendrá la suerte de su lado.
No retrocedió; simplemente giró y echó a andar.
– ¡Déjenlo que se vaya! -ordenó sordamente Videla, atajando el paso de Jones-. Este no jode más a nadie…
Los cinco permanecieron inmóviles, contemplando al hombre que se iba. La galería semejaba un escenario, pero el invisible público se había petrificado.
El tiempo desmejoraba. Desde el Norte, el Sur y el Oeste se acercaban gruesas nubes bajas. Apenas algunas de ellas ocultaban el sol se sentía la mordedura del frío. Montoya caminaba, vacilando, hacia su cabaña. El desmonte concluía a los pocos metros y pronto se encontró en el sendero que la costumbre había delineado entre los árboles. Una rama espinosa le rozó la mejilla. La apartó con el brazo. Detrás de un coihue asomó la cabeza salvaje del Chilenazo. Lo entrevió como un destello de luz y sombra y se detuvo. El hachero lo llamaba.
– Otra vez usted -dijo Montoya receloso-. ¿Qué quiere ahora?
Gerónimo terminó por mostrar toda su andrajosa figura. Sus ojos brillaban de fiebre o de locura. La impresión de ansiedad servil había concluido por ser en él un reflejo estereotipado.
– ¿Cómo está Ángela, don…?
Montoya se sobresaltó. Después sonrió con amargura.
– ¿Ángela dice? Pero usted no entiende… Ángela murió…, murió.
Gerónimo desnudó la dentadura despareja. Su mano izquierda, extendida, negaba con la palma abierta hacia Montoya.
– No juegue con la muerte, amigo… Hoy la vi; trabaja para el patrón… Por eso no vino a verme.
Montoya apartó una mosca que zumbaba frente a su cara. «¿Qué le pasa a este imbécil? Si antes simulaba la chifladura, ahora va en serio…, o ya estaba loco y su gimnasia era una idea fija o un recuerdo.» Las nubes cargadas de tormenta parecieron engancharse en las altas copas de los coihues. Desde el mallín las bandadas de patos alzaban el vuelo hacia el lago. Montoya se distraía arrastrado por el absurdo. El infierno se abría y se cerraba a su alrededor.
– No es su mujer -se escuchó repetir monótonamente, con fatiga-. No es su mujer… La que vio es otra… Ángela murió.
– Bueno, vamos al aserradero -ordenó Videla a sus hombres-; ése no vuelve, pero vos, Jones, te me quedas cerca de la casa… Y si se arrima, tirale primero y lo saludas después, ¿entendido?
– Descuide patrón -asintió el galés.
Había transcurrido una hora apenas. La tensión se aflojaba y Videla se dispuso a esperar a los hacheros. El trabajo no podía demorarse ni detenerse. Al día siguiente saldrían los catangos para el Hito, cargados de madera. La temporada era rendidora y los Fichel no se resignaban a abandonar la explotación, pero él, Videla, iba a prevenirles por última vez. Un peón había sido aplastado días antes por un tronco. La mujer del Chilenazo había muerto; otro hachero había desaparecido llevándose los pesos de un compañero y era muy capaz de largarse para San Martín de los Andes. Si se emborrachaba soltaría la lengua y podrían ser copados por los gendarmes. El asunto tenía que terminar.
Y para colmo ahora tenía que andar alerta con ese tipo de Montoya. Podía hacerlo matar si se le antojaba, pero también eso encerraba una posible trampa. La peonada simpatizaba con el argentino tanto como lo odiaba a él. Montoya los exigía y los estimulaba sin brutalidad; además, desde que él señalaba los raulíes, el trabajo andaba bien repartido y cada árbol rendía lo justo. Hasta lo consultaban para resolver problemas cuando un tronco se rajaba o trababa en el monte o un catango quedaba colgado en la senda.
No: había que meditar el asunto sin precipitarse. Era preferible vigilarlo discretamente. A lo mejor era cierto que se iba.
– ¡Qué c…, cómo que se va mañana! -la exclamación le brotó de golpe.
– ¿Qué le pasa, patrón? -preguntó Ramón, sorprendido.
– Nada. Yo me entiendo.
Frenó la curiosidad del matón con un gesto de fastidio.
«Si sale de aquí es capaz de denunciarnos -estaba pensando-. Antes tendré que liquidarlo. Mejor que los gringos no sepan nada. Eso tengo que manejarlo a mi modo…»
Empuñó con rabia la regla chilena. Algunos hacheros ya estaban esperando. La sierra trepidaba incansable.
Jorgelina observó con desdén a Jones y se demoró en el techado deliberadamente. Ahora ya sabía muy bien el rango que ostentaban cerca del capataz cada uno de sus guapos. Eran basura. Nada más que basura. Que Jones vigilara si quería. Cada vez que se agachaba adivinaba la mirada acuosa del galés clavada en sus caderas, y la sensación de ser deseada la exaltaba. Los juveniles pezones, excitados por aquel juego sin palabras ni gestos, se erguían estirando la tela de su camisa. Sintió el repentino capricho de encerrarse en la pieza y desnudarse.
Separados por los rústicos tablones se desquitaría dejándole acariciar con el pensamiento la forma de su cuerpo, el olor de su piel. Caminó muy tiesa y digna y entró en la casa. Una Jorgelina desconocida para ella misma estaba naciendo aquel día inolvidable. Los iba a someter a todos. Se sentía maravillosamente maligna y la comprobación la llenaba de felicidad.
Se desnudó con miedo y salvaje resolución. Y se paseó desnuda, tomándose los senos con ambas manos, imaginando escenas indescriptibles. Se echó en la cama y el áspero contacto de las mantas aumentó la embriaguez triunfal que la inundaba. Espió por las hendiduras de los tablones y se inmovilizó contemplando la figura borrosa de Jones que se paseaba despacioso haciendo crujir las ramitas secas en cada paso. A veces lo veía volver la cabeza y mirar rectamente en su dirección como si la hubiera descubierto. Desafiante, como enajenada, arqueó hacia el hombre el busto hasta que sus pezones se aplastaron contra la madera. Un espasmo le recorrió la columna y sintió frío.
La penumbra del atardecer caía sobre el campamento. El tiempo amenazaba tormenta. Se vistió y salió.
– Jones -llamó-; ¿por qué no aviva el fuego y hace unos mates?
El galés la miró imperturbable.
– ¿Es sordo usted? -exclamó Jorgelina y se acercó.
La mirada de Jones era fría como el acero.
– Eso es cosa suya, moza… No soy el mucamo.
Jorgelina no insistió. Aquel tipo era de piedra. Para disimular fingió no haberlo oído y empezó a preparar la infusión. Había encendido la lámpara de querosene cuando regresó Videla. El fuego chisporroteaba alegremente.
Videla interrogó a Jones con la mirada y supo que todo iba bien.
La mujer continuaba sacudida por gemidos y sollozos. Montoya había tratado en vano de calmarla. A María le bastó verlo regresar solo para comprender la verdad. Escuchó distraída el relato del extraño encuentro del coronel con Gerónimo y del nuevo sesgo de su locura, pero todos sus sentidos demandaban una respuesta a la pregunta que no se atrevía a formular.
– No dio resultado -dijo al fin Montoya, incapaz de soportar la angustia que anegaba los ojos de María-. Sí, querida, no me mires así… Tu héroe ha fracasado en toda la línea. Jorgelina tranquilamente nos manda al diablo. Se siente muy cómoda y segura con el capataz y parece como si en toda su vida no hubiera hecho otra cosa que manejar la casa de un guapo. Sí, por favor, escúchame: ¿podía arrastrarla acaso? Está más guardada que un jefe de estado mayor… Ya habrá otra oportunidad.
– Será demasiado tarde… -murmuró sombríamente María y empezó aquel llanto interminable.
Al fin todo el dolor acumulado durante meses; la culpa, el castigo y la expiación, se convirtieron de pronto en un río salado de lágrimas.
– Demasiado tarde para qué… -replicó Montoya acariciando la cabeza temblorosa-. No te engañes María; ella sólo puede perder lo que ella misma quiera. No voy a excusar mi fracaso disculpándola a ella…, pero únicamente por la fuerza la obligaremos a volver.
Casi se arrodilló frente a la mujer.
– Comprende que se trata de tu hermana…, no de ti misma; a ella no le importa tu amor ni tu sacrificio. Ella no quiere saber nada de nosotros ni es mucho lo que podemos ofrecerle. La medida de su valor, o lo que sea, ella lo ha determinado… Eso es justo, María.
Sabía que era inútil argumentar. El tampoco creía demasiado en sus palabras.
– ¿Quieres que vuelva y me haga matar; eso pretendes?
María se abrazó a él, rodeó sus espaldas con los brazos y siguió hipando largo rato, hasta que el cansancio la adormeció y pudo acostarla. Tenía fiebre y temblaba. Todo lo que abrigara echó Montoya sobre el pequeño cuerpo estremecido, mientras la impotencia envaraba sus miembros como si estuviera envuelto en una red invisible e indestructible.
– Figúrate que el bestia ése de Gerónimo anduvo toda la tarde cargoseándome y empeñado en servirme de algo… Está más lelo que nunca -le estaba contando Videla a Jorgelina, solos en la habitación, cuando ya sus hombres se habían ido a dormir.
– ¿Y qué quería? -preguntó Jorgelina preocupada por lo que iba a suceder y no por las locuras del Chilenazo.
– Reíte; insiste en que eres su mujer… Ahora resulta que tendré que defenderme de un rival… ¡ja…, ja…, ja! Para él todo sigue igual; vos sos su mujer, yo pago su caña y se la presto alguna que otra noche… ¡qué lesera!
– Yo no soy la mujer de él ni la suya, don Videla… -protestó Jorgelina débilmente.
– ¡Eh! Tiene gracia -dijo Videla y empezó a desnudarse. Su cuerpo era velludo y musculoso-. Mañana lo contás. Anda, apaga la lámpara y vení…
– Hice mi cama en el rincón -arguyó todavía Jorgelina, dominada por el temor.
Ahora que tenía que enfrentarse al instante de la verdad, el coraje se le escapaba como arena entre los dedos.
– No seas estúpida; ¿te crees que soy un buey? Mira…, mira y convéncete…
Pero Jorgelina no quería mirar; quería morirse. Apagar aquella luz rabiosa que caía sobre el macho, sobre el cuerpo del macho y huir, huir hasta los confines del miedo.
– ¡No! -dijo tercamente.
– ¡No, eh! -repitió Videla, acercándose.
Antes que ella pudiera siquiera intuirlo, la mano del capataz le había cruzado la mejilla con un par de bofetones que la lanzaron contra la pared. De un salto él la apretó en un abrazo brutal. Sus manos desgarraban la ropa, se hundían en sus muslos, le abrían la camisa, soltando sus pequeños pechos. Y entonces ella sintió la llamarada ancestral, el peso contra su vientre se convirtió en el reclamo imperioso que la urgía y clavó sus uñas en la espalda morena y mordió la boca del hombre con tal ímpetu, que el hombre supo, en un instante resplandeciente, que él había sido el vencido y no el vencedor.
La luz de la lámpara se extinguió lentamente sin que ellos repararan en nada. Una sabiduría de siglos descendió sobre los cuerpos de los amantes. Jorgelina era ya una mujer y Videla, por primera vez en sus treinta y cinco años, había sido el instrumento de la metamorfosis.
El primero en despertarlos por la mañana fue Gerónimo. Desconfiado, Videla entreabrió la puerta y metió el cañón del revólver por la abertura. Sus guardaespaldas no acostumbraban a llamar, su obligación era la de esperar que los llamaran.
Cuando vio la facha del hachero estuvo tentado de tirarle un balazo a los pies, pero se contuvo.
– Agüita, patrón -estaba diciendo el baldado, mostrando las dos latas de veinte litros, con improvisadas asas de hierro, cargadas al hombro por unas árganas de lenga.
El agua fría caía de las latas, mojándole la espalda y el pecho. Pero el gigante reía mansamente.
– Agua del arroyo… ¿sabe? Así usted y Ángela se pueden lavar bien. Ella es linda con la cara fresca,…
– Dejalas ahí y andate…, espérame en el aserradero.
– ¿No me la deja ver, don? -insistió el Chilenazo, bizqueando y alisándose el blusón mojado.
El frío le amorataba la piel de la cara y le blanqueaba los pómulos tostados por el sol. La mañana comenzaba nublada y la tormenta estaba ya flotando sobre sus cabezas.
– ¿A quién querés ver, infeliz? -rezongó Videla-. Ángela no está más, se fue, ¿no te lo dije?
– ¿Qué pasa, Videla? -preguntó desde adentro Jorgelina, que todavía no conocía el nombre del capataz.
– ¡ Patroncito! -le reconvino Gerónimo-. Está ahí… ¿No la oye?
– No es Ángela…, ¡Oh, bueno, sí!… Anda al aserradero. Después podrás verla… ¡Y no andes jodiendo por aquí o te hago zambullir en el pantano!
Con su ridículo trote desacompasado, Gerónimo regresó por donde había venido. Su enorme cuerpo se encogía como si ya presintiera que lo ahogaban.
Videla miró el agua, salió, se lavó despacio, peinándose con los dedos y se metió bufando en la pieza.
– O llueve o nieva -comentó-, de hoy no pasa. Bueno, princesa, ¿te vas a estar ahí todo el día?
– ¿No te gusta? -lo desafió Jorgelina-. Vos lo dijiste ayer.
– ¡C… si me gusta!; pero algo hay que hacer.
Cerró la puerta y, aunque sentía moverse en la otra a sus hombres, se abrazó de nuevo al cuerpo caliente y desnudo de la muchacha.
– ¡Qué buena hembra sos! -murmuró, sintiéndose anegado por la virilidad que despertaba de nuevo.
Al rato, echado de espaldas, dijo pensativo:
– ¿Te gustaría tener a mi paisano de asistente? Sería divertido… Siempre que no te tomes en serio que sos su mujer.
– Eso depende de vos -respondió con languidez Jorgelina.
En unas pocas horas había adquirido un aplomo adulto y experto. Alguno de sus desconocidos antecesores debía de haberle transmitido esa chispa singular que genera las grandes santas o las célebres meretrices.
Videla era demasiado primitivo para advertir la sutileza de aquella afirmación. Se sintió halagado y silbando comenzó a vestirse. En el fondo deseaba que la tormenta abreviara el trabajo de aquel día memorable.
Pero el día continuó amenazante sin resolverse por la tormenta y el trabajo prosiguió febrilmente, porque había que adelantarse al mal tiempo. Ya febrero concluía y en seguida comenzarían los primeros fríos y a la gente no le seducía la perspectiva de encontrarse en los caminos hacia sus pagos bloqueados por la nieve.
Videla se enteró que Montoya no había abandonado su cabaña. Tranquilizado esperó otro día y después se largó al Hito para conferenciar con los Fichel. Convinieron en aguantar una o dos semanas más, según viniera el tiempo. Por lo pronto, largarían a los hacheros más impacientes. Contaban con suficientes troncos amontonados como para que la sierra funcionara sin parar durante una buena semana. Los últimos tambores de petróleo irían a alimentar el motor.
Max Fichel le mandó un recado a Montoya para que se ocupara de ir limpiando el bosque de huellas y restos delatores. Junto con las instrucciones le envió un fajo de billetes chilenos y varias botellas de whisky, «para celebrar el éxito», le decía. Fue el propio Videla el que vino a verlo. Lo acompañaba Jones, el más duro de los bravos.
– ¡Hola, compañero!… -gritó al ver a Montoya-. Traigo noticias de los jefes.
Montoya salió a su encuentro sin prevenciones. Le costaba sentir resentimiento por aquel individuo que reproducía, en cierta medida, muchos de sus rasgos, incluso el del valor. Porque Videla nada tenía de cobarde. Manejar el confuso conglomerado de hacheros y peones, aun contando con la ayuda de sus bravos, resultaba tarea de hombre con agallas. Sólo que Videla era una copia reflejada por un espejo empañado.
Montoya escuchó las instrucciones, recibió el dinero y las botellas envueltas en papel duro y aguardó. Sin volverse sabía que María estaba detrás de él. Era inevitable.
– ¿Cómo está Jorgelina? -preguntó al fin.
– ¡Ah, bien, pero requetebién! ¿No se lo dije, señora? -se desentendió hábilmente de Montoya, para significarle que él nada tenía que ver en el pleito-. Es más, si usted quiere verla, dese el gusto… Seguro.
– Mi mujer no va a ninguna parte -dijo Montoya fríamente-. Que venga la muchacha si quiere ver a su hermana.
– ¡Lo que usted ha hecho es una iniquidad! -gritó María, enardecida.
Videla venía dispuesto a contemporizar. Lo difícil era saber hasta dónde.
– Escúcheme, don Luciano, y usted, señora; pongamos las cosas en claro… ¡Eh!… Para empezar, yo no le quité nada a nadie. Jorgelina está conmigo por su voluntad… y muy a gusto, se lo aseguro. Vaya y pregúnteselo.
– Es una criatura… -interrumpió tercamente María.
Videla se golpeó la frente con la punta de los dedos.
– Eso depende de lo que usted entienda por criatura… No querrá que le cuente detalles, pero para mí…
– Está bien, Videla: no hace falta más -cortó Montoya.
– Vamos, Jones -ordenó Videla-. La visita ha concluido y tenemos mucha faena por delante. ¡Hasta pronto!
Nadie contestó su saludo. Montoya regresaba a la cabaña, llevando a la febriciente María asida por los hombros.
XII
Si Montoya había pensado realmente en regresar al pueblo, la obstinación de Jorgelina le hizo desistir de su propósito. La tensión alcanzaba límites extremos. María se encerraba en un mutismo agobiante; Jorgelina afectaba ignorarlos y él agotaba metódicamente las botellas de whisky; caía por las noches en un sueño pesado y oprimente y por las mañanas partía para el bosque, obligándose a realizar una tarea que no le interesaba ni preocupaba. A veces, antes de partir, acariciaba las mejillas pálidas de María y hundía su mirada en los ojos húmedos de la mujer, intentando una frase de consuelo o de ternura, pero la serena tristeza de ella ahogaba sus palabras y se iba, solitario y, no obstante, acompañado por el amor de María.
«-Cuídate, volveré temprano.
»- ¿Tenes hambre?
»-Entra; hace frío…
»-Necesito que le pidas algo de harina a ésos… y carne.
»-Están carneando bueyes… Total, ya dieron lo suyo.
»-María, no te quedes ahí; no va a venir…, admítelo…
»- ¿Qué le hice, Luciano, qué le hicimos?
»-No estoy borracho; me eleva, ¿entiendes?… No quería traerte…, esto es el infierno, entré en una selva oscura, pero ya había perdido antes la esperanza.
»-No entiendo qué decís…, acostate, por favor…
»-Todo es confuso, María; no te sirvo de mucho.
»- ¿Cómo vamos a irnos, dejándola a ella aquí?
»¡Marta… Marta! ¿Desde qué universo me contemplas?»
Inconexos y monótonos transcurrían los días, insólitamente cálidos, como si el verano se resistiera a ceder ante el otoño inminente. La actividad se apretaba alrededor del campamento, y María y Montoya vivían su amor extraño y torturado.
En cambio, Jorgelina saboreaba el triunfo. Su ascendiente sobre Videla se extendía hasta los hombres que lo defendían. Resuelta y dominante, aplastaba cualquier resistencia y aun su acatamiento al capataz encerraba más cálculo que pasión. Pero de todos aquellos hombres que, de una u otra forma, alimentaban sus secretos deseos y tascaban el freno, nadie había sido subyugado tan absolutamente como Gerónimo Solórzano Vicuña y Montemuro, el ahora vilipendiado y humillado Chilenazo.
La primera vez, que se encontraron frente a frente fue en la misma pieza de Videla. El capataz cumplió su ofrecimiento y Gerónimo, soportando impávido el calvario a que lo sometían los guapos de Videla, pasó al servicio de Jorgelina, la imagen de Ángela en su extravío.
– ¡ La Bella y la Bestia! -comentó Ramón, recordando una película vista un domingo en el cine La Chinche, allá por Nueva Pompeya.
El gran cuerpo de oso amaestrado del hachero recibía los golpes y empellones absorbiéndolos como una esponja. A cada nueva afrenta desplegaba su eterna sonrisa estólida y aquella pasividad espoleaba a los rufianes a mayores abusos. Competían entre ellos en idear vejaciones inéditas para el infeliz. Inseguro y errático, el hombrón se prestaba al juego y hasta parecía complacerse en él; siempre sonriente en su papel de payaso, atravesaba la maraña de los matones y corría a cumplir los encargos caprichosos de Jorgelina.
A la segunda mañana se arrimó a la puerta del dormitorio, acarreando los baldes del agua en sus toscas árganas. Haciendo equilibrios golpeó la madera.
– Pasa, hombre -ordenó Jorgelina, muy segura de sí misma.
Sentía necesidad de enfrentarse a solas con el marido de Ángela. Era una mezcla de curiosidad y morbosa satisfacción; después de todo era también «su marido».
El Chilenazo empujó la puerta y se quedó contemplándola, alelado, los labios algo colgantes, los recipientes balanceándose en los extremos del palo. Jorgelina se le reía en la cara.
– Oye, bobo: ¿cómo harás para entrar así?
Como impulsado por un resorte el brazo sano del hachero se elevó, la palma de la mano abierta levantó por encima de la cabeza el travesaño con tal impulso que los baldes chocaron con los marcos de la puerta y el agua se derramó. Gerónimo se inclinó torpemente dejando los baldes en el suelo. Después volvió a inmovilizarse.
Jorgelina lo azuzó:
– ¿No querías entrar; qué estás esperando?
Gerónimo resoplaba como si hubiera llegado a la carrera. Algo maravilloso estaba sucediendo. Al fin dio un paso, luego otro y se plantó frente a la muchacha.
– Ángela -reclamó animándose repentinamente-; tenes que venir conmigo, te necesito… Vámonos antes que llegue el patrón.
Jorgelina levantó su mano.
– Quieto ahí; todos quieren llevarme a alguna parte, vivos y muertos… Mírame bien, Gerónimo: ¿soy yo tu mujer?
– Una sola vez, Ángela, una sólita… -insistía el gigante, ignorando la pregunta-, acordate cómo éramos antes.
– Es inútil, sos más estúpido de lo que yo creía. Mira; no soy tu mujer, no soy Ángela. Te conviene acabar con esa historia o se lo contaré todo a Leonel para que te eche del campamento; total no servís ni como peón…, sos un pobre loco.
Las narices de Gerónimo se dilataron peligrosamente.
– Sí que sirvo: yo solo puedo arrastrar un carro cargado… y puedo alzarte a vos con una mano… y puedo matar… ¿sabes?
– Bueno, si sos capaz de tantas cosas, empezá arreglando la pieza y no amenaces porque te darán una buena paliza.
De pronto Jorgelina tuvo miedo: la manaza de Gerónimo la había tomado por la cintura y la arrastraba hacia él. Pero en seguida estalló en ella la rabia y clavó sus uñas en la cara del hombre. Gerónimo la soltó con un gruñido de dolor. Sin hesitar la muchacha asió una fusta abandonada por el capataz y la descargó en el pecho del hachero.
– ¡Yo te voy a enseñar…, estúpido asqueroso! ¡ Toma, así aprenderás a respetarme!
Gerónimo no se defendía. La miraba y sonreía, atajándose los golpes con el brazo baldado, mientras era empujado hacia la puerta. Al retroceder tropezó con los baldes y cayó de rodillas.
Ramón acudía ya desde el fogón. Antes que el Chilenazo concluyera de erguirse, lo golpeó en el hombro con un duro palo de lenga ennegrecido y humeante, y el idiota se revolcó en la tierra de la galería.
El grito de Jorgelina lo detuvo cuando iba a descargar otro garrotazo.
– ¡Te digo que lo dejes, me basto sola!
Ramón se volvió cautelosamente. En sus ojos brillaba también una chispa de locura.
– Puede ser…, pero, por las dudas… -la estudió con descaro-. El tipo anda con un corso en el balero… ¿Quiere un consejo gratis?: no lo caliente más o va a tener problemas… Aquí no hay para elegir…
Gerónimo, sentado en el suelo, se pasaba la mano sana por el pelo revuelto.
– Vos hace lo tuyo -respondió Jorgelina-. A menos que quieras ocupar su puesto.
– Nunca se sabe, doña; pero el patrón me paga para cuidarle el sueño… y ahora también el suyo. Bueno: ¿qué hago con él?
Jorgelina no estaba dispuesta a ceder. Si lo hacía una vez no volvería a recuperar su ascendiente. Sin prestarle atención al porteño, llamó de nuevo al hachero.
– Anda y arregla la pieza, ¿entendés?
Gerónimo volvió a levantarse. Al pasar esquivó un sopapo insinuado por Ramón y se metió en la casa.
Dócil como un perro se dedicó a estirar las cobijas de la cama del amo y de «su» mujer.
El sol iluminaba el rostro acalorado de Jorgelina. Un gesto duro alteraba sus rasgos juveniles. En cambio, por la cara de Ramón corría una sonrisa picaresca que iba de los ojos a la boca. Se demoraba alrededor de la muchacha.
– ¿Qué hacías por aquí? -preguntó al fin Jorgelina-. ¿No estabas en el aserradero?
– De allí vengo… ¿Sabe una cosa? No, no se haga la desentendida; vine pensando en usted…
Jorgelina aparentó indiferencia.
– El que va a pensar en vos si no volvés pronto va a ser Videla.
– No hay apuro… Bueno, mira piba -de golpe concluyó con los circunloquios-. Lo que vengo pensando tiene que ver con Videla, con vos, con Montoya y hasta con tu hermana. Esto no es chacota; te estás metiendo en un negocio demasiado fiero para vos…
– Yo sé lo que hago -replicó airada, Jorgelina, al oír sus palabras.
– ¡Qué vas a saber! En cuanto acabe el laburo nos largamos con la guita, y ¡adiós la disciplina! ¿Acaso pensás que Videla será siempre el capo?… No, piba: los que manejan el estofado son los Fichel, y ésos están lejos de vos. Es una lástima, porque vos vales lo que vales, y si quisieras…
– Videla me quiere -afirmó Jorgelina-. ¿Por qué no vas a contarle a él tus historias? ¿O querés que lo haga yo?
Ramón alardeó con la mano sobre el revólver.
– Pero, che: ¿te crees que soy ese loco…? Aquí hay por lo menos treinta tipos que con gusto lo despacharían al capataz con tal de pasar una noche con vos… El único que los tenía sujetos era don Luciano, pero ahora…
– ¿Ahora qué?…
– ¿No te das cuenta? Podes ser de cualquiera, o de todos: ya saben que sos mujer del que talle… Mira, piba; yo sé lo que te digo y lo que te conviene… y te voy a proponer algo.
Como Jorgelina se limitara a observarlo con curiosidad, Ramón fue tomando más y más coraje.
– Me gustas… y no porque seas la única aquí; sos joven y al fin tanto vos, como tu hermana, don Luciano y yo, estamos en nuestra tierra, ¡qué joder!… Cobro la guita; sí, nada de afanos, como te digo: cobro lo mío y nos largamos los cuatro…
Tenes que conocer Buenos Aires; ¡ésa es vida, piba! ¡ Te imaginas bailando un gotán con este ñato?… ¡Música, maestro!… «¡Che, papuso, oí!…»
Ramón dibujó en la tierra un compás quebrado y a su pesar Jorgelina admiró la segura desfachatez del porteño, su insolencia perturbadora y excitante. El corazón parecía desbordarle en el pecho: la visión de un mundo desconocido se descorría en su imaginación, noches llenas de luces, vestidos deslumbrantes, calles interminables donde resplandecían las vidrieras y los escaparates con todas las joyas y los perfumes que ella sólo había vislumbrado en revistas amarillentas, olvidadas por los viajeros en los hoteles de Comodoro. Sí; existía ese mundo maravilloso más allá de los bosques y las mesetas del frío. Hombres refinados que ponían a los pies de la hermosura y el amor todo su poderío, y cuartos donde los muebles eran como personajes cargados de esplendor. Placeres desconocidos y quizá también la muerte…
– ¿No te gusta el tango? -insistía Ramón, desnudándola con los ojos-. Con esa figura percha y un poco de revoque, le pasarías el trapo al más bacán; camba, pierna, ¿me entendés?… Vos los laburarías un cacho y yo me encargaría del resto… ¡Qué vida, morocha! Al jailaife en la buseca y, ¡dale fierro! -repentinamente, con tornadizo humor, Ramón abandonó su actitud petulante-. Pero, ¡claro! Vos te crees la dueña del mundo… No: escúchame; estás hundida en un agujero verde, lleno de gusanos locos, ¡yo sé lo que te digo!… Queda poco tiempo y tenes una buena oportunidad; yo soy tu oportunidad, aprovéchala… Nos arreglamos los dos, lo trabajo a tu cuñado, y ¡chau!…
Jorgelina escuchaba a Ramón, atrapada y confundida, no tanto por el sentido de sus palabras
sino por el original lenguaje del porteño; aquella curiosa mezcla de truhanería y sagacidad, desfigurada por los vocablos para ella desconocidos, le producían una especie de mareo casi físico.
Sin embargo, con idéntica fuerza crecía en ella la obstinada reacción; ella defendería el confuso imperio conquistado por lo mismo que intuía la precariedad de su estructura. Señalando en dirección del aserradero, mordió casi su réplica:
– Si no volvés allá en seguida, lo haré yo y te vas a arrepentir hasta de haber nacido… Si fueras capaz de tantas cosas no estarías aquí, limosneando un salario como cualquier peón, menos todavía que ellos, que se lo ganan sudando… En cuanto a don Luciano, por más borracho que sea no se juntaría nunca con vos, él…
Jorgelina se interrumpió: un último escrúpulo la había impelido, aun frente a Videla, a ocultar la verdadera identidad del coronel. Sospechaba que mantener aquel secreto era una condición necesaria para impedir ignoradas catástrofes.
Ramón vacilaba: sentía impulsos de saltar sobre la muchacha y destrozar aquellos labios que herían su orgullo de malevo. Después apretó los suyos y exhaló su rencoroso desahogo:
– Sos una reíta… ¡y éste es tu quilombo! ¡Que te aproveche, fulana…!
Estirado sobre la cama revuelta, el Siútico permanecía con los ojos muy abiertos, fijamente clavados en la bombilla eléctrica que colgaba pendiendo de su propio cable en el centro de la pieza. A su alrededor reinaba el desorden y en el aire flotaba un olor pesado de encierro, prendas sucias y alimentos descompuestos. La bombilla oscilaba y la claridad se abalanzaba rítmicamente sobre el rostro taraceado de arrugas del hombrecillo, pero, a su vez, las mejillas enjutas se bañaban con la luz amarillenta que despedían dos velas colocadas en las mesitas laterales. Si al cuerpo inmóvil y al rostro desmedrado no los estremeciera por instantes un convulsivo temblor, hubiérase confundido con un cadáver solitario velado por fantasmas.
Pero Artemio Suquía, aunque vivo, yacía asistido por fantasmas.
Creía tener reservado para él, con fijación de iluminado, consumar la proeza de humillar al invulnerable coronel. El fantástico pensamiento, como un clavo punzante hundido en su cerebro, alimentaba sus alucinaciones.
Hasta entonces se había entregado infructuosamente a extrañas invocaciones intentando acercarse a los fantasmas que poblaban su mente. Constituido en el vindicador de Marta Montoya y de su hijo, necesitaba para cumplir su misión nutrirse con una certidumbre para él inapresable. Por eso perseguía las imágenes muertas, que se diluían, extraviándolo por tenebrosos laberintos donde flotaba la niebla y la vida y la muerte palpitaban entrelazadas. Sin cesar lo atormentaba la presencia de Montoya, el ser fabuloso cuya existencia debía agotar en beneficio de sus víctimas. El temido y reverenciado y odiado señor Montoya debía ser aniquilado para recobrar a la amada señora y al tembloroso niño.
Una ilusoria teoría de agravios (verdaderos o inventados), ritos, plegarias, atavismos, blasfemias, supersticiones, exorcismos, relámpagos de sabiduría, amor, envidia, celos; todo lo que su mente había acumulado de furor, idolatría y fanatismo fueron convocados por su voluntad trastornada para justificar su propósito, pero la misma desmesura de sus pensamientos amenazaban ahora con estallar arrastrándolo a su propia destrucción. Ya no distinguía lo real de lo soñado; el laberinto se multiplicaba a cada palpitación de su sangre emponzoñada, la confusión crecía, su cerebro vacilaba. Debía ser puro por lo mismo que Montoya era impuro; debía destruirlo por lo mismo que lo reverenciaba; debía recordar intensamente a Marta Montoya y Raulito Montoya, puesto que «él» los había olvidado; debía, paciente y reiteradamente, asumir aquel poder y aquella voluntad para alcanzar el cielo negado a Montoya; debía vengar la inexorable dignidad de Marta y también su propia degradación.
Fue para acatar el absurdo mandato que había despojado al febriciente coronel del arma, el dinero y el vehículo: ellos, en una forma material y concreta representaban la capacidad para la violencia, el vicio y el movimiento.
Y sucedía que él, Artemio Suquía, el Siútico, había tejido una trama diabólica y paciente donde el poder, la fuerza y la velocidad podían y debían ser derrotados y abolidos por la astucia inmóvil, por el lento y sutil trabajo de la malla de hilos pegajosos donde cualquier esfuerzo resultaba agotador e inútil… ¡Ah, y cómo aborrecía él la prepotente materialidad del coronel!
El poseía ahora algo del fuego robado al dios, pero todavía, por una suerte de reverente temor, evitaba ensayar el ejercicio de su potencia. Entonces: ¿hacia dónde volverse?; ¿a quién pedir una decisión que él ignoraba?; ¿por qué lastimaba a sus ojos la luz de la vida generosamente dispensada a Luciano Montoya?; ¿tendría todavía ahora (solitario y vencedor), que arrastrarse subyugado por el recuerdo de su patrón?; ¿por qué ella demoraba su mensaje y escondía su fulminación?
Pero aun consumido por ceremonias alucinantes, el cielo o el infierno permanecieron mudos; todo era silencio, soledad y desesperación.
Y entonces, un desconocido, desplomando su embriaguez sobre la sucia mesa de un boliche del pueblo, había enviado la señal largamente esperada. Con referencias incoherentes había mencionado los bosques, un aserradero en la montaña, una actividad secreta y la presencia de un tal Montoya. La revelación fue oída por los gendarmes y negligentemente interpretada; escuchada por jornaleros taimados y alguna vez cómplices de iguales empresas. Sólo para el Siútico fue clara su significación: el ímpetu de Montoya se había detenido, el último acto del drama debía consumarse…
«¡Ah, mi señora Marta, la hora ha llegado!… Es preciso que yo reciba su mensaje… Es preciso que él no concluya victorioso esta dura jornada… Todo debe serle revelado antes de que muera; los actos monstruosos, el escarnio, la rabia… Debe ser denigrado y escarnecido hasta que su alma estalle como la nuestra. Bórreme usted el último rasgo de amor o de piedad… Muero con él, ¿comprende mi señora?; muero con él a cada instante… Presiento sus dudas y su tormento y también sé que me espera. Mi alma es potente, pero mi brazo desfallece sin su ayuda… ¡Oh, tinieblas infernales, cómo esconden el rostro de mi señora!… He gritado su nombre por los desolados territorios de la memoria; he suplicado por la señal que guiará mis pasos hasta la derrota de su enemigo: yo estoy pronto, pero mi ánimo flaquea todavía…»
En el universo creado por su desvarío, los fantasmas concluían por rodear al Siútico, y entonces él se aislaba en su cuarto, se encerraba con ellos, en una atmósfera depresiva, asfixiante, que él pretendía favorable y allí permanecía yacente, esperando recibir la energía que le faltaba a través de la imagen evocada de Marta Montoya: creía ver rostros, escenas; creía escuchar los febriles gritos, las imprecaciones del coronel, sus accesos de furor; oía músicas extrañas y el viento en la estancia sureña, el rumor de las calles recorridas con la familia en Buenos Aires y el heterogéneo mundo donde él había sido testigo y juzgador silencioso. Pero por más que indagaba en el convulso desfile, la imagen de la señora le era negada. La locura de amor y repulsión infeccionaba su mente perdía la noción del tiempo; las pasiones crecían en su alma poco a poco como un tejido venenoso.
La claridad del día se filtraba en el cuarto cerrado, palidecía el fulgor de la lamparilla eléctrica; las velas se habían consumido y la estearina derretida formaba chorreras gris-amarillentas sobre la madera.
Afuera alguien cuchicheaba o rezongaba ante la puerta cerrada. Luego golpearon sobre ella llamándolo y por fin entraban en la pieza.
El dueño del hotel y la sirvienta observaron sobresaltados el espectáculo que se les ofrecía. Al acercarse a la cama contemplaron el rostro cuyas arrugas parecían no tener edad. Los ojos del Siútico permanecían abiertos, pero él no los veía.
– ¿Estará muerto? -preguntó asustada la mujer.
El hotelero meneó la cabeza.
– No lo creo -respondió-; pero que está loco de remate, sí lo creo -palmeó las mejillas apergaminadas-; ¡eh, despierte!…
Un enigmática mueca, una conjeturable sonrisa animó vagamente el pálido rostro. En el último instante antes de su desmayo, la visión de Marta Montoya se había hecho presente.
Luchando contra su temor, la mujer ensayó el ademán de levantar la cabeza del Siútico.
– ¡No, no lo toque! -exigió el hotelero, sujetándola.
– ¿Por qué? -quiso saber ella, secretamente aliviada.
– Me repugna… No sé por qué, pero no puedo soportarlo. Parece un mono arrugado… ¡Hay que ver los tipos que vienen por aquí! Será mejor avisar al doctor. Estoy seguro que hace días que no ha comido nada… y, además, se pasa todo el tiempo encerrado… ¡Vea qué desorden! ¡Las velas!… ¿Qué significan esas velas?
La aprensión se convertía en terror supersticioso. En silencio retrocedieron hasta la puerta entreabierta.
– ¡Apúrese, llame al médico! -ordenó roncamente el hombre.
Antes de que el hotelero concluyera la frase ya la sirvienta corría hasta la calle.
«¡Ese maniático…!», murmuró él, cuando, luego de cerrar la puerta a sus espaldas, regresaba al salón. «Si vuelve en sí, lo echo… ¡No lo soporto más! O está loco o tiene alguna enfermedad vergonzosa…, por las dudas voy a avisar a los gendarmes…, aquí pasa algo raro.»
Antes de salir se bebió un trago de caña y, convenciéndose a sí mismo que debía dar parte a las autoridades, se apresuró a abandonar la casa. Detrás de él quedaba flotando el miedo.
El médico, el hotelero y la sirvienta regresaron simultáneamente, pero cuando penetraron en el cuarto del Siútico, encontraron la cama vacía. El Siútico había desaparecido llevándose la camioneta. Contrastando con la lúgubre escenografía, sobre la mesa de luz se desparramaban algunos billetes. El hotelero pensó, recontándolos aliviado, que, después de todo, el Mono Arrugado se había despedido generosamente.
Por su parte la gendarmería no disponía de un vehículo para perseguir a. fantasmas o locos.
– Vamos a poner las cosas en claro -dijo el sargento mirando severamente a los dos gendarmes que componían la patrulla-. Esto no es un paseo… si descubrimos por el Boquete un aserradero clandestino, habrá que cuidarse de las balas. Ahora, monten, y en marcha…
Como tenían que eludir el mallín, abandonaron el camino del lago y empezaron a repechar las laderas del monte. Desde el Oeste se levantaba una pequeña columna de humo.
– ¡Y que sea justamente en domingo! -rezongó el más joven de los soldados.
Poco a poco, los mejores hacheros contratados por los Fichel habían cobrado los pesos duramente ganados y, uno a uno, recelosos y alerta, partieron cargando sus hachas y enseres. Cruzaban la frontera y se escurrían hacia los pueblos del Oeste en procura de sus hogares, de sus mujeres y de sus hijos, o simplemente en busca de una vinería donde aliviar su carga de tristeza y brutalidad.
La actividad se había concentrado alrededor de la sierra y el transporte; no podían cargar troncos enteros por las dificultades que presentaba el sendero hasta llegar al Hito Pirehueico (lugar de agua y nieve). Allí se impacientaban los dos primos contando los días que faltaban para marcharse ellos también y cerrar aquel magnífico negocio. Se felicitaban por la perfecta organización. Ni siquiera el más optimista de ellos hubiera soñado con una ganancia tan generosa y sin riesgos de ninguna clase.
– ¿Te das cuenta, Otto? -argumentaba Max, rebosando satisfacción-, con capital, buena paga y método, hemos logrado obtener una fortuna. Dentro de pocos días estaremos en Valdivia; luego al barco y, Auf Wiedersehen!
Otto agitó sus manos regordetas y chasqueó los labios.
– ¡Ojalá sea pronto, primo!… De noche sueño con Hamburgo, Bremen, Berlín; ¡ah, volver a la patria!
Max contempló a su primo con asombro.
– Pero, querido… ¿Tú piensas en ir allá, justamente ahora?
En la tarde del domingo, el aserradero clandestino dormita ocio. Como llamaradas verdes, estridentes cotorras asedian los ciruelillos que adornan un rincón del arroyo Boquete. En la hondura del bosque, pájaros carpinteros de penacho carmesí y plumaje enlutado, guarnecen el silencio con clavos sonoros. Bajo un cielo celeste zozobra una nube lechosa. Un perfecto silencio de cristal opalizado penetra en la montaña…
Ahítos de asado de capón y vino negro, los bravos de Videla se amodorraban en la galería, protegiendo con desgana la puerta tras la cual el capataz y Jorgelina dormitaban abrazados.
Camperutti se había quitado las botas y las medias y se hurgaba los dedos de los pies, atacados por un eccema irreductible. Un olor ácido y desagradable exhalaban las medias sucias y los pies del italiano.
Apoyando su espalda en la pared de madera, sentado en la tierra grumosa de la galería, Jones parecía adormecerse, pero sus ojos desvaídos se clavaban en un punto impreciso ubicado en el techado de la cocina. Ramón eructaba, somnoliento y achispado. Ansiaba un cigarrillo, pero ya no le quedaba ni un pucho.
El descanso, el estómago lleno y la proximidad del macho y la hembra, lo sumergía en oscuros pensamientos. Con una ramita seca, casi inconscientemente, dibujó en el piso de tierra un sexo de mujer, deforme e impreciso. Podía confundirse con un gran ojo vertical. Para definirlo le añadió el contorno de las caderas. Se abstrajo, fascinado, con los labios flojos y la boca entreabierta, de la que fluía un delgado hilo de saliva, contemplando las incisiones sobre la tierra opaca. Irritado clavó la ramita en el centro del sexo, con lentitud morbosa.
«¡La gran puta…, qué ganas tengo…!», pensó, súbitamente enardecido. Quebró la ramita y borró con rabia la tosca imagen con la mano. No. La tierra no se parecía a la piel de una mujer. Estiró las piernas acalambradas.
Por el claro venía Gerónimo, afectando un aire socarrón que tornaba ridícula su amenguada corpulencia.
… Por encima del bosque y las montañas, casi vertical, el sol baña de luz y calor el aire purísimo. Al tocar los hilillos de agua de los afluentes del Boquete los enciende, y la transparencia, como un móvil espejo, salta entre las piedras destellando, fracturándose, hasta perderse bajo la sombra húmeda de la lenga achaparrada. Ahora ya no es agua sino peces de luz los que bajan al lago…
Alertado, Ramón se llevó el índice a los labios. Un sucio pensamiento lo despabiló.
– ¡Chist!… Despacio; el patrón duerme…
La cabezota desgreñada del hachero parecía una calabaza hendida por un tajo sonriente.
– Tengo que arreglar la despensa -explicó-. He de tener todo listo para mañana.
Seguido por la mirada burlona del porteño, Gerónimo cruzó la galería y se metió en el depósito. Por la puerta entreabierta lo veía moverse lentamente de un lado para otro. A veces quedaba oculto y Ramón lo imaginaba realizando un trabajo inútil, pues poco había allí que ordenar. Pero el «Loco Manso» los había acostumbrado a su presencia patética y su obsesión los arrastraba a un mundo mágico, donde podían olvidar la ansiedad.
«¡Que labure si quiere…!», pensó Ramón, mirando con fastidio a sus compañeros. Camperutti hacía jugar los músculos de los dedos de los pies para abrirlos y recibir la frescura del aire en las zonas enfermas.
«Este asqueroso nos va infestar a todos», siguió cavilando Ramón. Olvidó a Gerónimo hasta que su sombra estuvo encima de él.
El Chilenazo salió del depósito. Ninguno de los matones lo había visto esconder bajo las ropas el filoso machete que guardaba entre las herramientas. Su sonrisa de idiota florecía como una mueca trágica. Un moscardón irreal zumbaba en sus oídos. Por la frente le corría un sudor maloliente. La hoja del machete le hería el muslo y el mango se le incrustaba en la barriga. Se arrimó a la puerta de la pieza del capataz. Por una hendidura espió el interior. Jones empezó a enderezarse. Camperutti encogió las piernas.
– ¡Saca la jeta de la puerta…! -silbó Ramón.
– Oigan… ¿dónde está mi mujer?
– ¡Dale con lo mismo! -masculló Ramón-. ¿No lo sabes? Con el patrón, pues…
– ¿Y qué hacemos nosotros? -tartajeó el hachero.
– ¡Accidente! -rezongó Camperutti.
– Mira que sos tarado, Chilenazo: ¿todavía querés encamarte con ella? -dijo Ramón. (¡Oh, esa maldita idea de la hembra en brazos del otro!)
– …Ya lo están… -estaba explicando Gerónimo.
Los tres hombres rodearon al idiota.
– Te gustaría ocupar su sitio, ¿no? -dijo Ramón.
– Ándate -ordenó Jones; también él se contagiaba.
Gerónimo los miró de frente. El tiempo de la ira crecía en el domingo. Señaló al italiano.
– No sirvo…, me reventaron, gringo, ¿te acordás? Pero; ¡vengan!… están juntos…, vengan…
Era una situación grotesca. Tres rudos hombrones, acaudillados por un idiota, espiando el amor ajeno. Crecían el deseo y la ira. Camperutti estaba lívido. Ramón se tocaba lascivamente el vientre. Jones resoplaba como un buey empantanado. Enredados, contagiados, se agrupaban como bestezuelas implacables…
… En la tarde sosegada, ligeros soplos de brisa impulsan los filamentos vegetales verde pálido que cuelgan de las ramas de las lengas decrépitos como barbas de ancianos fantasmales.
Flota en el aire el polvo amarillento de la madera carcomida y la luz del sol resbala enfermiza… Un viento suave y fresco llega ahora desde los últimos cañadones. La nube solitaria se ha quebrado y arrastra un cortejo que rodea al sol como una corona ingrávida. En la cumbre de un cerro, un águila planea majestuosamente dibujando una red invisible… El viento se adormece entre los cañaverales…
Antes de que pudieran darse cuenta de nada, Gerónimo aplastó la puerta con el hombro y por el hueco escapó un tufo caliente de alcoba. En la cama Videla empujó el cuerpo de Jorgelina hacia un costado. La muchacha mostró los senos breves y redondeados y la comba suave del regazo moreno. Los dos estaban desnudos. El capataz manoteó el revolver.
– ¡Lindo, patrón! De veras sos un macho.
– ¡Ándate Gerónimo… Te van a matar! -gritó Jorgelina aterrada.
Pero el Chilenazo no les dio tiempo: un balazo apurado del capataz se aplastó contra su brazo derecho. Muerte contra muerte. Como clavar el hacha en los tacos del raulí.
El primer machetazo de Gerónimo fue algo prodigioso. Una fuerza increíble. Goliat irracional dominado por la furia. (Nada envilece o exalta simultáneamente tanto como el odio y la venganza consumada.) Una cuchillada que parecía descender desde el techo o el infierno con la potencia de un cañonazo partió en dos el velludo pecho de Videla. No vivió un segundo más. El había abierto las fauces de la ira y la ira bramaba ahora sobre su lecho; lo aplastaba tan fácilmente como la suela de una bota tritura el cuerpo peludo y fofo de una araña.
La habitación era chica para contener tanta locura…
…En un recodo del arroyo Boquete, donde el agua, remansada, se interna en el mallín, un espejo líquido refleja la inmovilidad rosada de una pareja de garzas. Con tranquila elegancia arquean los largos cuellos y abren sus alas, esponjando el plumaje. Luego tornan a ensimismarse mientras la luz resbala sobre ellas y enciende sus colores ingrávidos…
El siniestro brazo del hachero, prolongado en la hoja sangrienta segó la cabeza de Ramón con tal violencia que el cuerpo avanzó hasta el borde de la cama y cayó lanzando chorros de sangre,
– ¡Ya no vas a pegarle a ninguno, basura! ¡Anda…, bésale las tripas a tu patrón!…
A Camperutti le temblaba el revólver en la mano y su dedo se negaba a oprimir el gatillo.
– ¡Perdóname, Gerónimo!… No voy a tirar… Amico…, amico!, oh, madonna! -gimió, sintiéndose ya traspasado.
Abrió los brazos y se fue derechito al matadero.
– ¡No podes m…! ¡Nadie puede conmigo,…! ¡Mira, gringo, lo que hago con vos!
La cuchillada le penetró por el pubis y el italiano caminó por la hoja como a horcajadas de un filo.
Gerónimo saboreaba una curiosa sensación de potencia.
«¡Lástima que sean tan chiquitos!», pensaba, mientras arqueaba el brazo para traer el machete a su costado. Como demorase levantó el pie y empujó hacia atrás a su víctima.
Únicamente Jones conservaba el aplomo y sin apuro descargó cinco balas en el cuerpo del hachero. ¡Inútil!: era lo mismo que tirarle al agua, a la madera, o al aire. Las balas se alojaban en el enorme cuerpo igual que en un estuche de carne. Jones vio llegar su muerte y le tiró el revólver a la cara; tenía poca sangre y apenas gorgoteó un poco en el fondo de la garganta; después se quedó quieto para siempre.
– ¡Loco maldito! ¿Qué has hecho? -gritaba Jorgelina.
Gerónimo tardó en responder. Miraba a los caídos, los veía estremecerse y una vaga sonrisa, casi amistosa y juguetona, le iluminaba el rostro.
…Ahora no se siente el olor de la sangre, pero tampoco se escuchan ya el lejano cotorreo ni el estampido del carpintero del copete escarlata. Los patos que sobrevuelan el mallín han enmudecido, el palomo no arrulla en los calveros y las garzas se han inmovilizado con las alas abiertas, en una demorada interrogación. Las bandurrias permanecen con sus largos picos a flor de agua. El sol encandila de tan puro y levanta fabulosas minas de esmeraldas sobre la superficie del lago. Gritos, estridencias, graznidos, cantos, parpeos, arrullos, silbidos, todas las voces animales del bosque, el lago y el pantano han dejado de oírse, porque sólo resuena ahora la voz de la muerte. Dentro de unos instantes el incesante movimiento de los seres vivientes habrá de recomenzar…
– ¿No lo ves? Estaban podridos y han muerto… Todos estamos podridos. Ángela, ¡vos también estás podrida!… Ahora todos vamos a morir.
– ¡Yo no quiero morir, perro! Y tampoco soy Ángela… ¡No soy tu mujer!… Los dos comían de la mano de Videla y lo has matado!
Gerónimo comenzaba a respirar a tirones. El plomo entre su carne le estaba vaciando las venas.
La furia aullaba todavía, pero a cada pulsación de la sangre se alejaba un poco.
– Sí, ya sé, Ángela -Gerónimo repetía el nombre de su mujer tozudamente-. Los dos comíamos de su mano igual que los perros… Ellos me estropearon, no ningún árbol. Les di todo para cobrarme todo. Yo los mido con mi regla chilena y ¡mirá qué poco alcanzan!… ¡Botémonos ahora donde nadie te insulte!
Afuera se oían gritos y llamadas. El Chilenazo se tambaleó un poco, se puso a escuchar y de pronto, revoleando cobijas, con un manotón desesperado, tomó a Jorgelina de la pequeña cintura y sin atender sus gritos corrió afuera.
Recién entonces Jorgelina comprendió que por alguna razón desconocida, el destino la había abandonado en el vértice de una tempestad y el miedo le dio fuerzas para gritar. Su voz, agudizada por el aire diáfano, fue escuchada por Montoya y María. Los dos habían salido de la cabaña al escuchar los primeros disparos y mientras el coronel concluía de vestirse y tomar el machete, María, acuciada por presentimientos atroces, gritaba el nombre de Jorgelina.
Burlándose de la angustia de morirse allí mismo, Gerónimo se metió en el declive del arroyo que llevaba al lago. Cuando alcanzó los montecillos de chilco y espino negro, ya resultaba imprecisa la visión del blanco desnudo de Jorgelina o el moreno ensangrentado de Gerónimo; todos los colores se amontonaban en desordenada confusión; el de sus cuerpos que escandalizaba a la pureza del sol, el de la blancura apétala de las flores del espino, el de las colgantes lágrimas rojas y vinosas del chilco…
En el borde del arroyo, un peón armado con una carabina tomada del cuarto del capataz, ensayaba su puntería sobre la figura que huía, pero la imagen de la sangre y del cuerpo desnudo de la muchacha, entrevisto apenas, ponían un velo rojo a su frente. (¡Colores, colores…; verdes, rojos, azules, amarillos, pardos… y otra vez verdes, rojos, azules, amarillos y pardos…!)
¡Pobre Chilenazo!… Al llegar al Lolog, andaba casi de rodillas. Miraba al agua y después al cielo, donde el sol lo vigilaba, como un gran ojo acusador y triste, esperando que se decidiera a consumar cabalmente los infinitos tiempos de la ofensa, la humillación y la ira y pagar su precio. No veía la desnudez cálida y nerviosa de Jorgelina, mal cubierta por la manta enganchada en la fuga, porque «era» su mujer y él sentía ya la muerte en su boca sangrante.
Por fin el tirador acertó: el plomo, de los grandes, le dio justo debajo del omóplato izquierdo, a la altura de la quinta costilla y allí acabó su gloria y su martirio. Aferrándose a la cintura de Jorgelina, se lanzó al agua, pero llegó muerto…
– ¡Por tu vida, María, enciérrate y no abras hasta que vuelva! -urgió Montoya, empujando a su mujer.
Desoyendo el tropel de súplicas, corrió hacia el campamento.
Algunos peones, sacudiendo de sus párpados el sopor de la siesta, se atropellaban delante de la puerta de la pieza de Videla.
– ¿Qué pasó…, qué pasó?
– ¡ El Gerónimo! -dijo uno-. Los acuchilló a los cuatro él sólito…; por allí escapa todavía y se lleva a su cuñada…
Excitados por el olor de la sangre y el macabro espectáculo, la peonada se metía en los cuartos y el instinto de la rapiña los envolvía: uno tomó un revólver, lo examinó, apuntó al techo, oprimió el gatillo y la explosión rompió las compuertas de la razón. Las manos ávidas, manchándose con la sangre de los cuerpos todavía calientes y estremecidos, se engarfiaron sobre las armas, los cinturones con bolsillos, los adornos de oro, el reloj de Videla; después, animándose recíprocamente, hicieron saltar las puertas de los armarios, invadieron toda la casa, hurgando, destruyendo, arrebatando botellas, herramientas, alimentos. Una ola de locura los recorrió, mientras vomitaban insultos y amenazas, procurando obtener el mayor provecho de aquella herencia que la muerte había declarado vacante y mientras Montoya, cruzando a la carrera la escena del crimen, se lanzaba detrás del fugitivo. Nadie se ocupó de él porque el vino y la caña empezaban ya a hacer sus efectos.
Guiándose por los secos disparos de la carabina, Montoya corrió hasta el arroyo y alcanzó a observar la figura del hombre apuntando una y otra vez; gritó con rabia, pero su grito se confundió en el desorden que dejaba atrás. Una enorme fatiga parecía pesarle en el pecho y poner grilletes a sus pies; tropezó con las piedras y rodó por el declive donde las raíces de los árboles salían a la superficie como tendones de un gigante sepultado. Volvió a correr y al fin se encontró a espaldas del individuo en el preciso instante en que su último disparo abatía al Chilenazo.
Al sentirse golpeado en el hombro, el peón se volvió hacia Montoya mostrando una sonrisa estúpida en su cara torva.
– Ya terminó, don Luciano…, total, iba muriéndose…
– ¡Bestia carnicera! -rugió Montoya-. ¿Qué mal te hizo?
El otro bizqueó intimidado sin entender el reproche. La barba renegrida exaltaba el fulgor asesino de sus ojos. Presintiendo un ataque levantó el arma. Montoya se lanzó contra él y con una fuerza multiplicada por el furor, alcanzó a tomar el caliente cañón de la carabina y antes que el agresor intentara tirar de ella se la arrebató.
Jadeantes permanecieron los dos estudiándose: brillaba la locura y el miedo en los ojos del peón y la ira en el descompuesto rostro del coronel. De pronto el asesino lanzó un alarido y escapó.
Libre de su obstáculo, Montoya golpeó el arma contra un tronco de lenga hasta quebrarla. Sin munición a él de poco iba a servirle. Miró la superficie tersa del lago. Allí abajo una mancha roja se ensanchaba en el lugar donde el cuerpo de Gerónimo emergía y se hundía desangrándose. La transparencia agrandaba el cuerpo sin vida y la silueta desnuda de Jorgelina agitando los brazos con desesperación. Como una bandera oscura la manta que la había cubierto flotaba cerca.
En el borde de la barranca Montoya gritó todavía para advertir a la muchacha y se zambulló de cabeza en el lago. En el fondo el lecho de piedras pareció rozarlo, pero al fin volvió a la superficie tosiendo al escupir el líquido helado que había tragado. Vio al Chilenazo hundirse definitivamente, arrojando chorros de sangre espesa por los agujeros de su cuerpo y sintió en la boca el gusto atroz del agua sanguinolenta. Cerca de él Jorgelina se abandonaba desfallecida a la atracción del abismo.
Arrastró el cuerpo exánime hacia la orilla. Los pocos metros se le antojaron leguas infinitas. La extremadamente baja temperatura del agua lo entumecía con rapidez y el cansancio entorpecía sus brazadas. Respiró con ansia y de pronto sintió que sus pies tocaban las piedras del fondo.
Se desplomó agotado sobre el estrecho borde del lago. A dos metros la barranca mostraba su carne de tierra, piedras y raíces. Jorgelina, con la boca entreabierta, yacía como muerta. Uno de sus brazos se aplastaba contra la gruesa arena oprimido por el peso del coronel.
Con un esfuerzo doloroso él se puso de rodillas y respiró largamente, extrañándose de continuar aún con vida. Al arrojarse al lago había olvidado que uno de los pocos deportes que nunca había aceptado era el de la natación; nadaba poco y mal.
Siempre había protestado que semejante ejercicio correspondía a los peces y ahora se asombraba de haber sobrevivido. Cuando miró de nuevo a Jorgelina, su inmovilidad lo alarmó. Sin preocuparse por el cuerpo juvenil que ofrendaba su inerte turbación, practicó con ella movimientos respiratorios confusamente recordados. Pero la cara de Jorgelina se cubría de un velo violáceo y perdía calor rápidamente.
Montoya luchó con denuedo para devolver a la vida aquel cuerpo exangüe; llegó un momento en que sus propios brazos cayeron sin fuerzas y su cerebro amenazó estallar por la tensión nerviosa a que lo sometía. Ya ni sabía exactamente qué estaba haciendo y si servía de algo el hacerlo, pero persistía, con obstinación mezclada de rabia y angustia. Nebulosamente pensaba en María clamando por su hermana: ¿acaso acabaría llevándole un cadáver para calmar su pena? Montado a horcajadas sobre el cuerpo de Jorgelina, con las ropas chorreando agua helada, no alcanzaba a sentir cómo el fino cuerpo volvía a ser invadido por la vida, hasta que de pronto el estómago duramente comprimido se contrajo, el pecho se irguió recorrido por punzadas dolorosas y con un gemido agónico, Jorgelina comenzó a vomitar… Después abrió los ojos, se quejó débilmente, contempló la figura borrosa de Montoya y sintió su cuerpo aprisionándola sin violencia; reconstruyó los fragmentos de su mundo asaltado por la locura y la muerte y lloró, lloró como si un río de lágrimas le creciera en el pecho que volvía a respirar. Poco a poco sus mejillas se tiñeron de color y la sangre saltó del corazón con recobrado ritmo para recorrer sus venas y aclarar su conciencia. Entonces advirtió su total desnudez y se sintió desamparada y triste.
– Tienes que intentar otro esfuerzo, muchacha -le dijo Montoya eludiendo la visión indefensa-. Haremos un rodeo porque el campamento se ha convertido en un infierno… ¿Puedes caminar? Toma: anúdate a la cintura mi camisa; está mojada, pero algo es algo… Dame la mano y vámonos.
Por los alrededores del campamento, la peonada, ebria y descontrolada, se entregaba a todos los excesos. Algunos se arrastraban apuñalados por sus propios compañeros, en la lucha por despojarse mutuamente los objetos robados en la casa. Despechados por no encontrar el dinero que creían en poder de Videla, vagaban indecisos y recelosos. Alguien había arrojado fuego contra los muebles y las llamas comenzaban a alzarse sin que ninguno pareciese siquiera darse cuenta.
Montoya veía a través de los árboles las siluetas vacilantes y obligaba a Jorgelina a ocultarse detrás de las matas. Sin embargo la vieron y la exclamación del peón atrajo a dos o tres tan ebrios como él.
Entonces Montoya apretó sin piedad la mano de la muchacha y le exigió toda su desfallecida energía para alcanzar su cabaña. Corrieron los dos, enganchándose con las ramas bajas, desgarrándose la piel de los brazos y las piernas contra las espinas de los arbustos. Jorgelina era quien más padecía, pues herían sus pies descalzos las piedras filosas y las ramas caídas, las bayas y las mil agujas del suelo. Sus hombros enrojecían y el cabello mojado le tapaba a veces los ojos, pero estaba tan aterrada que se dejaba arrastrar sin tener conciencia exacta de sus pasos.
Un grupo de peones se convocaba en la linde del campamento en llamas; señalaban en dirección de la cabaña de Montoya, se incitaban con lascivas evocaciones a la desnuda imagen de Jorgelina y se prometían placeres largamente postergados.
– ¡María…, María! -gritó Montoya al acercarse a la casita-, vengo con Jorgelina… ¡ábreme!
Penetraron y al instante Jorgelina se desplomaba en los brazos de su hermana. Montoya atrancó la puerta y después, tambaleándose extenuado, se derrumbó en la cama.
– Un minuto más y reviento… -dijo, tomándose la cabeza con las manos-. Atiéndanme las dos: no tardarán esos forajidos en emprenderla contra nosotros; no podemos perder tiempo con lágrimas, hay que salir de aquí cuanto antes.
Buscó en un rincón la última botella de whisky y bebió con avidez. El líquido atravesó su garganta como un río de fuego y le devolvió algo de la perdida energía, pero sentía que el frío atenazaba sus miembros agotados. La antigua náusea volvió a repetirse. Cuando empezaba a quitarse las botas empapadas, tuvo un mareo y cayó de rodillas sobre el piso.
– ¡Luciano! -exclamó María, reparando en el estado del coronel-. ¿Qué tenes, decime?… Deja que te ayude… Pero, ¡estás ardiendo de fiebre!
– Ya pasará, no te preocupes -protestó él. Sin embargo se dejó desnudar y frotar y vestir, mientras oleadas de frío y calor lo recorrían. Las pequeñas heridas producidas por las espinas latían como si por ellas se abrieran paso sus más delicadas raíces nerviosas-. Tenemos que irnos -rezongaba tercamente, pero continuaba postrado, sin entender claramente qué sucedía a su alrededor.
Jorgelina, recuperada ya, y María se atareaban tratando de reanimar aquel cuerpo vencido.
– Ya empezamos de nuevo -se quejó amargamente Jorgelina-. Cada vez que estamos en apuros, él se enferma…
– ¿Pero vos tenes corazón o una piedra en el pecho? -la interrogó su hermana, negándose a admitir lo que oía-. El se ha jugado la vida como todo un hombre para salvarte… Está ahí comido por la fiebre, muriéndose tal vez y tenes el coraje… ¡Oh Dios, qué mala eres!
– Sí, claro, querida hermana…, él es el gran salvador: ayudó a vivir a ese bruto de Gerónimo y mira la barbaridad que hizo. Ahora Videla ha muerto sin poder defenderse., porque estaba conmigo, ¿entendés?… Yo era su mujer y lo quería: todo era mío y lo he perdido… ¿de quién debo tener lástima sino de mí misma? ¿Para qué me sacó del lago?… ¿para qué? Ahí afuera están todos ésos esperando como perros para despedazarnos… ¿para qué me salvó?…
Estaban en efecto pugnando por entrar. Se escuchaban sus voces roncas profiriendo obscenas invitaciones a las mujeres. Se podía adivinar sus conciliábulos siniestros y las lúbricas incitaciones. Una botella vacía fue a estrellarse contra la pared y la siguieron golpes sordos contra la puerta. Después resonó un balazo y el griterío de los borrachos aumentó la confusión.
Sacudido por ramalazos de fiebre, Montoya luchaba desesperadamente por salir del caos. No sabía si la creciente oscuridad era la noche que nacía o su cerebro que vacilaba. Le parecía deslizarse en círculos hacia un abismo vertiginoso.
Presa de un terror ciego, Jorgelina insistía:
– No podemos quedarnos… Salgamos y tal vez nos escuchen.
– Es imposible, hermana…, compréndelo. Vos lo dijiste antes: ¿tenes una idea de lo que esa gente es capaz de hacer con nosotras? Llevan meses sin otra cosa que trabajo duro y mala comida… Ya no hay nada ni nadie que los detenga… Ayudemos a Luciano; él nos sacará de aquí…
Pero Luciano deliraba:
– Esto se termina, María. Asunto concluido… No más…
Atormentada por aquella queja resignada, María se apretaba las sienes forzando a su cerebro a pensar con claridad. De improviso recordó algo y se precipitó a revolver sus escasas pertenencias, exclamando:
– ¡ Creo que quedaron algunos remedios!… ¡ Ayúdame Virgen Santísima a encontrarlos! Jorgelina; por ahí hay una botella de agua, ¡dámela!
Encontró las píldoras preparadas por el farmacéutico de San Martín de los Andes: podían o no ser eficaces, pero María no titubeó en aferrarse a aquella insignificante esperanza y sosteniendo la cabeza del coronel le hizo tragar un par de ellas. Al rato la respiración del enfermo se fue normalizando y a su mirada vidriosa volvió un destello de inteligencia. Oscurecía y arreciaba el desorden alrededor de la cabaña. Semejante a una pequeña isla azotada por el vendaval, la casa de troncos resistía en el centro de la furia la ciega oleada de borrachos, porque únicamente la ciega y torpe vehemencia de los peones dilataba el momento de la consumación. María no se animaba a encender una luz y los tres se iban desvaneciendo en la penumbra. Los reflejos del incendio llegaban hasta el interior como un crepúsculo bermejo.
En la oscuridad, en un intervalo de lucidez, el coronel Montoya ordenó secamente:
– Por atrás, ¡pronto!… Hay que quitar una tabla… El bosque está ardiendo…
XIII
Si alguien se hubiera cruzado en su camino, se habría sobrecogido ante la figura grotesca del Siútico prendido al volante de la Dodge como una enorme araña en el centro de su red. Su cuerpo esmirriado coronado por aquella cabeza estrafalaria, donde los ojos de poseído brillaban como dos puntos de fuego movible sobre el suelo calcinado y resquebrajado por un sol implacable, se estremecía y el temblor, transmitiéndose a las manos imprimía al vehículo algo de su locura. Por instantes derrapaba sobre la huella pedregosa y oscilaba peligrosamente, pero el instinto reflejo del experto mecánico lograba enderezarlo y la camioneta rugía embravecida devorando el camino. Nubes de tierra quedaban atrás mientras rehacía el camino recorrido antes, en una madrugada en que la carga de su alma sombría se le había hecho insoportable. Recordaba sus largas cavilaciones mientras Montoya se sumergía en la inconsciencia de la enfermedad y María le brindaba su abnegada devoción… ¿Iría acaso la muerte premiosa a arrebatarle su triunfo?… Ahora sabía que su revancha sólo había sido demorada y que debía regresar para ejecutarla.
Pasó sin detenerse frente a la casita del lago y tomó la senda que la circuía; el camino se estrechaba; la huella se retorcía y a veces se confundía hasta perderse entre las piedras y los árboles. Desde una altura contempló la lejanía verde y advirtió una densa humareda; creyó primero que serían nubes bajas descendiendo del Oeste, pues el cielo se encapotaba y el tiempo desmejoraba cada vez más, pero un examen más atento lo convenció de que era realmente humo. Al tomar el declive se sumergió de nuevo en la masa de árboles, hasta que éstos fueron raleando y por fin la huella se tornó intransitable. Cuando el vehículo se detuvo atascado por los raigones, lo abandonó, prosiguiendo su marcha guiado por el humo del incendio.
Como marchaban por los faldeos, los gendarmes de la patrulla tenían ante sus ojos casi permanentemente la amplia perspectiva del paisaje; podían observar (con aprensión apenas disimulada), cómo las nubes se aborregaban hacia el Oeste y allí se detenían, extendiéndose y preparándose para el ataque y cómo, en un punto impreciso del bosque, en dirección de la punta del Lolog, la columna de humo se ensanchaba, aplastándose perezosa contra el cielo, sobre las copas de los árboles, hasta semejar una niebla grisácea y pegajosa.
– Ojalá me equivoque, pero por el lado del Mallín Grande se ha declarado un incendio -dijo el sargento-. ¡Siempre pido anteojos de campaña y como si lloviera…!
– A mí también me parece un incendio… ¿Serán los obrajeros?
– A lo mejor… Son capaces de prender fuego al bosque para borrar las huellas. Bueno, muchachos, hay que apurarse… Vamos a cortar por el oeste del cerro Malo, vadeando el Nalca y nos metemos por la picada de la concesión de Van del Walt… ¿De acuerdo?
– Vamos a llegar de noche -dijo un gendarme.
– ¡Qué remedio, joven! A darle entonces… Entre el fuego y el agua no podemos elegir demasiado… ¿Ven esas nubes? Pronto tendremos encima la tormenta.
Apurar la marcha significaba apenas mantener el paso parejo de los caballos sin distraerse. El pequeño grupo se recortó un instante contra el cielo aplomado; el sol filtrándose entre las nubes centelleó sobre el metal de las armas y los arneses, resbaló sobre las ancas de los caballos y fue a hundirse entre el follaje del lengal.
Jamás recordarían las dos mujeres cómo lograron arrancar una tabla de la pared. Sin embargo lo hicieron; quizás en la desesperación tropezarían con algún objeto de hierro; quizá todo fue obra de las manos que sangraban cuando la densa oscuridad de la noche entró en la habitación. Salieron arrastrándose mientras arreciaban los golpes y el fulgor del fuego cercano les dibujaba en las espaldas latigazos de luz. En seguida se internaron en el bosque y avanzaron al azar. Al rato la humedad del ambiente dejó paso a la lluvia; una lluvia pesada y persistente que en el interior del bosque se convertía en un lagrimeo de los árboles. El humus del suelo se apelmazaba y los confines de la ciénaga parecían extenderse rápidamente, de tal modo resultaba difícil desprender los pies de la tierra.
Montoya deliraba; la momentánea lucidez había dado lugar muy pronto a una enorme lasitud y después a la inconsciencia. María intentaba sostenerlo, pero sus fuerzas eran impotentes ante la corpulencia del coronel aumentada por su debilidad. Montoya le había enseñado a transformar una manta en un poncho haciéndole una hendidura abotonada en el centro. María, antes de la fuga, atinó a cubrirse ella y también su hermana y al enfermo, pero al rato la lluvia había empapado la lana y la humedad penetraba por los hombros y las espaldas.
La lluvia caía lenta y parsimoniosa, con un monótono golpear contra las copas de los árboles; colmaba las ramas como pequeños frutos líquidos y al menor movimiento del aire estallaban sobre sus cabezas y era inútil encogerse; minúsculos arroyos corrían bajo sus pies buscando una salida hacia la ciénaga. El cielo era una plancha oscura y silenciosa; no brillaba siquiera la luz de un relámpago ni resonaba el trueno; únicamente la lluvia ocupaba la noche y el pensamiento de María. Extenuada se había detenido apoyándose contra un tronco semicaído. Jorgelina a su lado escurría el paño con que se había cubierto la cabeza. Montoya jadeaba sentado entre las ramas del árbol desarraigado.
– ¡Marta, Marta…! -canturreó de pronto-: es el fin, ¿sabes? Hace frío y llegó la negra noche; parémonos ahora…, ganaste, viejo bandido… Todo el cielo te pertenece… ¡Apártalo de mí, Marta!
– ¡Ahí lo tenes! -señaló Jorgelina, apretando el brazo de su hermana-. Vos te estás matando por él y escucha a quién llama. Ese es tu gran hombre…
– No sabe lo que dice. Yo también gritaría su nombre si él pudiera escucharme -respondió María-. Le prometí seguirlo hasta el fin y no voy a dejarlo. Vos hace lo que quieras; abandóname o quédate, pero no vuelvas a decir nada contra él. ¡Te lo prohibo! ¿Está claro?
La voz de Jorgelina se quebraba al borde de la histeria.
– ¡Está bien; vamos a morir de todos modos! Nos matarán, estoy convencida. He visto ya matar a tantos que ni me asusta.
– Entonces que nos maten; entretanto ayúdame…
Reanudaron la marcha. El silencio y la oscuridad los envolvía. Una ligera brisa se levantó y lentamente Montoya empezó a recobrarse. No avanzaban mucho porque el cansancio les endurecía las piernas y la ausencia de toda senda los obligaba continuamente a rodear obstáculos y a deshacer el trayecto recorrido. El bosque se convertía en un laborioso laberinto donde ellos ensayaban salidas y donde, invariablemente, la supuesta puerta les franqueaba nuevos laberintos, nuevos obstáculos y el mismo cansancio acrecentado.
Al promediar la madrugada una tenue llovizna remplazó a la lluvia y más tarde la niebla demoró la ligera claridad que comenzaba a insinuarse desde el Este.
– ¿Adonde vamos? -preguntó de pronto Montoya, deteniendo su pesado andar.
– No lo sé, Luciano -respondió María, feliz de oír de nuevo aquella voz recia, despojada de la incoherencia grotesca del delirio. En realidad no tenía la menor idea del trayecto ni la dirección recorrida.
– Creo que nos hemos extraviado desde el principio, ¿te acordás?
Montoya continuaba detenido. Parecía querer reunir retazos de pensamientos dispersos en su memoria. Regresar al mundo concreto de la masa verde oscura, la humedad, el frío y la niebla.
– Vengan, detengámonos… No tiene sentido andar sin rumbo; sólo conseguiríamos agotarnos aún más. Pronto será de día, descansemos…
Se apretaron al amparo de unas rocas y se adormecieron. El amanecer trajo apenas un poco más de claridad. El cielo era gris y la niebla esfumaba las formas de las sierras y de los árboles.
– ¡María, Jorgelina! -llamó Montoya-. Despierten, muévanse o se helarán.
Las ayudó a ponerse de pie. Las dos estaban entumecidas, penetradas por la humedad de las ropas mojadas. Montoya afectó una animación contagiosa.
– La situación no es tan mala. Creo que hemos derivado algo al Oeste, pero si ascendemos por allí, ¿ven?, podremos alcanzar la orilla del Lácar y llegar al pueblo. Un esfuerzo más y esta pesadilla habrá concluido. Ustedes tienen derecho a vivir seguras… y olvidarse de todas estas penurias gratuitas… e inmerecidas. Mientras se me disipaba la fiebre y caminaba apoyado en ustedes, ¡dos debilidades para apuntalar a un desfallecido!, reflexionaba: ¿con qué derecho he permitido esta situación absurda? Ni siquiera tu abnegación, María, era argumento suficiente… Siempre lo mismo, egoísmo puro disimulado detrás de frases huecas. La realidad es ésta: dos mujeres arrastradas a este mundo de forajidos y desesperados por culpa de un individuo tan desesperado como ellos.
– Todo lo que hice -protestó María-, todo lo que pude hacer fue por mi propia voluntad, hasta en contra de tu opinión, eso lo sabes bien… No tenes nada de que reprocharte. Lo volvería a hacer una y cien veces… Ahora ruego por tu bien que tu voluntad te mande regresar al lugar que te corresponde.
– Claro que sí, mi buena María; pero igual es mía la responsabilidad. Aunque algo tarde, empiezo a entender todo el significado de la palabra responsabilidad. Antes la confundí con el orgullo, con la vanidad de ser el jefe; ¡y con tantos estúpidos prejuicios! Pero la responsabilidad es otra cosa; tal vez sea el último término del amor… Quizá regrese; quizá ya sea demasiado tarde, o demasiado inútil… Pero lo intentaré.
De súbito se hundió en la sima de su secreto tormento.
– Algo falla, sin embargo; intuyo la omisión de una presencia ineludible… En fin: ahora es preciso moverse, salir de esta situación; en estos momentos vagarán por el bosque, tan perdidos como nosotros, todos esos peones enloquecidos… Preferiría no tropezarme con ellos, ¡estoy tan cansado!
Jorgelina lanzó un grito de alarma: frente a ellos, en un claro donde raleaban las lengas y el terreno en ascenso se poblaba de rocas desnudas, se alzaban las figuras de dos hombres. Mojados, con las ropas desgarradas, las caras barbudas y los ojos inyectados de embriaguez, miedo y rabia, los contemplaban con recelosa ansiedad. No llevaban armas de fuego, pero sí machetes, y en los hombros, atados de cualquier manera, cargaban gruesos bultos, compuestos de los más heterogéneos objetos, muchos de ellos producto del vandálico saqueo al campamento.
– ¡Quieta, Jorgelina! -la instó Montoya, reteniéndola con energía, pues la muchacha se lanzaba ya a la carrera. María, en cambio, se paralizó al lado del coronel-. Ellos están tan asustados como nosotros…, desconfían. Esperen…
»¡Eh, ustedes! ¡Sigan su camino; la frontera está por allí!… Eso buscan, ¿no?
Los individuos seguían escrutándolos. Pero no mostraban intenciones de moverse. Lentamente uno de ellos comenzó a despojarse del bulto que estorbaba sus movimientos. El otro lo imitó. La niebla que se espesaba a ras de suelo desdibujaba sus piernas hasta la altura de las rodillas, haciéndolos aparecer como suspendidos del aire.
Distraída por un reflejo impreciso, María elevó su mirada por encima de los hombres. En una altura distante, donde la claridad indecisa del sol se extinguía, dejando en sombras una quebrada libre de la nieve, alcanzó a percibir fugazmente las siluetas de dos hombres a caballo. Sobre los hombros de los jinetes se reflejó un instante la luz del sol. Centelleó contra el cañón de los fusiles de los gendarmes. María se mordió los labios para no delatarse.
– ¡Luciano! -balbuceó-; allá arriba pasan soldados.
Montoya observó la lejanía. Los jinetes se perdían ya detrás de un monte.
– ¿Soldados?… Sí; gendarmes o carabineros… Escúchame, María: no podemos desperdiciar esta oportunidad. Tengo que ganar tiempo, ¿entiendes? Cuando yo te haga señas, traten de llegar allá, y que Dios les dé fuerzas para encontrarlos… No; no digas nada ahora… Ya no queda tiempo, querida.
El sargento condujo a la patrulla por senderos que apenas conocían los baqueanos y los indios viejos; él los había recorrido un par de veces, pero tenía una prodigiosa memoria topográfica para grabarse y retener en su cerebro los accidentes más insignificantes del terreno. Era un don casi mágico del cual el primer admirado era él mismo. Gracias a aquella seguridad superlativa, al anochecer habían alcanzado el campamento del obraje eludiendo el mallín; el humo se aplastaba sobre las copas de los árboles y se confundía con el gris de las nubes bajas.
– Ojalá se decida a llover de una vez…, porque si no el fuego nos va a rodear y otra que buscar aserraderos clandestinos… ¡De cabeza al lago, eso digo! -aclaró el sargento, dominando a los azorados gendarmes desde la altura de sus galones y su instinto de rabdomante huellero.
Tardaron todavía en acercarse al campamento. Para tranquilidad de los gendarmes la lluvia ahogaba el fuego que venía arrastrándose por el soto-bosque y encendía las cañas colihues como si fueran altos y flexibles cirios anillados.
– ¿Nos vamos a meter ahí? -preguntó Araujo, el más joven de los gendarmes y también el más novato.
En otras circunstancias el acerbo sargento no hubiera admitido objeciones ni siquiera implícitas en una pregunta, pero la decisión a tomar ahora requería la plena aceptación de sus subordinados.
– Si usted tiene una idea mejor, dígala en seguida… ¿Y usted? -el segundo gendarme se encogió de hombros-. De acuerdo; usted nunca pregunta ni contesta nada; eso facilita el trabajo. Bien, mocito: estoy esperando su opinión, ¿qué sugiere?
Araujo juntó coraje y respondió:
– Si yo tuviera que decidir, aguardaría a que la lluvia apague el incendio. Además, tendría la ventaja de actuar a la luz del día.
– No está mal -afirmó el sargento-; pero analicemos no solamente las ventajas sino también los inconvenientes. Es decir, apliquemos la lógica. Primero este fuego es o no un incendio de bosques; personalmente afirmo que no. Para serlo le falta ímpetu y extensión. Segundo: la lluvia podrá o no apagar el fuego; si después de aceptar su consejo lo apaga, habremos perdido una noche y quizá no encontremos luego a nadie. Tercera y última: si hago lo que usted propone, ¿dónde pasaremos la noche?; el fuego es un vecino peligroso…, ¿o no dormimos? Conclusión: ojos bien abiertos, seguir adelante y rogar para que esta lluvia dure y aumente bastante, y si falla la lógica, pues, ¡a correr se ha dicho!
– Como usted mande -subrayó Araujo, como quien lanza un amén. En el fondo agradecía la transferencia de responsabilidad que implicaba su sugerencia. Imitando a sus compañeros, se cubrió con la negra capa de caballería.
Avanzaron, cruzaron el arroyo de agua helada, mientras la noche era iluminada confusamente por el resplandor del fuego que amenguaba y la lluvia tornaba a caer despaciosa, pero persistente. Desembocaron a la altura del aserradero y a la escasa claridad pudieron contemplar las estibas de tablas listas para ser transportadas; los troncos cortados y la sierra montada sobre una rústica plataforma. Un poco más adelante dieron con la casa de Videla.
Por los intersticios de las tablas culebreaban lenguas de fuego, pero la madera verde y la humedad del agua demoraban la destrucción. Los ranchos cercanos, semiquemados, no denunciaban ninguna presencia humana. En el escenario solitario y abandonado reinaba el silencio. De la hojarasca acumulada se escapaban columnas de humo y los árboles próximos eran apenas muñones ennegrecidos y humeantes. Al fin se apearon.
El sargento y sus dos honores entraron en la casa y todo el horror de la muerte alcanzó sus ojos y sus narices. Olor de la sangre y de la carne quemada. Visión de la hecatombe en honor de un ídolo sanguinario.
– ¡Mi madre, qué carnicería! -exclamó el sargento deteniendo a su gente. Araujo sentía cómo las piernas se negaban a sostenerlo y se iba al suelo.
Para ser la primera vez que contemplaba un muerto, éstos se le ofrecían multiplicados. El cuerpo chamuscado de Videla en su lecho, con aquella zanja en el pecho; el del decapitado Ramón desplomado a su costado; el del galés contra la pared con la cara negra por la acción del fuego y el de Camperutti, en el centro, de espaldas, todavía fluyéndole la sangre por el vientre abierto; el ácido olor de las ropas convertidas en jirones, por donde asomaba la piel carbonizada, formando arrugas y protuberancias asquerosas. Toda una escenografía infernal, inmóvil y nauseabunda. Pero sobrepasando y dominando el macabro conjunto, se destacaba la horrible cabeza de Ramón, con la cabellera calcinada por las llamas, la boca torcida y las cuencas negras de los ojos, mirándolos desde un universo de sombras y silencio. La cabeza parecía interrogar al vacío formulando una pregunta que jamás sería contestada.
– ¡No se queden ahí, vengan! -urgió el sargento por decir algo que le desatase el nudo de espanto que lo atosigaba-. ¡Pateen esas tablas, ahoguen el fuego con trapos!… ¡No, no se acerquen! Traten de no mirarlos… ¡Uff, qué olor!… Está bien así; vengan, vamos a ver si encontramos a los que hicieron esto.
Salieron tosiendo y apretándose las narices. Afuera bendijeron en silencio a la lluvia y al aire mojado; a las gotas de lluvia que caían sobre sus rostros y a los belfos calientes de sus caballos.
– Araujo, traiga de mi mochila la linterna -ordenó el sargento-. Habrá que rastrear con cuidado los alrededores. Por suerte el fuego no podrá continuar con tanta agua. Usted, Silencioso, venga conmigo, y usted, Araujo, cuide los caballos y… cuídese usted también. Trate de ordenar un poco ese techado; hay leña y eso parece un fogón. Arréglelo como para pasar la noche. Y acuérdese de que tiene un arma para usarla…
– Está bien, mi sargento…
– Si encuentra algo bien, me silba -rezongó el sargento, alejándose indignado.
El haz de luz de la linterna recorría ya las paredes semiquemadas de los ranchos de los hacheros y peones, y el sargento se metía, pistola en mano, entre los restos humeantes, pateando con rabia los trapos y enseres. En el tercero realizó el primer hallazgo; un cuerpo de bruces. El Silencioso le dio vuelta la cara.
– Está vivo… -afirmó, luego de examinarlo atentamente con la linterna-, pero borracho.
– Bien, arrástrelo hasta el techado… Yo sigo por aquí.
El siguiente descubrimiento también fue un hombre. Lo encontró guiándose por una queja ronca. El peón, un tipo rechoncho, barbudo, mal entrazado y feo como una pesadilla, se quejaba de una herida en la cabeza, según pudo comprobar el sargento.
– ¡Eh, vos! ¿Qué hiciste aquí? ¿Por dónde se fueron los otros?
– ¡Y qué sé yo!… La tierra es ancha… -respondió el herido, intentando ponerse de pie.
– Bueno, ¡andando, filósofo! ¿Cuántos dijiste que eran?
– Yo no dije nada.
El sargento se sulfuró:
– ¡Pues ya lo estas diciendo! La farra concluyó, ¿estamos? ¡Mírame!…
– ¡Ah, policía! Usted mande, patroncito… Unos veinte somos, pero no hicimos nada, ¡se lo juro!…
– No, si todos esos acuchillados se cortaron jugando -atajó el sargento-. ¡Cuidado, amiguito! Avance hasta donde lo abarque mi linterna o lo tumbo…
En el techado donde Jorgelina había por unos días oficiado de ama de casa para Videla y su gente, se reunieron al rato los hombres de la patrulla y sus prisioneros. Los sujetaron a un poste. El herido no se quejaba y el borracho por momentos rezongaba, maldecía, parecía despertarse y luego volvía a amodorrarse, profiriendo palabrotas cada vez que la luz de la linterna le recorría el rostro.
– Está bien así -aprobó el sargento-; y ahora escuchen…
En ese instante el gendarme Araujo dio un salto hacia el bosque, y a la carrera hizo un disparo contra las sombras.
– ¡Oiga! -gritó el sargento-. ¿Por qué tira?
– ¡Lo vi…, lo vi!… -explicó excitado Araujo, volviendo con el arma en la mano-. Pasó entre los árboles y se escurrió como un bicho…
– Pero, ¿a quién?… ¿Qué vio?
– Un hombre…, al menos eso me pareció. Una cosa enana y arrugada. Por un momento la luz de la linterna le rozó la cara… ¡en seguida desapareció!
– Venga acá; nadie debe moverse del grupo. Parecen andar locos sueltos esta noche y no quiero que se contagien… Usted, use el fogón, queme unos troncos y haga un poco de mate con agua de la caramañola… Vamos a descansar hasta que amanezca. ¡Ah!… Escuche, Araujo: alguien tiene que vigilar a esta gente, así que mañana usted se quedará aquí… No, no me interrumpa; se quedará lo mismo. La primera guardia es suya y hasta que aguante…
El Siútico desconocía los límites del mallín, a pesar de que en el pueblo había sabido de su existencia. Casi al mismo tiempo que el coronel escapaba de la cabaña con María y Jorgelina, él hundía sus pies en la ciénaga, y allí cayó y se levantó cien veces, sorteando todos los obstáculos, animado por su fantástica necesidad de humillar la altivez de Montoya. Reiterando, sin sospecharlo, la travesía de aquél con las muchachas, avanzó paso a paso sin sentir la oscuridad ni la lluvia que lo cubrían y sin que ni por un segundo titubeara su desatinada voluntad.
Atravesó el incendio y soportó la lluvia, estremeciéndose con ramalazos de fiebre, siempre guiado por su instinto o su destino ligado al del hombre cuya aniquilación o exaltación constituía la meta de su atormentada y rencorosa pasión. No podían detenerlo el temor de la noche ni de lo desconocido y ni siquiera el espectáculo del campamento destruido debilitaron su determinación. Por azar dio primero con la cabaña del coronel y algunos objetos debieron resultarle familiares y lo afirmaron en su búsqueda. Para el Siútico aquello no era, en realidad, una búsqueda, sino el partir hacia un encuentro que debía acontecer en algún punto impreciso, pero inevitable. Entonces se resolverían todas las dudas y las cosas volverían al orden natural, y Marta de Montoya descansaría en paz. Sólo entonces él habría alcanzado el centro de la razón; él alcanzaría sólo entonces su lucidez y ascendería a regiones donde no existen la violencia y sería amado, porque, aunque nadie lo creyera posible, él poseía un alma sedienta también de un poco de amor, y el amor le había sido negado y, en cambio, al otro, que pagaba tanto amor con vejaciones, le habían sido concedidos los dones del honor, la riqueza, la insultante prepotencia de la fuerza y aquella animal atracción por la cual las mujeres se estremecían y los hombres de cualquier lugar se doblegaban ante él como muñecos…
Entonces fue cuando cruzó cerca de la casa destruida de Videla y, en la oscuridad, casi tropezó con los gendarmes. Los gendarmes, eventualmente, y por lo mismo que cruzaban a ciegas por el territorio de su destino, podrían convertirse en una barrera infranqueable. Debía alejarse de ellos porque su misión excluía a los extraños. Se perdió en la nocturna soledad en busca de Montoya.
Conmovido por el sorprendente suceso, el gendarme Araujo se imaginaba convertido de improviso en el personaje central de una aventura fabulosa y terrible. Se veía ya interrogado, asaltado por la curiosidad de las gentes del pueblo, acuciados por el morboso interés que despiertan las catástrofes y los crímenes inexplicables… ¿Qué odio había armado las manos de los asesinos? (No se le cruzó el pensamiento de «un» asesino.) ¿Por qué yacían allí, amontonados en la pira funeraria y desordenada, como si los hubieran convocado a una ceremonia siniestra y mortal?
Pero estaba solo, guardando aquellos hombres torvos, enmudecidos por cálculo o estolidez y sintiendo la cercana presencia de los muertos y los pensamientos sombríos iban poco a poco amenguando su euforia. El agua que resbalaba sobre su capa formaba pequeños charcos alrededor de sus pies y él se esforzaba en permanecer inmóvil, acuclillado, formándose un ámbito protector, totalmente suyo e intransferible, animado por el calor de su cuerpo vivo, ¡viviente! Mientras permaneciera quieto podría sentirse seguro, protegido contra las trampas de su imaginación. Se adormiló o creyó que el sueño lo vencía y entonces, sin ningún motivo consciente, se puso a pensar en «La invención de Morel», la última novela leída en las dilatadas noches de guardia. Quizá para sustituir una realidad atroz por una ficción deleitosa y fatal, se sumergió en las desventuras del náufrago en la isla caliginosa. Al poco rato su imaginación lo había transportado a otra isla paralela, pero de hielo y desolación absolutos. Por eso su soledad era mayor y más auténtica. En aquélla, ubicada en un trópico indefinido, acompañaban al hombre sus remordimientos, las miasmas, el rumor del mar y, en última instancia, seres indudables, aunque increíbles. En cambio, el gendarme Araujo se representaba a sí mismo solitario y puro, como un centro sobre un blanco de veinticuatro zonas; cada círculo lo alejaba más todavía de la periferia de su isla. Y lo horrible residía en la inmutabilidad -casi eternidad-, del silencio y de las cosas. El frío no exaspera: amortaja; y él lo sentía subir lentamente por las venas como si éstas fueran tubos de vidrio y la sangre el mercurio en ellos contenido.
Tal vez no soñaba nada; tal vez asistía al fenómeno de consignas irrevocables que él debía cumplir en la soledad.
Abandonó la isla con su trópico y sus máquinas del tiempo inmóvil y creyó ser un déspota que amaba la belleza absoluta y odiaba la sensualidad y la sexualidad (siempre solitario y puro). Sin embargo, el mundo del tirano era también una isla poblada de tigres y hombres sañudos y hostiles. Los hombres, sus enemigos, como altos colihues restringían el horizonte. Había que destruirlos, poco a poco, para que no notaran el vacío gradual. Ahí residía la dificultad: las almas jamás se exteriorizan ni ocupan un espacio determinado; en cambio, los cuerpos insisten en permanecer. Uno puede matar la vida que los anima, aplastarlos, triturarlos, pero igual seguirán, sustituyéndose unos a otros tenazmente. Siempre queda algo de ellos: un rectángulo de tierra verde y húmeda, una flor nutrida por cadáveres, o quizás algunas frases inmortales que estorban a la grandeza de los tiranos. Los cuerpos, los malditos restos de los muertos, no desaparecen nunca y hieden hasta en los infinitos universos helados y hasta en los multiplicados bosques… Se amontonan en ennegrecidas cabañas.
Tosió, tuvo frío; sintió que la frialdad de los riñones y la postura forzada endurecía sus testículos y se irguió. La mañana aclaraba lentamente por entre la niebla. Los prisioneros protestaban de hambre.
Se dispuso a avivar el fuego, deseando que el sargento y el Silencioso no encontraran nada y regresaran pronto. Una urgencia fisiológica lo obligó a tirar todo y correr hasta un árbol cercano. Del estiércol de los caballos se alzaba un vapor azulino.
Los dos forajidos se acercaban. Los machetes, casi pegados a la pantorrilla, oscilaban levemente a cada paso que daban.
– Esas mujeres son nuestras -dijo uno.
– Ustedes están locos -les gritó el coronel, colocándose lentamente entre ellos y las muchachas-. Lo único que conseguirán es acabar en la cárcel… Ya cometieron bastantes barbaridades anoche; los gendarmes los andan buscando…, ¡allí están!… ¡Ahora, María, corran!
Sacó fuerzas a puro coraje, pues la enfermedad, el cansancio y el frío, habitaban todo su cuerpo como huéspedes decididos a permanecer. Se había arrollado una manta en el brazo izquierdo y en la diestra sostenía el machete arrebatado a Gerónimo. Los peones eran torpes y estaban poseídos por el desconcierto; pero igual se abalanzaron dispuestos a doblegarlo. Practicó una esgrima desesperada, sabiendo que si le acertaban un machetazo acabarían con su existencia. Un par de golpes cayeron sobre su brazo acolchado y doblado protegiendo la cara. Los aceros restallaron al chocarse con furia. Se sentía golpeado, pero él también golpeaba sin piedad, y por un instante la confianza le devolvió fuerzas desconocidas de hacía tiempo.
Con un grito ronco, uno de los asaltantes soltó el machete y se llevó las manos a la cara; el hachazo del coronel le había abierto la mejilla. Se vino al suelo como un saco y se retorció de dolor y miedo.
El otro cargó de nuevo, pero ahora la lucha era menos desigual. Montoya vislumbró la victoria entre las sombras que nublaban sus ojos y gritó para intimidar al peón. Su rugido se ahogó en seguida, porque el golpe del machete, de plano, casi había quebrado su hombro izquierdo. El brazo cayó a su costado, arrancándole un quejido sordo. El que gritaba ahora era el peón, mientras caía sobre él revoleando el machete para rematarlo. Lo recibió en el pecho y sintió la hoja del suyo hundirse en una masa blanda y fofa. Había vencido…
Como un gladiador en una arena desierta, veía desplomarse el cuerpo del otro oprimiéndose el vientre y gimiendo.
– ¡ Madre mía!…
Se doblegó, se hundió en el barro, se arrastró hasta las rocas cercanas, tocándose el pecho, incrédulo y asombrado al sentir la calidez pegajosa de la sangre entre los dedos. Alguien venía corriendo desde el bosque y lo contemplaba con ojos dilatados. La cara apergaminada del Siútico parecía asomarse a la boca de un pozo neblinoso. En el fondo yacía él.
– ¡Al fin vos…! -'murmuró Montoya-. No querías perderte el último acto, ¿verdad?
– Hay que ajustar una cuenta vieja, mi coronel, muchas cuentas viejas…, antes que sea tarde…
Si María González hubiera vuelto la cabeza habría retrocedido para morir al lado de Luciano; pero cuando lo hizo, los declives del terreno se interpusieron y no vio. Apremiada por Jorgelina volvió a correr, ascendiendo fatigosamente entre las piedras y los árboles achaparrados. Volvieron a ver a los jinetes perfilados en una lomada y gritaron con todas las fuerzas de sus gargantas. El eco prolongó el llamado y les devolvió la voz fragmentada y anhelante. Los jinetes se detuvieron un momento y luego galoparon hacia ellas, viéndolas levantar los brazos como marionetas a punto de derrumbarse.
Montoya respiraba con esfuerzo. Veía el rostro repulsivo del Siútico, sus arrugas de cuero viejo, sus ojillos malignos, hundidos en las cuencas penumbrosas. Contemplaba la boca de labios carnosos y crueles, ligeramente entreabiertos, mostrando algunos dientes amarillentos y afilados. Los pómulos salientes, las mejillas enjutas. El rostro luminosamente ensombrecido, transmitía una ambigua sugestión hipnótica.
«Dicen que en el instante de la muerte es posible recordar todo el pasado; ver todos los rostros, revivir la existencia gastada -pensó el coronel-. Pero yo sólo veo esta cara horrenda.»
– No sirve para nosotros escapar, ¡eh, señor!; he vuelto y usted no pudo tampoco ir muy lejos… -dijo el Siútico-. Me atrevo a pronosticar que no irá más a ninguna parte… Sin embargo, tuve que correrle a la muerte… Se la huele por todas partes aquí… ¿Sufre? ¡Imagínese cuánto sufriría aquella pobrecita!…
Montoya quería revestirse de dignidad. Se sabía a merced del ex asistente, y el viejo orgullo se imponía en él; pero el dolor y la debilidad lo consumían.
– ¡Miserable!… Me ves agonizante y sigues babeando tus agravios…, ¡bestia infernal!…, hace tiempo debí aplastarte como a una araña maligna… Ahora déjame al menos morir en paz, engendro del diablo… Nada importa ya lo que digas…
Suquía se inclinó aún más sobre él. La voz de Montoya desfallecía por momentos.
– Claro que importa…, y no mezcle al diablo en sus negocios, coronel. El diablo es justo… Son su conciencia y su soberbia las que serán aplastadas: yo lo haré y no dejaré de usted nada para rescatar su memoria. Su estirpe es funesta y debe morir…
– ¿Por qué, por qué?
– ¡Todavía pretende ignorarlo! Ese ha sido el cáncer que nos corroe a los dos… Porque los dos sabemos la verdad y si usted tiene miedo de admitirla, yo se la diré, se lo aseguro; así el infierno lo acompañará adonde se encamina. Es bueno que pague por lo que les hizo a su hijo y a su mujer… Todas las humillaciones, los vejámenes y su soberbia irán confundidos, porque yo, el Siútico, lo arrastré a morir aquí, sufriendo como ellos sufrieron… Yo cargué durante mucho tiempo todo lo sucio de su vida, asumí toda la basura de su gloria…, ¡quédese con ella, no la soporto más! ¡El gran señor! ¡El poderoso patrón! Usted fue solamente un crápula con mucha plata. Un tipo vicioso que se creía con derecho para aplastar a cualquiera. Era muy cómodo meterse en un rancho y acostarse con una mocita, mientras yo, el hermano, tenía que callar el ultraje y esconder mi miedo y mi rabia, porque el padre de usted era el dueño del campo, de las ovejas…, de todo. Entonces comencé a odiarlo a usted y a su heredado poderío; a su prepotencia humillante. Después volví a estar junto al señor; ahora era el sirviente, el alcahuete que limpiaba sus botas y lavaba sus camisas. Las ropas que olían a hembras y a perfumes exquisitos… Yo quería a la señora, ¿entiende?… Ella era buena y no me miraba con desprecio y, en cambio, usted me usaba como si fuera un muñeco… Pero no todo pudo manejarlo, coronel, no todo…
Montoya intentó levantar la cabeza. Cada vez que era condenado quería estar de pie. Pero no pudo. A su alrededor flotaba una niebla grisácea y los párpados le pesaban como si hubiese velado durante noches interminables. Apenas si entendía el sentido de las palabras de Artemio Suquía. Pero, en cambio, percibía el odio encerrado en aquella letanía de agravios.
– No sé lo que hice entonces -murmuró débilmente-; pero es absurdo…, ¿porqué me secundaste, entonces?
– ¡Inmundo borracho! -aulló el Siútico histéricamente-: ¡los amaba!, ¿comprende? Y soñaba con vengarlos; soñaba sin cesar con aplastar tanta fuerza… Mientras tanto, todas las ventajas eran suyas; en medio del desorden y el escándalo, usted levantaba orgulloso la cabeza, desafiando con intemperancia la mansedumbre de los débiles como yo y tantos otros…
»Fue una madrugada, ¿recuerda? Todavía le duraba la borrachera anterior; usted reclamaba la presencia de Raulito. Quería llevárselo a Palermo, a cabalgar. ¡Cabalgar en la mañana húmeda y fría, guiado por un loco! ¡Pero si el infeliz temblaba hasta cuando escuchaba el sonido de sus pasos!
»Yo alivié el miedo del niño: lo precipité por aquella enorme escalera. En la penumbra rebotó sobre los escalones alfombrados con sus imprecaciones… Y con él rodó un mundo de vergüenza; y rodó mi odio por lo que me obligaba a consumar. Después lo enredé con declaraciones favorables ante el juez y reticencias ante sus indagaciones. Y su mente confundida terminó admitiendo la culpabilidad de la madre… Sí, usted terminó creyendo que ella lo había tirado a sus pies por despecho… Usted no cometió los crímenes, pero los había inspirado, y ya era culpable…
Un estremecimiento recorrió el cuerpo maltrecho de Montoya: «Es una pesadilla», pensaba. Pero la cara de Suquía se pegaba a la de él. Sentía su aliento ácido y el olor de la transpiración fluyendo del cuerpo desmedrado del Siútico, y la sensación de vacío y desesperanza secaba su garganta, ahogándolo. El martirio continuaba.
– ¡Cómo se ensañó entonces con la señora! Ella era ahora la víctima más a mano y las sospechas que yo alimentaba en usted servían admirablemente para su encono; en cambio, yo tenía un doble motivo para odiarlo: por lo que usted hacía y por lo que yo me obligaba a cometer para precipitar y apurar su derrota. Asistir al sufrimiento de la señora me era insoportable, pero ya no podía retroceder. Luego ella acortó sus grises días y usted, ebrio y aturdido, creyó ser el responsable. Fui testigo; sí, señor coronel, «yo sabía la verdad»…
«Volví a declarar… Por segunda vez el sirviente defendía a su amo, y otra vez dije "una" verdad, pero después deslicé en sus oídos discretas alusiones a mi fidelidad cómplice y envenené su existencia, atribuyendo a su embriaguez el crimen no denunciado… La duda destruye a los colosos… Usted no la había precipitado al vacío, pero, ¿acaso no lo había hecho antes una y mil veces con su vergonzosa conducta? La había herido con saña minuto a minuto, lastimando su dignidad, ensuciando su limpia vida. Con su muerte, el orden se desplomaba, el caos nos arrastraba por un canal infinito.
La vida se escapaba por las heridas de Montoya; a cada latido de su corazón, a cada acceso de tos, un flujo de sangre empapaba sus ropas, dibujándole un gran medallón rojizo. Un tábano zumbaba formando círculos frente a la cara de los dos hombres y el coronel luchaba para mantener levantados los párpados que parecían pesarle como piedras. El tábano rayaba el aire, mientras otros más, atraídos por el olor de la sangre, caían sobre los cuerpos del peón que agonizaba con la cara zanjada hasta el hueso y el del muerto. Un cielo plomizo aplastaba la bóveda contra los declives de las montañas que se esfumaban entre vapores de niebla azulina.
– ¡Marta, perdóname!… -musitó Montoya.
– ¿Qué, qué dice? -interrogó el Siútico-. Ella ya no puede oírlo… No oye a nadie.
Por la ladera se agrandaban las siluetas de los gendarmes. Algo gritaban, pero el Siútico estaba enclaustrado en su locura y nada lo distraía. Espiaba la agonía de su amo. Ahora que ya nada quedaba por decir se enardecía ante la insensibilidad del coronel. La venganza se amenguaba, se diluía, porque aquel cuerpo inerte no podía ya escucharlo. No tenía derecho a morirse sin sufrir todas sus revelaciones. El había soñado con desconcertarlo o enfurecerlo; con que hiciera algo terrible o vergonzoso, pero la extrema debilidad del coronel, la proximidad de la muerte, lo sumían en una pasiva resignación y, de una manera muy particular, le quitaba a su designio el bárbaro placer imaginado largamente en la soledad de su árido universo. La idea lo exaltó. Le invadió una rabia desconocida en él. A su fría y razonada locura le sucedía una desesperación demoníaca, como si una oleada caliente irrumpiese en los helados cauces de sus venas. Asiendo la cabeza del coronel por los cabellos revueltos, lo obligó a mostrar los ojos. Si no hubiera estado poseído por el odio (un odio irredimible), hubiera comprobado que la muerte ya descendía sobre aquel rostro demudado.
– Tardas demasiado en morirte, mi coronel; lo que tengo que hacer no espera… -dijo al fin, como si pidiera perdón-. Todo ha sido dicho; ahora sólo importa tu exterminación.
Montoya no podía defenderse. Sentía los dedos del loco cerrarse sobre su garganta y una gran pena lo invadió, mientras amargamente pensaba: «Es una triste manera de partir».
Las fuerzas lo fueron abandonando, una oleada roja parecía quemarle el cerebro y sentía en la boca un gusto amargo de hierbas venenosas.
Una bala disparada por el sargento silbó por encima de la cabeza del justiciero, pero no aflojó la presión hasta que el Silencioso, saltando sobre él casi desde el caballo, lo rechazó violentamente. Artemio Suquia se replegó sobre sí mismo; su cuerpo pareció fundirse, momificarse, y ya para siempre, con espantosa fijeza, adquirir la inanimada condición de la piedra. La locura lo paralizaba.
– ¡Por mil demonios! -gritó el sargento-. Estamos rodeados de asesinos y locos. A este murciélago lo conozco del pueblo y nunca me pareció en sus cabales… Siempre husmeando con su fúnebre aire disipado…
El Silencioso, cuyo proverbial mutismo alcanzaba límites antológicos, permanecía mudo, pero ahora de puro asombro. Pálido, ensombrecido, apretaba los labios y callaba, mientras el sargento se apartaba empujando al asesino hasta un tronco de lenga dispuesto a atarlo como a un fardo al menor amago de resistencia.
«Esta bestia es capaz de empezar de nuevo», murmuró, mirando receloso el horrible rostro de Suquía.
Agitadas por la carrera cuesta abajo, María y Jorgelina se acercaban. María cayó de rodillas al lado del cuerpo de Montoya.
– ¡Luciano… Luciano, no me dejes, por Dios!
Trató de apartar las manos del coronel, que se oprimía el pecho. Se apretó contra él, besando las mejillas frías, donde el barro y la sangre manchaban la barba rubia, confiriendo a su rostro una extraña apariencia de máscara. El murmuraba con un hilo de voz palabras entrecortadas.
– No sé nada, no entiendo nada; todo es confuso: la vida y la muerte son la misma cosa de la mano de la locura, o todo es un sueño repetido, y somos sombras de algo que ya sucedió… pero viene la paz… la siento acercarse…
La voz de Montoya se extinguía, y María luchaba con la flaqueza de su oído; intentaba recoger aquella herencia de sonidos casi inaudibles.
Entonces, lentamente, Montoya abrió los ojos y miró al cielo, y el cielo estaba oscuro.
Oscuro como una lámina de acero pavonado.
«Si pudiera alzar la mano, lo tocaría», pensó.
Pero el cielo imaginado era la última transparencia de sus pupilas cegadas por la muerte.
– María -musitó-: ¿quién cuidará de ti ahora?… ¿Estás ahí?…
Volteó la cabeza y cerró los ojos. La niebla, como una mortaja de helada humedad gelatinosa cayó sobre su piel.
El sargento venía hacia ellos a grandes zancadas, haciendo crujir las piedras menudas bajo las claveteadas suelas de sus zapatos de montaña.
– ¡Otro más…, todavía otro más! Y éste… ¿cómo se llama; quién era?
María levantó el rostro moreno bañado por lágrimas silenciosas. Abrió las manos con desolada pesadumbre e incredulidad.
– ¿Era? -repitió, enajenada-. Desde hoy, y para siempre, él es solamente Montoya.
«…Y a la diestra de la Mujer estaba el Hombre… Y por todas partes les acechaban peligros y tentaciones…»
***
